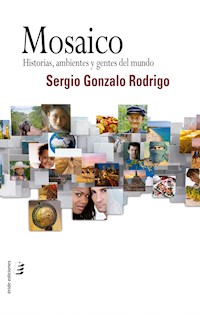
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eride Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Un mosaico es la representación de una imagen o realidad mediante la agrupación de pequeñas piezas o teselas que, juntas y formando un conjunto, permiten llegar a esa composición global. La idea que está detrás de este libro es la de hacer una metáfora de un mosaico, agrupando una serie de relatos cortos de viaje –que harían la función de las teselas– para llegar a una representación o una composición del mundo en el que vivimos, por parcial y aproximada que esta pueda ser. Como en el caso de las piezas de un mosaico, todos los relatos en conjunto aspiran a dar una idea del mundo, sus gentes, sus culturas, sus religiones, sus costumbres, sus mentalidades, sus ciudades, su historia, su arte, sus paisajes, sus maravillas naturales, sus climas, su fauna y su flora. Los relatos recrean momentos o ratos de viaje que al autor le han gustado, marcado o aportado especialmente, y todos ellos pertenecen al conjunto de los viajes realizados durante una década (entre 2010 y 2020) por lugares y ambientes tan variados y singulares como Siberia, el Himalaya, la sabana africana, el Ártico, el desierto australiano, el Amazonas o la Polinesia, entre otros muchos. En su conjunto, el libro consta de setenta relatos cortos de viaje que transcurren en un total de treinta y cinco países de todo el mundo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mosaico Historias, ambientes y gentes del mundo
Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico
Dirección editorial: Ángel Jiménez
Edición eBook: enero, 2023
Mosaico
© Sergio Gonzalo Rodrigo
© Éride ediciones, 2023
Éride ediciones Espronceda, 5 28003 Madrid
ISBN: 978-84-19485-30-4
Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico
Producción eBook: Vintalis
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Sergio Gonzalo Rodrigo nació en Madrid en 1982. Desde pequeño, el viaje y la literatura llamaron su atención, y desde que pudo hacerlo, comenzó a viajar y a escribir sobre sus experiencias viajeras. Poco a poco, el alcance de los viajes se fue ampliando, pasando de España al conjunto de Europa, a otros continentes, y finalmente, al mundo entero, ya que ha visitado más de setenta países de los cinco continentes. Anteriormente ya había colaborado con relatos de viaje o con artículos sobre la historia del viaje en diversas webs como Viajes al Pasado, La Caverna Viajera o Literatura de Viajes, y había participado en tertulias de viajes y clubs de lectura en Madrid. En la actualidad es promotor del proyecto Literatura del Mundo (www.literaturadelmundo.com, una página web dedicada a la literatura mundial con artículos periódicos sobre la literatura de distintos países y regiones del mundo), realiza trabajo de investigación sobre el viaje como actividad, como fenómeno y como disciplina y es miembro de la Sociedad Geográfica Española.
A Pepe, a Prado
y a Josemi
Europa del Este
Las religiones pueden convivir en armonía
SARAJEVO (BOSNIA HERZEGOVINA).
Octubre de 2015
Salgo de la pansion a la que creía que nunca iba a llegar, después de una travesía interminable por aeropuertos y hoteles indeseados. Y es que, un trayecto que debería haber durado unas ocho horas, se ha ido a treinta, después de una cancelación de un vuelo, un retraso en ese mismo trayecto cuando finalmente sí salió el primer avión, y un nuevo retraso en el vuelo de conexión. En Sarajevo llueve con constancia, aunque con poca intensidad. Tras unos pocos pasos llego a una pequeña pero concurrida plaza, la de Sebilj, donde se yergue una fuente de estilo islámico construida en madera. El lugar está en obras, y todo es demasiado parecido al caos; solo las palomas que revolotean y picotean aquí y allá parecen no estar desorientadas. Más tarde me enteraré de que los lugareños conocen a este lugar más como Plaza de las Palomas que por su nombre oficial y entenderé por qué. Grandes montañas de adoquines esperan a ser dispuestos sobre lo que de momento es la arena que conforma la plaza.
Entro en el corazón del barrio de Bascarsija, la zona turca de la ciudad, cuya identidad es imborrable, tras la presencia otomana durante cuatro largos siglos. Las estrechas e intrincadas calles ponen a prueba mi capacidad de orientación, aunque pronto descubro que el minarete de la mezquita de Gazi Husrev-Beg permanece visible desde la mayoría de los rincones del barrio y sirve para encontrarse. Predominan los edificios construidos en piedra, y lo hacen dando fe de la ajetreada y agitada historia de la ciudad. Entro a un patio que me llama la atención; indago y averiguo que es un antiguo caravanserai hoy rehabilitado como restaurante. En su día sirvió como posada en largos periplos de viajantes de comercio, y hoy es un espacio moderno y de diseño. Los tiempos cambian, también en este barrio. Me canso de la lluvia y entro en un café de la nerviosa y más amplia calle Ferhadija, ya herencia del período austro-húngaro de la ciudad. En la mesa de al lado, dos chicas jóvenes con la cabeza cubierta con velo toman café mientras charlan animadamente. A través de la cristalera, las personas de fuera van y vienen en un trasiego que no se detiene. Consulto el plano de la ciudad y tomo las primeras notas del viaje, antes de volver a salir al día gris y a caminar sin rumbo tras comprobar que el cielo sigue vomitando agua. Llego a una plaza en la que se citan las iglesias católica y ortodoxa, mirándose con sana rivalidad de un extremo a otro. En el desierto que hoy es la plaza, centenares de sillas y mesas de restaurantes y cafés esperan, apiladas, la llegada de días mejores. Una estatua del escritor bosnio Ivo Andric —Premio Nobel de Literatura en 1962— mira de reojo los tableros de ajedrez gigantes que, también en días con más luz y menos agua deben de albergar un buen puñado de partidas entre los vecinos de la ciudad.
Sigo y sigo, y llego al río Miljacka, que atraviesa la ciudad desde las inmediaciones del aeropuerto hasta el extremo contrario, en el que la ciudad expira, devorada por las montañas. Tengo ante mí el Puente Latino, el testigo involuntario del atentado contra el archiduque Francisco Fernando, que en 1914 dio inicio a la Primera Guerra Mundial. El miembro de la organización independentista Joven Bosnia Gavrilo Princip ejecutó aquí dos disparos que terminaron con la vida del archiduque austro-húngaro. Construido en piedra, y con cuatro ojos, el puente no parece haber cambiado demasiado desde entonces. En el sitio a la ciudad que duró desde 1992 hasta 1995, los ciudadanos tenían que cruzarlo de forma apresurada y aleatoria, incluso avanzando en zigzag para ser menos fáciles de alcanzar por los francotiradores que se apostaban en las montañas que se asoman por encima de los edificios. Ya al otro lado del río, entro en el patio de una mezquita. Acaba de terminar la oración, y la mayoría de los fieles salen del edificio en dirección a sus trabajos o a sus hogares, aunque unos pocos más ociosos se quedan en torno a las mesas del café que hay en uno de los lados del rectángulo. La de poder encontrarse con gente conocida y charlar es sin duda otra de las funciones que cumplen las mezquitas.
No lejos de allí está Sarajevska Pivara, la fábrica de cerveza que constituía el único lugar para conseguir agua potable durante el tiempo que duró el sitio. Aquí es donde era inevitable venir desde la otra parte de la ciudad, aunque fuese a costa de jugarse la vida. La fábrica se puede visitar, pero no me interesa demasiado y decido continuar escuchando a la ciudad. Vuelvo hacia el río, y camino en paralelo a él, hasta que llego a la sinagoga. Su presencia, junto a las de las iglesias y mezquitas que he visto hace un rato, confirma que, aunque en otros lugares y momentos haya podido parecer imposible, las distintas religiones pueden convivir en armonía. Aunque alguna vez hayan venido de fuera para impedir que así fuese.
Una comunidad llegada de lejos
VILNIUS Y TRAKAI (LITUANIA).
Noviembre de 2019
Salgo del hotel lo más abrigado que puedo y empiezo a andar por las calles de Vilnius; camino rápido porque sé cómo ir a la estación de autobuses desde la que ya ayer viajé a Kaunas y hoy salgo a Trakai. Ya pude comprobar que tardo una media hora hasta allí, y no me queda más que ir confirmando por el camino las referencias que conozco, entre las que destaca una sinagoga profusa en decoración —lo que es ciertamente extraño en ese tipo de templos—. Llego a la estación y hago la fila de la taquilla sin saber que al ser el de Trakai un autobús de corto recorrido —se tarda solo media hora— y más pequeño, el billete se compra en el propio autobús. Por suerte, el tiempo que he empleado haciendo la fila no ha sido perdido porque de no haberla hecho hubiera tomado el autobús de las nueve y media de todas formas. Le entrego un billete de cinco euros al conductor, espero a que me dé el cambio, y me acomodo en el primer asiento que encuentro. No tardo en darme cuenta de que estoy rodeado por un mismo tipo de persona: mujeres de entre 50 y 60 años que portan enormes ramos de flores en sus brazos o sobre sus regazos. Y pronto caigo en la cuenta de que es el Día de los Santos, y de que todas estas mujeres deben ir a algún pueblo cercano a Vilnius a rendir homenaje a algún pariente fallecido.
Aunque con algún sobresalto en forma de frenazo brusco —e innecesario— del conductor, llegamos a Trakai, desde donde camino hacia el centro. Pronto la amplia avenida que sale de la estación de autobuses se estrecha y se convierte en una lengua de tierra que discurre entre dos masas de agua, o mejor dicho entre dos partes de una misma masa de agua, el Lago Galve, alrededor y en torno del cual se acuesta el cuerpo de la ciudad. Continúo por la calle principal, aunque lo hago deteniéndome primero en una vetusta iglesia y después en un castillo, o en lo que queda de él, pero este no es más que el castillo antiguo, conocido como castillo de la península, ya que el más conocido y mejor conservado — el castillo de la isla—está aún por llegar... Finalmente llego al final de la avenida, desde el que ya se ve la mayor parte del lago, y me doy cuenta de que el propio lago, el castillo, la isla en la que este está, otras islas menores que hay en el lago, y todo el bosque que hay en los alrededores forman una acuarela que habría sido difícil no ya de pintar, sino también de imaginar. Yo particularmente habría pensado que una estampa así solo podría existir en una escena de dibujos animados... Cruzo el pequeño puente que llega hasta la isla, pago la entrada del castillo, y comienzo la visita.
Se trata del castillo que comenzó a construir Kestutis, Gran Duque de Lituania, en el siglo XIV, y que terminó su hijo Vitautas el Grande, quien junto a Gediminas, pasa por ser uno de los héroes nacionales del país en la actualidad —da nombre, de hecho, a no pocas calles en las ciudades del país, y ya he visto unos cuantos monumentos consagrados a él—. Su época fue la del Gran Ducado de Lituania, un potente estado europeo que tuvo su apogeo entre los siglos XII y XVIII, que fue fundado por tribus bálticas paganas —después abrazarían el cristianismo— y que ocupó el territorio que hoy ocupan la propia Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y parte de Rusia y Polonia. La arquitectura del castillo es diferente a cualquier otra que yo haya visto en Europa, y me parece que está concebida con mucho gusto: consta de una base de piedra y está coronada periódicamente por coquetas torres de ladrillo rojo, a su vez tocadas por cúpulas de un tono más intenso de ese mismo color. Visito las distintas estancias del castillo, aunque no puedo negar que me atrae mucho más la impresionante estructura de la fortaleza que el contenido de las salas, que trata sobre los pormenores de la historia del país. Cuando termino, doy una vuelta al perímetro del castillo con el fin de tener diversas perspectivas del lago, de sus pequeñas islas y de la masa boscosa barnizada con los colores del otoño que hay por todas partes.
Vuelvo a cruzar el puente que lleva al pueblo, y aunque me entretengo unos minutos en unos puestos de souvenirs y curiosidades locales, no tardo en intentar buscar un restaurante para comer. Entro en uno, y aunque no me atrae lo más mínimo el menú que ofrecen (apenas consta de una sopa y una especie de empanada no muy grande, y yo tengo bastante hambre), pronto me doy cuenta del grupo al que pertenece la persona que lo dirige. Lleva un sombrero redondo, aunque plano por arriba, de color negro, lo cual me indica que es un miembro de la comunidad karaim, de la que he leído mientras preparaba el viaje (aunque, sinceramente, no pensaba que fuera a encontrarme con ninguno de ellos). Se trata de una colonia que se estableció en Trakai después de que, en el siglo XIII, sus ascendientes llegasen hasta aquí procedentes de Turquía, con el fin de servir en la guardia de los grandes duques lituanos. Practican la religión del caraísmo, en realidad una variante del judaísmo, del que se separó después de una especie de cisma similar al que hubo en el cristianismo entre católicos y ortodoxos. La empanada que hay en el menú, ahora que he visto al hombre lo he recordado, es una comida tradicional de la comunidad. En este caso, la furia con la que mi estómago me presiona puede más que la curiosidad cultural, y me marcho del restaurante, y tras curiosear en un par de establecimientos más, termino comiendo en otro que está un poco más alejado del centro, en concreto en otra isla del lago a la que también se accede a través de un puente. Cuando termino, vuelvo a pasar por las calles del centro, deteniéndome en la kennessa, o templo de los karai m. Está cerrado por ser el festivo del Día de los Santos, pero escudriño lo que puedo desde la verja. La entrada está flanqueada por dos pequeñas torres de ladrillo, y el propio templo presenta un aspecto sobrio, con las paredes de color crema y un bonito tejado verde.
Planeo volver a Vilnius en tren, por lo que me dirijo a la estación, que está un poco más lejos que la de autobuses que ya conozco. Cuando llego a la estación, aún falta más de media hora para que salga el tren, pero por suerte, pronto descubro que Trakai aún me tenía una sorpresa preparada. Y es que, junto a la estación, hay un pequeño cementerio. Está anocheciendo, y las tinieblas van envolviéndolo en un frío abrazo, pero la presencia de velas en casi todas las tumbas hace que el lugar sea tan fantasmagórico como mágico. Algunas familias aún no se han marchado, y yo dedico un rato a pasear entre las tumbas y las personas que quedan. Todas las tumbas están repletas de flores, y algunas tienen el nombre de sus ocupantes en alfabeto cirílico y otras en alfabeto latino. Cuando llega el tren y me monto para regresar a Vilnius, siento pena de abandonar este pueblecito de ensueño.
Junto al lago más profundo del mundo
IRKUTSK Y LAGO BAIKAL.
Agosto de 2014
Recorro las calles de Irkutsk rezando por encontrar alguna tienda abierta, pues no he desayunado nada, y no me quiero ni imaginar lo que puede ser no llevarme nada al estómago hasta que llegue al Lago Baikal.
Por suerte, veo una tienda que, aunque no tiene gran cosa, al menos me permite hacerme con unas galletas.
La persona que la atiende es un buen exponente de la incomprensible indiferencia que caracteriza a muchos rusos: no responde a mi saludo cuando entro y no dice una palabra ni mueve un músculo de la cara en todo el tiempo que estoy allí. Continúo por las atractivas y europeizadas calles de la ciudad —sin duda, construida con mucha más intención estética que el resto de ciudades rusas que he conocido—, y poco después llego al descampado del que se supone que tiene que salir mi autobús al Lago Baikal. Sin embargo, el aspecto del lugar es desolador, pues no hay ni un alma, e incluso llego a dudar si me he equivocado de sitio, pero poco después llega un destartalado autobús y se van incorporando algunos de los pasajeros que me van a acompañar. El conductor, que viste esa prenda tan característica de los rusos de entre 20 y 40 años que es el chándal, y que no deja de fumar, comprueba los billetes y permite el acceso al vehículo.
No tardamos en partir, mal que le pese al autobús. Porque pronto empieza a gemir y a emitir quejidos lastimosos, y es que definitivamente ya no parece tener edad para estos trotes. Y eso que no va lleno, en cuyo caso iría echando lagrimones... Pronto, al menos, recibe el cálido abrazo de los árboles de la taiga, en cuyos brazos el dolor debe ser menor. Aunque ese alivio no va a durar para siempre… Porque, cuando llevamos aproximadamente un par de horas de trayecto, justo después de que hayamos hecho una parada fugaz para hacer un cambio de conductor, termina pasando lo que era irremediable que ocurriese. De repente, empieza a oler a chamusquina, y por la ventanilla veo que de uno de los laterales del vehículo no deja de salir un humo tan negro que parece anticipar el color del panorama que nos espera. El nuevo conductor mira hacia atrás, da la impresión de no saber qué hacer, y toma una decisión salomónica: seguir hacia delante. Aunque pronto descubro que está menos loco de lo que pensaba, pues enseguida llegamos a un área de servicio cuya existencia imagino que él conocía. Allí nos detenemos, y él comienza a examinar el motor, mientras los pasajeros nos desperdigamos por la cafetería y los baños. A mí me ha venido Dios a ver, porque fuera de la cafetería han improvisado una plancha en la que están asando una especie de chorizos que van a resultar un complemento excelente a las míseras galletas que me han dejado más migas en la boca que sustancia en el estómago. Paso por el baño —apenas un agujero en la tierra, eso sí, protegido por una caseta—, y me acerco de nuevo al autobús. Y mi sorpresa no puede ser mayor al descubrir que el problema se ha solucionado. No solo el conductor parece haber arreglado el motor y tiene cara de satisfacción, sino que además el vehículo ya no echa humo cuando arrancamos. Cómo lo ha conseguido, solamente lo sabe el conductor.
Pasada una hora y algo, llegamos al ansiado Lago Baikal, donde un ferri permite cruzar a la Isla Olkhon, hacia donde me dirijo, y donde pasaré los próximos dos días. Tenemos mala suerte, porque el ferri está justo al otro lado cuando llegamos, por lo que nos toca esperar a que se acerque a esta orilla.
Mientras esperamos, miro las plateadas aguas del lago y pienso en lo que este es y supone. Es, nada más y nada menos, que el lago con mayor profundidad del mundo, con mil seiscientos ochenta metros de profundidad —al menos esa es la cifra comprobada hasta el momento—, y tiene cerca del 20% del agua dulce no congelada de todo el planeta. El ferri ya está cerca de nuestra orilla, y pronto monto en él a pie, pues el autobús que nos ha traído ya no continúa más, y en la otra orilla me espera un vehículo que he contratado. En la isla no hay pista asfaltada, por lo que ese segundo trayecto hasta Khuzir, el pequeño pueblo en el que tengo el alojamiento, transcurre entre bote y bote, con alguno de los cuales no estoy demasiado lejos de darle un cabezazo al techo. Cuando llego al alojamiento, me sorprende comprobar cuánto me gusta: tiene un jardín estupendo para echar en él más de un buen rato. Me aseo un poco y me cambio de ropa, y salgo a dar una vuelta. Atravieso el pueblo de Khuzir, bastante desangelado a esta hora del día —y, tal vez, siempre—, y no tardo en llegar a un acantilado con unas fantásticas vistas sobre las aguas del lago, por el que camino hasta llegar a la que, en base a lo que he leído, no tengo duda de que es la Roca del Chamán. Esta isla en general, y este rincón en particular, constituyen un lugar peculiar, en el que según los chamanes locales viven unos espíritus malignos del lago, y en el que especialmente en ciertos momentos del año se da una concentración de energía especial. Lo sagrado del lugar lleva a los locales a observar algunas normas, como la de que las mujeres no puedan pisar la roca. En definitiva, es un símbolo para la población nativa, cuya mayoría se adhiere a creencias chamanísticas por las que se venera a elementos y agentes de la naturaleza. Intento abstraerme para acercarme a ese misticismo, lo cual consigo en gran medida, aunque solo sea por la belleza del lugar. Unos metros por debajo, la roca se pega un chapuzón en el lago, aunque a diferencia de lo que nos pasa a la mayoría de nosotros cuando vamos a la playa o a la piscina, lo hace sin perder la dignidad que le otorgan sus principales cualidades, la solidez y la reciedumbre.
Sigo caminando por el acantilado, cerca del que sorprendo a un cámara grabando a una mujer haciendo ejercicios de aerobic (les imagino generando uno de esos contenidos que las cadenas de televisión ponen entre los programas de madrugada), hasta que termino descendiendo a una formidable playa en la que avanzar es complicado por la cantidad y densidad de la arena. Finalmente, mi estómago comienza a golpear mi puerta para hacerme saber que se muere por comer algo. Lejos queda ya el chorizo de la parada en la carretera, y aún más, las galletas. Vuelvo a Khuzir, y me siento a la mesa de un restaurante en el que lo mejor que se puede pedir es el omul, un pescado del lago del que ya había oído hablar. Lo pido y lo pruebo, pudiendo comprobar que no me parece nada del otro mundo: es muy seco y tiene muchas más espinas que cualquier pescado al que podamos estar acostumbrados en España. Pienso en la comida que estoy tomando durante el viaje, y reparo en que, definitivamente, parece que Rusia no va a convertirse en mi paraíso culinario.
Nota: Aunque este relato y los dos siguientes transcurren en una zona que geográficamente pertenece a Asia, se incluyen en el capítulo de Europa del Este por motivos prácticos y por ser parte de un estado que con frecuencia es considerado europeo desde un punto de vista político.
La capital de la región sin nada
NOVOSIBIRSK (RUSIA).
Agosto de 2014
Mientras camino por las amplias avenidas del centro de Novosibirsk, repaso, divertido, los nombres de calles que se repiten en todas las ciudades rusas. Ninguna de las que he visitado en el Transiberiano escapa a la devoción por los principales protagonistas de la historia reciente del país. En el caso de Novosibirsk van incluso más allá de lo que son nombres propios, y entran en el terreno de la ideología política: la avenida central de la ciudad se llama Avenida Roja. Predominan los grises edificios de colmena, tan propios del sistema comunista, diseñados para que todas las personas viviesen en unas condiciones de obsesiva igualdad. La idea tiene su romanticismo, pero los edificios no pueden ser más feos... Numerosos establecimientos de comida rápida y no pocas tiendas de flores completan el paisaje urbano de estas calles del centro. Me llama especialmente la atención el hecho de que las tiendas de flores estén abiertas, según veo en los carteles de la puerta, las veinticuatro horas del día, (después me enteraré de que el motivo radica en que en el país existe la costumbre de que las parejas de novios se reconcilien tras cada discusión con el regalo por parte del novio de un ramo de flores. Y claro, los designios del amor y el desamor son inescrutables en cuanto a la hora del día a la que pueden darse…).
Paso por el parque que está en frente del único edificio —junto al circo— que nunca falta en una ciudad de la antigua URSS: la ópera, y me siento unos minutos en un banco para descansar y para ponerle el termómetro a Novosibirsk. Decenas o cientos de locales atraviesan el parque en su trayecto entre dos puntos cualesquiera de la ciudad; un par de parejas de novios se abrazan y charlan, acaramelados, en sendos bancos cercanos al mío; un matrimonio joven mira cómo su pequeño pasea en un enorme coche de juguete de alquiler; y una pareja de recién casados se hace algunas fotografías mientras el pequeño cortejo que les acompaña descorcha una botella de champán para iniciar la celebración (y es que las bodas, como las reconciliaciones, se celebran en Rusia cualquier día de la semana y a la hora más insospechada).
Reanudo mi camino hacia la Iglesia de Alexander Nevski, a la que llego después de un cuarto de hora de paseo. El edificio religioso, uno de los dos más importantes de la ciudad, se encuentra en dirección al río Ob. Llego a la valla que delimita su perímetro y, tras unos momentos de confusión en los que creo que está cerrada, descubro por fin una puerta. La iglesia, erguida y majestuosa, tiene una cúpula principal dorada y brillante que mira por encima del hombro al resto de cupulitas, más pequeñas y de color negro, probablemente correspondientes a diversas capillas. El templo es de estilo neobizantino, y fue construido en el siglo XIX como homenaje al zar Alejandro III por la construcción del ferrocarril Transiberiano, cuya ruta principal atravesaba este territorio. A Novosibirsk, por cierto, con esto le vino Dios a ver. Porque si ahora es la capital de esa región tan identificable con la nada que es Siberia, en otro caso hubiera sido la misma nada. La construcción de la vía férrea fue el último paso, aunque sin duda el decisivo, en la conquista de la parte oriental de Rusia, tras los esfuerzos previos en ese sentido por parte de numerosos exploradores, muchos de ellos cosacos, que son absolutamente desconocidos en Occidente; es el caso de Yermak Timofevich, Piotr Beketov o Vladimir Atsalov, quienes mantuvieron encarnizados combates con tártaros, buriatos, yakutos, y cuantos pueblos encontraron a su paso en su proceso de colonizar el enorme territorio que separa la Rusia europea del Océano Pacífico. Dentro de la iglesia, tras dar una vuelta general de reconocimiento, me detengo en algunos de los iconos pintados en las paredes para disfrutar de su vistosidad. Algunos fieles han acudido a cumplir con sus obligaciones religiosas; varios de ellos se santiguan compulsivamente ante algunos de esos iconos, y lo hacen a la manera en la que es propio en el cristianismo ortodoxo, con los cinco dedos de la mano juntos, y haciéndolos rebotar ante la frente. Otros extreman el grado de su devoción y están de rodillas. Sobre una mesa, hay una ensalada de alimentos, probablemente resto de las ofrendas para una liturgia celebrada hace algunas horas. Un monje, vestido completamente de negro, aprueba mi visita con un suave asentimiento con la cabeza.
Salgo del templo y decido continuar hasta el río, de tamaño colosal, como todos los siberianos. Pronto compruebo que me estoy haciendo un pequeño lío con las calles; pregunto a unas mujeres que venden fruta y, tras seguir sus indicaciones, me doy cuenta de que no es fácil acercarse al curso de agua, porque sus márgenes están en un estado muy salvaje, por lo que opto por darme la vuelta. Voy al apartamento, aunque por el camino paro en un supermercado para comprar la cena. Cuando llego, y ya me dispongo a disfrutar de un rato de descanso, no tardo en descubrir que el wifi no está funcionando. Contrariado —sobre todo por tener que subir y bajar nuevamente las escaleras, ya que el vetusto edificio no tiene ascensor—, decido pasarme por la oficina de la agencia que me ha alquilado el apartamento. Menos mal que está cerca. Allí, haciéndome entender como puedo, consigo que llamen a un remont —técnico—; por suerte, he estudiado ruso durante unos meses para aprovechar mejor el viaje, y ahora compruebo que además de para eso estos buenos propósitos sirven para solucionar más de un problema.
Un vagón cualquiera de un tren legendario SIBERIA Y TOMSK (RUSIA).
Agosto de 2014
Siento la ligera sacudida que es sinónimo de que el tren reanuda su marcha. Abandonamos la estación de Taiga, donde hemos estado detenidos cuarenta y seis minutos, y donde he bajado al andén para estirar las piernas y comprar agua. Aún habrán de transcurrir dos horas y tres minutos hasta la siguiente parada, en la estación de Yurga 1, un paréntesis de solo dos minutos. Teniendo en cuenta la extrema puntualidad de los trenes rusos, esta serie de datos que pueden consultarse en un panel que hay en el vagón son toda una garantía. Miro mi libro. Decido aplazar unos minutos la continuación de la lectura, hasta que hayamos salido de Taiga y el paisaje vuelva a ser puro bosque, y por tanto más monótono. Compruebo cómo la vida en el vagón, que en realidad es una micro-ciudad ambulante, empieza a volver a la normalidad.
Las tres niñas que ocupan la estancia contigua a la mía en este vagón de platzkart —la tercera clase de los trenes rusos— juegan a perseguirse por las camas, escalando a las de la parte superior con una facilidad pasmosa. Dos de ellas parecen casi de la misma edad, la otra aparenta un par de años menos. El padre fija su mirada en un aparato electrónico. Miro de reojo hacia atrás, y veo que el hombre que había estado tumbado, roncando, se ha incorporado, quizá como muestra de respeto hacia la mujer de gran volumen que ha subido al tren en Taiga con una maleta de tamaño proporcional al de ella misma. Fuera, Taiga da sus últimos coletazos mostrándonos unas cuantas casas de madera con tejado metálico a dos aguas. El número de vías se reduce, mientras dejamos atrás varios vagones de mercancías con pinta de llevar tiempo inmovilizados. Dos chicos sentados sobre sendos taburetes entre dos de los raíles miran cómo avanza el tren. Las casas pronto dan paso a un puñado de entristecidas fábricas y de famélicas grúas de trabajo, que suponen el último retazo de urbanidad que vamos a ver en un buen rato. Voy al baño. No voy al más cercano, que tengo detrás, sino al del otro extremo del vagón, para hacer un poco más de tiempo. Las niñas escaladoras interrumpen su juego para mirarme al pasar. Un compartimiento más allá, un prototipo de mujer rusa, rubia y con los pómulos muy marcados, mira por la ventana, sentada a la derecha del que imagino que es su marido. Más adelante, una chica joven lee un libro cuyo título en alfabeto cirílico no consigo descifrar. Antes de llegar al baño paso por el compartimiento-oficina-cocina del provodnik, el encargado del vagón. Me mira, quizá extrañado de que me haya saltado la norma no escrita de dirigirme al baño más cercano. Dentro del servicio, la ventana está cerrada, lo cual me impide ver el paisaje, haciendo el rato que tardo en hacer mis necesidades más aburrido que en otras ocasiones. Termino, y descubro que el mecanismo para accionar la cisterna es diferente al que ya conozco de otros trenes rusos. Vuelvo a mi sitio confirmando que todo sigue en orden en cada zona del vagón.
Leo, ahora sí, un capítulo de mi libro. El final de ese rato de lectura coincide con el paso del provodnik, en su trayecto hasta el compartimiento que tengo detrás, en el que le entrega a la mujer gruesa su paquete con sábanas y toalla, antes de volver a su espacio. La mujer ha empezado a hablar con el hombre roncador. Fuera, cables y postas eléctricas son el único indicio de obra del ser humano que puede apreciarse, pero son insignificantes ante la inmensidad del bosque siberiano, que con distintos tonos de verde desafía imponente a todo aquel que ose mirarle. Una enorme tubería metálica estropea el paisaje durante un rato. Atravesamos una zona pantanosa, quizá fruto de unas horas de fuerte lluvia, tal vez herencia rezagada de la temporada de deshielo. El hombre roncador ha empezado a partir con un cuchillo la barra de chóped que llevaba en una bolsa, que acompaña con pellizcos de una enorme hogaza de pan.
La mujer gruesa mira las viandas con ojos de cordero degollado. El prototipo de mujer rusa viene al baño que tengo detrás, mostrando su imponente escote, y repasándonos a todos con la mirada. Mi libro, sobre la pequeña mesa que hay delante de cada asiento, retiene su mirada unos segundos. El llanto contenido de la menor de las tres niñas, que ahora han detenido sus juegos, rompe el silencio habitual del vagón. Unos girasoles introducen el amarillo en la gama de colores de la pantalla que es la ventanilla.
Llegamos a Yurga 1, tras los dos minutos previstos el tren reanuda la marcha, y ya se me hace corto el trayecto hasta Tomsk, mi destino final. En su estación me sorprende la cantidad de personas que están esperando a los viajeros. Consulto las indicaciones que tengo para llegar al apartamento que he reservado, y siguiéndolas, voy a una parada de tranvía cercana a la estación. Dudo sobre el sentido en el que debo tomarlo, y pongo a prueba mis pequeños conocimientos de ruso para preguntar a una chica que hay en el andén. El tranvía no tarda en llegar, y enseguida me deja en mi estación de destino. Me enfrento ahora a la tarea de encontrar el edificio que busco, algo que ya me ha dado problemas en otras ciudades del país. Y es que la numeración de las calles en Rusia se extiende por diversas bocacalles, callejones, patios interiores y recovecos varios. Y claro, tampoco esta vez consigo dar con el apartamento. Ya algo desesperado después de un rato, decido entrar a preguntar a un establecimiento que, no tardo en descubrir, es una agencia de viajes. Tres chicas jóvenes trabajan en ella, y me miran tan sorprendidas como curiosas apenas entro con la mochila. Le muestro a una de ellas el papel con la dirección que busco y su cara dibuja una expresión de sorpresa. Teclea algo en su ordenador, y tras unos segundos de tensa espera me anuncia que se trata de un error, ya que esos apartamentos han cambiado hace tiempo de localización. Llama al número de teléfono que aparece junto a la dirección, y le confirman que ahora la ubicación es otra. Les dice algo a sus compañeras y, decidida, se levanta, coge su bolso y un manojo de llaves de su mesa, y me pide que le acompañe. Me invita a subir a su coche, en el que pretende llevarme al lugar en el que de verdad está el apartamento. Agradecido, dedico el rato de trayecto a pensar qué regalo puedo comprar para traérselo en otro rato de mi estancia en la ciudad, por el desinteresado favor que me ha hecho.
Un pasadizo oscuro y tétrico
KIEV (UCRANIA).
Octubre de 2011
Me he levantado antes de lo previsto, y desayuno en el hotel, uno de esos edificios soviéticos enormes y feísimos en cuyo vestíbulo se pueden encontrar los más variopintos productos y servicios —el de chicas de compañía incluido—. Salgo del comedor y, tras quedarme un rato contemplando las peripecias de los peces de la pecera que hay frente a la recepción, camino hasta el jardín botánico de la ciudad. Muchas personas utilizan el parque como vía de paso entre dos lugares de la ciudad, y sentarse a observarlos resulta la mar de entretenido. Elijo un banco y contemplo a toda esa gente pasar, mientras llega a mí la indiscutible y bella sinfonía del otoño, con los acordes de los colores verde, gris y marrón, las notas en forma de ráfagas de olor a tierra y a plantas mojadas, y la melodía que suponen los crujidos de las hojas bajo los zapatos de los caminantes. A diferencia de ellos, que apenas prestan atención a nada, los calvos árboles también escuchan con serenidad el recital.
Me levanto y me dirijo a la estación de tren, donde antes de seguir haciendo cosas en la ciudad debo comprar un billete para ir mañana a Chernihiv, una ciudad del norte del país, cercana a la frontera con Bielorrusia. Una vez en el edificio principal, me dirijo a las taquillas, y le tiendo al empleado que está detrás de la ventanilla un papel en el que he escrito en alfabeto cirílico el nombre de mi destino y la fecha y el horario del tren que quiero, que previamente he consultado en Internet. Toda precaución es poca cuando se trata de comprar un billete en otro idioma y en otro alfabeto. Con expresión de asombro y de duda en su rostro, el insípido vendedor teclea sin parar en su ordenador hasta que, al cabo de un par de minutos, imprime mi billete. De allí me encamino al metro, donde me dejo tragar por la interminable escalera mecánica en la que al principio el vigilante que está dentro de una garita al final del recorrido solo es un puntito en la lejanía. Creo que ya no es necesario, porque soy capaz de reconocer algunas de las letras del alfabeto cirílico, pero por si acaso recurro al truco de contar las estaciones que deben pasar antes de llegar a la de mi destino, Arsenalna. Una vez allí, salgo y trato de orientarme para dirigirme al Monasterio de Kievo-Pecherskaya Lavra, que se traduce por algo así como el Monasterio de las Cuevas de Kiev. Apenas me alejo unos metros de la estación, cuando me sorprende la escena de una mujer cualquiera que limpia con un trapo los cristales de una cabina telefónica. Se trata de una estampa que no es difícil de ver en cualquier país de la antigua U.R.S.S.; es la herencia del comunismo, que junto a muchas cosas negativas, trajo también una conciencia sin igual en lo que respecta al bien común, al trabajo en equipo y al esfuerzo por el beneficio de la comunidad. Dejando el río Dniéper a mi izquierda, atravieso el parque que alberga diversos monumentos conmemorativos de la participación del país en la Segunda Guerra Mundial —entre los que no falta el tradicional monumento al soldado desconocido, con la llama que nunca se apaga—, y pronto llego al monasterio.
Se trata de uno de los lugares más relevantes en la vida monástica rusa y de uno de los monasterios más venerados en el mundo cristiano ortodoxo: miles, tal vez millones de fieles, peregrinan hasta aquí cada año. No tardo en sumergirme en un mundo de edificios religiosos, políticos y administrativos. De este último tipo son los primeros que encuentro, o eso al menos creo deducir de su carácter austero, pues son completamente blancos y apenas están alegrados por los pequeños arbolitos puntiagudos que los rodean.
Más adelante, ya sí distingo varias cúpulas doradas, a las que llego tras pasar un bello arco. Una amplia plaza congrega diversos templos, que ahora miro embobado. También teñidos de blanco, están mucho más ornamentados, sus cúpulas doradas hacen juego con el oro de los adornos de la fachada, y rivalizan entre sí con coquetos frescos que muestran algunos de los iconos más característicos de la religión ortodoxa. Entro en una de las iglesias y repaso con la mirada algunas de las salas, también repletas de adornos e iconografía. Me dejo llevar a uno de los oscuros pasadizos que comunican las diversas estancias del templo, y noto cómo mi tranquilidad de visitante contrasta con el ajetreado movimiento tanto de los fervorosos peregrinos como de los atareados monjes. La asfixiante oscuridad, el olor a cerrazón y el humo hacen que el lugar no pueda ser más tétrico, pero me obligo a presenciar el ajetreo durante un rato.
Finalmente salgo para perder de vista ese ambiente que ahoga un poco, y sigo visitando el complejo, todavía parándome de vez en cuando ante algunas de las iglesias, hasta que llego a una plataforma elevada con buenas vistas de los alrededores. A lo lejos se yergue, imponente, la estatua que homenajea a la Madre Patria, y cerca, varias decenas de metros más abajo, se estira el ancho brazo que constituye el río Dniéper.
Muy cerca de donde estoy hay un cementerio, en el que las erectas tumbas terminadas con una solemne cruz se abren paso entre los hierbajos y las plantas que ya se preparan para sufrir los rigores del invierno. Y por el cementerio paseo un rato, aún abrazado por ese misticismo y por esa calma que habitualmente ofrecen los monasterios, al menos en zonas que, como esta, no están atestadas de peregrinos.
Norteamérica y Ártico
Varios metros por debajo de la nieve
MONTREAL (CANADÁ).
Diciembre de 2012
Camino entre dos enormes montones de nieve que me llegan a la altura de los hombros, mientras peleo por mantener el equilibrio y no caerme. Aunque ya llevo unas horas en la ciudad y algo me he acostumbrado a andar por esta alfombra de hielo y nieve, aún no soy capaz de caminar muy rápido sin riesgo de pegar un patinazo. Me dirijo al centro de Montreal, aunque en el camino me paro a desayunar en un café. Ver pasar a la gente por la calle con el calor del local ya metido en el cuerpo —situación a la que se llega después de unos minutos— es un auténtico placer. Incluso llego a tener demasiado calor y tengo que entrar al baño para quitarme la camiseta térmica que llevo bajo el jersey. Mientras desayuno, curioseo el novedoso sistema que el café tiene para gestionar los pedidos y ofrecer entretenimiento al cliente: la mesa está ocupada por una pantalla táctil, a través de la cual se puede llamar al camarero, hacer un pedido, pedir la cuenta o leer en formato digital el periódico del día. Termino de desayunar, y remoloneo aún unos minutos más dentro del local, casi con miedo de volver a los veinte grados bajo cero que hay fuera.
Cuando salgo, no tardo ni diez segundos —la impresión es casi violenta— en darme cuenta de que he olvidado volver a ponerme la camiseta térmica, así que me falta tiempo para volver a entrar al baño del café a hacerlo.
El centro de Montreal, de fuerte influencia francesa, está aún desangelado a estas horas. El único movimiento es el de las tiendas que empiezan a abrir sus puertas, y el único ruido es el del rugido de un motor que pronto descubro que es el de una máquina quitanieves. El animal trabaja con ahínco para despejar al menos una parte de la calle, y así hacer posible la circulación de coches, e impresiona ver la tremenda fuerza que es capaz de imprimir la pala que empuja y amontona los enormes bloques blancos.
Índice de contenido
Europa del Este
Norteamérica y Ártico
Sudamérica
África Occidental
África del Sur
Norte de África
Oriente Medio
Asia Menor, Cáucaso y Asia Central
India e Himalaya
Sudeste Asiático
Lejano Oriente
Oceanía
Hitos
Portada





























