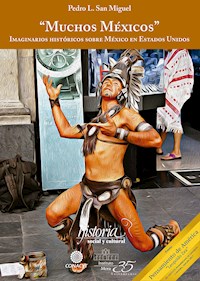
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Instituto Mora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Tanto en la "cultura popular" como en el mundo letrado, México es determinante en las concepciones acerca de América Latina existentes en Estados Unidos. Por ende, su historiografía en torno a México constituye un lugar privilegiado para explorar los "imaginarios históricos" sobre América Latina en dicho país. Tales imaginarios adquirieron novedosas connotaciones hacia la década de 1960 debido al cambio de paradigmas políticos y culturales, que incidió de formas complejas sobre el mundo intelectual, por lo cual la historiografía estadunidense sobre México comprende un espectro de posiciones. Ello es palpable al escudriñar a los historiadores "como autores", explorando sus estrategias narrativas y las estructuras de sus relatos, así como las "palabras clave" que articulan sus obras. De tal modo se revela cómo las funciones retóricas operan en la historia. Y esto resalta las "políticas de representación" de la obra histórica, lo que remite a las posiciones éticas y políticas de su autor, emanadas, no sólo de las cuestiones académicas, sino, también, de los dilemas de su sociedad, su época, su identidad, su cultura. Se puede, pues, argumentar que México –y América Latina en general– ha fungido como un "espejo" en el cual los estadunidenses han auscultado la imagen de su propia nación y su sociedad. En lo que al corpus documental se refiere, esta investigación se centra en obras emblemáticas. El libro consta de dos secciones: la primera, "Relatos", analiza las narraciones de un selecto grupo de historiadores, cada uno de los cuales ha contribuido a definir los patrones interpretativos y a instaurar los relatos arquetípicos en sus respectivas áreas de saber; la segunda, "Palabras clave", explora cómo diversos autores han organizado sus historias en torno a determinados conceptos, verbigracia: "raza"/"etnicidad", "clase social" y "nación". Estos términos han sido centrales en la historiografía moderna, fungiendo de "keywords" de varias de las corrientes historiográficas. El libro culmina con unas "Reflexiones finales" en torno a las tradiciones intelectuales y a la producción del conocimiento histórico en general.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 783
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DEWEY LC 907.2 F1225 SAN.m S2
San Miguel, Pedro L., autor “Muchos Méxicos” : imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos / Pedro L. San Miguel. – México : Instituto Mora : 2016. Primera edición 367 páginas ; 23 cm. – (Historia social y cultural) Incluye referencias bibliográficas
1. Historiografía. 2. Gibson, Charles, 1920-1985 – Crítica e interpretación. 3. Historia económica – Historiografía. 4. Womack, John, 1937- – Crítica e interpretación. 5. Prescott, William, 1796-1859 – Crítica e interpretación. 6. Estados Unidos – Historiografía. 7. América Latina – Historiografía. 8. México – Historiografía. 9. Historiadores estadunidenses – Crítica e interpretación. I. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (Ciudad de México).
Imagen de portada: Composición realizada por Marco Ocampo con base en la fotografía “Trascendencia del tiempo o el reloj lo dice todo”, de Pedro L. San Miguel.
Primera edición, 2016Primera edición electrónica, 2018
D. R. © Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora Calle Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac, 03730, Ciudad de México. Conozca nuestro catálogo en <www.mora.edu.mx>
ISBN: 978-607-9475-50-5ISBN ePub: 978-607-9475-98-7
Impreso en MéxicoPrinted in Mexico
Índice
Prefacio. Sobre el origen de este libro y de quienes lo han socorrido
Introducción. De por qué y cómo tratar de revelar “ciertas verdades elementales”
i. relatos
Capítulo 1. ¿Quién habla por los pasados indios? Charles Gibson y la historia de los pueblos mesoamericanos
De los “hechos de los castellanos” a los estudios mesoamericanos
Charles Gibson y la nueva historia mesoamericana
La (re)invención de una identidad
Los aztecas, o las tribulaciones éticas de Gibson
Capítulo 2. La representación del “atraso”, o la dimensión fáustica del conocimiento histórico
Fausto, alegoría del desarrollo
La “invención” del subdesarrollo
Tras los orígenes del atraso
La New Economic History como programa de investigación
Coda: La salvación, la ciencia, el “príncipe”, la subjetividad, la ética
Capítulo 3. Mito e historia en la épica campesina: John Womack y la revolución mexicana
“Like a sort of dummy”: Un gringo joven en busca de un tema
“Con el corazón en la mente”
En busca del “rebelde primitivo”: De los estudios agrarios a la revolución
Viaje al terruño de la utopía campesina
El regreso del héroe
“Memoria de las penas”
ii. palabras clave
Capítulo 4. “Raza”/etnicidad: Imaginarios sobre la “Atlántida morena”
De la nación a las subalternidades
Exploraciones de la “Atlántida morena”
La vertiente africana de la “Atlántida morena”
La otra “Atlántida morena”
Etnicidad y rebeldía
Capítulo 5. Clase social: Rebelión, redención y muerte
Pasados subalternos
La formación (historiográfica) de la clase obrera
Trabajadores: Heraldos y portadores del futuro
“El Verbo hecho carne”: Obrerismo y revolución
“Hijos predilectos del régimen”
Hado y “fiesta de balas”
Capítulo 6. Nación: Una comunidad imaginada que es un laberinto
Con la nación hemos topado, de nuevo
Aventuras y desventuras de próceres y villanos
Próceres, guerra y nación: La independencia contrafactual
La forja de una nación (siempre incompleta)
Revolución, nación y nacionalismo
¿Nacionalismo (y amor) del bueno?
Reflexiones finales: De Prescott a Pedro Páramo
Acerca de la estirpe de Prescott
Del concepto México
La Academia en armas (retóricas)
Relatos históricos: Ciencia, ética e imaginarios del Otro
Muchos Méxicos: Palabras clave y “busca del tiempo perdido”
Historiografía, tradición y pensamiento
Bibliografía
Para Laura, que es todos mis Méxicos. Y para Diego, quien −obvio− también forma parte de ellos.
“Colón no sólo cree en el dogma cristiano: también cree […] en los cíclopes y en las sirenas, en las amazonas y en los hombres con cola, y su creencia […] le permite encontrarlos.”
Tzvetan Todorov, Conquista, 1987, p. 24.
“Los poderosos conciben la historia como un espejo: ven en el rostro deshecho de los otros −humillados, vencidos o ‘convertidos’− el esplendor del suyo propio. Es el diálogo de las máscaras, ese doble monólogo del ofensor y del ofendido. La revuelta es la crítica de las máscaras, el comienzo del verdadero diálogo.”
Octavio Paz, Corriente, 2009, p. 223.
“Es una antigua y sabia usanza de las cortes que el Loco o Juglar o Poeta ejerzan su función de trastocar o ridiculizar los valores en los cuales el soberano basa su propio dominio, demostrándole que toda línea recta esconde un reverso torcido, todo producto terminado un desbarajuste de pedazos que no concuerdan, todo discurso seguido un bla bla bla.”
Italo Calvino, Castillo, 1995, pp. 86-87.
Prefacio Sobre el origen de este libro y de quienes lo han socorrido
Este libro estudia la historiografía sobre México producida en Estados Unidos, que es uno de los avatares de su latinoamericanismo intelectual. Con esta corriente académica tengo –por decirlo de alguna forma– una relación ambigua, fronteriza, híbrida o hasta cruzada. Nací, me crié y me malcrié en un país –Puerto Rico– que durante más de un siglo ha mantenido una relación política directa con Estados Unidos –los habitantes de esta isla caribeña somos, incluso, ciudadanos estadunidenses–, pero que, por otro lado, culturalmente sigue siendo un país básicamente latinoamericano y caribeño. Fue en tan singular país donde por primera vez incursioné, como estudiante de licenciatura –o bachillerato, como se suele decir en mi país natal, siguiendo la práctica de Estados Unidos–, en la historia latinoamericana. Con el tiempo, esa experiencia habría de ampliarse y complejizarse –enriqueciéndose, sin duda– gracias a los estudios de doctorado que efectué en Columbia University, en la ciudad de Nueva York. Ahí terminé de convertirme en un tipo particular de historiador, nutrido por las corrientes intelectuales y académicas que sustentaban la historiografía y el latinoamericanismo estadunidenses en esos años. Entonces practiqué formas de investigación a las que me sentía inclinado desde mis años de estudio en Puerto Rico –como la historia económica y social–, pero que en Columbia fueron reforzadas gracias a la impronta de mi tutor, Herbert S. Klein, sin duda uno de los más destacados latinoamericanistas estadunidenses de ese momento y cuyos trabajos se distinguen por el uso de la cuantificación y los métodos estadísticos. De hecho, uno de los incentivos que tuve para ir a Columbia estribó en fortalecer mi conocimiento de esas técnicas y metodologías, muy de moda en esos años y muy adecuadas para los temas de investigación que más me interesaban en esos tiempos, en particular los sistemas agrarios y laborales en el Caribe.
Mas, de alguna forma, ese proceso de formación me fue convirtiendo, a la vez, en una suerte de observador participante, en una especie de inconsciente etnógrafo: tuve, incluso, que adoptar el lenguaje de los “nativos” –los académicos estadunidenses que eran mis profesores y tutores–, y, como evidencia de mi “éxito” en tal empresa, escribir una tesis doctoral que mi tutor –sin perder su proverbial buen humor– siempre insistió en que debía estar redactada en un “standard English” que, al día de hoy, sigue siendo un total misterio para mí. Cabe señalar que la susodicha tesis –que versa sobre el campesinado de la República Dominicana– no ha tenido mal destino: cuenta con dos ediciones en español y al día de hoy, para mi orgullo, es reputada como una aportación significativa a la historiografía dominicana y caribeña. Con todo, en cierto sentido terminé convirtiéndome en un “American scholar”, si bien el grueso de mi labor académica se ha desarrollado en Puerto Rico y, en alguna medida, en la República Dominicana y en México, y ha sido escrita en español, mi lengua materna. Pese a ello, mi trabajo en el campo de la historia continúa nutriéndose de las tradiciones académicas e intelectuales estadunidenses, si bien ello es dosificado, en primera instancia, por mis orígenes y, después, por los fuertes nexos vivenciales e intelectuales que durante décadas he mantenido con la República Dominicana y con México. Uno de los resultados de esto es que mis percepciones acerca de las formas de hacer historia se han complejizado –y esto vale tanto para la hecha en Estados Unidos como para la elaborada en el Caribe y América Latina.
Comencé a adquirir conciencia de ese espinoso entrecruce hace varios años –más de los que quisiera admitir–, a raíz de una invitación a almorzar que me hizo Fernando Picó, mi compañero de labores en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico (upr) y, además, uno de mis mentores en la disciplina. Mientras comíamos, mi antiguo profesor me refirió una de sus más recientes tribulaciones: había sido invitado por la Universidad de Michigan a impartir un cursillo que duraría dos semanas, pero tenía reticencias en aceptar debido a que no podía desatender sus clases en la upr. Le preocupaba sobre todo su curso de posgrado de Historiografía. Como era de esperarse –para eso puso el sagaz maestro la cascarita–, yo resbalé y le planteé que podría sustituirlo en ese curso. Eso sí, le puntualicé, de Heródoto, la patrística medieval y otros temas canónicos de la historiografía occidental no podría disertar; pero sí podría parlotear en torno a la historiografía latinoamericana. Por supuesto, en mi arrebato de profesor bisoño no me percaté entonces de mi atrevimiento. Aun así, el dómine aceptó con entusiasmo mi propuesta: Picó disfrutaría y yo sufriría; con todo, le agradezco su confianza, amistad y enseñanzas a lo largo de varias décadas.
Mientras Picó gozaba su romería universitaria, yo sobrellevaba la tribulación de cumplir con mi osada oferta. Confronté, evidentemente, los retos de todo esfuerzo de síntesis. ¿Cómo comprimir la evolución de un asunto complejo, que abarca un periodo pluricentenario y en el cual convergen una variedad de tendencias, interpretaciones, movimientos, ideologías y “escuelas”? Mis dificultades se acrecentaron al reparar que acerca de varios países latinoamericanos mis conocimientos sobre su historia y su historiografía eran harto precarios. Esto era así pese a que en una de las paredes de mi residencia colgaba un pomposo título doctoral obtenido en una prestigiosa universidad que se ha destacado por ser uno de los principales centros de estudio de la historia latinoamericana en Estados Unidos. De hecho, la mayoría de los cursos que tomé en dicha institución se ofrecieron en un aula que honra a Frank Tannenbaum, uno de los latinoamericanistas más renombrados de ese país. A todo lo que aprendí entonces y a mis lecturas como estudiante y como novicio profesor universitario tuve que recurrir para tratar de cumplir la promesa dada a mi astuto mentor y colega. Pero los resultados fueron verdaderamente magros. Fue deficiente, sobre todo porque a la hora de confeccionar un listado de textos fundamentales de la historiografía latinoamericana, lo que sobresalía era un conjunto de obras escritas por extranjeros, no por latinoamericanos. Y de esos extranjeros la inmensa mayoría eran estadunidenses. Constatar ese hecho me resultó chocante en un primer momento; luego reparé en que eso no constituía una extravagancia ni una anormalidad. Al contrario, tal resultado era totalmente coherente con lo que había sido mi formación como “latinoamericanista”. Toda formación, se ha dicho, termina siendo una deformación. Y la mía, aunque me hubiese formado “bien” (o al menos adecuadamente) en un sentido, en otros, seguramente, me había distorsionado, retorcido o enrevesado. Porque el caso es que mi latinoamericanismo académico respondía –y quizá aún lo siga haciendo–, en primera instancia, a sus versiones estadunidenses. Así que pese a haber constatado la versión harto parcial que supondría mi presentación ante los estudiantes de Picó, efectué la misma –espero que decorosamente–, mas no sin antes notificarles mi autodescubrimiento acerca de lo restringida, sesgada e incompleta de la misma. Pero el reconcomio ya estaba alojado, si bien quedó entonces como eso: una especie de desasosiego intelectual que de rato en rato me asaltaba.
Mi primera intervención –si bien informal– sobre tal asunto ocurrió tiempo después, durante una conversación con mi buen amigo Stuart Schwartz, profesor de la Universidad de Yale y destacado latinoamericanista que se encontraba de visita en Puerto Rico. Al expresarle algunas de las ideas preliminares que había ido pergeñando en torno a la historiografía estadunidense sobre América Latina, Schwartz, que a la sazón era uno de los editores de la Hispanic American Historical Review, entusiasmado, me conminó a escribir un artículo para la misma en torno a esa cuestión. La propuesta me ilusionó sobremanera, aunque entonces no pude acometer dicho proyecto. Con todo, el entusiasmo mostrado por Schwartz constituyó el acicate primigenio para elaborar este libro; si a él, uno de los más reconocidos historiadores latinoamericanistas de Estados Unidos, le incitaban mis divagaciones, eso podía implicar –quise interpretar– que alguna relevancia tendrían. La semilla de este libro quedó plantada entonces debido al interés mostrado por Schwartz: lo que había sido mero solipsismo intelectual, adquiría visos de convertirse en asunto académico. Como primer contertulio en torno al tema de este libro y por el apoyo que durante su prolongada preparación me ha brindado, le expreso mi más profunda gratitud.
Poco después la vida me enfiló hacia nuevos rumbos, posibilitando que una inquietud y unas desbalagadas ideas se transformaran en un proyecto de investigación, el que, por otro lado, sufrió modificaciones a tono con mis posibilidades y limitaciones. La idea original radicaba en estudiar la historiografía estadunidense sobre América Latina; pero al ponderar tan ambiciosa aspiración, concluí que la misma era muy difícil de realizar –o que al menos lo era para mí– debido a la inconmensurable bibliografía que habría que manejar y al conocimiento, de proporciones braudelianas, que tendría que poseer. Mis flacas fuerzas no daban –ni dan– para tanto. A ello se aunaba uno de los rasgos de mi desarrollo como historiador: el hecho de que mi trabajo de investigación se había centrado hasta entonces en el Caribe –sobre todo en la República Dominicana–. Y el caso es que el Caribe, en el contexto latinoamericano, es una región un tanto excéntrica, por lo que tomarla como eje de mi nuevo proyecto de investigación no constituía la mejor opción. Eso sí, sobre la historiografía caribeña había efectuado varias reflexiones, incluso un trabajo en torno a los metarrelatos que han moldeado su historiografía, razón por la cual esos antecedentes me brindaron criterios nada despreciables para acometer esta nueva empresa.
Concluí, pues, que lo más sensato era trabajar con lo que en el campo de la sociología o la estadística denominarían una “muestra”; que no es otra cosa que recurrir a lo “micro” como estrategia de investigación. Había, pues, que seleccionar, recortar, reducir, achicar, si bien con discernimiento y juicio. Aquí también se presentó una disyuntiva: podía trabajar con una muestra de obras que se refirieran a un conjunto delimitado de países latinoamericanos –el cuarteto formado por Brasil, Argentina, Perú y México me lució como una opción razonable– u ocuparme exclusivamente de uno solo de ellos. Luego de considerar pros y contras, opté por la segunda alternativa. Pero, ¿cuál país latinoamericano? Esta pregunta fue más fácil de responder: México lucía como la elección indiscutible. Había, para empezar, razones personales, entre ellas que, desde siempre, había sentido una gran atracción por México, seguramente nutrida por la música, las películas y los programas mexicanos que en mi Puerto Rico natal disfruté desde mi niñez. Eso me había motivado, desde mis años de estudiante de licenciatura, a privilegiarlo, entre los países latinoamericanos, en mis lecturas y afanes universitarios. Esa selección se vio reforzada gracias a varios trabajos que leí entonces del historiador mexicano que más ha influido en este libro, Mauricio Tenorio Trillo, quien en uno de sus ensayos alude al “méxicocentrismo” del latinoamericanismo estadunidense; es decir, al papel medular que ha desempeñado México en la configuración de los imaginarios existentes en el país norteño en torno a América Latina. Tal argumento terminó por vencer cualquier reserva acerca de la propiedad o la justeza de seleccionar a México como mi “objeto de estudio”. De esa y de muchas otras ideas de Tenorio Trillo, así como de sus recomendaciones y críticas, me he nutrido y enriquecido durante años; mi homenaje, pues, a su agudeza, su originalidad, su rigor y, además, su generosidad.
Habiendo elaborado un proyecto de investigación, la upr me concedió una licencia sabática que me permitió realizar una estadía en México durante el año 2002-2003. Mientras disfruté de la misma, estuve afiliado al Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, donde gocé de un ambiente académico de gran riqueza, así como de la acogida de muchos de los miembros de esa institución. La lista de colegas y amigos a quienes debería reconocer mi placentera y productiva estadía en el Mora resultaría intimidante a los lectores debido a su extensión; no obstante, constituiría un acto de lesa gratitud no mencionar a Santiago Portilla, Mónica Toussaint y Johanna Von Grafenstein. Igualmente, agradezco a los miembros del área de Historia Social y Cultural, en cuyo seminario mi propuesta fue sometida a escrutinio y en el cual presenté los primeros resultados de mi indagación. Esta fue facilitada gracias a la diligente y la atenta asistencia de los bibliotecarios del Instituto Mora, quienes constituyen un ejemplo sobresaliente de servicio y apoyo al trabajo académico.
Durante mi estadía en México recibí atenciones de colegas y amigos que laboran en diversas instituciones. José “Pepe” Ronzón, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, me apoyó de múltiples formas y me brindó su solidaridad de diversas maneras; Silvia Pappe acogió mi proyecto con entusiasmo. Amén de los auxilios académicos, resultaron fundamentales durante ese año maravilloso el respaldo, la amistad y el cariño de numerosas personas, entre ellas: Dolores “Lolita” Hernández y Guy Duval, Donají Morales, Gabriela Pulido, Felícitas López-Portillo, María Eugenia del Valle, María del Rosario Rodríguez y Yolanda Juárez. A los anteriores debo añadir a Juan Manuel de la Serna, Zoila Góngora, María Teresa Cortés Zavala y José Alfredo Uribe. Fuera de México, quiero destacar el respaldo que he recibido de Francisco Scarano y Emilio Kourí; este último me confirió el honor de presentar uno de los capítulos de este libro en el Katz Center for Mexican Studies de la Universidad de Chicago. Entre los colegas familiarizados con este proyecto desde sus comienzos, Catherine Legrand lo acogió con gran entusiasmo; a ella, mi enorme gratitud por haber creído en el mismo y por su apoyo incondicional. Espero no haberla defraudado. Con mi antiguo amigo José Luis Rénique compartí las ideas que sostienen este libro; de él recibí inteligentes recomendaciones y estímulo. A Arlene Díaz le agradezco que me invitara a presentar una síntesis de esta investigación en Indiana University.
Mis agradecimientos terminan por quienes geográficamente me quedan más cercanos, los amigos y los colegas de Puerto Rico. Desde que fueron mis alumnos, años ha, Carlos Altagracia, Jorge Lizardi y Manuel Rodríguez (las indescriptibles “Sabandijas”) pasaron a formar un grupo singular con el cual mi gratitud no tiene límites ya que no se restringe –si bien lo incluye– al ámbito académico: ellos han sido, amén de colegas, compinches y secuaces de la vida. A Manolo agradezco en particular sus orientaciones acerca de la historia y la historiografía de Estados Unidos, temas de los que es un gran conocedor. Por iguales razones expreso mi gratitud a Antonio “Tony” Hernández. Javier Figueroa, Carlos Pabón, Mayra Rosario, Humberto García-Muñiz y José Rodríguez Vázquez me han brindado su respaldo y su saber. Por haberme ayudado a obtener apoyos institucionales para efectuar esta investigación le estoy muy agradecido a Luis Agrait, director del Departamento de Historia. En un medio en el cual la investigación y la producción de conocimiento se ven amenazadas por la inercia y el cretinismo burocráticos, figuras como él, dispuestas a respaldar esas funciones, garantizan que la universidad continúe cumpliendo esas tareas. Me complace reconocer, asimismo, a los dos lectores que dictaminaron el manuscrito de este libro: no siempre satisfice sus recomendaciones, mas siempre estimaré su lectura atenta y sus sabias y eruditas observaciones, que valoro como parte de un diálogo que confío en que podamos continuar –sean quienes sean ellos– en otros contextos. Asimismo, extiendo mi reconocimiento a Manuel Martínez, de la oficina de Préstamos Interbibliotecarios, y a Joel Donato, del Laboratorio Computacional de Apoyo a la Docencia –ambos de la upr–, modelos de eficacia y dedicación. El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (degi) y la Facultad de Humanidades me brindaron recursos para realizar diversas fases de este estudio.
Además, en Puerto Rico cuento con un grupo de cuates cuya camaradería es insustituible, entre ellos: Alfredo, Ismael y Pablo Torres, Eugenio García Cuevas y Armando Cruz. José Muriente y Lucy Colón se merecen una mención especial ya que me han hecho parte de su familia. A todos ellos, un afectuoso abrazo. Mis hijos: Pedro Carlos, Alejandro José y Roberto Karlo, amén de mi princesa, mi nieta Kamil Alejandra, y mi príncipe, mi nieto Alek, le confieren un sentido especial a mi vida y a lo que hago, que siempre ha conllevado restar muchas horas que, en principio, debería dedicar a ellos.
Nada de lo que llevo dicho hasta ahora hubiese adquirido sentido ni se hubiera metamorfoseado en este texto de no ser por el influjo mágico e inefable de Laura Muñoz. A ella dedico en primer lugar este libro, del cual ha sido su principal ángel tutelar. Por ser su inspiradora musa, él fue suyo desde siempre.
Río Piedras, Puerto Rico Tepepan, Ciudad de México 16 de abril de 2014/4 de enero de 2016
Introducción De por qué y cómo tratar de revelar “ciertas verdades elementales”
A menudo […] hace falta un idiota para enseñar ciertas verdades elementales a los sabios de este mundo.
Rafael Sabatini1
¿Quién habla por América Latina, emitiendo criterios en nombre suyo? ¿Quién ha asumido su representación, y cómo ha sido figurada, plasmada, modelada, imaginada, vislumbrada, concebida, pensada o conjeturada dicha región, esa que ha sido denominada, entre otras formas, como “el otro Occidente”? ¿A partir de qué proyectos, designios, ideales, empresas o aspiraciones se han trazado sus perfiles?2 Estas preguntas, creo, no son gratuitas ya que en nombre suyo se han manifestado diversas personas, instituciones y organismos. A nombre de América Latina –apelativo que en sí mismo ya indica una mirada forastera– se pronuncian hasta entidades foráneas. Tal es el caso de las representaciones sobre América Latina que ha generado el mundo intelectual estadunidense, que incluso han terminado definiendo no pocos de los mismos imaginarios de los latinoamericanos acerca de ella. En las primeras décadas del siglo xx, los escritores de ficción y los periodistas resultaron cruciales en la forja de dichas representaciones; hacia mediados de la centuria, ese papel fue asumido mayormente por los científicos sociales y los historiadores. Los debates sobre la dependencia económica, la redefinición de las relaciones entre los centros metropolitanos y los países latinoamericanos (sobre todo a partir de la revolución cubana), y el surgimiento de nuevos movimientos sociales y políticos se encuentran entre los factores que explican ese creciente interés.3 Todo esto sugiere la importancia de estudiar la historiografía sobre América Latina que se desarrolló a partir de entonces; la misma constituye un fenómeno específico, enmarcado en un contexto cultural y político que refleja tanto las tensiones internas en Estados Unidos como sus dilemas frente a la región.
Es con base en tales criterios que he abordado el examen de la historiografía estadunidense sobre México, poniendo énfasis en las obras confeccionadas alrededor de los años sesenta del siglo xx –si bien cuando así ha parecido apropiado o conveniente he examinado obras de otras épocas–. En esa azarosa década de los sesenta tuvo lugar en Estados Unidos un decisivo cambio paradigmático en el estudio de la historia latinoamericana. A la sazón emergió un gran interés por la historia social; hasta entonces habían predominado las historias política e institucional.4 Los sistemas de trabajo, las relaciones raciales e interétnicas, los cambios demográficos, los espacios regionales, la estructura agraria, y los conflictos y los movimientos sociales fueron estudiados por una “nueva historia” que, aunque heterogénea en sus enfoques, metodologías y fundamentos conceptuales, contribuyó a redefinir los modelos historiográficos sobre América Latina.5 De formas sustanciales, tal mutación fue paralela a las transformaciones impulsadas por la “escuela de los Annales” y la historia marxista británica, si bien la historiografía estadunidense sobre América Latina contó con características propias y énfasis particulares. Sus rasgos se originaron en varios factores, entre ellos: 1) el predominio en la historiografía estadunidense de un conjunto de metarrelatos (la tradición democrática, la modernidad de sus estructuras políticas, económicas y sociales) que han resaltado la singularidad de esa nación en el continente americano; 2) la existencia de una tradición de estudios sobre América Latina que se remontaba a la parte final del siglo xix y que, aunque marginal en el mundo académico estadunidense, había realizado aportaciones significativas,6 y 3) las modificaciones que sufrió la historiografía estadunidense a partir de los años cincuenta y sesenta, entre ellas su creciente especialización, un mayor acercamiento a las Ciencias Sociales y, con ello, la renovación de sus perspectivas teóricas y metodológicas.7
Mas para comprender la historiografía estadunidense sobre América Latina no basta con tener presentes los factores académicos o intelectuales. De igual importancia resulta evaluar los dilemas y las transformaciones que enfrentó Estados Unidos en esos años y cómo ellos incidieron en su producción intelectual y cultural. Entonces, debido a factores como la guerra fría, el auge de los movimientos antiimperialistas en los países latinoamericanos –e incluso en Estados Unidos mismo–, el incremento de los movimientos contestatarios a lo largo y lo ancho de las Américas, y el establecimiento en el continente de un Estado socialista como resultado de la revolución cubana, se redefinieron las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Por ejemplo, teniendo como telón de fondo la lucha por los derechos civiles de las minorías étnicas, aumentaron en Estados Unidos las investigaciones sobre la esclavitud y las relaciones raciales. En dicho contexto, varios historiadores estadunidenses volcaron su mirada hacia América Latina, donde supuestamente prevalecían unas relaciones raciales distintas a las existentes en su país. Asimismo, los conflictos y las movilizaciones sociales en Estados Unidos instaron a sus historiadores a interesarse en la historia social latinoamericana. Y es que, como ha señalado Richard Morse, América Latina ha actuado como un “espejo” en el cual los estadunidenses, con frecuencia, han auscultado la imagen de su propia nación y su sociedad.8
En dicho juego de espejos, México ha tenido un papel primordial en definir las concepciones sobre América Latina; con toda razón, Mauricio Tenorio Trillo se ha referido con perspicacia al “méxicocentrismo” de tales nociones.9 De ese rasgo se deriva que la historiografía estadunidense en torno a México constituya un lugar privilegiado desde el cual escudriñar la “imaginación histórica” sobre América Latina existente en dicho país. Como parte de esos imaginarios, considero que se debe incluir toda obra producida en el marco académico de Estados Unidos y que responda a sus tradiciones intelectuales, irrespectivamente del origen nacional o étnico de su autor –si bien reconozco el creciente “mestizaje” e hibridismo del latinoamericanismo estadunidense, producto de los intercambios culturales y del aumento de la población hispana en “el Norte”, así como de la presencia en su mundo intelectual de figuras importantes cuyos orígenes nacionales se ubican en otros países o sociedades–. Como ya he apuntado, mis reflexiones toman como referentes principales las obras posteriores a 1960; esa historiografía refleja la redefinición de las relaciones entre Estados Unidos y México (y América Latina en general), así como los dilemas que la sociedad estadunidense enfrentaba en esos años. Aunque en esa producción intelectual incidieron los intereses económicos, políticos y estratégicos de Estados Unidos, resulta más que patente que diversos historiadores de ese país escrutaron a México desde otras perspectivas, incluso desde posturas progresistas o radicales.10 Lejos, pues, de constituir un bloque homogéneo que manifieste exclusivamente los proyectos de los sectores de poder de su país, la historiografía estadunidense sobre México abarca una diversidad de posiciones; ella incluye una dimensión utópica, incluso palpable en autores de reconocida prosapia empirista.
En América Latina, la historiografía estadunidense ha sido clave en definir los paradigmas sobre su evolución histórica, si bien son más bien escasas las investigaciones dedicadas a escudriñar dicha producción intelectual.11 Por su parte, en Estados Unidos se han producido balances historiográficos acerca de largos periodos históricos, destacando a veces alguna región o país;12 en ocasiones se han debatido las teorías, los modelos, los temas, los enfoques metodológicos o los paradigmas intelectuales que han articulado las investigaciones sobre Latinoamérica.13 Frecuentemente, las reflexiones historiográficas estadunidenses han girado alrededor de temas concretos, sea el régimen de tierra, los sistemas laborales, las instituciones coloniales, o determinados procesos o tendencias políticas.14 Asimismo, hay unos pocos escritos sobre figuras emblemáticas del latinoamericanismo académico.15 En estas variadas indagaciones predominan las discusiones acerca de las metodologías y las fuentes empleadas, y sobre las interpretaciones ofrecidas. Tal tipo de reflexión prevalece pese a que los debates contemporáneos –productos del posmodernismo, el “giro lingüístico”, la “nueva historia cultural”, el subalternismo, el poscolonialismo, y demás “ismos” de moda– han replanteado los fundamentos de “la escritura de la historia”.
Mi indagación se enmarca, precisamente, en las propuestas y los debates que han suscitado estas últimas tendencias. Parto, sobre todo, de las propuestas de Michel De Certeau, Hayden White y Edward Said, cuyo denominador común –pese a las diferencias innegables entre ellos– radica en cómo, mediante recursos retóricos y narrativos, se intentan generar saberes objetivos que, alegadamente, expresan fielmente la realidad.16 Del primero de estos autores adopto sus reflexiones sobre “la operación historiográfica” como una praxis que se realiza desde un “lugar” institucional, social y cultural que define tanto las posibilidades como los límites de la escritura sobre el pasado; es decir, que prescribe sus posibilidades heurísticas e interpretativas. Por su parte, de White asumo su argumento de que una “historia” es un “artefacto literario” cuyos contenidos son tanto encontrados como imaginados. En tal sentido, pretendo estudiar al historiador “como autor”,17 atendiendo aspectos como la naturaleza y la estructura de sus relatos, así como las dimensiones retóricas, simbólicas, metafóricas o hasta poéticas de su lenguaje. Debido a ello, el énfasis de mi pesquisa recae no en la facticidad o falsedad de las interpretaciones, los datos, las pruebas o los hechos aportados por los diversos autores estudiados, sino en el análisis discursivo de sus obras. Mi cometido no radica en elaborar un estudio historiográfico tradicional, género que permanece atenido, en lo esencial, a elucidar los atributos empíricos, técnicos o heurísticos de las obras históricas. Y cuando se aventura más allá, adentrándose en el terreno escabroso e inestable de las interpretaciones, lo hace ante todo tratando de determinar cuán adecuadamente dichas inferencias se ajustan a la evidencia o concuerdan con los “hechos históricos” y las pruebas aportadas por las investigaciones comentadas. Tal tipo de ejercicio ocupa un papel destacado en la crítica historiográfica y cumple, sin duda, una función esencial en las reflexiones de los clionautas acerca de su propia disciplina; pero ceñirse sólo a él, sin trascenderlo, efectuando, por ejemplo, un tipo de análisis análogo al propuesto en este libro, genera –a mi modo de ver– una crítica limitada y disminuida. Y es que, como he indicado en otro lugar: “No son los ‘hechos’, científicamente obtenidos de acuerdo al ‘método’, los que parecen determinar el relato, la naturaleza de la explicación ofrecida: de ellos no se deprende la ‘verdad’ histórica, como pretendía la tradición empirista. Son, más bien, las narraciones […] las que delimitan los ‘hechos’ considerados como relevantes.”18
En fin, el tipo de crítica histórica a que aspiro busca adentrarse, por decirlo así, en los entresijos de las obras comentadas, en sus misterios y arcanos, escrutando no sólo lo dicho y lo manifestado explícitamente, sino, también, lo oculto, lo implícito, lo silenciado o apenas sugerido o aludido.
Finalmente, de Said acojo sus consideraciones en torno a la construcción del Otro mediante un saber que intenta representar “lo real”. Así que se puede argüir que existe un paralelismo entre la construcción que hizo el mundo letrado occidental acerca del “Oriente” –asunto analizado por Said– y la manera en que el mundo académico estadunidense ha figurado, imaginado, alegorizado y hasta mitificado a “América Latina” (y a “México” en particular). Dicha construcción posee un conjunto de imágenes y metáforas que operan desde una relación de poder cultural –el poder de denominar lo “extraño”, lo “exótico”, lo “ajeno”–, y que desempeñan un papel crucial en la creación de la propia identidad.19 Parafraseando a Tenorio Trillo, México “es una parte del imaginario o de la necesidad de ‘otredad’” de Estados Unidos.20 Y es que “las narrativas [estadunidenses] sobre la América no estadunidense [desempeñan] un papel central en delimitar los contornos temporales de una nación cuya historia […necesita] dilatarse continuamente”. Ese ensanchamiento –continúa Bruce Harvey– se ha efectuado tanto “literalmente por medio de la expansión de su frontera y míticamente mediante la apropiación de cuerpos, espacios y culturas no europeos y no protestantes”.21 Por ende, la historiografía estadunidense sobre México (y acerca de América Latina en general) es un encuentro-desencuentro con el Otro; es un acercamiento a-alejamiento de uno que es extraño; es una tentativa, a la vez, por diferenciarse de-asemejarse a un foráneo que contribuye a delimitar la identidad propia, ya que ello coadyuva a esculpir los rostros –luminosos o sombríos– de su propia sociedad. Y es que la identidad requiere de la otredad, necesita la diferencia –real o supuesta– para poderse demarcar, concretar, validar y justificar. Esa es, de acuerdo con Tzvetan Todorov, una de las funciones principales del “bárbaro”, de ese que se reputa como diferente al Yo, quien elabora, por contraste, una imagen aceptable de sí mismo.22 La otredad suele ser percibida como un semblante deforme que, por oposición, refrenda el (alegado) rostro proporcionado y bello que de sí percibe Narciso.
Afincado en tales principios he acometido los objetivos señalados. Como he indicado, exploro principalmente las estructuras y las estrategias narrativas –lo que White concibe como la “poética de la historia”– más que los datos o las dimensiones empíricas de las obras escudriñadas. Intento mostrar cómo las funciones retóricas operan en la obra histórica y cómo las construcciones discursivas inciden en la determinación de los “hechos significativos” de la narración. Asumo que una obra histórica contiene una “política de la representación” que remite a las posiciones éticas y políticas del autor, emanadas de los dilemas de su sociedad, su época, su identidad, su cultura, etc.23 En lo que al corpus documental se refiere, más que abordar la totalidad de la historiografía estadunidense sobre México –lo que resultaría imposible–, concentro mi atención en un grupo de obras y autores que han tenido papeles significativos o hasta determinantes en el trazado de las líneas maestras de la historia de México.24 Al respecto, debo efectuar algunos señalamientos en torno a las obras y los autores auscultados.
En primer lugar, he intentado incluir obras y autores que han sido cardinales, destacados o relevantes en la historiografía sobre México producida en Estados Unidos, si bien manteniendo una visión amplia acerca de lo que es una obra histórica. Desde mi óptica, lo son, por ejemplo, aquellas que asumen una perspectiva o metodología histórica o que pretenden contribuir a la mejor comprensión del pasado y de los procesos históricos, independientemente de que sus creadores provengan de otras disciplinas académicas. La inclusión de obras de tal naturaleza en este trabajo se justifica, además, debido al carácter inter o multidisciplinario de las Ciencias Humanas en los últimos tiempos, sana usanza que ha propiciado un diálogo entre los más diversos saberes, vivificándolos y enriqueciéndolos. Por ello, en los capítulos que siguen aparecen historiadores de variados talantes y estirpes intelectuales (Charles Gibson, John Womack o John Coatsworth, entre otros) junto a alguno que otro antropólogo (por ejemplo Paul Friedrich), politólogo (Frederick Turner) o hasta un mero aficionado a la disciplina de la Historia (Nelson Reed). Desde mi punto de vista, lo que resulta apreciable de las obras y los autores discutidos son sus prácticas discursivas, los temas que tratan y cómo los abordan, la manera en que construyen sus narraciones, las estrategias y las artes –incluso las retóricas– que articulan dichos textos.
En segundo lugar, el conjunto de figuras y de creaciones escrutadas están lejos de constituir una “muestra representativa”, según el significado que un cuantitativista o un estadístico le darían a dicha expresión. De hecho, no tengo forma de determinar con algún grado de precisión cuán “representativo” podría ser el repertorio de obras y autores que se examinan. Para el caso, daría lo mismo que lo fuese o que no. Entre otras cosas, porque habría que determinar a partir de qué criterios o variables se definiría esa supuesta “representatividad”. Y como ha sugerido Borges, el abanico de variables puede resultar absurdamente ilimitado. Ante tal panorama, resulta más apropiado asumir que las obras y los historiadores incluidos se han seleccionado con base en sus características y funciones narrativas, discursivas, simbólicas, argumentativas, demostrativas, persuasivas, explicativas e interpretativas. Con todo, ni aun así se podría argumentar que son una “muestra representativa”; admito, por el contrario, que en la selección de este cúmulo de investigadores, tratados y monografías ha operado un criterio eminentemente subjetivo, ya que su inclusión obedeció, principalmente, a factores personales fundados en que la mayoría resultó significativa, crucial o hasta invaluable en mi forja como latinoamericanista –esto siguiendo las clasificaciones a la usanza en la academia estadunidense, de la cual se deriva parte esencial de mi formación en el campo de la Historia–. ¿Bastará para ilustrar el talante subjetivo de mi selección el libro Zapata and the Mexican Revolution, que me cautivó desde que lo leí por primera vez, siendo estudiante doctoral, y que hasta el día de hoy estimo como una de las obras cumbre de la historiografía estadunidense sobre América Latina e, incluso, como una de las obras históricas más notables que he leído en toda mi vida? ¿Se vale decir que admiro a su autor por haber producido una obra tan magnífica, hermosa y perspicaz? ¿Vale confesar que habría querido escribir una obra análoga? Su inclusión en este libro es, por tanto, una especie de pequeño homenaje a su destacadísimo lugar en la historiografía; pero también constituye un reconocimiento a su papel en mi formación, en mi concepción no meramente de los movimientos campesinos durante la revolución mexicana, sino de las luchas de los campesinos en otras partes del mundo y hasta de las resistencias de los subalternos en general.
Con esto pretendo indicar que la pesquisa que tiene el lector ante sí es un ejercicio de introspección, una reflexión crítica en torno a mi propia formación, una cavilación sobre mi conversión en un tipo determinado de homo academicus debido a la tradición erudita en la que me moldeé, la que innegablemente tiene el sello Made in USA. En consecuencia, es probable que de mi indagación no se desprenda una “verdad” en sentido absoluto –posibilidad por demás cuestionable–, pero sí un sentido, un significado. Encuentro en este intento un sólido apoyo en Edmundo O’Gorman, quien con su usual vehemencia insistió en que la “realidad radical” del ser humano es “su vida”; y de ella se deriva esa pulsión a hurgar el pasado. Por eso –continúa argumentando el singular pensador mexicano– “el conocimiento histórico es el más parcial de todos los conocimientos” ya que está basado “en preferencias individuales y circunstanciales”. De ese individual y circunstanciado saber puede ser que no emane una “visión completa” del pasado –aspiración de la que O’Gorman denomina “escuela [historiográfica] tradicional”–, pero sí puede obtenerse una “visión auténtica” del mismo, que es a lo que debe anhelarse. Por ende: “El saber histórico no consistirá ya en una suma de hechos que, una vez ‘descubiertos’, se consideran definitivamente conocidos; consistirá en una visión cuantitativamente limitada, pero auténtica en cuanto se funda en una serie de hechos significativos por sus relaciones con el presente y con nuestra vida.”25
Esta confesión de parte –por llamarlo de alguna forma– no implica, por otro lado, que la selección de obras y autores incluidos en este trabajo sea totalmente arbitraria. Como ya he advertido, la mayoría de los historiadores discutidos han ocupado lugares apreciables –incluso estelares– en la producción académica estadunidense sobre México; valga como ejemplo el Zapata de Womack. Por demás, aunque no se pueda considerar que ni ellos ni sus obras sean “representativos” en un sentido estadístico, tampoco se les puede singularizar de manera absoluta, considerándolos como expresiones plenamente sui generis. Sus propias repercusiones en la disciplina, tanto en Estados Unidos como en México, atestiguan que se les puede –y se les debe– examinar como lo que en efecto son: producciones culturales elaboradas a partir de formalizadas prácticas académicas, intelectuales y discursivas. Reitero lo manifestado por De Certeau: la obra histórica responde a una praxis, una heurística que desemboca en una “práctica escritural”. Y ello remite a un contexto determinado –que él denominó “lugar”– que establece las condiciones de posibilidad de dicha praxis y que, además, (pre)establece, estipula, prescribe, delimita o reglamenta tanto las operaciones técnicas de ese “hablar con los muertos” –que es la investigación histórica– como las opciones interpretativas que de ellas se derivan o emanan. Por ello es que, según De Certeau, “antes de saber lo que la historia dice de una sociedad” nos debe importar analizar “cómo funciona ella misma”.26 Es desde esa óptica que se puede afirmar que una obra histórica se articula y se elabora desde un universo cognoscitivo y discursivo predeterminado. Ese conjunto de saberes y prácticas que moldean y deslindan las maneras de concebir, describir e interpretar la realidad en determinadas épocas y sociedades es lo que Michel Foucault denominó “episteme”, que abarca: “[…] los códigos fundamentales de una cultura […], que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas […y que] fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los cuales se reconocerá”.27
De tales nociones, ciertos pensadores –Foucault y Roland Barthes entre ellos– han derivado el principio del desvanecimiento, la anulación y hasta “la muerte del autor”.28 En sus versiones extremas, se arguye que en cuanto un texto o una obra manifiestan la ideología o la “episteme” de una sociedad o época, no es su creador quien enuncia el discurso, sino que es este último el que se revela o “habla” por vía del autor. Esta concepción acerca de las prácticas discursivas, obviamente, difumina o suprime a los creadores individuales, quienes terminan convertidos así –en su versión letrada– en una especie de ente hegeliano a través del cual “habla el espíritu”, o –en una versión más plebeya– en un médium del cual se apodera una ánima –ya de luz, ya de tinieblas– con el objetivo de emitir su mensaje por voz de aquel. Según tal doctrina –parafraseando al sagaz O’Gorman–, el verdadero autor de Don Quijote no sería Miguel de Cervantes sino el discurso, la ideología o la episteme de la España del siglo xvii.29 Honestamente, me resulta difícil aceptar tan extremoso argumento, el cual, entre otras cosas, disipa las opciones personales que enfrenta cada creador, aunque las mismas estén lejos de ser ilimitadas e irrestrictas: ellas son restringidas en toda época, cultura y sociedad. No obstante, tal concepción acerca del autor como simple marioneta de esa entidad metafísica que sería el “discurso” atenúa, escamotea o desvanece las responsabilidades personales de los letrados ante las implicaciones éticas, filosóficas y políticas de sus estrategias narrativas, discursivas y epistemológicas. Lo que está lejos de implicar, por supuesto, que el contexto histórico, social y cultural en el que se produce una obra no tenga pertinencia alguna sobre su elaboración –aceptar esto constituiría un drástico e insoportable solipsismo– y, ante todo, que no deja su impronta en los juicios y los significados que ella pueda contener, promover o engendrar. Ya lo alegorizó Borges: aunque el Quijote de Pierre Menard era palabra por palabra y punto por punto similar al de Cervantes, se trataba de dos obras totalmente diferentes debido a que sus sentidos, emanados de sus respectivos contextos de producción y recepción, eran igualmente disímiles.30
Mas reitero que toda práctica escritural y “científica” –cual se ha supuesto que es la Historia– opera dentro de márgenes definidos. Ello es así tanto por factores técnicos –piénsese, por ejemplo, en el tipo de investigación que ha propiciado el uso de las computadoras en el campo de la Historia– como debido a consideraciones políticas, sociales, culturales, filosóficas o éticas. Así, el auge de los estudios sobre las mujeres ha sido posible sólo en el contexto de ciertas condiciones históricas, igual que las indagaciones contemporáneas acerca de la sexualidad, por mencionar dos ejemplos recientes y particularmente elocuentes. Algo similar se puede afirmar acerca de las interpretaciones: si bien todas ellas se pueden emitir en una época o sociedad –hay todavía quien crea que los indígenas de América son inferiores por causas raciales–, no todas reciben el mismo grado de recepción o aceptación en cada momento dado. Con todo, la cuestión de “la escritura de la historia” debe asumirse fundamentalmente como una cuestión ética, como una disyuntiva moral que enfrenta el autor ante el conjunto de epistemologías, relatos e interpretaciones posibles en su momento, su cultura y su sociedad.
La historiografía estadunidense sobre América Latina no es excepción a tales pautas. En ella, durante la segunda mitad del siglo xx, predominaron cuatro grandes ejes narrativos –o metarrelatos, de manera más concisa–, a saber: 1) las repercusiones de los “grandes diseños” imperiales sobre la región; 2) el problema del “atraso”, la “dependencia” o el “subdesarrollo”; 3) las identidades colectivas (sean estas étnicas, raciales, culturales, nacionales o de género), y 4) las resistencias de los subalternos. Y cada una de esas alternativas narrativas remite a una forma particular de asumir el “problema de la representación”, de la pretensión de reflejar, proyectar o manifestar la “realidad”.31 Cada una de ellas, en otras palabras, enfrenta a los historiadores con el dilema de optar por pautas narrativas determinadas, de referir de ciertas formas en particular el devenir de un conglomerado humano. Así que si bien la “cuestión del autor” tiene implicaciones epistemológicas, a fin de cuentas es –creo– un asunto primordialmente ético. Ese rasgo es lo que hace imperativa la reflexión en torno a los relatos y las palabras clave o los conceptos que empleamos los historiadores en nuestras investigaciones. Tal tipo de reflexión, obviamente, está entroncada con la “cuestión del autor”, cuestión, por descontado, que no pretendo resolver. A lo sumo, he intentado sugerir algunas de las implicaciones que tiene este asunto para la investigación histórica. Incluso, se podría argumentar que la “cuestión del autor”, debido a su sustrato ético, difícilmente admite una solución definitiva y categórica: es este un problema, como suele ocurrir con los dilemas morales, que posee una gran dosis de indeterminación. En virtud de esta, desde mi punto de vista, lo que debe hacerse es discutirlos y debatirlos constantemente. En ámbitos del conocimiento como la historiografía, tal es, probablemente, la única “solución” posible a dicho dilema.
De los principios anteriores se deriva un sinnúmero de interrogantes, entre ellas: ¿Cómo las obras históricas estudiadas han representado, simbolizado o significado a la sociedad mexicana? ¿Cómo construyen el atraso, el subdesarrollo, la dependencia, las identidades, las relaciones de poder, la subalternidad y las resistencias? ¿Cómo ha contribuido México a significar y a enunciar las concepciones estadunidenses sobre América Latina y el tercer mundo? ¿Cómo han incidido esas construcciones en la elaboración y el uso de conceptos como “subdesarrollo”, “atraso” o “premoderno”? ¿Quiénes son los “actores” de esas diversas narraciones históricas y qué papeles desempeñan en el entramado de los “hechos”? ¿Cómo se construyen las relaciones y los conflictos de los diversos agentes históricos? ¿Qué similitudes, paralelismos o continuidades existen entre estas obras? ¿Cuáles son, por otro lado, sus divergencias en la manera en que construyen a “México”? ¿Cómo los diversos paradigmas historiográficos, ideológicos o políticos han incidido sobre tales construcciones? ¿En qué medida y cómo manifiestan las obras estudiadas –mediante los temas que abordan, la manera en que los interpelan y las interpretaciones que ofrecen– las tensiones y los dilemas de la sociedad estadunidense? ¿Cómo opera México, en la historiografía estadunidense, cual espacio de lo utópico? ¿Cómo opera, por el contrario, cual espacio de la barbarie, de esa otredad salvaje, atroz y aciaga que se pretende no ser? Asimismo, hay cuestiones que se desprenden de la indagación que se ofrece en esta obra y que, aunque no se aborden directamente en ella, valdría la pena tener presentes como un horizonte posible de reflexión, a saber: ¿Cómo la historiografía contemporánea sobre México se relaciona con la escritura de épocas previas acerca del Otro, por ejemplo, con esos textos –las crónicas de la conquista, los relatos de los misioneros, los libros de viajes– que constituyeron las formas primigenias de narrar el encuentro entre “los salvajes” y “los civilizados”? ¿Cuál es, en fin, la “arqueología” de la historiografía estadunidense acerca de México –y, por extensión, de América Latina– y cómo ella expresa el viejo antagonismo entre “civilización y barbarie”, el más arraigado paradigma sobre Latinoamérica?32
Al plantear estas cuestiones, no me encuentro solo ni soy totalmente original. En Estados Unidos ya existen obras que, desde variadas propuestas conceptuales, examinan la escritura de la historia acerca de América Latina, como evidencian: Inventing America de José Rabasa, Silencing the Past de Michel-Rolph Trouillot, The Darker Side of the Renaissance de Walter Mignolo, How to Write the History of the New World de Jorge Cañizares-Esguerra, y aquellos trabajos en que Tenorio Trillo ha escrutado el saber estadunidense sobre México.33 Este corto número de obras resulta revelador por demás. Por un lado, los cinco autores citados son de origen latinoamericano-caribeño. Por otro lado, sólo dos de ellos –Cañizares Esguerra y Tenorio Trillo– son historiadores; otros dos –Rabasa y Mignolo– provienen de los estudios literarios, y el quinto –Trouillot– procede de la Antropología. Asimismo, resulta llamativo que sus obras se refieran principalmente a la “escritura de la historia” durante el periodo colonial; sólo Trouillot y Tenorio Trillo incursionan en la historiografía contemporánea. Seguramente los historiadores cuantitativistas argüirán que esta reducida muestra no permite llegar a conclusiones definitivas. Y de buen grado admito tal aserto. Mas, pese a su corto número, a mí me sugiere la parquedad con la cual en el campo de la Historia se ha respondido a los retos planteados por las corrientes intelectuales que han cuestionado los postulados tradicionales de la disciplina.34 A su modo, el presente texto espera enfrentar tales retos. A ello puede aspirar, entre otras cosas, en virtud de que escudriña un segmento destacado de la historiografía latinoamericanista del siglo xx: ese trozo suyo referido a México y que fue producido en Estados Unidos a partir de mediados de la última centuria. Esa historiografía –no podría ser de otra forma– ha estado marcada por los signos de su origen; pese a ello, ha resultado crucial en el surgimiento de los imaginarios contemporáneos sobre América Latina en esta misma región. Aclaro, por otro lado, que estoy lejos de concebir que la historiografía latinoamericana sobre América Latina carezca de sus propias “marcas de nacimiento”; o que, en virtud de estas, ella sea mejor, superior o “más objetiva” que la producida en Estados Unidos. La producción latinoamericana sobre el pasado de la región, para decirlo brevemente, puede ser tan mistificadora como cualquiera otra; respecto de ciertos temas, lo es incluso más que las foráneas.
Desde ciertas perspectivas, escudriñar la historiografía de la centuria anterior puede lucir un tanto excéntrico. Ello puede deberse a que se hace obvio que, en efecto, el xxya es nuestro siglo pasado –aunque pueda costar reparar en este hecho y, más aun, en aceptarlo con todas sus implicaciones–. Como tal amerita que lo consideremos y por ello resulta pertinente que se estudien sus productos y eventos culturales, entre los que se encuentra su historiografía. Esta –vale recalcarlo– forma parte de esas “máquinas representacionales” que de acuerdo con Ricardo Salvatore han signado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, generando un sinfín de imaginarios.35 Lo que usualmente se ha obviado es que junto a empresarios, militares, funcionarios gubernamentales, viajeros, periodistas, cineastas, fotógrafos, artistas, escritores, turistas, científicos, médicos e “imperialistas” de toda laya han medrado también –¿cabrá duda de ello?– los académicos, entre ellos los historiadores. Estos, sin embargo, parecen preferir no ser objetos de reflexión, de ser escrutados –ellos y su disciplina– desde su radical historicidad. Parece, en efecto, “[…] que no quieren que se haga la historia de los historiadores. Lo que quieren es agotar completamente la indefinición del detalle histórico. Pero no quieren, ellos, pasar a ser tenidos en cuenta en esa indefinición del detalle histórico. No quieren encontrarse dentro del rango histórico. Es como si los médicos no quisieran estar enfermos y morirse.”36
Pero, mal que bien, aunque sea haciendo mucho “ruido” y cascando pocas “nueces”, yo pertenezco también a ese gremio y abogo por someter a juicio crítico los fundamentos de nuestras prácticas. Sobre el particular, los lectores tendrán que disculpar que realice otra confesión, necesaria para ubicar mejor mis reflexiones y propuestas. Y es que seguramente habrá quien considere mi incursión en el tema de este libro como un pecado de lesa historiografía debido a que, de acuerdo con los cánones que han predominado en la disciplina de la Historia, la empresa intelectual que he emprendido transgrede los límites de esa vaca sagrada de la academia que es la especialización, ese tipo de demarcación que recuerda con frecuencia los límites, las bardas y las cercas que separan una propiedad agraria de otra. Pues bien, acorde con esos criterios podría haber quien impugne mis credenciales como mexicanista, variante particular del homo (o femina) latinoamericanisticus. Para alcanzar tal rango en la cadena evolutiva de la academia, tradicionalmente ha sido imprescindible franquear una serie de ritos de iniciación, entre ellos haber efectuado esas investigaciones de archivo sobre temas mexicanos, las que suelen desembocar en monografías de variada extensión, que pueden oscilar entre un artículo para una revista académica hasta gruesos volúmenes publicados en prestigiadas editoriales universitarias y, eventualmente, reseñados y comentados por los pares. El caso es que yo no cumplo al pie de la letra con tales criterios, por lo que –y no me ruborizo ni avergüenzo de ello, mucho menos me excuso– mi perspectiva está más cercana a la del amateur: no juego en liga profesional y quizá ni siquiera en primera división. Esto tendrá sus inconvenientes, pero también sus ventajas, sobre todo la de efectivamente poder observar las cosas desde el borde y, en consecuencia, de poder discurrir y pensar desde los límites. Ya lo he apuntado en algún otro lugar: estar en el centro de una tradición intelectual o académica puede, sin duda, ofrecer ventajas –la erudición, entre ellas–, pero también puede obnubilar el entendimiento, restringiendo los paradigmas y los conceptos a partir de los cuales ella es juzgada y evaluada. Quien opera al margen de una tradición –el aprendiz, el neófito, el inexperto, el mero estudiante (que no el estudioso o erudito)– puede, por ende, apreciar cosas diferentes –y quizá mejores– de las que suelen distinguir quienes forman parte de ella y la asumen como suya, con frecuencia confiriéndole a sus juicios un sesgo celebratorio y hasta mirífico.
Lo anterior no debe entenderse como un rechazo o una impugnación al concepto mismo de tradición. Por el contrario, reconocer la tradición es fundamental en todo ámbito intelectual, artístico o cultural; ella, entre otras cosas, posibilita la elaboración de un canon –que siempre es disputable y que además debe ser contendido–, lo que permite el establecimiento de criterios de calidad, propiedad y relevancia. Para decirlo en pocas palabras: sin tradición no existiría un horizonte cultural, académico e intelectual, por lo que resultaría imposible juzgar tanto los productos del pasado como los del presente y, por lo tanto, los del futuro. Como ha indicado Arcadio Díaz Quiñones: “La tradición no se posee ni se hereda tranquilamente; es necesario ir siempre en su búsqueda. Construirla obliga a reinventarse mediante un trabajo poético e intelectual y lleva constantes revisiones historiográficas y conceptuales llenas de tensiones subterráneas.”37
Siguiendo, pues, los criterios convencionales del mundo universitario –que en sí mismos constituyen una tradición que hay que disputar–, en virtud de mi práctica académica durante las pasadas décadas he sido usualmente clasificado como caribeñista –si bien incluso en torno a esta clasificación se puedan suscitar discusiones–. En cualquier caso, mi actual investigación no está reñida con varios de los trabajos más recientes que he realizado en torno a la historia y la historiografía del Caribe; la que aparece aquí, referida a México, constituye una extensión geográfica, conceptual y cultural de las indagaciones que sobre dicha región he efectuado anteriormente.38 A tono con esas reflexiones previas, considero que la importancia del presente texto estriba en destacar el papel que la disciplina de la Historia ha tenido en generar una serie de imaginarios, representaciones, conceptos y –¿por qué no?– estereotipos acerca de México y “lo mexicano” y, por extensión, de América Latina toda. Ya que la historiografía es una de las principales “máquinas representacionales”, espero que mi investigación aporte a los debates sobre la historia cultural de Estados Unidos y América Latina, en especial acerca del “latinoamericanismo” como corriente intelectual y en tanto que praxis académica y letrada.39
El presente libro es, en esencia, un ejercicio de crítica, práctica que se concibe y se ejerce con frecuencia –mal, obviamente– desde dos polos opuestos: como una adulación o como una reprensión. Pero el caso es, como ha señalado Borges, que “censurar y alabar son operaciones sentimentales que nada tienen que ver con la crítica”.40 Y lo cierto es que las obras que discuto en esta investigación, como ya indiqué, en su mayoría han efectuado aportaciones significativas a la historiografía mexicanista. Es decir, han formado parte del canon de la historiografía estadunidense sobre México –e incluso sobre América Latina en general–, razón por la cual han dejado sus huellas en la historiografía mexicana misma. Su inclusión en mis discusiones se deriva, precisamente, de su notabilidad, calidad o relevancia. Ante obras de tal índole, ha sugerido Barthes, se puede adoptar una de dos posiciones: la del respeto –en cuanto reverencia, pleitesía, acatamiento y hasta genuflexión–, o la de irrumpir y ahondar en ellas, interrogándolas, lo que puede redundar en el quiebre y el desgaje de sus fundamentos, significados y aparentes designios.41 Al adoptar la primera postura, dejamos las obras intactas, como saberes incuestionados e incuestionables, por lo que terminan convirtiéndose en juicios inmutables, por ende en verdades mitificadas. La segunda postura, por el contrario, puede conllevar el resquebrajamiento o hasta la destrucción del saber heredado; mas resulta que tal debe ser el destino de todo genuino saber, lo que implica aceptar su evanescencia, su potencial caducidad, que su sino podría ser el desvanecerse en el aire (Carlos Marx y Marshall Berman dixit). Es en este espíritu que me he enfrentado a las obras discutidas en este libro; ellas forman parte, sin duda, de una admirable tradición intelectual. Su hado debe ser, en consecuencia, el de ser sometidas a escrutinio; de otra forma corren el riesgo de convertirse en mero mito o, peor, en simple lugar común.
Ahora bien, ¿qué derroteros han seguido mis reflexiones? Como señalé, me he concentrado en un selecto grupo de obras y de autores que, si no representativos, confío en que al menos resulten emblemáticos de la historiografía estadunidense sobre México. Como toda división o categorización, la forma en que he organizado este texto posee un grado de arbitrariedad. No obstante, me ha parecido que, al dividirlo de la manera en que lo he hecho, se recalcan algunos de mis objetivos principales. Uno de ellos estriba en evidenciar los rasgos narrativos de la obra histórica; es decir, mostrar eso que según White constituye su esencia: ser una construcción verbal cuya estructura y entramado están elaborados con base en criterios metahistóricos, que en última instancia son de índole ética, política o filosófica.42 En consecuencia, la primera parte de este libro se titula “Relatos”, ya que en ella me concentro en analizar las narraciones históricas construidas por un selecto grupo de historiadores, cada uno de los cuales ha contribuido de manera palpable a definir los patrones interpretativos y, por ello, los relatos arquetípicos en sus respectivas áreas de saber. El primer capítulo está dedicado a Charles Gibson, cuya obra constituyó un verdadero hito en la historiografía de los antiguos pueblos mesoamericanos. Reputada, con toda razón, como una obra magna, de ella se podría pensar, debido a su positivismo, que se trata de una obra totalmente ajena a las consideraciones éticas o filosóficas. La lectura que de ella efectúo sugiere, por el contrario, que está transida de inquietudes que trascienden lo meramente empírico. Por su parte, el segundo capítulo se centra en dos figuras que han sido centrales en el desarrollo de la historia económica de México durante décadas. Me refiero a John Coatsworth y Steve Haber, cuyas aportaciones en ese campo son examinadas como parte de esa escuela historiográfica estadunidense que se conoce como la New Economic History (Nueva Historia Económica). De manera especial, discuto las implicaciones de la manera en que dicha escuela construye la historia de México, así como las que se desprenden del utillaje conceptual y heurístico que la definen, como las técnicas cuantitativas, la computación y las teorías provenientes de la Economía. Esta primera sección del libro se cierra con el estudio de una obra que al día de hoy sigue contando con numerosos lectores y que, por lo tanto, ha resultado central en las concepciones prevalecientes acerca de la revolución mexicana, sobre todo del papel que en ella tuvieron los sectores campesinos. Me refiero, por supuesto, a Zapata and the Mexican Revolution de John Womack. En torno a ella elaboro un argumento acerca de la naturaleza mítica que pueden adquirir ciertas obras históricas, de las cuales la de Womack constituye un ejemplo excepcional.
Si esa parte inicial se centra en la naturaleza de los relatos y las narraciones de los historiadores, la siguiente sección, llamada “Palabras clave”, explora cómo diversos autores han organizado sus historias en torno a determinados conceptos, verbigracia: “raza”-etnicidad, clase social y nación.43 Estos términos han sido fundamentales en el desarrollo de la historiografía moderna, cumpliendo el papel literal de keywords en torno a las cuales han surgido y se han desarrollado varias de las principales corrientes historiográficas del siglo xx. Mas las palabras –y para eso basta remitirse a Edward H. Carr– no son neutras: ellas contienen cargas semánticas, ideológicas y conceptuales que moldean de forma categórica la labor de los historiadores.





























