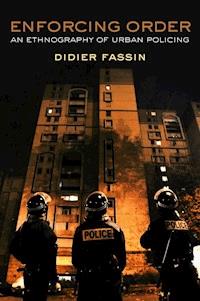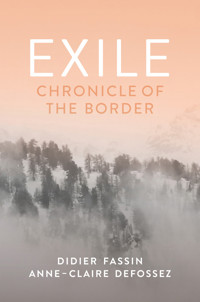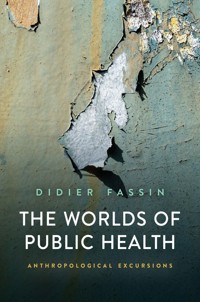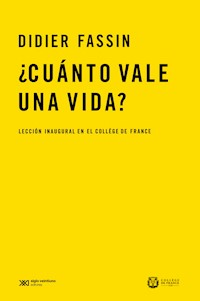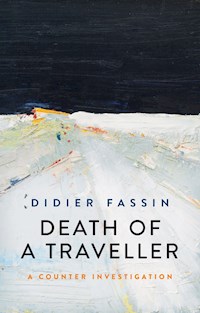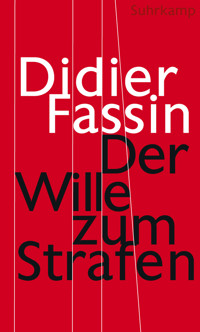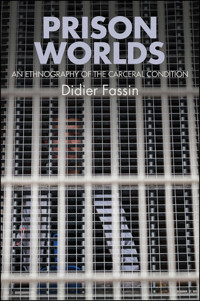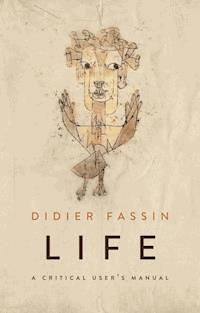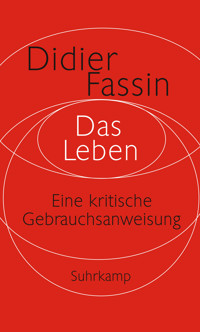Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ágiora / Teoría
- Sprache: Spanisch
"Esta es una historia sencilla. Un hombre de treinta y siete años perteneciente a una minoría es asesinado a tiros en la granja familiar por las fuerzas de elite de la Gendarmería francesa. Ante estos hechos se enfrentaron dos versiones: la de los gendarmes, que alegaron defensa propia, y la de los padres presentes en el lugar de los hechos, que la impugnaron. Se abrió una investigación judicial que terminó con el sobreseimiento del caso, confirmado en apelación. Sin embargo, la familia y sus partidarios siguieron luchando, exigiendo justicia y verdad. Reexaminando los documentos del caso y entrevistando a los protagonistas de la tragedia, Didier Fassin presenta una contrainvestigación que da el mismo crédito a todos los relatos. Para dar cuenta de ello, Muerte de un viajero propone una forma experimental de narración que, en primer lugar, se esfuerza por reproducir escrupulosamente, a través de la escritura subjetiva, la forma en que cada persona afirma haber vivido los acontecimientos, para luego cruzar los testimonios y los informes periciales integrando todos los elementos disponibles con el fin de arrojar luz sobre los hechos. Reflexión crítica sobre las condiciones de posibilidad de tales tragedias, esta investigación contribuye a devolver a estas minorías un poco de lo que la sociedad les priva: la respetabilidad. «Al tratar de hacer justicia a otra vida joven, otro sospechoso racializado, extinguido en nombre del orden público, Fassin ofrece una asombrosa denuncia de una nueva economía moral: una cultura de duplicidad institucional que permite a la policía salir impune de los asesinatos.» Jean Comaroff, Universidad de Harvard «¿Cómo puede un relato de un asesinato controvertido hacerle justicia sociológicamente y de acuerdo con las leyes del país, y al mismo tiempo política y humanamente? Este es el enigma polifacético que aborda este libro bellamente escrito y meticulosamente elaborado. Una apasionante lectura obligada para todos aquellos preocupados por el significado más amplio de la muerte a manos de la policía, en Francia y en otros países». Dame Caroline Humphrey, Universidad de Cambridge"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Ágora/teoría
Didier Fassin
Muerte de un viajero
Una contrainvestigación
Traducción: Francisco Manuel Carballo Rodríguez
Esta es una historia sencilla. Un hombre de treinta y siete años perteneciente a una minoría es asesinado a tiros en la granja familiar por las fuerzas de elite de la Gendarmería francesa. Ante estos hechos se enfrentaron dos versiones: la de los gendarmes, que alegaron defensa propia, y la de los padres presentes en el lugar de los hechos, que la impugnaron. Se abrió una investigación judicial que terminó con el sobreseimiento del caso, confirmado en apelación. Sin embargo, la familia y sus partidarios siguieron luchando, exigiendo justicia y verdad.
Reexaminando los documentos del caso y entrevistando a los protagonistas de la tragedia, Didier Fassin presenta una contrainvestigación que da el mismo crédito a todos los relatos. Para dar cuenta de ello, Muerte de un viajero propone una forma experimental de narración que, en primer lugar, se esfuerza por reproducir escrupulosamente, a través de la escritura subjetiva, la forma en que cada persona afirma haber vivido los acontecimientos, para luego cruzar los testimonios y los informes periciales integrando todos los elementos disponibles con el fin de arrojar luz sobre los hechos.
Reflexión crítica sobre las condiciones de posibilidad de tales tragedias, esta investigación contribuye a devolver a estas minorías un poco de lo que la sociedad les priva: la respetabilidad.
Antropólogo, médico y sociólogo, Didier Fassin es profesor del Institute for Advanced Study (Princeton), director de estudios de la École des hautes études en sciences sociales (EHESS) y ocupa una cátedra en el Collège de France. Autor de una bibliografía ingente, entre sus últimas publicaciones destacan Des maux indicibles. Sociologie des lieux d’écoute (2004), Quand les corps se souviennent. Expérience et politiques du sida en Afrique du sud (2006), La Raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent (2010), La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers (2011), Moral Anthropology (2012), L’ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale (2017), Punir. Une passion contemporaine (2017), Le monde à l’épreuve de l’asile (2017), If Truth Be Told. The Politics of Public Ethnography (2017), Writing the World of Policing. The Difference Ethnography Makes (2017), La Vie. Mode d’emploi critique (2018), Deepening Divides. How Territorial Borders and Social Boundaries Delineate our World (2019), Pandemic Exposures (con M. Fourcade, 2021), Words and Worlds (con V. Das, 2021), Rebel Economies (con N. Di Cosmo y Cl. Pinaud, 2021), La Société qui vient (2022), Vies invisibles, morts indicibles (2022), Crisis Under Critique (con A. Honneth, 2022) y The Social Sciences in the Looking-Glass (con G. Steinmetz, 2023).
Diseño interior y de camisa de cubierta
RAG
Diseño y motivo de cubierta
Juan Hervás / artbyte.es
Director
José Luis Moreno Pestaña
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Mort d’un voyageur. Une contre-enquête
© Éditions du Seuil, 2020
© Ediciones Akal, S. A., 2024
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5597-6
Proemio a la colección
Libros para gente con preguntas
Preparando la Enciclopedia, Denis Diderot se intranquilizaba con las entradas consagradas a los oficios. Hijo de cuchillero, sabía que lo que se contase del trabajo dependía mucho de si se conocía o no de primera mano. Diderot se impuso visitar talleres, entrenarse en máquinas, hablar con quienes trabajaban. No bastaba con explicar en la Enciclopedia lo que se sabía, sino que emergiese lo que no se conoce porque quienes lo saben no hablan, no se les escucha y, cuando lo hacen, no se transmite con cuidado lo que nos explican.
Ese gesto de Diderot es el modelo de esta colección.
Buscamos libros escritos por quienes preguntan y se esfuerzan por transmitir con claridad lo que aprenden. Ágora huye del ensayismo de temporada o de la simple exhibición erudita. Existen problemas cotidianos sobre los que necesitamos datos, análisis de estos, estados de la cuestión. Es la obligación de quien escribe: presentar en su complejidad los litigios que determinan nuestro presente y condicionan nuestro futuro.
Porque el objetivo de esta colección es publicar libros para gente que delibera sobre lo que nos ocupa y preocupa. Respetamos el interés especulativo de cualquier esfuerzo intelectual, pero aquí precisamos, pretendemos ir más allá. Queremos aportar conocimiento, aunque exigiendo el menor coste de acceso; ese esfuerzo de comprensión es, por lo demás, imprescindible: los libros que no exigen al lector se embalan hacia la simplificación. Y con la simplificación no se aprende nada y nada bueno puede hacerse.
Comenzamos con Didier Fassin y Susan Buck-Morss. En la medida de lo posible, acompañamos a quienes publican, si así lo desean, con una conversación permanente mientras escriben. No somos ni será la única interlocución. El diálogo más importante lo tendrán con quienes sufren la realidad, ya sea que la conversación se establezca con los rastros que dejaron en archivos, ya sea porque vayan a instruirse de voces que tienen experiencia pero no quien las escuche.
Esta colección quiere una Teoría surgida del diálogo con el Ágora. Sabemos que este –el ágora– está distorsionado por capitales y poderes, capaces de producir sin denuedo propaganda expandida por sicofantes de toda laya. El diálogo con el ágora es costoso. Supone buscar nuevas interlocuciones, establecer otras conversaciones. Preguntar sobre aquello de lo que no se habla, a quienes no hablan.
Como hizo Diderot.
José Luis Moreno Pestaña
El mínimo común
Introducción a Muerte de un viajero, de Didier Fassin
(José Luis Moreno Pestaña)
Este libro es la historia de un compromiso científico y político acerca de cómo se produce la verdad. No es por casualidad que esta colección comience su andadura con él. Encontramos cuatro lecciones sobre cómo conducirse en el prolijo esfuerzo por establecer verdades con los menores sesgos posibles. Esas cuatro lecciones queremos hacerlas nuestras y convertirlas en criterio de lo que publicamos.
La primera lección de este libro es que las ciencias sociales tienen un valor cívico fundamental. Veamos por qué. Didier Fassin recibe una comunicación sobre la muerte, a manos de una unidad especial de la Gendarmería, de una persona perteneciente a una comunidad nómada. La familia del fallecido quería explicarle el acontecimiento y pedirle ayuda para que se restituyese una injusticia. Esa muerte, según le expusieron, no se produjo tal y como las instancias policiales, judiciales y mediáticas dijeron que se había producido: no murió porque, siendo un delincuente evadido, obligó con su resistencia a que le disparasen militares que le superaban con mucho en número, armamento y entrenamiento letal. Fassin, sociólogo y antropólogo reconocido, tal era la petición, servía de intermediario para restituir estos hechos.
Ojalá retengamos esta lección quienes escribimos e investigamos en ciencias humanas. Lo que hacemos puede importar y mucho aunque también puede diluirse en el río de las naderías curriculares. Incluso para una comunidad minorada, las ciencias humanas tienen un valor incalculable: sirven como testigo de una verdad diferente a la oficial. Por supuesto, la base de que se produzca semejante posibilidad se encuentra en la trayectoria de Didier Fassin, quien desarrolla desde hace tiempo una brillante carrera académica alrededor de una concepción crítica y rigurosa de su oficio. El segundo adjetivo importa especialmente.
Porque la segunda lección de este libro se encuentra ahí: en cómo Fassin considera que puede responder a esa demanda. Pudo ejercer de ciudadano y señalar su apoyo a las demandas de clarificación del acontecimiento, convertido ya en una movilización política gracias a la acción de familiares, amistades de la víctima y de contadísimos activistas. Pero decidió hacerlo como sociólogo y antropólogo, seguramente con la conciencia de que era la mejor manera de responder a la petición de claridad. Las verdades de un acontecimiento pueden ser variadas, pero no se encuentran en igualdad de condiciones: unas tienden a ser creídas por encima de otras. Es decir, existe una economía epistemológica que resalta el valor de ciertos emisores. Así, esta segunda lección conjuga dos perspectivas. La veracidad de un agente, su sinceridad auténtica, no es idéntica a la verdad y Fassin nos recuerda la película Rashōmon (1950) de Akira Kurosawa. Debemos reconstruir cada perspectiva de nuevo para proponer un veredicto. Aquí comienza el trabajo científico que, nos recuerda el autor, tiene como modelo otro clásico, en la ocasión de Sidney Lumet, y que no es otro que Doce hombres sin piedad (1957).
Recapitulemos acerca de las dos primeras lecciones. Fassin, que obviamente es un ciudadano como cualquier otro, es conocido por ser un académico comprometido. Mas su compromiso se ejerce manteniendo la tensión entre obligaciones políticas y científicas, sin dejar que unas aneguen a las otras. Para lo cual, segundo movimiento, Fassin se sitúa en el nivel, modestísimo pero esencial, de la observación de los acontecimientos. La doxa acerca de un acontecimiento se encuentra condicionada por la posición de quienes lo observan, que solo acceden a un encadenamiento restringido de lo ocurrido. Fassin, consciente de que creemos más unas perspectivas que otras y que todas ellas siempre se encuentran condicionadas, intenta rehacer el acontecimiento dando la palabra a todas las perspectivas. Antes de hablar, Fassin nos pide escuchar con idéntico mimo a todas las partes, reconstruir qué puede saberse de quienes participaron en el hecho.
La tercera lección consiste en comenzar a producir esos testimonios. Están por supuesto los registros médicos, policiales y judiciales del acontecimiento, pero en ellos el autor detecta dos tipos de exclusiones. Una primera es la de todos aquellos testimonios de los agentes del Estado que desentonan con la verdad oficial. Según esta, el transeúnte atacó con una navaja a gendarmes que le apuntaban con armas de asalto, después de que los disparos de la pistola táser no consiguieran inmovilizarlo: procedió, nada menos, que a arrancárselos y a derribar a un gendarme. Pese a lo cual, y en medio de una lucha tan dramática, los médicos no encontraron daños físicos en el cuerpo. Pero es que, además, el doctor que acudió al lugar en la unidad móvil de urgencias señaló, en la conversación que mantuvo dentro del vehículo y que permanece registrada, que el muerto no tenía arma alguna. Fassin resalta que un expediente delictivo poco peligroso mereció la intervención de una unidad militar de elite, trasladada exprofeso al lugar, y todo ello dentro del contexto de los atentados de 2015 en suelo francés. La prensa utiliza como fuente de los acontecimientos al fiscal instructor, el cual consideraba que los gendarmes hicieron lo necesario, pese a que la jueza instructora decidió investigar a los autores de los disparos. Por supuesto, Fassin restituye lo que vieron el padre, la madre y la hermana del caído ante los gendarmes.
¿Cuál es el sentido profundo de esta lección? Quizá sea obvio, aunque luego en la práctica no lo es tanto: un científico social produce nuevos datos, y en bastantes ocasiones esos datos se encuentran guarnecidos por barreras sociales y políticas. Estas enfrentaron a Fassin con funcionarios del orden público y de la justicia decididamente entrenados para imponer su versión. Esta dimensión factual plantea los mayores desafíos a la ciencia social: no es igual de sencillo producir datos sobre personas pobres que sobre jueces, militares y policías, lo cual obliga a pensar en cuáles son los costes personales y de todo tipo que arrostra quien lo pretende: desde los que tienen que ver con la persona que investiga hasta lo que podría significar para una carrera académica enfrentarse a la verdad establecida. Fassin, sin duda, puede hacerlo por su gran competencia profesional –validada en etnografías difíciles que han dado lugar a obras ya clásicas– y por su prestigio simbólico, lo cual no resta un ápice al coraje de quien además de poder hacerlo, se decide a hacerlo.
Entramos en la cuarta lección de Fassin, la más arriesgada y dramática, aquella en que nos propone una versión de lo que sucedió. La verdad, nos explica, se establece a partir de una elección entre las diferentes versiones de lo que existe, todo ello seleccionando los testimonios objetivos –fundados en huellas materiales, corporales, médicas…– y subjetivos o testimoniales: estos se organizan empequeñeciendo los testimonios de los familiares y enalteciendo y volviendo coherentes los de los militares implicados. Existe pues una jerarquía de credibilidades, las cuales vuelven a ciertos testimonios más fáciles de considerar que otros, precisamente porque son los de gentes socialmente más valoradas. Pero es que la verdad también depende de perspectivas morales. Las instancias del Estado suelen tener una visión consecuencialista del bien común, la cual tiende a justificar a sus agentes por los efectos, malos para la creencia en su función, que tendría desautorizarlos. Frente a esta se encuentra una verdad vinculada con lo sagrado, en la que el sujeto se confronta con lo divino, y donde la verdad no admite negociación alguna. Esta última perspectiva es la que guía a muchos próximos del fallecido, y la que les ayuda a persistir, contra viento y marea, para que se establezca justicia, incluso cuando la administración estatal de la justicia ha dictado su veredicto.
¿Cómo resolver este puzle? Fassin señala que la versión de los familiares es simple, clara y convergente, mientras que la de los gendarmes solo lo es cuando la explican en grupo, pero no individualmente: no queda clara la cuestión de si el fallecido iba armado, tampoco desde dónde se realizaron los disparos de la pistola táser ni los efectos que tuvieron. Por lo demás, la idea de un hombre armado con una navaja y atacando a militares adiestrados despierta muchas reservas. En fin, se encuentran también los elementos objetivos: la escena del crimen no se protegió, las heridas aducidas que no han dejado marcas, el modo en que estaba situada la navaja, el testimonio en caliente del médico de urgencias, una autopsia que muestra una dirección de los disparos de arriba abajo –¿cómo es posible que sea esa la trayectoria de quien se está defendiendo?–, las propias variaciones entre unos disparos y otros (nueve segundos)… Y, dándole un marco a todo ello, la intervención de un cuerpo de elite para llevar a prisión a un delincuente al que un gendarme local decía haber podido conducir por sí solo y de manera pacífica. Estas unidades sobreentrenadas tienden a producir intervenciones desproporcionadas con resultados como estos.
En este punto, Fassin pone en funcionamiento una distinción surgida de sus trabajos de campo en Ecuador o Sudáfrica, de sus investigaciones sobre el saturnismo infantil o sobre el agua en la localidad norteamericana de Flint, o de sus reflexiones sobre la pandemia de la COVID-19. Las teorías del complot, fuertemente cuestionadas por las ciencias sociales y por el sentido común mediático, tienen fundamentos en ciertos acontecimientos: aunque fuesen falsas en conjunto, responden a un intento de otorgar sentido a maquinaciones que existen efectivamente. Estas permiten a agentes poderosos librarse del escrutinio público. Como ha señalado en su imprescindible obra, las teorías conspiratorias son una condición de acceso a la inteligibilidad del mundo social por parte de sujetos sojuzgados.
Fassin no se sitúa en el punto de vista de los dominados, sino en el de su función académica de investigador, la cual en las ciencias sociales críticas sabe que las verdades deben rescatarse de la maleza de los prejuicios, a menudo con dificultades importantes para la investigación. Ojalá su modélica obra –toda y no solo esta– se convirtiese en una guía de perplejos maimonídea para quienes deseen comprometerse con la verdad desde las ciencias sociales; compromiso, que en un mundo de desigualdad e injusticia, ya es en sí mismo político. Al fin y al cabo, eso es lo que le pidió la familia del hombre asesinado, y a lo que Fassin respondió como debe hacerlo un sociólogo y un antropólogo: investigando en serio.
Explicar con rigor lo que sabemos, restablecerlo con la mayor claridad posible, detectar los desequilibrios que nos hacen creer algunas palabras y despreciar otras. Las cuatro lecciones de Didier Fassin deberían convertirse en el mínimo intelectual común de cualquier publicación seria. Queremos que ese mínimo sea el nivel desde el que se publica en .
Muerte de un viajero
Una contrainvestigación
Didier Fassin
Para la hermana de Angelo, para sus padres,
y para aquellas y aquellos que actúan
en nombre de la verdad y de la justicia
cuando las fuerzas del orden hieren o matan
«La verdad era un espejo en las manos de Dios. Se cayó y se rompió en pedazos. Todo el mundo tomó un pedazo de él, lo miró y pensaron que tenían la verdad».
Djalâl al-Dîn Muhammad Rûmi
«Cuanto mayor sea el número de afectos a los que permitamos decir su palabra sobre una cosa, cuanto mayor sea el número de ojos, de ojos distintos que sepamos emplear para ver una misma cosa, tanto más completo será nuestro “concepto” de ella, tanto más completa será nuestra “objetividad”».
Friedrich Nietzsche
Una historia sencilla
Prefacio a la edición española
Es una historia sencilla. En algún lugar de Francia se busca a un hombre de la comunidad de viajeros[1] que cumple condena por varios robos cometidos sin violencia y que no ha regresado a la cárcel tras finalizar un permiso de salida. Mientras que el hombre visita a sus padres en la casa familiar, una unidad de elite de la Gendarmería Nacional[2], fuertemente equipada y armada, pone en marcha una importante operación. Encontraron al hombre oculto en la oscuridad de un cobertizo y lo abatieron a tiros. Los autores de los disparos manifiestan que les había atacado con una navaja y que se vieron obligados a disparar en legítima defensa, no sin antes identificarse y tratar de reducirlo. A pocos metros del lugar de la tragedia, en el exterior del cobertizo, cinco miembros de su familia, esposados y obligados a permanecer en el suelo bajo la amenaza de fusiles automáticos aseguran que los disparos se produjeron solo unos segundos después de que los gendarmes entraran en la estancia y que no escucharon ninguna advertencia previa ni tampoco sonidos de forcejeo. Los servicios de investigación de la Gendarmería Nacional iniciaron de inmediato una investigación cuyas conclusiones respaldaron la versión de sus colegas. El fiscal expresó públicamente la misma opinión pero en la medida en que había una víctima mortal solicitó que se iniciara una investigación judicial. La jueza de instrucción, basándose en ciertos elementos desconcertantes aparecidos en los interrogatorios de los testigos y en los informes periciales, tomó la decisión de investigar a los dos suboficiales autores de los disparos. Un año y medio más tarde, justo antes de que dictara su resolución, la magistrada fue trasladada a otro tribunal. Para la colega que la sustituyó era su primer destino como jueza de instrucción y en cuanto tomó posesión del cargo tuvo que redactar el auto de resolución. En él adoptó el análisis del fiscal y sobreseyó el caso. La familia presentó un recurso pero la decisión se mantuvo. No se juzgaría a los dos hombres del GIGN que efectuaron los disparos mortales. Profundamente afectada por la muerte de su hermano, sospechando desde el principio que las declaraciones de los gendarmes eran falsas y conmocionada por la rapidez con la que su versión de los hechos fue validada por la fiscalía, la hermana de Angelo se movilizó públicamente para que, según sus palabras, se dijera la verdad y se hiciera justicia. La hermana lideró una campaña a nivel local que se hizo eco de movilizaciones iniciadas por otras jóvenes cuyos hermanos también murieron en interacciones con la policía sin que los agentes implicados en esas muertes hubieran sido nunca condenados. Tras el rechazo de su recurso de casación, presentó entonces un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la esperanza de que el Estado francés fuera condenado tanto por las condiciones en las que se produjo la muerte de Angelo como por el modo en que procedió la justicia, declarando inocentes a los gendarmes que lo mataron.
Es una historia, por lo tanto, sencilla. Un suceso que ni siquiera mereció una sola mención en los medios de comunicación nacionales. Tan solo la prensa local hizo alguna alusión en artículos breves en los que se reprodujo la versión de la fiscalía y, por lo tanto, de los gendarmes sin interesarse por lo que la familia podía tener que decir sobre el caso. La banalidad con la que se trató este caso es llamativa y su aparente insignificancia es la que lo hace significativo. De hecho, en él aparecen combinados todos los elementos que están presentes en otros muchos incidentes similares que se producen a diario en todo el mundo. Casos en los cuales hombres jóvenes de extracción social humilde pertenecientes a minorías étnicas y raciales mueren en interacciones con la policía. Investigaciones realizadas por colegas de los presuntos autores que se limitan a confirmar su versión de los hechos. Fiscales y jueces que deciden no procesar a los agentes implicados, aceptando sus alegaciones de legítima defensa. Sin homicidio no hay caso. Vidas robadas sin juicio. El secreto de sumario como única verdad. Pero más allá de estos elementos comunes, son otras dos cuestiones las que hacen de este hecho una historia ejemplar. Por una parte, la normalización del despliegue de unidades especiales y el uso desproporcionado que estas hacen de la fuerza cuando intervienen en contextos sociales humildes etnificados y racializados. Por otra, la generalización de la respuesta carcelaria para aquellos delitos cometidos por los segmentos sociales más modestos, en contraste con la indulgencia de la ley y de los jueces, en materia de delincuencia y criminalidad, con las clases más altas.
Durante mucho tiempo estas tragedias han permanecido invisibles para la mayoría. Las versiones oficiales justificaban las prácticas punitivas, descalificando a las víctimas y exonerando a los policías responsables, apelando a la defensa del orden público. En los últimos años, sin embargo, estos hechos han pasado a un primer plano gracias a movilizaciones de carácter político. En los Estados Unidos fue el movimiento Black Lives Matter tras la muerte de Michael Brown por disparos de un policía en Ferguson (Missouri) en 2014. En Francia son los comités Justice et Verité, el más conocido de los cuales concierne a Adama Traoré, quien falleció en la comisaría de Beaumont-sur-Oise poco después de ser detenido en 2016. Pero, sobre todo, la presencia en multitud de países de prácticas violentas contra las minorías resuena tras la repercusión mundial de las imágenes de la agonía de George Floyd, quien murió asfixiado como resultado de la acción de un agente de la policía de Minneapolis el 25 de mayo de 2020. Lo que hasta entonces había formado parte de un punto ciego en el espacio público ahora se ha incorporado al sentido común. Lo que las sociedades habían tolerado de manera implícita ahora parece intolerable. La muerte de Angelo forma parte de esta nueva economía moral, en la cual lo que está en juego no es únicamente que se haya acabado con una vida sino la indignidad de las circunstancias de esa muerte, en particular por el modo en que se ha tratado al cuerpo del fallecido y la mentira institucional que, a menudo, permite que los responsables queden impunes, todo lo cual se añade al estigma que permanece sobre la memoria de las víctimas. Como una nueva Antígona, la hermana de Angelo lucha para restaurar la respetabilidad de su hermano muerto y, a través de él, también la de la comunidad de viajeros, siempre estigmatizada y discriminada, oponiéndose así a todos los Creontes que dicen tener autoridad pública.
Pero, ¿cómo contar la historia de este drama sin ocultar las dificultades? ¿Cómo evitar la disyuntiva entre la denuncia indignada de una injusticia y la mera exposición de los hechos? Se trata de un dilema clásico de las ciencias sociales, que a menudo reivindican la neutralidad axiológica atribuida a Max Weber aunque se saben sometidas a lo que Norbert Elias describió como una epistemología comprometida. En las últimas décadas, en el contexto francés, la respuesta ha oscilado entre dos paradigmas alternativos que estructuraron los debates de las ciencias sociales durante el final del siglo pasado. En una tensión entre la sociología crítica de Pierre Bourdieu y su pretendida capacidad para desvelar relaciones de dominación ocultas, por un lado, y la sociología pragmática de Luc Boltanski a la que se atribuye capacidad para elaborar una gramática pura de la acción y de sus justificaciones, por otro. Pero más que intentar encontrar una solución a este dilema, puede ser más fructífero considerar que nos hallamos ante una aporía y que, por lo tanto, debe ser tratada como tal. Partiendo de esta idea, me propuse abordar la muerte de Angelo de dos maneras diferentes. En primer lugar, opté por considerar todos los testimonios recogidos por los investigadores y por mí mismo, y no únicamente los de quienes estuvieron presentes en el lugar de la tragedia, incluyendo así los de las personas que intervinieron de algún modo con posterioridad aportando información sobre algún aspecto particular, desde el médico y el fiscal hasta el periodista y las juezas de instrucción. En segundo lugar, traté de rehacer la investigación basándome en todas las pruebas disponibles, desde las actas de los interrogatorios hasta los informes periciales, elaborando así una reconstrucción de los hechos apoyada únicamente en datos empíricos, de modo que el resultado estuviera lo más libre posible de prejuicios y de presiones. El dispositivo de escritura utilizado es, por lo tanto, experimental y con él se evitan dos riesgos. En primer lugar, el de la falsa objetividad de cualquier relato unívoco de los hechos, ya que se da voz a versiones contradictorias e incompatibles entre sí. En segundo lugar, el de un relativismo que se contenta con una mera sintaxis de los argumentos de las partes, algo que evité en la medida en que al final de mi análisis presentaba un relato de los hechos tal y como es verosímil que sucedieran. El objetivo para mí, entonces, es abrir la caja negra del funcionamiento del Estado y, más concretamente, en su vertiente represiva localizada en la policía y en la justicia, espacios que las ciencias sociales suelen observar desde el exterior. Dicho de otro modo, se trata de investigar la investigación y mostrar así todo aquello que los magistrados hicieron desaparecer. De hecho, la información judicial está protegida mediante la consideración de secreta. Y esto es algo que solamente el fiscal puede suspender. Al decidir el sobreseimiento del caso y, en consecuencia, al impedir que se celebrase un juicio, la jueza instructora mantuvo este asunto oculto a la mirada pública. Reabrir el caso implicaría poner los documentos a disposición de los lectores.
Mi propuesta se inscribe en un campo de investigación que no es novedoso, en la frontera entre la historia y la literatura, el derecho y el periodismo, pero que invito a explorar de nuevo. Cuando Michel Foucault descubrió la historia de Pierre Rivière, el parricida que escribió unas asombrosas memorias sobre el triple asesinato de su madre, su hermana y su hermano a principios del siglo XIX, cuenta que tanto él como el resto de los asistentes a su seminario quedaron cautivados por el caso y por el texto. El caso despertó inmediatamente su interés, pero también sus emociones. Le fascinó, en el sentido más amplio del término, en ambos aspectos. Fue más tarde cuando sus jóvenes colegas y él decidieron reunir los documentos disponibles, a los que añadieron un conjunto de comentarios que recogían las reflexiones de los investigadores del grupo y que finalmente publicaron. Como dijo uno de ellos, el objetivo era poner todos los documentos a disposición del público. Creo que se puede considerar que mi relación con la historia de Angelo ha evolucionado del mismo modo. Las circunstancias de su muerte captaron mi atención, y el valor y la determinación mostrados por su hermana despertaron mi simpatía. Un año más tarde decidí investigar sobre esta historia y escribir un libro, también en mi caso movido por la intención de poner a disposición de un público más amplio la información necesaria para hacerse una idea de lo que realmente sucedió aquel día en el cobertizo y de qué modo fue posible tal desproporción entre la acusación que pesaba sobre este joven y lo que finalmente le sucedió. Pero a diferencia de los autores reunidos en el Colegio de Francia por Foucault, yo no publiqué los documentos tal cual, lo que habría sido legalmente reprobable, sino que los integré en mis relatos y en la contrainvestigación que llevé a cabo.
La publicación no está compuesta por la documentación en bruto, sino por las narraciones y los análisis que dichos materiales han hecho posibles. En lo que respecta a las narraciones, el proceso de reconstrucción de las diferentes versiones se asemeja a la forma literaria de la novela de no ficción, y esto inmediatamente nos hace pensar en la novela In Cold Blood [A sangre fría], en la cual Truman Capote relata el cuádruple asesinato que tuvo lugar en una pequeña ciudad de Kansas. Afirmando que todo en su relato procede de sus observaciones, entrevistas e informes oficiales, Capote adopta casi siempre la posición del narrador omnisciente, produciendo una narración en tercera persona que alterna entre los puntos de vista de los asesinos, de las víctimas, de la policía y del resto de protagonistas. Capote pudo elaborar una narración coherente de la historia en la medida en que el crimen se resolvió porque los autores confesaron. En mi caso, he utilizado el mismo tipo de material empírico y he considerado las perspectivas de ocho personas implicadas, en mayor o menor medida, directamente en la tragedia sin evitar las incoherencias de estas versiones que, al menos en lo que se refiere a la muerte de Angelo, son irreconciliables entre ellas. Puesto que no disponemos de una verdadera elucidación de las circunstancias en las cuales los gendarmes decidieron disparar, ofrezco a los lectores la posibilidad de recorrer los acontecimientos y comprender la experiencia de cada uno de los protagonistas tal y como dicen haberla vivido sin prejuzgar la veracidad de sus relatos. Lo que escribo no es una novela sino una investigación. En cuanto a los análisis, la deconstrucción de la lógica de la mentira, de los fallos en la investigación y de las justificaciones que llevaron a sobreseer el caso se asemeja a un ejercicio detectivesco, a la manera de Carlo Ginzburg en Il giudice e lo storico [El juez y el historiador], escrito en defensa de su amigo Adriano Sofri, quien fue acusado de organizar, dieciséis años antes, la ejecución de un comisario de policía sospechoso a su vez de ser el responsable de la muerte de un anarquista. Para ello Ginzburg identifica las inverosimilitudes y las contradicciones de la sospechosa confesión del arrepentido, quien implica a tres de sus antiguos camaradas de Lotta Continua a cambio de la prescripción penal sobre su propia implicación, y aborda la cuestión de los indicios y las pruebas, cuyo uso debe necesariamente diferir, según se trate de una investigación o de un proceso judicial. Si bien el suceso que nos ocupa y la acción judicial son muy diferentes, también en mi caso procedo mediante una contrainvestigación. Sin embargo, no lo hago decidiendo de antemano que los gendarmes no dispararon en legítima defensa, sino retomando sistemáticamente todos los elementos que los magistrados consideran o que, por el contrario, ignoran para establecer lo que ellos llaman verdad judicial. Esto es lo que, en última instancia, me lleva a proponer una interpretación diferente de los hechos, más atenta a las inverosimilitudes y contradicciones de la versión oficial y más coherente con los indicios y las pruebas existentes.