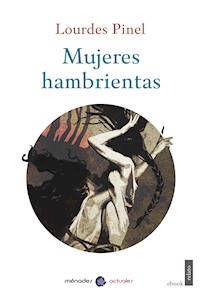
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ménades Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Una madre acuesta a su hija en el interior de un pozo, un hombre se convierte en pájaro para que lo encierren, una bruja se introduce en los sueños oscuros de un conde. Estos doce cuentos exploran la belleza de lo atroz hasta formar un universo personal, recorrido por un mismo sentimiento: el hambre. El hambre de saber qué hay después de la muerte, por qué la maternidad puede maldecir a las mujeres o si el dolor nos convierte en monstruos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mujeres hambrientas
Lourdes Pinel
Mujeres hambrientas
Primera edición, 2021
© Lourdes Pinel, 2021
Diseño de portada:
© Sandra Delgado
© Editorial Ménades, 2021
www.menadeseditorial.com
ISBN: 978-84-123762-6-5
en colaboración con
Mujeres hambientas
A mi abuela Juana,
que me enseñó donde se esconden las sirenas.
A todas las mujeres hambrientas.
La madre siempre le decía:
—Eres mala. Desde que naciste lo supe. Eres mala, no eres como tus hermanos.
Decían que en el primer tiempo fue muy bonita, pero siempre hubo algo poco razonable en ella: tenía la piel y los ojos oscuros de toda la familia. Su pelo en cambio era amarillo.
—Qué niña tan rara —decía la abuela, pasándole sus dedos cargados de anillos por la cabeza. Luego, el cabello se le fue oscureciendo y acabó pareciendo negro. Pero seguían diciéndole de todos modos:
—Qué rara».
La oveja negra, Ana María Matute.
Te bajará la sangre
Que huyera, me gritó, que también venían a por mí, que me echara al bosque como las otras, como la misma Condesa, eso me gritó la mujer mayor. Y yo hui sin saber lo que iba a ser esto, porque el bosque no es lo mismo dentro del bosque. Cómo me vino esta desgracia, señor mío, cómo.Tienes ojos de gato, decían los muchachos de las fuentes. Me alzaban las faldas, me tiraban al suelo: esta chiquilla hay que ver, ¿eh?, qué ojos tiene, ¡saltones como un gamo! Uno sucio sujetaba mis tobillos, que él sería el primero, pero otro más bruto, lo apartó de un codazo, ¡no!, el primero sería él, y cuando ya había empezado: es que llamean tú, y el alto, el que me había arrancado las enaguas, ¡son como fuego!, luego entre jadeos el sucio, son casi amarillos, y al final, todos: mirad cómo arden. Los odres rodaban por la tierra y formaban regueros, que en seguida se convertían en barro. A pesar del estropicio me consolaba pisotear ese lodo porque el agua enterraba la sangre que me habían hecho, y pensaba: ya de aquí no puede nacer nada. Unos maullidos salían de la cocina, se escabullían en los jardines, y entonces a mí me entraba una pena muy grande, y rompía a llorar. Así me encontró una noche la mujer vieja, la que decían que sabía tanto. ¿Fueron las otras muchachas las que me habían hablado de ella? Era una de las cocineras de Palacio.
Apareció no se sabe bien de dónde. Me dijo: «Ven». ¿Adónde quiere que vaya, señora?, le pregunté entre lágrimas. ¿Acaso no ve lo que me han hecho? «Ven», repitió. Me cogió de la mano y me llevó hasta un patio trasero que daba a otros jardines. Pero por ahí no debía de pasar nadie: la maleza crecía en libertad, salvaje, y a pesar de que me pareció una hermosura, sentí frío, un frío que nacía de dentro del cuerpo. Quizá por eso, le pregunté:
—¿Adónde me lleva? Mi madre me tiene que estar esperando en casa.
Ella no me contestó, así que seguí caminando. Cuando llegamos a un chamizo oculto tras la broza, tenía arañazos en las piernas, seguramente, de las malas hierbas. La piel me ardía. Y no sé por qué le dije:
—Señora, duele.
Ella solo habló tras empujar la puerta carcomida:
—Mira, muchacha: aquí podrás aprender muchas cosas buenas —y señaló unas cajas con raíces y botes con ungüentos, y aquello olía... Mentiría si dijera que olía bien.
Como empecé a saber de hierbas, ya no temía tanto lo de las fuentes ni pisoteaba luego la sangre aunque sí me entraba la pena. Visitaba la cocina después. Un día que llegué toda desgreñada y con las faldas hechas trizas, me di cuenta de que las paredes por la humedad chorreaban agua negra. Entonces, de detrás de una cortinilla de linóleo salió una mujer joven. Una trenza gruesa como un puño le colgaba del cuello y le caía por el pecho. Cuando se inclinaba, zigzagueaba como una serpiente. Tenía los ojos pardos, casi amarillos.
La mujer vieja le señaló una pastilla de jabón envuelta en un paño blanco, que estaba sobre una repisa. Ella obedeció y le quitó el paño. Olía a gloria. Que no me apurase —se agachó y me levantó las faldas—, eso nos pasaba a muchas, y cuando me miró así, con sus ojos dorados, sentí alivio, aunque preferí no ver lo que me hacía. Para distraerme me fijaba en las cosas de la cocina. Fue entonces cuando me di cuenta de que las paredes lloraban un agua negra que se deslizaba por el suelo hasta filtrarse por una trampilla. De la trampilla salían gritos. Gritos de mujeres. De mujeres que preferirían estar muertas.
Me bañó y me cosió las faldas, si me viera ahora mi madre, le dije. Tranquila, hasta aquí venían muchas así, nos esperan junto a los caños más grandes, añadió. Después la mujer vieja me llevó hasta el jardín salvaje, y en la choza escondida tras la maleza me dio unas raíces para que me las tragara así, de golpe, muchacha, sin pensar, luego te bajará la sangre, ¿hacéis esto más veces, con más como yo?
—Traga. Tú, traga.
Era una criada, de eso me enteré luego. La mujer joven de la trenza. Era la criada de la Condesa. Y la que ayudaba a la mujer vieja en la cocina. Y en lo otro. Vestía una blusa clara y una falda hasta los pies. Debajo de la blusa no llevaba nada más. Quiero decir que se transparentaba la tela. Aquella noche soñé con la culebra que le bajaba por el cuello y le llegaba hasta la cintura. En mi sueño el pelo se convertía en esparto, entonces yo gritaba, ¡madre!, ¡madre! Qué, qué, qué, me regañó, por qué gritas, muchacha, vamos, vamos, arriba, levántate ya. Como yo no me levantaba: vamos, muchacha, solo ha sido un mal sueño, pero el cuello me escocía. Las cintas del pelo me habían raspado la piel, y el sabor amargo de las raíces me llenaba la boca.
—¡Estás pálida como si te acabara de bajar la sangre! —me reprendió. Y luego: «Necesitamos más agua».
—Pero madre...
—Tu padre está al llegar de los campos del Conde. ¿Cómo vamos a cocinar? ¿Cómo vamos a regar el huerto? ¿Cómo vamos a beber? ¿Cómo, cómo, muchacha, cómo? ¿Qué le diremos a tu padre? ¿Que no hay pozos en el pueblo?
Me metió una hogaza de pan en la talega. Listo, con esto tienes para todo el día. Miré por la ventana: listo, viene una nube, madre. Pues si me pillara en el bosque, que buscara enseguida una cueva.
—Cuando hay nube, la lluvia es mala —me advirtió.
Así que me hice una trenza gorda como una culebra, me puse una blusa transparente y una capa roja con caperuza. En la fuente, los muchachos: «¡Otra con la trenza!». Cuando la mujer vieja y la otra más joven me vieron llegar, estaba menos embarrada que los días anteriores y tenía menos heridas.
—¿Ves? Así es más rápido. Terminan antes —me dijeron, cuando cosían mi blusa transparente.
Y ya no hizo falta que me explicaran nada más. Porque yo ya sabía dónde estaba la pastilla de jabón que olía a gloria, y cómo llegar hasta la choza e incluso las raíces que tenía que tomar. Pero cuando me las estaba tragando vino la nube, y no pude salir de allí en un buen rato. Me asomaba al ventanuco a ver si escampaba, pero nada, y ese rato que estuve yo sola en la choza se me hizo muy largo porque el agua mala avivaba ese aroma raro.
En mi casa, por la noche me bajó la sangre, pero me entró otra vez la pena, y así con el dolor en las tripas me quedé dormida. Por eso quizá soñé con trenzas de esparto y gatos que aúllan como mujeres que quieren morirse. Venga, venga, venga, que eran malos sueños, muchacha, me regañaba mi madre al amanecer, y me mandaba a comprar al colmado, y allí la gente: «Se te han puesto ojos de bruja», esta chiquilla, hay que ver, ¿eh?, qué ojos tiene, saltones como un gamo ¡y pardos! Incluso algunos hombres me decían:
—Tienes cara de hechicera.
Yo cruzaba las piernas por si acaso. Pero esos no me miraban como los muchachos del agua. Esos me miraban con ojos de hielo. Entonces, yo alzaba la vista, por si venía una nube porque me parecía que el aire empezaba a oler a lluvia mala.
Esa tarde ya había caído el sol cuando la mujer vieja exclamó: «Chiquilla, ¡tienes ascuas en los ojos!», y se echó a reír, y en su risa vi que le faltaban algunos dientes. La otra, la de la trenza de culebra, también reía a carcajada limpia, pero ella tenía todos los dientes en su sitio, blancos como la cal y sus ojos amarillos también brillaban. Cuando cesó la risa, la vieja me dijo:
—Cuando se duerman en tu casa, te vienes —y bajó de un altillo una cesta de mimbre. Ocultos tras una tela, había muchos botes con raíces y unas agujas muy largas y muy finas que bien podrían servir para sacrificar terneros.
No le pregunté nada, porque sabía y no sabía. Así que cerré muy fuerte los ojos para no ver el agua negra que chorreaba por las paredes, el agua que se resbala por el suelo y que cae por la trampilla que está al lado de los fogones.
De regreso a mi casa, oí los cánticos de los hombres que volvían del campo. Corrí, corrí y corrí, porque quería llegar antes que mi padre, y en la carrera se me iba cayendo el agua de los odres. Dejaba surcos en el suelo, ay, si lo veían, señor mío, sabrían que había andado yo sola a esas horas por los caminos. Así que los pisoteé igual que cuando quería enterrar la sangre, pero nada: ahí se quedaban mis pasos como grabados con hierro. Así que di un rodeo por el bosque, por aquí no importa que deje huellas, pensé, por aquí no pasa nadie. Un relámpago partió el cielo: iluminó la fila de cavernas, la del medio, grande como una tumba (¿será allí dónde mora la Condesa?). Después, el sonido del rayo y el aullido de los lobos.
En cuanto abrí la puerta de mi casa, supe que ya había llegado mi padre: el tufo a tabaco picado llenaba el pasillo. Me miró de arriba abajo. Vio mi blusa transparente, pero se detuvo en mi trenza gruesa, y con un rugido de perro salvaje gritó: «¡Puta!». Me cruzó la cara de un manotazo. ¡Vete, muchacha!, me susurró mi madre, que me fuera, que me fuera, vamos, vamos, vamos, chiquilla. Me puse la capa roja, me eché la caperuza y me enjugué la sangre del bofetón. Hui hacia el bosque, y los aullidos, y el olor a lluvia mala. Al llegar a la cocina de Palacio, el sabor a hierro en mi lengua. Señora, ábrame, ábrame.
A algunas las preñaban. Han preñado a la mengana, han preñado a la zutana, decían. Y a nosotras: ¡otra con la trenza!, y nos tiraban al suelo y nos rompían las enaguas. Lo malo era cuando nos tomábamos las raíces, que miraban nuestros vientres lisos, y luego agarraban nuestras trenzas y nos decían al oído mientras nos sujetaban los tobillos: guarras. Nos lo decían con los dientes muy apretados. Entonces, cuando terminaban, a mí me daban ganas de pisotear la sangre como hacía al principio, cuando todavía no me tomaba las raíces.
Un día se abrió la trampilla. Asomó una mano velluda. Agarraba una trenza negra arrancada de cuajo. Tras ella, un jadeo y una tos rasposa, luego una cabeza grande cubierta por un verdugo de badana, por fin emergió un cuerpo grande, sudoroso, bruto, que era su hora del descanso, nos anunció, y corre que te corre de un lado para otro de la cocina, ya era la hora del descanso, muchachas, repetía una de las preñadas, traerán hambre, subirán más, vamos, vamos, ¡vamos!
—¡Qué aguante tienen estas brujas! —dijo a gritos, con la trenza en alto—. Cuando las aprietas un poco, hasta se les ponen los ojos amarillos.
Miró a la criada de la Condesa:
—Como a los gatos de monte.
Olía a humedad, a la humedad del agua negra de las paredes. Y a tabaco picado.
No sé por qué esa noche, la primera que ayudé en la cocina, me acordé de todo eso. Al sujetar las piernas de las muchachas que no se habían tomado las raíces, me venían los bramidos de los hombres de las badanas, la iluminaria, sus maldiciones: vamos perra, levántate, las muchachas con el pelo trasquilado, las caras amoratadas, la muchedumbre. Las trenzas servían de cuerda. Las cuerdas de pelo atadas al cuello. Luego la madera, el fuego, la cruz en alto, ¡brujas!, y otra vez las trenzas alrededor de sus cuellos, siempre hay alguien que las aprieta, y las otras mujeres, las preñadas, mientras se acariciaban sus tripas lloraban a gritos, insultándolas, escupiéndolas: ¡perras!, ¡brujas!
Precisamente esa noche, cuando ya estaba llegando a la cocina de Palacio, divisé desde una loma el bosque. El sol caía. Me quedé un buen rato sentada en un alcor como si me hubiera dado un aire. Nunca lo había visto así: desde allá lejos, la hilera de cavernas parecía una ciudad de piedra.
—¿Vive alguien en las grutas? —le pregunté a la mujer de la trenza en la cocina. El sol había caído por completo. Como apenas había dos o tres velas encendidas, no les podía ver el rostro, pero sentía cómo temblaban.
—¿Por qué preguntas eso, muchacha? —inquirió la mujer vieja.
A la luz de las llamas vi sus pupilas grises. En otro tiempo tuvieron que ser doradas. Se humedeció los dedos y apagó las velas: no habléis tan alto, ¡chist! Solo dejó una encendida. No dije más. El resto de la noche fueron gritos, agujas y sangre goteando entre las piernas.
Cuando volvía de amanecida a mi casa, ya no quise mirar hacia la fila de cavernas. Rodeé el alcor casi con los ojos cerrados, pero, cuando los abrí una manada de lobos me miraba fijamente. ¿Por qué no me atacaban? ¡Devoradme!, me faltó decir. Se acercaban, los ojos llenitos de sangre. Entonces, lo único que me salió fueron maullidos, maullidos de gata de monte, y corrí, corrí, y los lobos me perseguían, pero yo corría más rápido, y así llegué a mi casa, loca de miedo.
Madre, madre, llamé por la gatera. La puerta de la entrada estaba atrancada por dentro. Entonces, di la vuelta y cuando estaba llegando a la parte trasera miré hacia el bosque. A la altura de la ventana de mi alcoba se veían mejor las cavernas. Detrás de los cristales, una mano ruda me agarró de la trenza ¡puta!, ¿dónde has pasado la noche? Mi padre envolvía mi cuello con la trenza. Le arañé, le arañé con mis uñas largas, y así conseguí zafarme. Aullaba detrás de los cristales ¡perra!, ¡puta!, los ojos rojos, madre, madre, dónde estás, ¡madre! Una sombra asustada detrás de él, que, aunque hablaba bajito, pude oír: huye, chiquilla, huye.
¿Adónde iba, señor mío? ¿Adónde? Y eché a correr y corrí tanto, que la trenza se me soltó, y ya no parecía una serpiente, sino una jauría de gatas desesperadas. Fui a parar a la cocina de Palacio en busca de la mujer vieja ¡señora, señora! Pero nadie me abrió. Así que rodeé Palacio y cuando llegué al chamizo, ¡ay, Dios!, la jamba, entre la maleza, las bisagras arrancadas y todas las hierbas y ungüentos y demás cosas que allí había arrasadas por el fuego. Y aquello olía, ¡Dios mío, igual que el infierno!
En el suelo, encontré la trenza negra y un puñado de guedejas blancas. No sé por qué agarré con todas mis fuerzas la trenza. En mis manos parecía la cola gigante de una lagartija que zigzagueaba nerviosa entre estertores. Vi la iluminaria que se acercaba, y corrí, corrí, corrí todo lo que pude hacia el bosque. Ay, señor mío, a lo lejos iba ¡ella!, la cara amoratada, la cabeza rapada, sus ojos amarillos.
Paré a descansar en el tocón de un roble, antes de que comenzara la espesura. La vieja me gritó:
—Pero, ¿qué haces aquí tan tranquila? ¡También vienen a por ti! ¿Acaso no lo sabes?
Sus pupilas grises llameaban. También tenía la cabeza trasquilada, señora... Se oían los cánticos, la cruz de madera en alto. Y miles de ojos rojos, rabiosos, hambrientos. ¡Mueran, mueran las brujas! Las trenzas en los cuellos, las cabezas calvas, las caras deformadas por los golpes, y las otras, las preñadas: ¡perras!, ¡perras!, y los muchachos de las fuentes, ¡perras!, y todos: ¡brujas!
—Huye, muchacha, algunas se han ido a las cuevas, incluso, dicen que la querida del Conde mora allí. —La vieja señaló las cavernas.
Un relámpago partió el cielo negro. Después cayó una lluvia dura que sonaba como agujas sobre los arbustos. Toda la noche fue ese sonido: las agujas y los aullidos de los lobos.





























