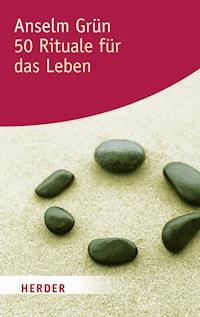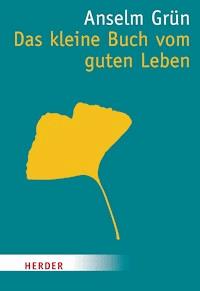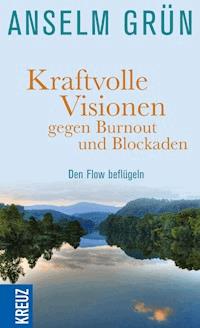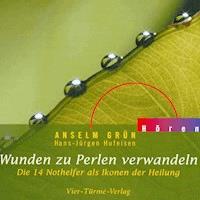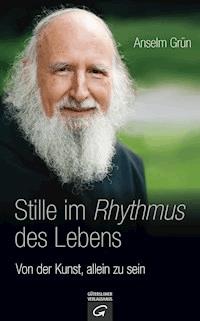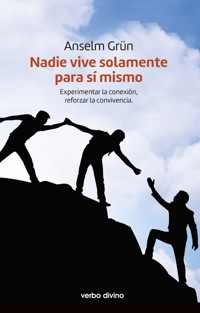
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Surcos
- Sprache: Spanisch
Aumentan la soledad y el aislamiento, el individualismo excesivo, la segregación y el egoísmo. Las grietas que atraviesan las comunidades, la sociedad -y también la vida de los individuos- son cada vez más evidentes. Al mismo tiempo, sin embargo, también nos encontramos en todas partes con un profundo anhelo de identidad, pertenencia y convivencia satisfactoria. Para Anselm Grün, está claro que necesitamos una nueva forma de relacionarnos, más profunda, también en las relaciones familiares y laborales, en la sociedad y en la Iglesia. Y necesitamos valores compartidos: justicia, cooperación, solidaridad, tolerancia, compasión y respeto. Pero también comunidades que vivan y experimenten la fe y la esperanza. Necesitamos solidaridad, no solo como sentimiento, sino como voluntad de trabajar activamente por este mundo, de contribuir a un futuro que siga mereciendo la pena vivir para las generaciones venideras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Introducción
Carta n.º 1. Para entender la Escritura
Carta n.º 2. En el principio...
Carta n.º 3. Y vio Dios que todo era bueno
Carta n.º 4. Hagamos al hombre a nuestra imagen
Carta n.º 5. No es bueno que el hombre esté solo
Carta n.º 6. Esta sí que es carne de mi carne
Carta n.º 7. Tomó de su fruto y comió
Carta n.º 8. Abrahán: comienza la historia de la salvación
Carta n.º 9. «Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas»: nace el nuevo rostro humano
Carta n.º 10. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío
Carta n.º 11. La nueva Eva: para entender la Inmaculada Concepción
Carta n.º 12. Isaías, el deseo y la Navidad
Carta n.º 13. La prodigiosa salida de Egipto: el gran acontecimiento que marca la vida de Israel
Carta n.º 14. Yo soy el que soy
Carta n.º 15. La alianza del Sinaí
Carta n.º 16. Si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir aquí
Carta n.º 17. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos
Carta n.º 18. Samuel entra en escena
Carta n.º 19. Queremos un rey, para ser como el resto de las naciones
Carta n.º 20. La morada de Dios en medio de los hombres
Carta n.º 21. Etiam peccata! (incluso el pecado)
Carta n.º 22. El dios que responda, ese es Dios
Carta n.º 23. «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?»
Carta n.º 24. La voz contemporánea de Dios para con su pueblo
Carta n.º 25. Contra el culto formal
Carta n.º 26. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva
Carta n.º 27. Love Story
Carta n.º 28. ¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera!
Carta n.º 29. ¿Con quién podréis compararme, quién es semejante a mí?
Carta n.º 30. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo
Carta n.º 31. Haré con vosotros una nueva alianza
Carta n.º 32. Hacia él confluirán todas las naciones
Carta n.º 33. La sabiduría bíblica
Carta n.º 34. ¿Dónde se encuentra la sabiduría?
Carta n.º 35. Yo salí de la boca del Altísimo
Carta n.º 36. Cuando preguntar es una virtud
Carta n.º 37. Job sienta a Dios en el tribunal
Carta n.º 38. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos
Carta n.º 39. Dios volvió a la tierra el día que se le entregó a Israel el Cantar de los Cantares
Carta n.º 40. Llamarada divina
Carta n.º 41. Cantadnos un cantar de Sion
Créditos
Introducción
QUERIDO LECTOR:
Aunque desconozco tu nombre, estoy tentado de llamarte Pascual, como al joven universitario al que van dirigidas las cartas que ahora tienes entre manos. Te confieso desde el principio que la figura de Pascual es una licencia literaria, lo cual no quiere decir que no exista: tiene los rasgos de tantos jóvenes universitarios que he conocido y con los que he compartido la vida en los últimos 15 años. Por eso estas cartas van dirigidas a ti, seas joven o no. A ti, que, como todos esos jóvenes que se han cruzado en mi camino, sientes curiosidad por la Biblia y tal vez conoces muy poco de ella.
Esta «correspondencia» nació cuando en octubre de 2022 me aprestaba a comenzar un año académico de investigación en el extranjero. Había cumplido más de diez años como catedrático de Antiguo Testamento en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, y, por ello, tenía derecho a un año sabático de estudio que me permitiera penetrar más, con el tiempo necesario por delante, en ese tesoro que es la Sagrada Escritura. Ya entonces había recibido peticiones por parte de algunos jóvenes de crear un grupo o seminario para estudiar la Biblia y empezar a conocer ese libro tan determinante y a la vez tan desconocido en nuestra cultura (y con frecuencia también en nuestra Iglesia...). Por una razón u otra, y salvo algunos encuentros esporádicos, aquel grupo nunca se concretó.
Un año de investigación en el extranjero parecía retrasar ulteriormente el estudio tan deseado por mis jóvenes amigos. Al menos eso parecía. Unos días antes de mi partida me vino a la cabeza una idea mientras en misa se leía una de las cartas de san Pablo. El apóstol de los gentiles estaba siempre de viaje, recorriendo de punta a punta el Mediterráneo. Estaba unos días, a lo sumo semanas, en una ciudad y luego se desplazaba a otra, ¡pero se mantenía en contacto con aquellas comunidades cristianas a través de sus cartas! «¿Por qué no hacer lo mismo durante este año de estudio?», me pregunté. El deseado curso bíblico podía tomar la forma de una correspondencia semanal. Dicho y hecho.
Así nacieron estas cartas que ahora te aprestas a «abrir», publicadas originalmente en un periódico digital. Obligarme a escribir una carta semanal en un periodo de estudio intenso era una forma, además, de «despejarme» y cambiar de aires, para volver después, con renovada energía, a la investigación. Al principio no tenía ningún «programa» fijo en la cabeza: empezaría por el Génesis y recorrería los textos más decisivos del Antiguo Testamento (o por lo menos algunos de los más decisivos), sin saber muy bien hasta dónde llegaría. El resultado han sido cuarenta y una cartas que recorren, de forma sucinta pero no superficial, las tres partes del Antiguo Testamento según su formulación clásica: la Ley (o Pentateuco), los Profetas (que en esta formulación incluyen los libros históricos) y los Escritos (o libros sapienciales).
Intuía, como luego sucedió, que no podría llegar al umbral del Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que Jesús, el Mesías esperado y prometido en el Antiguo Testamento, no esté presente en estas cartas. La convivencia con él a través de su prolongación en el tiempo, que es la Iglesia, su cuerpo, me ha concedido aquella mirada nueva sobre las páginas de la Antigua Alianza que permite identificar «lo que se refería a él (Jesús) en todas las Escrituras» (Lc 24,27), tal y como les sucedió a los discípulos de Emaús. Durante muchos años, desde que me topé con Cristo en mi camino humano, he podido hacer la misma experiencia de aquellos dos caminantes: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» (Lc 24,32).
Fue el encuentro histórico con Jesús de Nazaret, el Cristo, el que permitió a estos peregrinos entender las páginas de la Biblia. Un hecho presente que permite comprender el pasado. Y al revés: el pasado escrito o profetizado (el Antiguo Testamento) permite reconocer, en el presente, a Jesús como el Mesías y comprender sus signos como los del enviado de Dios. Esta es una dinámica que sigue presente en nuestros días y es la que nos permite entender las Escrituras. Vivir hoy la experiencia cristiana que ha generado la Escritura dilata los ojos y la razón para leer las páginas antiguas de la Biblia. Y al revés: en esas páginas encuentro la explicación (o mejor: el origen) de lo que mis ojos contemplan en la actualidad (los signos que Jesús resucitado sigue haciendo en nuestros días).
Como verás, querido lector, las cartas a Pascual están atravesadas por esa dinámica. Del presente al pasado, del pasado al presente. De los gozos y preocupaciones de nuestra vida cotidiana a la vetusta sabiduría bíblica. De las crónicas milenarias del pueblo elegido al incipiente enamoramiento de Pascual o a los prejuicios de sus profesores hacia la fe.
El presente de Pascual es también tu presente, querido lector, y es también el mío. Por eso me he decidido a publicar en «papel» estas cartas, aprovechando que los rasgos de Pascual son los de tantos jóvenes que llegan a la fe desde un contexto cultural ajeno a ella, como es, en líneas generales, el español. No te extrañe, por tanto, ver en estas cartas, aquí y allá, referencias a sucesos y cuestiones de nuestros días. Y como el que escribe está siempre situado espacio-temporalmente, y de ahí se acerca a la Escritura, no te extrañe que mis cartas estén fechadas y comiencen siempre por una descripción de los lugares por los que paso (Roma, Oxford, Harvard y Dublín) y de las cosas que me suceden en ellos.
Para entender la Escritura
Carta n.º 1
3 de octubre de 2022
QUERIDO PASCUAL:
Roma me ha acogido con los incipientes colores del otoño que la hacen aún más bella, despojada ya de los rigores del verano y preparada para ofrecer unos atardeceres únicos.
Siguiendo tu deseo, uso tu nuevo nombre de bautismo, Pascual, el que recibiste en la memorable vigilia del domingo de Resurrección de hace unos meses. Ya aquella noche, en medio de la alegría de tu nueva condición de cristiano, de criatura nueva, me confesabas tu tristeza porque las esperadas catequesis sobre la Biblia tenían que posponerse por el año de investigación en el extranjero que ahora comienzo. No supe qué responderte en aquel momento. Tal vez te dije que siguieras leyendo la Escritura con esa avidez e interés que tanto te caracterizan. Pero acusé el golpe y desde entonces no he olvidado esa mirada tuya que me pedía seguir acompañándote.
Hace unos días, mientras leíamos las cartas de san Pablo en la liturgia, me asaltó este pensamiento: si el apóstol usa el género epistolar para seguir comunicándose con las comunidades que ha engendrado en la fe, ¿por qué no podemos nosotros seguir su ejemplo? La pasión por comunicar a Cristo lo impulsaba a viajar por todo el Mediterráneo, mientras que la caridad por las iglesias que había fundado le llevaba a escribirlas continuando el camino educativo.
Por eso me he decidido a escribirte, prometiéndote una carta semanal en la que podamos afrontar algún pasaje de la Escritura, algún texto de difícil interpretación, al hilo de tus preocupaciones o de las mías, al hilo de la liturgia o de los acontecimientos de la actualidad.
Recuerda siempre esa expresión de san Agustín que tan certera te pareció cuando la escuchaste por vez primera: In manibus nostri sunt codices, in oculis nostri facta (en nuestras manos tenemos los códices, en nuestros ojos los hechos). El códice que tienes en tus manos, la Biblia, resulta incomprensible si tus ojos no pueden ver, hoy, los mismos hechos que en ella se narran. Los evangelios no nacieron para comunicar la buena noticia a los paganos. Eso lo hacían los cristianos con su vida y su palabra. Se escribieron para ser leídos en la liturgia, de modo que los creyentes pudieran conocer hasta el detalle los rasgos de aquel Jesús con el que se habían encontrado a través de Pablo, de Pedro, de Juan, de Felipe, y pudieran entender el origen de todo el mundo excepcional que vivían.
La vida nueva que los primeros conversos experimentaban encontraba razón en aquellos códices (probablemente rollos en los primerísimos años): era el Espíritu de Cristo muerto y resucitado, de aquel Cristo que describían los evangelios, el que estaba en el origen de todos los milagros de los que eran testigos. El que había recorrido los caminos de Galilea y Judea unos años antes, seguía presente «con ese poder que actúa entre nosotros», como dice san Pablo en su carta a los Efesios (Ef 3,20).
El mismo Pablo fue testigo de la resistencia de los paganos a atender a lo que dicen los códices sin tener delante los hechos que narran. Culminando su predicación en el areópago ante los gentiles, Pablo anuncia la resurrección de Cristo de entre los muertos. Hasta ese instante lo habían escuchado, tal vez con atención. Pero anunciar la vuelta a la vida de un muerto desbordaba los límites de la imaginación y de lo plausible. Por ello sus oyentes dejaron de escuchar y consideraron su discurso no atendible.
Sin embargo, para el lisiado de la puerta hermosa, que pedía limosna a la entrada del templo de Jerusalén, fue fácil confesar al Mesías Jesús: era el nombre que Pedro y Juan le ponían en la boca como origen de la curación que ellos mismos habían realizado. Así sucede hasta el día de hoy. No te separes de la vida nueva que has encontrado en la Iglesia. Cuanto más cargados estén tus ojos de hechos prodigiosos, más nostalgia sentirás de acudir a los evangelios a conocer los rasgos de ese Jesús que se mueve «con ese poder que actúa entre nosotros». Y al revés, podrás leer y entender los evangelios y el resto de la Biblia si lo que encuentras escrito sigue aconteciendo hoy, delante de tus ojos. Del pasado al presente, del presente al pasado.
La próxima semana empezaremos por el principio: bereshit bará’ ’elohim ’et hashamayim we’et ha’aretz («En el principio creó Dios los cielos y la tierra»).
Un abrazo.
En el principio...
Texto de referencia: Génesis 1–11
Carta n.º 2
11 de octubre de 2022
QUERIDO PASCUAL:
La semana pasada te dije que empezaríamos por «el principio». En realidad, es lo primero que uno se encuentra cuando abre la Biblia: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra» (Gn 1,1). Si quisieras empezar por la segunda parte de la Biblia, es decir, por el Nuevo Testamento, te encontrarías con el mismo inicio. El evangelista Juan quiso empezar su obra parafraseando la apertura de Génesis: «En el principio era la palabra» (Jn 1,1). En realidad, los dos inicios dicen lo mismo, sobre todo si traducimos al pie de la letra las palabras de Génesis:
En el principio del crear Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba informe y vacía; la tiniebla cubría la superficie del abismo, y el espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, dijo Dios: «Exista la luz» [...].
Así traducido, la primera acción de Dios es la palabra, una palabra creadora. Justo lo que dice Juan: «en el principio era la palabra [...] por medio de ella se hizo todo». La gran novedad que nos anuncia Juan es que esa palabra se ha hecho carne y ha puesto su tienda entre nosotros (Jn 1,14)... «y yo me he topado con ella», podrías añadir tú, haciendo memoria de aquel primer día que marcó tu historia. Pero volvamos al inicio.
Si un día se te ocurriera interrumpir a tu profesor de biología, mientras explica la teoría de la evolución, y en pie declamaras los dos primeros capítulos del Génesis (la historia de la creación), se crearía, no me cabe duda, un silencio embarazoso entre tus compañeros de Biotecnología. Supongo que tu profesor te miraría con una mezcla de asombro y perplejidad, o tal vez te regalara una de sus sonrisas lacónicas en la que podrías leer: «¡¿Cómo es posible tanta ingenuidad?!». Esta escena dice de un equívoco que ha creado muchísimos problemas en el último siglo y medio y que todavía pervive entre nosotros.
Tal vez tengas en la cabeza la película de Stanley Kramer, La herencia del viento, protagonizada por un espléndido Spencer Tracy en el papel de un abogado que defiende a un profesor acusado de minar la fe en la Biblia de sus alumnos. El profesor no daba clase de religión: explicaba las teorías de Darwin en clase de Ciencias Naturales. En 1925 el estado de Tennessee lo llevó a juicio por ir contra una ley que prohibía negar lo que dicen los primeros capítulos del Génesis. El fundamentalismo americano de fines del siglo XIX y principios del XX libró muchas batallas en defensa de una lectura literal de la Biblia... que no han ayudado mucho a este libro.
Pero, ¿de verdad que los primeros capítulos del Génesis son incompatibles con la teoría de la evolución o con la teoría del origen del universo o big bang? Volviendo a los ejemplos del cine, yo respondería: tanto como la ley de la gravedad es incompatible con la película Mary Poppins. Me explico. Nadie denuncia a Walt Disney porque enseña cosas contrarias a la realidad, como que las institutrices vuelan con la ayuda de un paraguas. ¿Por qué? Porque Mary Poppins es una película para niños (¡aunque la disfrutamos los adultos!): ese es su «género literario».
Del mismo modo, toda obra escrita se presenta con un cierto género literario y exige al lector situarse en ese marco para entenderla de forma adecuada. Si tú abres un libro que comienza con la frase: «Érase una vez, hace mucho tiempo, en un país lejano...», después puedes leer cosas como «un hada madrina», «el gato le respondió», «llegó con su caballo alado» o «descendió por la chimenea», sin que te cree el más mínimo problema. Ahora bien, si en un periódico del día (o en el telediario) lees: «Madrid, 11 de octubre, Europa Press: Fuentes cercanas a la Moncloa aseguran haber visto un elefante volando [...]», te quedarás helado, tal vez verificando que la fecha del periódico sea la de hoy y no la del 28 de diciembre... día en el que se permiten otros géneros dentro de un diario. En el primer caso estamos ante el género literario «cuento infantil» o «fábula». En el segundo estamos delante de una «noticia» de periódico.
En el libro de Génesis existe una drástica división entre los once primeros capítulos (la creación, Adán y Eva, Noé y el diluvio, la torre de Babel...) y lo que sigue a continuación, que comienza con la llamada a Abrahán en el capítulo 12. Solo a partir de este último capítulo la Biblia tiene la pretensión de hablar de algo que tiene que ver con la historia, es más, por vez primera se sitúa una narración en el espacio (Ur de los Caldeos, Jarán, Canaán, Egipto) y en el tiempo (Egipto faraónico, primera mitad del segundo milenio a.C.). Por el contrario, en los once primeros capítulos no existe interés alguno por contar una historia situada espacio-temporalmente. Estos capítulos pertenecen al género narraciones etiológicas, es decir, creaciones literarias a través de las cuales se explica el origen de los fenómenos que ven nuestros ojos o que pertenecen a la experiencia de todos: el cielo, la tierra, el sol y la luna, el arcoíris, la relación hombre-mujer, la misteriosa tendencia al mal, la división en lenguas, etc.
Este último género podría ser llamado también mito, es decir, creación fantasiosa que explica el origen de un fenómeno universal, siempre y cuando le quitáramos a esta palabra la carga negativa que tiene en nuestra cultura: explicación falsa, ingenua o pre-científica. Por otro lado, el mito bíblico, si queremos llamarlo así, es del todo particular: a través de relatos fantásticos se nos comunican claves de comprensión de la realidad que Israel ha conocido en la historia a través de la revelación, es decir, de la especial comunicación de sí mismo que Dios ha hecho a este pueblo. ¿Cuáles son esas claves de comprensión de la realidad (que se pueden decir verdaderas, es más, inspiradas)? Lo veremos la próxima semana, al menos respecto a los relatos de creación (Gn 1–2).
Estoy disfrutando con mi estudio romano. Me siento un privilegiado caminando todas las mañanas desde plaza San Pedro hasta la biblioteca del Pontificio Instituto Bíblico, cerca de Fontana de Trevi. Cruzar el Tíber junto a Castel Sant’Angelo, atravesar Piazza Navona, pasar junto al antiguo Collegio Romano... ¡es una experiencia única!
Un abrazo... ¡y saluda a tu profesor de Biología!
Y vio Dios que todo era bueno
Texto de referencia: Génesis 1,1–2,4
Carta n.º 3
18 de octubre de 2022
QUERIDO PASCUAL:
Ya han llegado las primeras lluvias a Roma, y con ellas el tráfico caótico, comprensible en una ciudad que no nació para ser atravesada por automóviles y cuyo centro se resistió a los planes urbanísticos ilustrados que triunfaron en otras ciudades. ¿Eso quiere decir que la lluvia es mala? Precisamente lo contrario dirán los relatos de la creación de Génesis (Gn) que en la última carta prometí afrontar.
Comencemos diciendo que en los dos primeros capítulos de este libro encontramos no uno, sino dos relatos de creación. Quien dividió la Biblia en capítulos (hacia el siglo XIII; la división en versículos es aún más reciente) no debió darse cuenta. De hecho, el segundo relato empieza en Gn 2,4b, es decir, en la segunda parte del versículo 4 del segundo capítulo: «El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo [...]». Son dos relatos muy diferentes. En el primero (Gn 1,1–2,4a) se crea con la palabra («y dijo Dios...»), en el segundo (Gn 2,4b-25) se crea por la acción («y modeló Dios...»). Tal y como te expliqué la semana pasada, hablando de los géneros, se trata de dos moldes literarios que sirven para vehicular claves de comprensión de la realidad absolutamente nuevas en su contexto mesopotámico, claves que pertenecen a lo que Israel ha conocido a través de la Revelación.
Llegamos a un punto interesante. La Revelación acontece en la historia, en un lugar y en un tiempo determinados: por lo que a la formación de la Biblia se refiere, primer milenio antes de Cristo en Mesopotamia. Lo nuevo se encarna en una cultura semítica, se afinca en la zona de Canaán. Y su contexto cultural está determinado por los grandes imperios mesopotámicos que se suceden en el tiempo, principalmente el asirio, el babilónico y el persa. En este contexto circulaban, al menos, cuatro moldes literarios para describir el origen del mundo tal y como lo conocemos: creación por la guerra, por el contacto sexual, por la palabra y por la acción. Israel descarta los dos primeros por no ser adecuados a la realidad divina que le ha salido al encuentro: un único Dios. Todas las teogonías o genealogías de dioses, y los conflictos entre ellos, que nos transmite el poema babilónico Enuma Elish, «repugnaban» a la fe israelita. Solo los dos últimos moldes (creación por la palabra y por la acción) podían ser utilizados... ¡para verter sobre ellos algo totalmente nuevo!
Hoy vamos a acercarnos al primer relato de la creación, en el que Dios crea a través de su palabra. Te sonará mucho porque es el que leímos como primera lectura en la Vigilia Pascual en la que recibiste el bautismo. Supongo que recordarás que era una lectura larguísima y en la que se sucedían los días de la creación con un mismo esquema y un mismo estribillo. «Dios», «Palabra», «siete días» y «todo era bueno». Estas son las cuatro claves del relato.
En efecto, la primera frase del Génesis, En el principio creó Dios, establece, valga la redundancia, un único principio de todo: un único Dios, no una genealogía de dioses. Un único Dios origen de toda la realidad, del ser de las cosas, y no un panteón de dioses que no son más que iconos de las diferentes realidades que ven nuestros ojos (el sol, la luna, la fuerza, la fecundidad, etc.).
Ahora bien, Dios crea através de su palabra («y dijo Dios»). Se trata de una palabra performativa, es decir, una palabra que realiza lo que dice: «Dijo Dios: “Exista la luz”. Y la luz existió» (Gn 1,3). Su palabra potente crea las cosas de la nada (ex nihilo), las trae al ser. Y de la materia informe y caótica (como el tráfico romano), la Palabra saca orden («cosmos», en griego). Solo con el paso del tiempo llegaríamos a conocer que la palabra creadora que Dios pronuncia era su Hijo. Lo supimos precisamente cuando esa Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
La creación de la luz, con la consiguiente separación de las tinieblas, es el primer gesto creador, el que posibilita el comienzo del tiempo. Creados el día y la noche comienza el paso del tiempo («pasó una tarde, pasó una mañana...»: el día para los israelitas comenzaba con la caída del sol). La secuencia de las jornadas, siete, refleja la sucesión de los días de la semana, hechos para trabajar, a imagen de Dios, a excepción del último, el séptimo, consagrado al descanso (Shabat). La imagen de Creador que surge de estos primeros versículos es la de uno que trabaja, que crea. Dios es el trabajador por antonomasia, aquel que saca a la luz una obra desde la oscuridad, que da forma a una masa informe, que separa las aguas, que da nombre a las criaturas, que pone los astros en el cielo.
Pero lo que resulta tal vez más novedoso de este relato es el juicio que hace Dios sobre su misma obra, casi sorprendido después de cada día de trabajo: «Y vio Dios que era bueno». Este juicio positivo se realiza sobre todas las obras de la creación. Aunque te parezca extraño, querido Pascual, esto suponía una revolución en el contexto mesopotámico (y no solo). En efecto, ¿no te parece un poco exagerado decir que «todo es bueno»? ¿Y las enfermedades? ¿Y la muerte? ¿Y el odio? ¿Y las guerras? ¿Y los terremotos que acaban con tantas vidas humanas? Partiendo de estas cosas, es muy difícil huir de la conclusión de que, por lo menos, hay dos principios en lucha: el bien y el mal. Hasta Israel (¡y mucho después, como se ve hoy!) todas las culturas han sido dualistas o maniqueístas en este sentido.
Sin embargo, Israel se planta en medio de las naciones y a través del Génesis dice: «hay un único principio creador y rector de todas las cosas: Dios, el Dios que nos ha salido al encuentro. Hay un designio bueno en todo». ¡Es revolucionario! La experiencia de la bondad de Dios, que acompaña a Israel en su historia, marca la percepción (¡revelada!) de toda la realidad que tiene este pueblo. Entonces, me preguntarás, ¿cómo explica la Biblia la existencia del mal? Tendrás que esperar un poco porque eso llega en el capítulo tercero del Génesis.
Cuando en tu última carta me contabas esa experiencia en las prácticas del laboratorio, la de la ilusión, los nervios y la expectativa ante los resultados de un determinado experimento de tu grupo de trabajo, pensaba en las cosas que te acabo de decir. La ciencia no habría llegado a desarrollarse sin la revelación judeo-cristiana, que extirpó el miedo a la realidad. Tú no tienes miedo a que un espíritu te corte la mano por indagar con tu probeta en un aspecto de la naturaleza. ¡Pues los mesopotámicos sí! Por el contrario, el juicio «todo es bueno» abría las puertas a la investigación: «en la naturaleza encontramos las huellas de su creador».
Es tarde y mañana tengo que madrugar. ¡Aquí el sol sale una hora antes! Me he dejado en el tintero la creación del hombre y la mujer en este primer relato. ¡Lo afrontamos la semana que viene!
Un abrazo.
Hagamos al hombre a nuestra imagen
Texto de referencia: Génesis 1,26-27
Carta n.º 4
25 de octubre de 2022
QUERIDO PASCUAL:
Mientras camino por las mañanas desde mi casa hasta la biblioteca coincido con mucho padres y madres que llevan a sus hijos al colegio. Me llama la atención la forma con la que los niños miran todo lo que les rodea, como algo nuevo, lleno de atractivo, desde una gran valla publicitaria en Piazza Navona a un policía que dirige el tráfico, pasando por el sonido de una campana. Muy diferente al modo con el que sus padres, u otros adultos, se mueven, con la cabeza hacia abajo, sumidos en sus pensamientos o pendientes del teléfono móvil. Si los niños están «atrapados» por la realidad no es porque sean ingenuos sino porque la realidad es digna de atención, es interesante: «todo es bueno», parafraseando el Génesis. Nosotros, los adultos, perdemos esa mirada de sorpresa que es la más adecuada, ¡pero se puede recuperar!
Para terminar con el primer relato de la creación (Gn 1,1–2,4a), hoy vamos a afrontar la «joya de la corona», es decir, el momento culmen de ese relato que es la creación del hombre y la mujer. Tiene lugar en el sexto día, es decir, el último de trabajo. Esto nos muestra, por un lado, que el hombre y la mujer llegan en un momento muy tardío del proceso creativo, lo que nos debe dar un cierto sentido de humildad. Así lo canta el Salmo 8: «¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?». Pero a la vez la última obra se presenta como el culmen de todo lo creado, es más, el ser humano representa ese nivel de la naturaleza en la que esta toma conciencia de sí misma. Dicho con palabras de un sabio sacerdote: ¡somos la autoconciencia del universo!
Que la criatura humana es el culmen de la obra se ve porque es a ella a la que se le da el mandato:
llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. [...] os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla: os servirán de alimento (Gn 1,28-29).
Todo está en función de esta última criatura. De hecho, sabemos por la ciencia que vivimos en un planeta que tiene las condiciones justas para que exista nuestra especie (¡un poco más cerca del sol o un poco más lejos y desapareceríamos!).
Pero si algo hace grande a esta última criatura es su relación especial con Dios. Se ve ya en la forma del mismo relato que rompe el esquema inicial de los días anteriores para mostrar toda la solemnidad de este último acto: «Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza [...]”» (Gn 1,26). Te debo confesar que todos los estudiosos se devanan los sesos intentando comprender esa primera persona del plural, «hagamos», puesta en boca de Dios. Como si Dios hablara consigo mismo, ¿o con quién? En realidad, ya la misma palabra hebrea ’elohim («Dios») es un extraño plural (el singular es ’el, la misma raíz de Alá, que no es más que el genérico «Dios» en árabe).
A nosotros este misterio se nos ha puesto un poco más fácil al sernos desvelado por Jesús: un único Dios en la comunión de tres personas divinas. Sigue siendo un misterio, pero podemos captar lo esencial (Dios es un misterio de comunión) que nos ayudará a entender la misma naturaleza del ser humano.
Sigamos adelante. Respondiendo al «Hagamos», tiene lugar el acto creativo: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó» (Gn 1,27). Me quedo en silencio cada vez que releo estas palabras, que para la mayoría de las personas han perdido su novedad. ¡Es una revolución! ¡Hemos sido creados a imagen de Dios! En el relato de creación babilónico Enuma Elish los hombres son creados para cargar con el trabajo de los dioses, de modo que estos pudieran descansar. Se asesina a uno de los dioses díscolos y de su sangre nacen los hombres. Puedes imaginarte la novedad que el relato de Génesis introducía en aquel mundo... y hoy en día. Necesitamos recuperar esta conciencia: toda criatura humana tiene una altísima dignidad, que no descasa en su raza, en sus capacidades, en su posición social, ideología, edad, sexo, salud, etc. Cada uno de nosotros es relación directa con Dios, ha sido hecho a su imagen. ¡No somos vacas!
Pero todavía nos aguarda otra sorpresa. Existe un curioso paralelismo en este versículo 27:
a imagen de Dios / lo creó,varón y mujer / los creó
Este paralelismo dice algo de la naturaleza de Dios y dice algo de la del varón-mujer. Respecto a Dios lo hemos ya introducido: se apunta un misterio de comunión. Dios no es soledad sino una comunión a imagen de la cual se crea el ser humano «varón-mujer». Y aquí llega la otra gran revolución. La diferencia sexual, tal y como la vive el ser humano, es un factor esencial en nuestro vínculo único con Dios. No existe el «ser humano» en abstracto. O es hombre o es mujer. Y por ello, por naturaleza, el varón está física, psíquica y anímicamente en tensión hacia la mujer, y al revés. No estamos hechos para estar «tranquilos» o «autosatisfechos». No hay mayor cumplimiento humano que el que el varón experimenta en la relación con la mujer y viceversa (como tú bien sabes...). Esta dualidad o polaridad en la que vivimos nuestra vida marca nuestra religiosidad natural. Es una de las genialidades del creador...
Me explico. Imagínate por un momento que no existiera la diferencia sexual varón-mujer, que cada uno fuera «ser-humano» sin diferencia alguna (y que nos reprodujéramos por esporas...). ¡Nuestra religiosidad perdería mucho! Cierto, todavía nos quedaría la exigencia de no morir, o el deseo de no estar solos, o la pregunta de por qué el ser y no la nada (la sorpresa ante las cosas). ¡Pero nos perderíamos uno de los lugares religiosos por antonomasia, que es el atractivo potente que el otro polo suscita en cada uno de nosotros, que nos hace salir de nosotros mismos, que nos hace anhelar al otro, que nos hace buscarlo y desearlo! Esta tensión varón-mujer es signo y dice de la otra mayor tensión (aún más inscrita en nuestra naturaleza) que es la que se da entre criatura y Creador.
Después de esto ¿cómo no repetir con el primer relato «Y vio Dios que todo era muy bueno»? La semana que viene afrontaremos el segundo relato de la creación, que ahonda en este espectáculo que es la relación entre el hombre y la mujer. Mientras tanto, querido Pascual, vive intensamente todo sin censurar nada (empezando por ese amor incipiente del que me hablaste...). La realidad lleva las huellas de su Creador.
Un abrazo.
No es bueno que el hombre esté solo
Texto de referencia: Génesis 2,4-25
Carta n.º 5
1 de noviembre de 2022
QUERIDO PASCUAL:
El fin de semana pasado estuve en Recanati, la patria chica de Giacomo Leopardi, grandísimo poeta italiano de la primera mitad del siglo XIX. Él es uno de los genios que con mayor lucidez ha captado la relación que hay entre la belleza de la mujer y la Belleza divina que nos llama a través de ella. Justo lo que vimos en mi última carta: la diferencia sexual es uno de los lugares religiosos por antonomasia. En estas estrofas del canto «El pensamiento dominante», a partir de la belleza de su amada, Leopardi se dirige al que es «fuente de toda hermosura»:
Cuando de nuevo vuelvoa contemplar a aquellade quien contigo vivo razonando,crece aquel gran deleite,crece el delirio por el que respiro.
¡Angélica hermosura!Cualquier hermoso rostro me parececasi fingida imagenque a tu rostro imitó. Tú, sola fuentede toda hermosura;tú, la sola belleza verdadera.
No podemos decir que Leopardi fuera una persona «creyente». Llega a dirigirse a la Belleza con mayúscula a través del atractivo potente que en él ejerce la belleza con minúscula.
Y así llegamos al segundo relato de la creación (Gn 2,4b-25), centrado en el hombre y la mujer. Tiene una estructura muy diferente al primero. Como ya te dije, en este relato Dios crea a través de la acción, con las manos, modelando. Este pasaje, donde aparece el famoso Adán, es una sola cosa con el capítulo tercero, en el que se introduce lo que llamamos el «pecado original», y en el que la mujer de Adán recibe nombre: Eva. Hoy solo nos ocuparemos de la primera parte, que es un retrato finísimo del misterio de la relación entre el hombre y la mujer. En la segunda parte se nos descubrirá el origen de la violencia que desgraciadamente empaña esa relación y que hace que lo que era un paraíso se torne un infierno. Pero lo dicho, eso será más adelante.
Entremos en materia. En el versículo cuatro del segundo capítulo se empieza de cero con un nuevo relato: «Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados». Se nos dice que Dios no había enviado aún la lluvia y no había brotado hierba en la tierra porque «no había hombre (Adán) que cultivase el suelo». De cajón. El hombre está en el centro de la creación, ¿de qué sirven las cosas si no hay una criatura que tome conciencia de ellas?
Manos a la obra (nunca mejor dicho): «el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo». La creación del «hombre» tiene lugar en dos tiempos. Primero Dios toma «polvo de la tierra», algo así como arcilla, y modela el cuerpo del hombre. Tierra en hebreo se dice «Adamá» y de ahí nace lo que traducimos como «hombre» que es el famoso «Adam» (en castellano Adán). Esta es nuestra condición humilde: hechos de barro, de arcilla, «terrícolas» podríamos traducir. Pero el «Adán» todavía no es un ser vivo. Es necesario que Dios le insufle un aliento para que, respirando, empiece la vida. Casi como el cachete que se le da al recién nacido para que empiece a utilizar los pulmones. En la Antigüedad, para saber si una persona estaba viva se le acercaba un espejo a la nariz para ver si lo empañaba. Somos carne modelada y aliento de vida. Lo que en hebreo se puede traducir como «alma» es la palabra nefesh, que es a la vez «garganta, cuello, respiración, aliento» y «vida, alma, persona, yo». Sin este aliento, ¿qué es la carne humana? Puro barro.
Este «Adán» no es todavía el varón y mujer que conocemos, ni está en el mundo que nosotros conocemos. Es colocado en el jardín del Edén, en lo que hemos llamado «paraíso», a partir de la palabra persa que se utiliza para «jardín». Allí, «el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer» (Gn 2,9). Un festín para los sentidos. Solo de un árbol le prohíbe comer: «del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él, tendrás que morir» (Gn 2,17). Disfrutar de todos los árboles, con sus frutos, menos de uno, es la condición propia de la criatura. Implica reconocer (¡y agradecer!) que las cosas nos son dadas, no las creamos nosotros, no las poseemos. No somos el Creador.