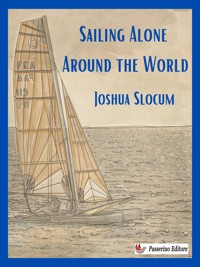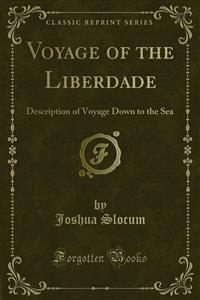1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Navegando en Solitario al Rededor del Mundo, es un libro de memorias de Joshua Slocum que narra su fabulosa aventura de dar la vuelta al mundo, llevada a cabo a finales del siglo IX. Slocum fue la primera persona en lograr la hazaña navegando solo. El capitán Slocum era un navegante y constructor de barcos muy experimentado y para lograr su hazaña reconstruyó una balandra abandonada llamada Spray durante un período de 13 meses. Entre el 24 de abril de 1895 y el 27 de junio de 1898, Slocum, a bordo del Spray, cruzó dos veces el Atlántico, el Estrecho de Magallanes y cruzó el Pacífico. También visitó Australia y Sudáfrica antes de cruzar el Atlántico (por tercera vez) para regresar a Massachusetts tras un viaje de 46.000 millas. Su libro, publicado en 1900, fue un éxito inmediato e influyó en muchos otros aventureros para también intentaran hazañas similares. Navegando en Solitario al Rededor del Mundo es un delicioso libro de aventuras, de esos que odiamos tener que interrumpir la lectura y que, al final, nos hace sentir envidia por las hazañas realizadas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Joshua Slocum
NAVEGANDO EN SOLITARIO
ALREDEDOR DEL MUNDO
Título original:
“Sailing Alone Around the World“
1a edición
Prefacio
Amigo Lector
Navegando en Solitario al Rededor del Mundo, es un libro de memorias de Joshua Slocum que narra su fabulosa aventura de dar la vuelta al mundo, llevada a cabo a finales del siglo IX. Slocum fue la primera persona en lograr la hazaña navegando solo.
El capitán Slocum era un navegante y constructor de barcos muy experimentado y para lograr su hazaña reconstruyó una balandra abandonada llamada Spray durante un período de 13 meses. Entre el 24 de abril de 1895 y el 27 de junio de 1898, Slocum, a bordo del Spray, cruzó dos veces el Atlántico, el Estrecho de Magallanes y cruzó el Pacífico. También visitó Australia y Sudáfrica antes de cruzar el Atlántico (por tercera vez) para regresar a Massachusetts tras un viaje de 46.000 millas.
Su libro, publicado en 1900, fue un éxito inmediato e influyó en muchos otros aventureros para que también intentaran hazañas similares.
Navegando en Solitario al Rededor del Mundo es un delicioso libro de aventuras, de esos que odiamos tener que interrumpir la lectura y que, al final, nos hace sentir envidia por las hazañas realizadas.
Una Excelente lectura
LeBooks Editora
Sumario
PRESENTACIÓN
NAVEGANDO EN SOLITARIO ALREDEDOR DEL MUNDO
PRESENTACIÓN
Sobre el autor
JOSHUA SLOCUM (20 de febrero de 1844 - 14 de noviembre 1909) fue el primer hombre en navegar en solitario alrededor del mundo. Canadiense de nacimiento, nacionalizado estadounidense, marino y aventurero, y un destacado escritor. En 1900 contó su aventura en Navegando en solitario alrededor del mundo. Desapareció en noviembre de 1909, mientras navegaba a bordo de su barco, el Spray.
A los doce años se independizó de su familia, enrolándose en los pesqueros de la bahía de Fundy. La escuela del mar fue dura y provechosa para él, y nueve años más tarde, después de haber pasado por todos los empleos de a bordo, obtuvo su primer mando de capitán en el Northern Light.
Constructor, arquitecto naval, pescador, armador, Slocum tuvo siempre trabajos relacionados con la mar; pero nada le hacía tan feliz como la navegación en solitario, que practicaba a la menor ocasión. Esta pasión le llevó en el año 1895, a dar la primera vuelta al mundo en solitario, en un pequeño velero que él mismo había reconstruido de una arrumbada balandra.
El logro de Slocum fue más que destacable, ya que su yola Spray, de 11.2 metros, no incluía ninguno de los aparatos de navegación, ni de las velas que los regatistas actuales consideran imprescindibles para llevar a cabo tal aventura. No existía la navegación por satélite, ni los pilotos automáticos, ni los enrolladores, ni los winches automáticos; pero a pesar de todo, el pequeño barco de Slocum estaba tan bien equilibrado que podía mantener el rumbo correcto durante semanas hasta llegar a puerto; un hecho que incluso los mejores marineros de la época encontraban difícil de creer. El Spray recorrió 46.000 millas alrededor del mundo durante 3 años, 2 meses y 2 días. Ningún otro barco en la historia ha realizado jamás, en circunstancias similares, esta hazaña en un viaje tan largo e ininterrumpido.
Slocum inició su última singladura el 4 de septiembre de 1909, con la intención de remontar el Orinoco. Ni de su querido barco ni de él, se han vuelto a tener noticias. Continúa, sin embargo navegando en el corazón de todos los marinos.
Sólo a un marino mercante se le podía haber ocurrido llevar a cabo una singladura como la que emprendió Joshua el 24 de abril de 1895, en plena transición entre la época dorada de los grandes clípers y la llegada del vapor. Por la proa de su Spray, velero de 37 pies de eslora aparejado en yol y completamente reconstruido por el propio Slocum, desfilaron 46.000 millas en una aventura que le llevaría a cruzar tres veces el Atlántico para dar la vuelta al mundo en solitario.
Maestro de maestros, de Slocum han hablado todos los grandes de la navegación a vela y todos ellos han envidiado, en mayor o menor medida, las cualidades marineras del Spray y sus fantásticas aptitudes para mantener el rumbo sólo con el equilibrio de sus velas. Slocum fue, sin pretenderlo, con su saber y su coraje, el indiscutible padre de la vela moderna de crucero; sus cualidades de escritor y narrador convierten este libro en uno de los clásicos indispensables entre los relatos de navegación, viaje y aventura.
Sobre la obra: Navegando en solitario alrededor del mundo
He aquí un apasionante libro del mar que en su día causó sensación y que, merecidamente, todavía tiene gran actualidad entre los aficionados a los barcos y a la navegación a vela en todos los países occidentales. Vio la luz con la llegada del siglo XX, y causó fuerte impacto porque el que un solo hombre a bordo de una balandra de doce toneladas y sin más medios de propulsión que su aparejo de lona, pretendiera haber dado — por primera vez en la historia de la navegación mundial — la vuelta al globo terráqueo, doblando por si fuera poco los terribles cabos de Hornos y de Buena Esperanza, fue puesto en duda por los eternos desconfiados y los perennes envidiosos. Hasta el punto de que su autor y protagonista, cansado sin duda de maliciosas insinuaciones y de preguntas envenenadas, solicitó en la isla de Ascensión, poco antes de volver a la mar, que el personal de aquella fortaleza de la Armada británica fondeada en medio del Atlántico fumigase su barco y le entregara un certificado al respecto, demostrativo de que ninguna persona se escondía a bordo del Spray.
Hoy nadie pone en duda el periplo de Slocum. Sus epígonos fueron y siguen siendo numerosos en todo el mundo, pero ninguno podrá arrebatarle la gloria de haber sido el pionero y también el primer navegante solitario que escribió un libro sobre su formidable aventura. Introvertido, alma sufrida y sensible, pero con un gran sentido práctico de las cosas, Slocum nos ha dejado un magnífico relato. Aunque a veces, tal vez por un exceso de modestia, se limite a mencionar escuetamente los hechos y guarde para sí las emociones que le produjeron.
Como cuando una noche oscura en medio del Atlántico, hallándose Slocum en la cabina de su velero, envuelto en un silencio que casi hacía daño, oye de pronto voces humanas — la mar también tiene voz — sube velozmente a cubierta y descubre un gran barco de tres mástiles que se deslizaba raudo junto al Spray ¡a toca penóles!, como se decía entonces, y que no le pasó por ojo por cuestión de centímetros; o al borde de destrozarse, una terrible noche de tempestad, entre las lívidas rompientes — las mismas que ya habían espantado a Charles Darwin a bordo del Beagle — de la llamada «Vía Láctea» del mar, cerca del cabo de Hornos; para no hablar de la flecha asesina disparada por un salvaje fueguino, que se clava, vibrante, en el mástil del Spray, muy cerca de la cabeza de Slocum...
Lo que de ninguna manera puede disimular Joshua Slocum, aunque a veces parezca proponérselo, es su extraordinaria competencia marinera, probada cien veces durante su viaje de 46.000 millas marinas, y su inmediata, casi instantánea velocidad de reacción frente alas más bruscas e inesperadas emergencias. Como ante aquella su peróla de espanto que barrió y ahogó su barco por espacio de un minuto — ¡que a Slocum se le hizo eterno! — obligándole a trepar al mástil para salvar la vida. O cuando descubre casualmente, al tener que desplazarse hasta el castillo de proa por haber faltado la escota de la trinquetilla, que el Spray, que navega a toda velocidad por el estrecho de Magallanes, tiene las rocas de una isla que el capitán no ha podido ver antes, prácticamente debajo de la roda.
Es decir, no hay que perder de vista que Joshua Slocum fue un marino de primera clase y de gran experiencia, su apreciación, por ejemplo, del abatimiento real del Spray no le falló nunca, condiciones sin las cuales el azaroso viaje que relata habría terminado probablemente en tragedia.
¿Qué impulsó a este hombre a emprender aquel peligroso y larguísimo periplo en solitario alrededor del mundo? ¿Amor a la aventura, deseos de popularidad, precisión de encontrarse a sí mismo, nostalgia, escapismo, misoginia? La misma pregunta podría hacerse tal vez extensiva a los demás navegantes solitarios que le siguieron y que también nos han dejado relatos de sus azarosas travesías y experiencias marineras: los Vito Dumas, Bardiaux, Moitessier, Hayter, Chichester, etc. Leyendo atentamente entre las páginas de todos ellos, buscando entre líneas, no se encuentra una respuesta clara a dicho interrogante. Quizá porque ni los mismos protagonistas la conocían, o porque las motivaciones fueron múltiples, complejas, mucho más sutiles de lo que a primera vista pudiera parecer.
En el caso de Slocum, tal vez la clave del arco de la vida de este capitán norteamericano esté en el prematuro fallecimiento de su joven esposa, Virginia A. Walker, que durante trece años le había acompañado constantemente por todos los mares, que le dio tres hijos y una hija, y que le dejó, cuando ella contaba treinta y cinco años de edad, quizá marcado para siempre. «Me apresuré a regresar a bordo para olvidarme otra vez de mí mismo en el viaje», dice, abrumado, en uno de sus raros momentos confidenciales, después de hallar un túmulo anónimo en la perdida Tierra del Fuego. ¿Qué buscó Slocum por los mismos mares que él y Virginia Walker habían surcado y amado juntos?
Lo que salta a la vista de cualquiera es el gran valor, la tenacidad, la asombrosa resistencia física y espiritual de los protagonistas de estos viajes en solitario, y, desde luego, por encima de todo, su gran amor a la mar; a la mar bella y terrible, pero siempre, como nos recuerda certeramente Joshua Slocum, hecha para navegar.
Joshua Slocum, enamorado del mar desde su infancia, después de escribir este fascinante libro, volvió a hacerse a la mar varias veces, y volvió con el Spray. aquel extraordinario velero que el marino norteamericano había construido con sus propias manos y que podía navegar sin nadie a la caña, ¡cuando no existía el piloto o timón automático, o de viento!
En el otoño de 1909, a los sesenta y cinco años, Slocum aparejó por última vez, con la intención de explorar el Orinoco, pasar de éste al río Negro, luego al Amazonas, y regresar al Atlántico. Nunca volvió a saberse de él. Jamás se encontró rastro alguno de Joshua Slocum o del Spray... No lo lamentemos. Tal vez así lo soñó Slocum. Pero los héroes no mueren, sólo se desvanecen, en la calima, entre las olas, entre la espuma del mar.
Y Slocum, un soñador, está de nuevo aquí, con sus risas y lágrimas, con sus voces del pasado, para llevarte, lector, de su mano noble y segura, al impulso de todos los vientos, con el sabor en los labios del salitre de todos los mares, a través del ancho mundo.
Ruta del Spray alrededor del mundo 24 de abril de 1895 a 3 de julio de 1898.
NAVEGANDO EN SOLITARIO ALREDEDOR DEL MUNDO
I
Afición juvenil a la mar. — Capitán del Northern Light. — Pérdida del Aquidneck. — Regreso desde Brasil en la chalupa Liberdade. — El regalo de un «barco». — Reconstrucción del Spray. — Acertijos sobre finanzas, y calafateado. — Botadura del Spray.
En la hermosa tierra de Nueva Escocia, provincia marítima, hay una cima, llamada la Montaña Norte, que domina por un lado la bahía de Fundy, y el fértil valle de Annápolis por el otro. En la ladera septentrional de dicha cima crece el resistente abeto, de excelente madera, con la cual se han construido muchas clases de barcos. Las gentes de esta costa son intrépidas, tenaces y fuertes, están bien adaptadas para competir en el mundo comercial, y, si el lugar de nacimiento que figura en su certificado es Nueva Escocia, ningún reparo se formulará contra un capitán de marina.
Yo nací en un frío rincón de la heladora Montaña Norte, un gélido 20 de febrero, y, aunque ciudadano de Estados Unidos, no puede decirse que los de Nueva Escocia seamos «yanquis» en la verdadera acepción de la palabra. En las dos ramas de mis antepasados figuran muchos marinos, y si algún Slocum no ha consagrado su vida a la mar, por lo menos mostrará cierta inclinación a la talla de modelos de barcos y soñará con viajes a ultramar. Mi padre era la clase de hombre que, naufragado en una isla desierta, sabría volver a su tierra con tal de disponer de un cuchillo y de encontrar un árbol. Sabía calibrar a un barco, pero la vieja granja de adobe que alguna calamidad hizo suya, le mantuvo anclado. No temía al viento, y en las reuniones campestres, o para recordar los viejos y buenos tiempos, era un atento oyente de primera fila.
En cuanto a mí, la maravillosa mar me cautivó desde la infancia. A los ocho años ya había navegado por toda la bahía, con otros chiquillos, arrostrando bastantes probabilidades de perecer ahogado. Al llegar a mozo (con 14 años), ocupé el importante puesto de cocinero a bordo de una goleta de pesca. Pero no permanecí mucho tiempo allí. Al presentar mi primer plato, la tripulación se amotinó y me despidieron por indeseable, sin darme nueva oportunidad de mostrar mis cualidades culinarias. El próximo paso hacia la meta de la felicidad me encontró al pie del mástil de un barco de aparejo enteramente cruzado y que navegaba hacia ultramar. Así llegué a obtener el grado de capitán (a los 25 años) por la vía del sollado, no a través de la camareta de los estudiantes de náutica.
Mi mejor mando resultó el del espléndido Northern Light, del que fui también copropietario. Tenía perfecto derecho a estar orgulloso de este barco, porque entonces era el mejor velero norteamericano a flote. Después fui armador, y mandé el pequeño Aquidneck, aparejado de barca y que, de todo lo creado por la mano del hombre, me parecía lo más próximo al ideal y la perfección de belleza; y en cuanto a velocidad, con buen viento no tenía nada que envidiar a los vapores. Tras casi veinte años como capitán de este velero, tuve que dejarlo en las costas de Brasil, donde había naufragado en un banco de arena. El viaje de vuelta, que hice con mi familia, hasta Nueva York, lo efectuamos en la chalupa Liberdade, sin contratiempos.
Todos mis viajes fueron a ultramar. Navegué unas veces como fletador y otras como traficante, principalmente a China, Australia y Japón, y entre las islas de las Especias. La mía no fue precisamente la clase de vida de quien añora la estancia en tierra, cuyas normas y costumbres casi llegué finalmente a olvidar. De modo que al llegar el tiempo en que los fletes escasearon y terminaron por desaparecer para los veleros de altura, y traté de dejar la mar, ¿qué podía hacer en tierra un viejo marino como yo? Me había criado respirando la brisa marina, y había estudiado la mar como tal vez muy pocos hombres lo han hecho, pero, ciertamente, descuidando todo lo demás. Después de navegar, lo que más me atraía era la construcción de buques. Deseaba ser tan competente en una como en otra profesión, y a su debido tiempo y en pequeña escala llegué a realizar mis deseos. Desde la cubierta de aquellos barcos valientes y durante las peores tempestades, había calculado el tamaño y tipo de buque más seguro para resistir toda clase de tiempos y de olas. Así que el viaje que voy a relatarles fue la consecuencia natural, no sólo de mi amor a la aventura, sino también de una larga experiencia de toda la vida.
Un día de mediados de invierno del año 1892, en Boston, donde, por decirlo así, había sido vomitado por el viejo océano, meditaba sobre si debería de pedir algún mando y ganarme otra vez el pan en la mar, o irme a trabajar al astillero, cuando me topé con un viejo conocido, capitán de ballenero, que me dijo: «Ven a Fairhaven y te daré un barco. Pero, añadió, necesita de algunas reparaciones». Las cláusulas que me expuso resultaban más que satisfactorias para mí. Incluían toda la ayuda que precisara a fin de dejar el barco a son de mar, listo para navegar. De modo que acepté muy complacido, pues ya había descubierto que no podría conseguir trabajo en el astillero sin abonar previamente cincuenta dólares a una Sociedad, y, respecto al mando de algún buque, no había bastantes veleros disponibles. Casi todos nuestros grandes barcos de vela habían sido desarbolados y convertidos en pontones para transportar carbón, y eran ignominiosamente remolcados, por el mascarón de proa, de un puerto a otro, mientras muchos valiosos capitanes tenían que permanecer anclados en tierra.
Al día siguiente desembarqué en Fairhaven, frente aNewBedford, y descubrí que mi amigo me había gastado una buena broma. También alguien se la había gastado a él durante siete años. El «barco» en cuestión no era más que una viejísima balandra llamada Spray, que los vecinos me dijeron que había sido construido en el año 1 de nuestro siglo. Yacía en medio del campo, a cierta distancia del mar, cuidadosamente apuntalado con escoras y cubierto de lonas.
No necesito decir que la gente de Fairhaven es ahorrativa y observadora. Durante siete años se habían estado diciendo: «Me pregunto qué va a hacer el capitán Eben Pierce con el viejo Spray». El día que aparecí yo se produjeron ciertos murmullos y comentarios: ¡por fin alguien había venido para trabajar de verdad en el Spray! «Supongo que va a desguazarlo». «No; voy a reconstruirlo». El asombro era grande. «¿Compensará hacerlo?», fue la invariable pregunta a la que durante más de un año tuve que contestar diciendo que yo haría que compensara.
Para la quilla, mi hacha derribó un fuerte roble cercano, y, por una pequeña cantidad de dinero, el granjero Howurd me la hizo, y también cortó suficiente madera para la armazón (costillar o enramado) del nuevo barco. Con una olla y un autoclave fabriqué una caldera, y sometí las tablas para las cuadernas, que eran rectas, al vapor de agua hasta que se hicieron flexibles. Después las curvé sobre un tronco, donde permanecieron amarradas basta adoptar la debida forma. Cada jornada aparecía algo tangible, fruto de mi trabajo, y los vecinos me hicieron la labor agradable. Resultó un gran día, en el pequeño astillero del Spray, cuando la flamante roda quedó lista y firme a la nueva quilla. Algunos capitanes de los balleneros venían desde muy lejos para supervisar la reconstrucción del Spray, y por unanimidad le concedieron la máxima calificación. Según ellos, el barco «estaba hecho para romper el hielo». Cuando coloqué las bulárcamas (varengas de sobreplán), el más veterano de los capitanes me estrechó la mano calurosamente y declaró que no veía ninguna razón para que el Spray no pudiese navegar a la altura de las costas de Groenlandia. La muy apreciada roda estaba hecha con la madera, contigua a la raíz, de la mejor clase de roble. Más adelante, en las islas Keeling, partiría en dos un buen trozo de coral, sin sufrir ni siquiera un rasguño. Nunca ha crecido mejor madera para un arco que la del roble blanco. Las bulárcamas, igual que la totalidad de las cuadernas, fueron hechas con esta madera, tratadas con vapor y adecuadamente reviradas.
Estábamos ya bien entrados en marzo cuando empecé a trabajar en serio; el tiempo era frío, y, sin embargo, había muchos «inspectores» para aconsejarme en mi labor. Cuando avistaba algún capitán de ballenero, descansaba un rato sobre mi azuela y me ponía a conversar con él. NewBedford, cuna de los capitanes de ballenero, se halla conectada con Fairhaven por un puente, y el paseo es agradable. Para mí, aquellos curtidos marinos nunca llegaban al astillero con demasiada frecuencia. Fueron sus coloridos relatos sobre la pesca de la ballena en el Artico los que me decidieron a poner un doble juego de bulárcamas en el Spray, a fin de que pudiera resistir bien la presión de los hielos.
Mientras trabajaba, las estaciones se sucedían con rapidez. Apenas había montado las cuadernas de la balandra cuando ya los manzanos estaban en flor. Poco después aparecieron las margaritas y las cerezas. Cerca del lugar donde el antiguo Spray se había desintegrado reposaban las cenizas de John Cook, un venerado padre peregrino. De modo que el nuevo Spray surgía en realidad de un camposanto. Desde la cubierta de mi embarcación podía alargar la mano y recoger las cerezas que crecían sobre la pequeña tumba. Los tablones para el forro del barco, que muy pronto empecé a colocar, eran de pino de Georgia y tenían 3,8 centímetros de espesor. La faena de forrar el Spray resultó tediosa, pero, una vez terminada, el calafateado fue fácil. Los bordes exteriores quedaron ligeramente abiertos para recibir la estopa, pero los interiores iban tan juntos, que a través de ellos yo no podía ver la luz del día. Todas las cabezas de las tablas quedaron afirmadas con pernos pasantes y tuercas, que las trincaban bien contra las cuadernas, de modo que no pudieran tener juego entre ellas. Empleé también muchos pernos y tuercas en otras partes de la construcción; en total, cerca de un millar. Mi propósito era hacer un barco fuerte y resistente.
Ahora bien, hay una norma del «Lloyd» que señala que si un barco, digamos el Jane, se reconstruye hasta quedar enteramente nuevo, sigue siendo el Jane.
El Spray cambió su ser tan gradualmente, que resultó difícil señalar en qué momento moría la vieja balandra y nacía la nueva, lo que tampoco me importaba mucho. Hice las regalas con puntales de batayola de roble blanco y 35,5 centímetros de altura, cubiertos con tablas de pino blanco, de 17,8 centímetros, y las calafateé con cuñas finas de cedro. Desde entonces han permanecido perfectamente firmes. Construí la cubierta con tablones de pino blanco de 3,8 por 7,6 centímetros, empernados a los baos, éstos, de 15,2 por 15,2 centímetros, hechos con pino amarillo de Georgia y separados entre sí 91,4 centímetros. Los compartimientos interiores fueron: uno, sobre la escotilla principal de la bodega, de 1,80 por 1,80 metros, destinado a la cocina, y otro, algo más a popa del anterior, de unos 3 por 3,6 metros, para la cabina. Ambos compartimientos sobresalían unos 91 centímetros sobre la cubierta, y se hundían lo bastante en la bodega para proporcionar altura suficiente estando de pie. En los espacios laterales a lo largo de la cabina, debajo de la cubierta, dispuse una litera para dormir, y varias estanterías para efectos menores, sin olvidar un lugar para el botiquín. En la bodega central, superior, es decir, el espacio comprendido entre la cabina y la cocina, bajo cubierta, había sitio para almacenar las barricas de agua potable, carne salada, etc., suficiente para varios meses.
Una vez que el casco del barco quedó todo lo fuerte que el hierro y la madera son capaces de conseguir, y separados los diversos compartimientos, comencé a calafatearlo. Pero aquí algunos sintieron inmediatamente graves temores de que fracasaría. Incluso yo mismo llegué a considerar la conveniencia de contratar los servicios de un maestro calafate. Desde el primer golpe que di al algodón con el mazo de hierro, suponiendo que lo hacía bien, otros muchos pensaron que lo estaba haciendo mal.
— ¡Lo escupirá! — gritó un individuo de Marión, que pasaba con una cesta de almejas a la espalda.
— ¡Lo escupirá! — gritó otro, de West Island, cuando me vio introducir el algodón entre las costuras.
Bruno, mi perro, se limitó a mover la cola. Incluso míster Ben J., una notable autoridad sobre balleneros, pero de quien se decía que la cabeza no le funcionaba muy bien, preguntó, casi de forma confidencial, si yo no creía que «lo escupiría».
¡Lo escupirá!
— ¿Con qué rapidez lo escupirá? — me preguntó mi viejo amigo el capitán, a quien muchos cachalotes vigorosos habían remolcado velozmente sobre las olas.
— Di nos a qué velocidad — prosiguió en voz alta — para que podamos regresar con tiempo al puerto.
Sin embargo, introduje una hilada de estopa encima del algodón, como desde un principio había pensado hacer. Y Bruno movió otra vez la cola. ¡Pero el barco nunca escupió el algodón!
Cuando terminé el calafateado di dos manos de pintura de cobre al casco y otras dos, de blanco de plomo, a la superestructura y a las regalas. Después coloqué el timón a bordo y lo pinté, y al día siguiente se botó el Spray. Visto allí, borneando alrededor de su vieja ancla oxidada, parecía un gran cisne posado sobre el agua.
Una vez terminado, las dimensiones del Spray fueron las siguientes: eslora entre perpendiculares, 11,2 metros; manga, 4,32 metros, y 1,27 metros de puntal en la bodega. Nueve toneladas de arqueo neto, y 12,71 toneladas brutas. Después se arboló y vistió el mástil, hecho con un magnífico abeto de New Hampshire, y se embarcaron todos los pequeños efectos y pertenencias necesarios para un corto crucero. Envergamos las velas, izamos el trapo y allá zarpó, con mi viejo amigo el capitán Pierce y conmigo, a través de la bahía de Buzzard, para la prueba inaugural, que resultó muy bien. Lo único que preocupaba ahora a mis amigos de la orilla era: «¿Compensará?». El coste de mi nueva embarcación había sido de 533,62 dólares por los materiales, y trece meses de mi propio trabajo. Pero permanecí en Fairhaven algunos meses más, porque de vez en cuando conseguí trabajo en la reparación accidental de un ballenero, fondeado aguas abajo del puerto, lo que me ocupó el resto del tiempo.
II
Fracaso como pescador. — Proyecto de un viaje de circunnavegación. — De Boston a Gloucester. — Preparativos de viaje. — Medio bote de remos como chinchorro. — De Gloucester a Nueva Escocia. — Iniciación en aguas territoriales. — Entre viejos amigos.
Pasé una estación completa del año en mi nuevo barco, pescando en la costa, sólo para descubrir que carecía de la astucia adecuada para cebar bien un anzuelo. Pero por fin llegó el momento de levar el ancla y hacerme de verdad a la mar. Había decidido efectuar un viaje alrededor del mundo, y como el viento en la mañana del 24 de abril de 1895 era favorable, levé anclas, icé las velas y salí de Boston, donde el Spray había pasado todo el invierno, cómodamente fondeado. Sonaban las sirenas de las doce en punto, precisamente cuando la balandra tomaba arrancada, a toda vela. Di una corta bordada hacia adentro del puerto, con el viento por babor, antes de virar y arrumbar a la salida, con la botavara bien abierta por babor, y al sortear a los transbordadores, el barco escoró alegremente.
Un fotógrafo, sobre el muelle de afuera de East Boston, tomó una fotografía del Spray al pasar, con su bandera nacional gualdrapeando bien en el pico. Una excitante pulsación latía dentro de mí, y mis movimientos en cubierta, bajo el vigorizante viento, eran ligeros. Sentí que no podía regresar y que acababa de emprender una aventura cuyo significado plenamente comprendía. Hice poco caso de los consejos de los demás, porque en cuestiones relacionadas con la mar tenía perfecto derecho a sostener mis propias convicciones. Que los mejores marinos podían hacerlo incluso peor que yo, que navegaba en solitario, se puso de manifiesto para mí a menos de una legua de los muelles de Boston, donde un gran vapor, con su tripulación al completo y el práctico a bordo, yacía embarrancado y roto. Era el Venetian. Se había partido por completo en dos sobre una laja. Así que en la primera hora de mi periplo ya tenía la prueba de que el Spray podía hacerlo por lo menos mejor que aquel infortunado vapor manejado por tanta gente, pues yo había llegado ya, en mi incipiente viaje, más lejos que él. «¡Mantente bien alerta, Spray, y ten cuidado!», murmuré en voz alta a mi barco, que se deslizaba tan silencioso como un trasgo, aguas abajo de la bahía.
Refrescó el viento, y el Spray dobló el faro de Deer Island a razón de siete nudos.
Una vez rebasada esta isla, cacé escotas y arrumbé directamente a Gloucester, a fin de procurarme allí algunos artículos en los almacenes donde se surtían los pescadores. Las olas que danzaban alegremente a través de la bahía de Massachusetts se estrellaron contra el Spray al salir éste del puerto, convirtiéndose en miríadas de gemas que lo envolvían a cada acometida. El día era perfecto; la luz del sol, clara e intensa. Cada partícula de agua lanzada al aire destellaba como un diamante, y el Spray, ciñendo mucho, arrebataba a la mar un collar tras otro de piedras preciosas y, con igual cadencia, se los devolvía luego. Todos hemos visto formarse pequeños arcos iris alrededor de la proa de algún barco, pero aquel día la balandra arrojaba un arco tan fuerte, policromo y luminoso como yo no había podido observar nunca. Su ángel de la guarda acababa de embarcar para el viaje; así pude leerlo claramente en el mar.
Bold Nahant pronto nos quedó tanto avante, y después dejamos Marblehead por la popa. Otros barcos navegaban también hacia la salida, pero ninguno pudo alcanzar al Spray, que seguía su rumbo en solitario. Al llegar a su altura, escuché el triste tañer de la campana de la boya sobre el bajo denominado «Norman’s Woe» («El infortunio de Norman»), y pasé cerca del arrecife donde se clavó la goleta Hesperus. Sobre la orilla que me quedaba por el través yacían los blanqueados, por el salitre, y batidos restos de un barco naufragado allí. El viento seguía refrescando y tuve que arriar algo del puño de pena de la vela mayor, para descargar el timón, pues casi no podía aguantar la rueda con toda aquella gran vela izada. Una goleta que me precedía cargó todo el aparejo y arrumbó hacia el puerto a palo seco, con el viento a favor. Al pasarme después cerca vi que algún chubasco le había arrancado varias velas y que mucha lona rifada pendía de la jarcia.
Goberné hacia la caleta, un delicioso brazo del buen puerto de Gloucester, para revisar el Spray una y otra vez, sopesar el viaje, mis sentimientos, y todo lo demás. La bahía estaba blanca de espumas cuando mi pequeño barco, continuamente envuelto en rociones, cambió de rumbo. Era la primera vez que entraba en puerto solo, con algún velero de cualquier tamaño y teniendo que gobernar a los barcos fondeados. Al verme venir, varios viejos y alarmados pescadores corrieron hacia el muelle al que se dirigía el Spray a toda velocidad, aparentemente con la idea de descerebrarse contra él. No sé muy bien cómo pude evitar el desastre, pero, casi con el alma en un hilo, abandoné la caña, corrí a proa y arrié el foque. La balandra, naturalmente, cayó hacia el viento y avanteó después lo preciso para rozar con la amura el pilote de amarre situado en la esquina de barlovento del muelle, pero con tal suavidad que, después de todo, no habría podido romper un huevo. Con estudiada lentitud pasé un cabo alrededor del pilote, y el Spray quedó amarrado. Una exclamación de entusiasmo brotó entonces de la pequeña multitud congregada en el muelle.
— ¡No lo podía haber hecho usted mejor si pesara una tonelada! — me gritó un viejo capitán.
Mi peso era bastante menor que la quinceava parte de una tonelada, pero nada dije, limitándome a adoptar un aire de descuidada indiferencia, como si pensara, «¡Bah, no tiene importancia!», porque algunos de los mejores marinos que hay en el mundo me estaban observando y no quería parecerles novato, ya que tenía el proyecto de quedarme varios días en Gloucester. De haber dicho una sola palabra me habría traicionado, pues aún estaba bastante nervioso y sin aliento.
Permanecí en Gloucester unas dos semanas, durante las cuales me aprovisioné de diversos artículos para el viaje, que resultaban más fáciles de obtener allí. Los dueños del muelle donde amarraba, y también de muchos barcos pesqueros, me trajeron a bordo infinidad de bacalaos secos, así como un barril con aceite de pescado, para calmar a las olas. Ellos mismos eran antiguos capitanes y se tomaron mucho interés por mi viaje. También regalaron al Spray un fanal de pescador, que me pareció arrojaría luz a gran distancia alrededor del velero. En verdad, un barco que abordase a otro con semejante fanal encendido abordo, sería muy capaz de estrellarse contra un barco-faro. Luego embarqué un troel, un arpón y una red calable, pues un viejo pescador me dijo que sin todo aquello no podría navegar. Desde la otra orilla de la caleta también llegó una lata con pintura de cobre: un famoso artículo anti incrustante, que mucho tiempo después me fue de utilidad. Con esta pintura di dos manos a la obra viva, mientras tuve al Spray varado en la dura playa, aproximadamente durante una marea.
Para poder contar con un chinchorro de servicio, me las ingenié seccionando por su mitad transversal un arrumbado bote de remos, de fondo plano y estrecho y alta borda, al que después clavé unas tablas, a modo de espejo, en la extremidad de su cercenada mitad proel. Valiéndome de las drizas de la mayor podía izar y arriar este medio bote con bastante facilidad, enganchándolas a un estrobo firme a su proa. El bote entero hubiera sido demasiado pesado y difícil de manejar para mí solo. Por otra parte, en cubierta no había sitio más que para medio bote, y, después de todo, éste era mejor que no disponer de ninguno y resultaba suficiente para una persona. Comprendí, además, que mi improvisado chinchorro podría servir de máquina lavadora si le colocaba en el plano transversal del Spray, y también de bañera. Ciertamente, en aquel papel, dicho bote obtuvo tal reputación durante el viaje, que mi lavandera de Samoa no quiso emplear otro lavadero. Lo consideraba un nuevo invento que batía cualquier otra innovación traída alguna vez a las islas por los misioneros norteamericanos, y ella tenía que utilizarlo.
No disponer de cronómetro para el viaje era ya lo único que me preocupaba. En nuestras recién acuñadas nociones de navegación se supone que un marino no puede hallar la situación de su buque sin disponer de cronómetro; y yo mismo llegué a pensar así. Mi viejo cronómetro, que era bueno, había estado mucho tiempo sin usar y costaría quince dólares limpiarle y hallar su «movimiento» (adelanto o atraso diario). ¡Quince dólares! Por bastantes razones preferí dejar aquel aparato en tierra, donde el «Holandés Errante» se dejó también su ancla de esperanza. Tenía el magnífico fanal, y una señora de Boston me envió dinero para comprar una gran lámpara destinada a la cabina, con dos quemadores, que alumbraría mi cámara por la noche y, mediante una pequeña modificación, serviría de estufa durante el día.
Después de aquella revisión general de todo el barco, estuve otra vez listo para hacerme a la mar, y el 7 de mayo aparejé de nuevo. Con poco espacio para virar, al tomar arrancada el Spray rozó la pintura de un viejo patache fondeado en el canal de salida, al que dos hombres enmasillaban y pintaban, preparándolo para las tareas del próximo verano.
— ¿Quién pagará por esto? — refunfuñaron los pintores.
— Yo lo haré — respondí.
— ¡Con la escota de la mayor! — rubricó el capitán del Bluebird, fondeado muy cerca.
Posiblemente allí no habría nada que pagar por encima del valor de cinco céntimos de pintura, pero se organizó tal gresca entre el viejo patache y el Bluebird, que había tomado mi defensa, que el motivo inicial se olvidó por completo. De todos modos, nadie envió factura alguna en pos de mí.
El día que zarpé de Gloucester el tiempo era agradable. Al salir de la caleta, sobre la punta de enfrente divisé un cuadro muy animado, pues la fachada de la alta fábrica que allí se alzaba era un continuo flamear de pañuelos y de gorras. Caras bonitas se arracimaban en las ventanas, desde lo más alto hasta la planta del edificio, todas sonriéndome «bon vaya ge». Algunas me gritaron que adonde iba y por qué solo. ¿Por qué? Cuando hice como si quisiera aproximarme a la fábrica, un centenar de pares de brazos se tendieron hacia mí diciéndome ¡ven! ¡Pero la orilla era peligrosa!
La balandra voltejeó para salir de la bahía con un viento ligero del sudoeste, y hacia el mediodía cacé escotas para cambiar de rumbo a la altura de Easter Point, desde donde, al mismo tiempo, me enviaron un cariñoso saludo — la última de las muchas muestras de amabilidad que el Spray recibió en Gloucester — Al doblar la punta refrescó el viento, y, cabeceando suavemente, la balandra pronto estuvo a la altura de las farolas de Tatcher’s Island. Entonces, después de arrumbar al este por el compás, para pasar al norte del bajo de Cashes y de las rocas Amen, me senté, consideré una vez más mi proyecto y me pregunté de nuevo si, después de todo, navegar más allá de las rocas y del bajo sería lo mejor. Sólo había dicho que navegaría alrededor del mundo, «exceptuando los peligros del mar», pero debí decirlo con mucha seriedad. El «contrato de fletamiento» conmigo mismo parecía atarme, así que proseguí la navegación.
A la caída de la tarde cargué el aparejo, cebé un anzuelo y sondé por un buen fondo de peces, en treinta brazas de agua, sobre el borde de la laja de Cashes. Me mantuve allí hasta que se hizo de noche, y con bastante suerte traje a cubierta tres bacalaos, dos róbalos, una merluza y, lo mejor de todo, un pequeño hipogloso, todos gruesos y vivarachos. Éste, pensé, sería el lugar adecuado para hacerme con una buena cantidad de víveres sobre los que ya tengo a bordo; así que largué un ancla flotante para mantener el Spray aproado al viento. La corriente era del sudeste, contraria al viento, y me sentí bastante seguro de que a la mañana siguiente el barco estaría aún sobre el bajo o muy próximo a él. Hice firme el cable, icé mi gran fanal en la arboladura y bajé aecharme, por primera vez en la mar ¡solo!, no para dormir, sino dormitar y soñar.
En alguna parte había leído que una goleta de pesca que arrojó accidentalmente su ancla sobre el lomo de una ballena, donde quedó clavada, fue remolcada por el animal una larga distancia, a gran velocidad. ¡Eso fue exactamente lo que le sucedió al Spray!... en mi sueño. No había logrado desprenderla del todo cuando me desperté, descubriendo que se había levantado viento y que la fuerte marejada que ahora rodaba por el mar había estropeado mi breve descanso. Algunas nubes oscuras corrían velozmente sobre la lívida faz de la luna. Se fraguaba una galerna; en realidad el tiempo era ya tormentoso. Arricé las velas, metí a bordo el ancla flotante y, tras izar el trapo que la balandra podría aguantar, arrumbé hacia afuera, poniendo la proa al faro de Monhegan, que alcancé antes de que se hiciera de día, en la madrugada del 8. Soplaba ya un vendaval deshecho y me dirigí al pequeño puerto de Round Pond, al este de Pemaquid. Allí descansé durante veinticuatro horas, mientras el viento aullaba por entre los pinos de la orilla. Pero el día siguiente se presentó bastante bueno y aparejé de nuevo, después de poner por escrito la singladura a partir del cabo Ann, sin omitir mi «aventura» con la ballena.
Arrumbado hacia el este, el Spray navegó a lo largo de la costa, entre muchas islas y con buena mar. Al atardecer de aquel día 10 de mayo, pasamos próximos a una isla bastante grande, a la que siempre recordaré como la «Isla de las Ranas», porque el croar de un millón de ellas llegó hasta el Spray. Desde allí arrumbé a la isla de los Pájaros, llamada de Gannet y, a veces, Roca Gannet, cuya brillante e intermitente luz relampagueó sobre la cubierta del Spray mientras nos deslizábamos a su sombra. Luego hice por la isla de Briar, donde en la tarde siguiente encontré varios pesqueros sobre los bancos occidentales, y después de hablar con un pescador, que estaba fondeado y me dio un rumbo equivocado, la balandra navegó directamente sobre el borde suroccidental de la laja donde las mareas originan la peor mar de toda la gran bahía de Fundy, y entró finalmente en Westport, Nueva Escocia, donde viví ocho años cuando era muchacho.
El pescador pudo haberme dicho «estesudeste», que era el rumbo que yo seguía cuando le pregunté; pero le entendí «estenordeste» y viré hacia allí. Antes de decidirse a contestar, aprovechó la ocasión para saciar su propia curiosidad y quiso saber de dónde era yo, si estaba solo y si no llevaba a bordo «ni perro ni gato». Fue la primera vez en toda mi vida en la mar en que oí contestar a una solicitud de información con otra pregunta. Creo que el hombre era de las islas Foreign, estoy seguro de que no de la de Briar, porque al pretender esquivar una ola que saltó por encima de la regala, y tratar de secarse el agua que le había mojado el rostro, perdió un buen bacalao que ya estaba a punto de meter a bordo. Mis paisanos isleños no habrían hecho semejante cosa. Ya se sabe que un hombre de Briar con un pez en el anzuelo nunca se echa atrás ante una ola. Sólo vigila el sedal y cobra o arría del carrete lo que convenga. ¿No había visto yo a mi viejo amigo, el sacristán W. D., buen hombre de la isla, mientras escuchaba un sermón en la pequeña iglesia de la colina, extender parsimoniosamente el brazo por encima de la puerta de su banco y atrapar en el pasillo, con un brusco movimiento de la mano, a un imaginario calamar, para gran regocijo de la gente joven, que no se percataba de que para pescar un buen pez hay que tener ágil la mano, lo más importante en la mente de aquel isleño?
Me encantó llegar a Westport. Cualquier puerto me hubiera gustado después de la terrible paliza que nos dio la fiera marejada del sudoeste, y encontrarme allí con mis antiguos compañeros de escuela resultó muy agradable. Estábamos a día 13, y el 13 es mi número de suerte, un hecho registrado mucho antes de que Fridtjof Nansen navegase con una tripulación de trece, en busca del Polo Norte. Quizá oyó hablar de mi éxito al llevar felizmente a Brasil, con ese número de tripulantes, un barco de lo más extraordinario: el Destróyer. Me alegró volver a ver hasta las piedras de la isla de Briar, que conocía una por una. La pequeña tienda, a la vuelta de la esquina, que no había visto por espacio de treinta y cinco años, era la misma, aunque parecía mucho más chica. Tenía las mismas tejas, estoy seguro de ello, porque ¿no conocía yo el tejado donde de chiquillos habíamos tratado, noche tras noche, de cobrar la piel de un gato negro, en una noche de alquitrán, para hacer un emplasto que sanase a un pobre cojo? Lowbry, el sastre, vivía allí cuando los muchachos eran muchachos. Sentía mucha afición a la caza y siempre llevaba pólvora suelta en el bolsillo de la levita. Generalmente sostenía un corto cigarro en la boca; pero en un mal momento puso el cigarro, encendido, en el bolsillo donde llevaba la pólvora... ¡Era un excéntrico!
En Briar recorrí una vez más el Spray y revisé sus costuras, pero hallé que, incluso tras la prueba de aquel maretón del sudoeste, no estaban en absoluto afectadas. Fuera hacía mal tiempo y mucho viento contrario, así que no me di prisa en doblar el cabo Sable. Hice una corta excursión, con algunos amigos, hasta la bahía de St. Mary, antiguo lugar de cruceros, y regreso. Después aparejé, entrando en Yarmouth al día siguiente, por mor de la niebla y del viento en contra. Allí pasé unos días bastante agradables. Tomé cierta cantidad de mantequilla para el viaje, un barril de patatas, llené seis barricas con agua potable y lo estibé todo bajo cubierta. En Yarmouth adquirí también mi famoso reloj de hojalata, el único medidor del tiempo de que dispuse en todo el viaje de circunnavegación. Su precio era de un dólar y medio, pero como tenía la esfera algo estropeada, el comerciante me lo dio por un dólar.
III
Adiós a la costa americana. — Niebla a la altura déla isla de Sable. — En alta mar. — El hombre en la luna siente interés por el viaje. — Primer ataque de soledad. — Encuentro con La Viguesa.— El español me envía una botella de vino. — Sobre unas palabras con el capitán del Java.— A la voz con el vapor Olimpia. — Llegada a las Azores.
El turbulento Atlántico estaba ya frente a mí, así que estibé bien todas mis mercancías y eché abajo el mastelero de galope, pues sabía que el Spray estaría más seguro con él en cubierta. Después templé todas las amarras y les di nuevas ligadas, comprobé que la trinca del bauprés estaba firme y que todo lo que había en el barco iba bien amarrado y templado, pues incluso en verano puede encontrarse mal tiempo en la travesía.
Al mediodía del 3 de julio tenía la isla de Ironbound por el través. Una gran goleta salió esta mañana de Liverpool, Nueva Escocia, arrumbada al este. Cinco horas después se había perdido de vista por nuestra popa. A las 06.45 de la tarde me hallaba cerca de la farola de Chebucto Head, próxima al puerto de Halifax. Icé la bandera y amollé escotas, y tomé como punto de partida, antes de que anocheciera, la isla de George, para pasar al sur de Sable Island. Hay muchas farolas en esta costa. Sambro, la Roca de los Lamentos, tiene buena luz, que, sin embargo, el transatlántico Atlantic no vio en la noche de su terrible desastre. Observé como una luminaria tras otra iban desapareciendo bajo el horizonte por nuestra estela, a medida que avanzábamos sobre el océano inmenso, hasta que Sambro, la última de todas ellas, se hundió también. El Spray quedó entonces solo, navegando bien y a rumbo.