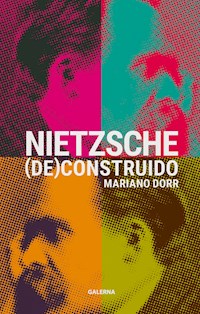
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Galerna
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Este libro finge ser un recorrido por el nihilismo y el romanticismo de Nietzsche en su lectura de lord Byron, así como un acercamiento al drama, el dolor, la tragedia y la dicha que implicaron para Nietzsche los nombres de Richard Wagner, Cósima, la Carmen de Bizet, George Sand y Chopin. Asimismo, se interna en lecturas baudelairianas, en la influencia de Heine, en comentarios de Theodor Adorno, Walter Benjamin, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Harold Bloom o Umberto Eco en medio de la invención de la conciencia como ficción en las imposibles obras de Marcel Proust, Virginia Woolf y Fernando Pessoa, cristales rotos de un eterno retorno de la diferencia fragmentada. Hasta Diana Bellessi, Günter Grass y Marilyn Monroe habitan este bestiario nietzscheano que sostiene la esperanza del advenimiento del ultrahombre o la ultramujer. Eso es 'lo bueno de verdad', el halcón que sobrevuela cada una de las páginas con la potencia del simulacro, con la convicción de que en el simulacro crece lo que nos salva" (Mariano Dorr).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nietzsche (de)construido
Nietzsche (de)construido
Mariano Dorr
Dorr, Mariano
Nietzsche (de)construido / Mariano Dorr. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2021.
Archivo Digital: descargaISBN 978-950-556-842-0
1. Ensayo. I. Título.
CDD 199.82
© 2021, Mariano Dorr
©2021, RCP S.A.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
Diseño de tapa e interior: Pablo Alarcón | Cerúleo
Digitalización: Proyecto451
Versión: 1.0
ISBN edición digital (ePub): 978-950-12-9989-2
a Diamante Dorr, mi niña
OBERTURA
Lo bueno de verdad es una novela de Virginie Despentes que, con un título platónico, es sin embargo un trabajo de lo que Nietzsche entendió como “inversión del platonismo”; a cada momento, los personajes hacen “un numerito”. Es decir, simulan. Lo verdadero se convierte en fábula. Hacen de cuenta que realizan una acción cuando en realidad están fingiendo que la realizan. En cierto modo, a medida que vamos leyendo, nos vamos familiarizando con el simulacro. Entonces, mientras seguimos leyendo comenzamos a simular que estamos leyendo a medida que avanza la trama, y así nos observamos realizar distintas acciones, lecturas, comentarios, trabajos, la vida entera se nos revela como una simulación, una escena, un “numerito”. Pronto advertimos que no hay otra manera de leer que hacer de cuenta que se lee; escribir se convierte inmediatamente en un simulacro más. Estamos en el escenario del escritorio, o en una mesa despojada, ahora se llena de libros, comenzamos a escribir una página detrás de otra. Simulamos que escribimos a medida que el texto avanza; construimos una máquina que simula por sí misma. Escribe por ella misma, apenas tenemos que seguirle el juego. Es lo bueno de verdad, que se escriba y que se lea como si no se escribiese ni se leyese nada en absoluto; las tareas diarias se envuelven en papel de regalo. La fiesta del acontecimiento nos obliga a adoptar distintos roles, tonos de voz, formas de movernos o quedarnos en donde estamos, en silencio. Hacemos nuestro numerito del silencio, nos quedamos con la boca cerrada y abrimos los ojos para leer y los cerramos para pensar. En el sueño el simulacro de la duración es todavía más vívido, el escenario de la existencia tiene telones, bambalinas, hay un teatro en el inconsciente y un público invisible que simula su rol de espectador. No podemos soñar que estamos completamente en soledad; la más terrible pesadilla es acompañada siempre por una mirada exterior al sueño que simula no ser nuestra propia mirada. El simulacro, entonces, lo devora todo, de un lado y del otro del sueño. Y así la vida es una ficción, una obra, una ópera cuya música hay que saber escuchar.
El momento en que descubrimos que la vida es una ficción, que estamos hechos, amasados en el simulacro de la existencia, no hay redención posible. No hay liberación ni respiro, ni grito desahogado. Solo es el comienzo de una forma nueva de habitar el escenario del mundo; nos lavamos las manos, simulando; caminamos por las calles, nos encontramos con alguien; escribimos un correo; estudiamos; atravesamos el desierto: simulando. Hacemos de cuenta que somos una cosa unívoca, una identidad, y la ficción asume el rasgo identitario de una verdad. Entonces hicimos el recorrido completo por primera vez: descubrir el simulacro que nos constituye y luego convertirlo en algo verdadero e indubitable. Es el momento en que podemos olvidarnos de todo y creer que regresamos a una vida fuera del set, fuera del escenario, o bien es tiempo de avanzar en la deconstrucción de la subjetividad y del sistema de conceptos que organizan la totalidad de lo real. Incluso la verdad como tal, lo bueno de verdad como tal, es una ficción; y todo lo es, también este instante suspendido en la eternidad. A cada momento, comienza una ópera en la que somos, al mismo tiempo, héroes, música y mendigos en la puerta del teatro. La simulación nos cubre como una inmensa frazada. El punto ciego del simulacro al que nos entregamos hace su ingreso en el momento en que comprendemos que fingimos que fingimos que fingimos…
Este libro finge ser un recorrido por el nihilismo y el romanticismo de Nietzsche en su lectura de lord Byron, así como un acercamiento al drama, el dolor, la tragedia y la dicha que implicaron para Nietzsche los nombres de Richard Wagner, Cósima, la Carmen de Bizet, George Sand y Chopin. Asimismo, se interna en lecturas baudelairianas, en la influencia de Heine, en comentarios de Theodor Adorno, Walter Benjamin, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Harold Bloom o Umberto Eco en medio de la invención de la conciencia como ficción en las imposibles obras de Marcel Proust, Virginia Woolf y Fernando Pessoa, cristales rotos de un eterno retorno de la diferencia fragmentada. Hasta Diana Bellessi, Günter Grass y Marilyn Monroe habitan este bestiario nietzscheano que sostiene la esperanza del advenimiento del ultrahombre o la ultramujer. Eso es “lo bueno de verdad”, el halcón que sobrevuela cada una de las páginas con la potencia del simulacro, con la convicción de que en el simulacro crece lo que nos salva.
Buenos Aires, julio de 2021
IMAGEN DE LORD BYRON: NIHILISMO Y ROMANTICISMO
Mi única pasión ha sido el miedo.
HOBBES
Mi único miedo ha sido la pasión.
BARTHES
A los trece años, Nietzsche ya había leído a Byron. Para la Navidad de 1861, incluso llegó a pedir la edición Tauchnitz en cinco volúmenes de las Obras del autor inglés. No se trató de una mera adolescencia gótica, el nombre de Byron lo acompaña a lo largo de toda su vida; en Ecce homo, en medio del repaso de su producción filosófica, Nietzsche escribe: “Con el Mandfred de Byron debo estar profundamente emparentado; todos esos abismos los he encontrado dentro de mí”. La deuda con las lecturas de iniciación las sigue pagando hasta el último momento de redacción de notas y manuscritos. En una composición de juventud sobre el poeta inglés, Nietzsche describe la obra de Byron empleando expresiones contradictorias, sin preocuparse por ello: el lord es tan misántropo y cruel como filántropo y hasta dulce, profesando el amor y el odio por lo humano al mismo tiempo, moviéndose en una ambivalencia típica del romanticismo. Elogia la excesiva y descarada libertad, la “subjetividad desmedida” y su melancólica e “infinita delicadeza”. Sobre el Manfred, el joven Nietzsche destaca que haya sido escrito “junto al Rin”, en Suiza, y no duda en calificarlo como un “monstruo” dramático, el “monólogo de un moribundo”. El personaje de Manfred encarna la “terrible sublimidad” de un “mistagogo superhombre”. Llama la atención que, antes de cumplir los dieciocho años, Nietzsche se detenga en el héroe bayroniano señalándolo como sacerdote y superhombre a la vez. Dos figuras que más tarde serán antitéticas en la construcción de su pensamiento: el sacerdote, el pobre de espíritu, el idiota del resentimiento, el despreciador de la vida; y el superhombre o ultrahombre, el objeto mismo del anhelo de Zaratustra: el sentido de la tierra, el rayo, la demencia y la pesada gota que cae de la nube, el mar y a la vez el único capaz de sumergirse en la oscuridad de los despreciadores del cuerpo. El joven Nietzsche no conoce aún a su Zaratustra, pero habla de Byron con las manos llenas de lo que vendrá, y celebra en el poeta inglés la tosquedad de sus dramas, los desaciertos, los diálogos dispersos. La obra de lord Byron es maravillosa porque en sus múltiples facetas no dejan de observarse sus “extraordinarios defectos dramáticos”. El oxímoron es una herramienta que Nietzsche domina desde temprano; Byron es “sombrío” hasta la “sarcástica resignación” y la “sobrehumana desesperación” propia de quien está “libre de toda religiosidad” y “de toda creencia en Dios”. Nietzsche admira en Byron su desprecio por la cruz y encuentra en el personaje de Manfred al “más singular engendro” de la mente “sobrehumana” de su autor, capaz de una abundancia de ideas y pensamientos desesperantes que llegan a sumir al lector, al propio Nietzsche, “en un estado de profunda melancolía”.
Una lectura del Manfred será, entonces, un descenso a las catacumbas de los ancestros de Zaratustra. Hay en el heroísmo byroniano un antecedente, una huella del ultrahombre que atraviesa el nihilismo romántico. La acción transcurre en los Alpes, en lo alto de la montaña, donde se encuentra el castillo de Manfred. Es el escenario romántico pero también el nietzscheano por excelencia, son las montañas de las que un día, al cumplir los treinta años, bajará Zaratustra para enseñar su doctrina.
En su primer parlamento, Manfred dice estas palabras desgarradoras, asumiéndose como un solitario desconsolado, un nihilista, harto y descreído de todo:
el bien, el mal, la vida,
las pasiones, el poder, todo lo que veo en los demás
ha sido para mí como lluvia sobre las arenas
Manfred, hundido en la oscuridad, invoca a los espíritus para que se aparezcan ante él, y lo hace vociferando, al borde de la maldición eterna sobre la destrucción de un mundo ardiente y apenas por encima del infierno errante. El primer espíritu acude al llamado de Manfred cabalgando un rayo estelar caído del cielo. El segundo le anuncia que es el monarca de las montañas nevadas, soberano del alud y de la fría vastedad del glaciar, el único capaz de hacer que la montaña se sacuda. El tercero es el espíritu del océano; el cuarto, las raíces de la Montaña, el poder del terremoto. El quinto espíritu cabalga vientos y desata tormentas mientras el sexto mora en la eterna sombra de la noche. Por último, el séptimo espíritu que se presente ante Manfred es el gobernador del firmamento, amenaza de todo el universo, “brillante deformidad en las alturas, el monstruo de todo el cielo”. Y le aclara a Manfred que él ha nacido, como un simple mortal, hijo de la arcilla, pero bajo su poderosa influencia: es su estrella y está a su disposición y mando. “¿Qué es lo que nos pides?”, le preguntan los espectros a Manfred. Y el héroe de Byron responde: “El olvido”. Así comienza esta historia prenietzscheana, buscando el olvido “de aquellos que hay dentro de mí”. Como ya fue señalado más arriba, Nietzsche en Ecce homo reconoce como propios los abismos que Manfred encuentra dentro de sí, y no desea otra cosa que olvidar, salirse de sí, perderse, transfigurarse. Pero los espectros son eternos y conviven con el pasado tanto como con el futuro, todo les es presente. Son incapaces de olvidar o de otorgar el olvido. Solo con la muerte pueden conseguir algo tan preciado. Manfred esclaviza a los espíritus y los pone a su merced bajo amenazas. Pero ellos no pueden dar otra cosa que poder y duración de los días: “¡Malditos! ¿Qué me interesan a mí los días? Demasiado largos son ya”, contesta Manfred. Al exhortarlos a que aparezcan bajo una determinada forma concreta, el séptimo espíritu —su estrella— se aparece en la forma de una mujer. Pero en cuanto Manfred se acerca a ella, la mujer se desvanece y el héroe mismo cae, perdiendo el sentido, y escucha una voz que entona un encantamiento:
Aunque tu sueño pueda ser profundo
Tu espíritu nunca dormirá:
Hay sombras que no se desvanecerán,
Hay pensamientos que no podrás desterrar;
Por un poder que te es desconocido,
Nunca más podrás hallar la soledad;
Estás envuelto en una mortaja,
Estás atrapado en una nube,
Y por siempre morarás así oprimido
En el espíritu de este negro hechizo
Manfred, maldito, hechizado, es llamado a ser su propio infierno; un gusano envuelto en insondables abismos, condenado a no morir ni hallar jamás descanso, lejos para siempre de la muerte, aunque parezca más y más cercana, atado únicamente al miedo como a una cadena silenciosa. Manfred descubre inmediatamente el impulso de aniquilarse a sí mismo, pero hay en él una
eterna fatalidad de seguir viviendo,
si es que puede llamarse vida a llevar dentro de mí
esta desolación de espíritu, y a ser
el propio sepulcro de mi alma; pues he dejado
hasta de justificar mis actos ante mí mismo,
la última debilidad del mal
En ese mismo momento, cuando Manfred reconoce dentro de sí el inmoralismo anclado en su alma —la imposibilidad de volver a justificar sus actos—, un águila pasa por encima suyo para que el héroe desee ser su presa y el alimento de sus hambrientas crías. El ojo de Manfred la pierde de vista, pero el del águila lo atraviesa todo con su penetrante visión. Es capaz de ver la belleza del mundo, de elevarse y caer en picada, mientras Manfred se juzga tan incapaz de hundirse como de elevarse. Entonces, escucha la flauta de un pastor en la distancia y desea ser él mismo una entidad fugaz, formada por la naturaleza de la melodía: nacer y morir en una “armonía respirante”. Un cazador se acerca y llega a verlo sin que Manfred lo advierta; mientras el héroe maldito les ruega a las montañas ser sepultado en un alud, el cazador se acerca para advertirle los peligros a los que se expone acercándose tanto al borde del precipicio. Justo antes de saltar al abismo, Manfred grita: “¡Tierra, toma estos átomos!”, pero el cazador alcanza a sujetarlo y lo retiene en un rápido movimiento, reprochándole la intención de manchar con sangre los valles por el mero cansancio de la vida. Lo convence de salir de allí animándolo con sus palabras: “eres valiente; deberías haber sido cazador”.
Ya en su cabaña, el cazador intenta conversar con Manfred, pero este lo rechaza y habla de manera extraña y temeraria, obligando al cazador a pedirle paciencia: “Esa palabra fue hecha para bestias de carga, no para aves de presa”, contesta Manfred. Accede, entonces, a transmitirle su infortunio, su condición maldita de tener la muerte vedada. La desesperación de Manfred es saber que ante él se extienden océanos de tiempo, “edades, espacio y eternidad… y conciencia”, con una “feroz sed de muerte que saciada nunca será”:
¿Piensas que la existencia depende del tiempo?
Así parece; pero son las acciones nuestras épocas,
y las mías han hecho mis días y mis noches interminables,
eternas, y todas iguales, como las arenas de una playa,
átomos innumerables, un desierto frío y desolado
contra el cual rompen las más salvajes olas
sin que nada quede, salvo cadáveres y ruinas,
rocas, y las saladas algas de la amargura
La tragedia de Manfred es el sinsentido del tiempo de la vida, entre días y noches que se sucederán de manera infinita, todas iguales, indiferentes, monotonía de la repetición sin descanso posible. Pero al mismo tiempo reconoce que su vida, a partir de ahora, será soportar su destino, soportar “lo que otros ni aun podrían aguantar soñar”. Agradece al cazador por su hospitalidad y le deja algo de oro, encargándole que no lo siga, él debe continuar su camino. Así, sale de la cabaña para internarse en un profundo valle en medio de los Alpes, junto a una catarata. Observa la grandeza de la montaña y su hermosura; ante las aguas de la cascada, se inclina para beber con la palma de su mano y luego arroja agua al aire invocando al Espíritu de ese manantial. La Hechicera de los Alpes se aparece entonces, hermosa y serena, con cabellos de luz bajo un arcoíris provocado por el torrente de agua. Ella lo reconoce como “un hombre de muchos pensamientos, de acciones de bien y de mal, extremo en ambas”, y a la pregunta por el deseo de Manfred, el héroe responde: “Contemplar tu belleza; nada más que eso”. La hechicera lo invita a proferir su verdadero deseo, la razón de su locura, el motivo de su perdición. Manfred se decide a hablar, finalmente, para expresar su lejanía de todo lo humano, su desolada existencia respirando “el difícil aire de las heladas cimas de las montañas” y llegando a “conclusiones de lo más prohibidas”, yendo más allá de las ciencias y la sabiduría, perdiendo todo lazo, hundiéndose en la soledad más radical, excepto por una mujer “similar a mí”, dice. Y lo que sigue es un relato de violencia contra Astarte, una mujer:
ella tenía los mismos pensamientos y vagabundeos solitarios,
la búsqueda de saberes ocultos, y una mente
para comprender el universo; y no todo esto solo,
sino unidas a ello facultades mucho más finas que las mías:
piedad, y sonrisas, y lágrimas, que yo no tenía;
y ternura, que yo solo para ella podía tener;
y humildad, que yo tener nunca podré.
Sus faltas eran mías; sus virtudes eran solo suyas;
yo la amé… y la destruí.
“¿Con tu mano?”, pregunta la hechicera. Manfred responde que no: “con mi corazón, que rompió el suyo”, dice, hasta desangrarlo. Por eso su soledad ya no es una verdadera soledad: “está poblada por las Furias”, divinidades del infierno que le hacen rechinar los dientes en la oscuridad, cuando intenta dormir, hasta la salida del sol. Condenado a vivir para siempre, mora en la desesperación y los abismos de insondables pensamientos sobrehumanos. La hechicera le ofrece ayuda a cambio de obediencia, pero Manfred se niega e invita a la hechicera a retirarse, viéndola desvanecerse allí mismo. Otra vez solo, Manfred reflexiona sobre la naturaleza terrorífica del tiempo:
Somos títeres del tiempo y del terror, los días se nos acercan
y nos despojan de todo; no obstante esto, vivimos,
aborreciendo nuestra vida, y temiendo sin embargo morir.
En todos los días de este odioso yugo,
de esta palpitante carga, de este maldito aliento,
de este peso vital que cae sobre un corazón que se debate,
que se agobia de tristeza o que late rápidamente por el dolor
o por una alegría que termina en desmayo o agonía,
en todos los días del pasado y del futuro,
pues en esta vida no hay presente
El nihilismo extremo de Manfred llega aquí a su máxima expresión; luego de estas determinaciones no encuentra otros interlocutores que los muertos. El diálogo con ellos es un intento de avanzar sobre el conocimiento de “eso que tanto tememos”, pero Manfred se consuela con el hecho de que “la Tumba” es la nada misma. “¿Qué es ella ahora?”, se pregunta, pensando en aquella a la que llevó a la muerte. “Una víctima”, reconoce, “un objeto en el que no me atrevo a pensar… o nada”. La nada aparece con la fuerza de la inmensidad de las montañas en ese instante que no es, sin embargo, el presente, puesto que en la vida no hay presente. Luego de haber invocado a varios espíritus, Manfred tiembla ante la posibilidad de la aparición de su víctima. La noche se cierra y asciende la luna por encima de la cima del monte.
Es el momento de los Destinos, divinidades que hilvanan la suerte de los mortales. Sus voces hablan de miles de muertos, plagas y remolinos, tristeza y angustia, naciones devastadas, temor y maldad, reinos en ruinas. Con los Destinos se hace presente también Némesis, diosa de la venganza, ocupada hasta hacía un momento en “reparar tronos destruidos”, haciendo cumplir venganzas de las que luego se arrepientan sus ejecutores, “conduciendo a los sabios a la locura” y “extrayendo de los ignorantes nuevos oráculos para gobernar el mundo”. Son fuerzas infernales que invierten el orden de las cosas para que el mundo no sea ya un mundo sino una sola y extensa calamidad.
Los espíritus rinden culto a Arimanes, dios del mal, ante su trono, Señor de la Guerra a quien la Muerte paga tributos, pues “suya es la Vida, con todo su negro infinito de agonías”. Es el Mal glorificado, Amo y Príncipe del Aire y de la Tierra. El poema dramático de Byron es aquí dominado por el “Soberano de Soberanos”, en su morada, cuando, contra toda regla, entra Manfred y ocupa un espacio en medio de la escena demoníaca. Un espíritu lo increpa: “¿Qué hay aquí? ¡Un mortal! ¡Tú, el más temerario y fatal miserable, inclínate y adora!”, “¡Tiembla y obedece!”, le grita otro. Pero Manfred los desafía y se niega a ponerse de rodillas ante Arimanes: “ya me he arrodillado ante mi propia desolación”, dice. Ya no cabe mayor humillación para él, y aduce que Arimanes mismo debería arrodillarse ante lo que está incluso por encima suyo: el Infinito. “Que se arrodille, y nos arrodillaremos todos juntos”, propone Manfred. Los espíritus discuten entre sí hasta que, respetando la naturaleza sobrehumana del héroe byroniano, aceptan que Manfred explique por qué llegó hasta allí. La razón no es otra que la necesidad de interrogar a los muertos. Arimanes accede al pedido de Manfred. “¿A quién quieres de su sepulcro sacar?”, pregunta Némesis. “A una sin tumba. Llamad a Astarte”, contesta Manfred. Némesis invoca y obliga a la sombra de Astarte a aparecer, resucitando tal como era: “¡Aparece! ¡Quien allí te envió aquí te requiere!”, dice. Y el fantasma de Astarte asciende y se coloca delante de Manfred, escrutándolo en silencio. “Decidle que diga si me perdona o me condena”, dice Manfred, pero el silencio de Astarte se prolonga. Ni el mismo Arimanes logra hacerla hablar. Entonces el que habla es Manfred, afligido, para decirle que la tumba no la ha cambiado más de lo que él mismo ha cambiado desde entonces: “Me amaste demasiado, como yo te amé a ti; no estábamos hechos para torturarnos de ese modo”, dice. Le habla del castigo con el que carga: “la inmortalidad… un futuro igual al pasado”. Le ruega al fantasma por una palabra, aunque sea una palabra de cólera, y ella responde: “Manfred…”. El héroe, conmovido, le pide más, y ella: “mañana terminan tus males terrenos… ¡Adiós!”. Él insiste, le pide que le diga que lo ama, pero ella solo repite “¡Manfred! ¡Adiós!” y desaparece. Ante la escena, los espíritus quedan admirados de la capacidad de sufrimiento de Manfred y hasta evalúan el poder que podría llegar a tener un espíritu como el suyo al servicio de Arimanes. Pero Manfred no quiere nada de ellos y se despide agradeciéndoles el servicio, retornando a su castillo en las montañas.
Allí recibe la visita de un sacerdote, el Abad, preocupado por ciertos rumores que corren, según los cuales Manfred mantendría relaciones estrechas “con los moradores de los parajes tenebrosos, los innumerables espíritus condenados y malignos que caminan en las sombras del valle de la muerte”. Admite, sin embargo, que raramente Manfred toma contacto con “el género humano”, llevando una vida de “anacoreta”. Pero le exige que si esa es la vida que desea llevar, entonces que sea una vida santa: “reconcíliate con la verdadera Iglesia”, le aconseja el clérigo. Manfred, ya casi un Zaratustra inglés, le contesta:
¡Anciano!, no hay poder en los hombres santos,
ni eficiencia en la plegaria, ni purificadora forma
de penitencia, ni vigilia nocturna, ni ayuno,
ni agonía, ni, tormento mayor que todos estos,
innata tortura de esa profunda desesperación,
que es el remordimiento sin el temor del Infierno,
pero que es en sí mismo suficiente
para hacer un Infierno del Cielo
No hay agonía que pueda consolar a un alma que ha encontrado su condena sin necesidad de otros jueces que sí mismo. En la conversación con el Abad, el sacerdote intenta convencer a Manfred de retornar a la fe, pero… ¡ya es demasiado tarde! Si alguna vez el héroe soñó con ser un pastor de almas, sabía sin embargo que no podría jamás mezclarse con “una manada”, aun tratándose de lobos y siendo él el líder. Manfred desdeña incluso a los lobos, obligados a vivir siempre juntos para sobrevivir: “El león permanece solo, y así me encontré siempre yo”, dice. Habitando el desierto, siendo siempre alguien que “no busca, de modo que no es tampoco buscado”, puesto que “encontrarlo es mortal”. Manfred despide al Abad y el anciano se queda pensando en las posibilidades de la salvación del alma del conde Manfred. Pero el conde solo desea contemplar el crepúsculo desde la torre de su castillo, ver el momento justo en que la “gloriosa esfera”, el “dios material”, “Imagen representativa del Desconocido”, se hunde en el ocaso. Ahora será el turno del hundimiento del propio Manfred. Él también se ocultará como una sombra.
Los criados de Manfred conversan asustados sobre el conde; temen por su futuro, por los extraños hábitos de su amo y el cultivo de una vida olvidada de sí misma. El Abad vuelve a presentarse en el castillo del conde, pero los criados, aterrados, no se animan a interrumpir la soledad de su amo en la torre. Ya es de noche. En el interior de la torre, Manfred habla solo: recuerda su vida, repasa acontecimientos, viajes, enseñanzas, huellas del pasado. En medio de su meditación, ingresa el Abad para interrumpirlo. Manfred lo invita a retirarse y le anuncia que permanecer allí es peligroso. Entonces, desde la torre, el Abad alcanza a ver una sombra horrorosa surgiendo de la tierra como un dios del infierno, con el rostro envuelto en un manto y el cuerpo vestido con nubes. El demonio le habla a Manfred: “¡Ven! ¡Ya es hora!”. El conde rechaza al espectro, pero el demonio convoca a otros espíritus, que aparecen y aterrorizan al sacerdote. Manfred continúa desafiando a los espíritus, y estos se admiran de la poderosa convicción del hombre:
¡Renuente Mortal!
¿Y este es el gran mago que puede penetrar
el mundo invisible, y volverse a sí mismo
casi nuestro igual? ¿Puede ser que estés tú
tan enamorado de la vida, de la misma vida
que te ha hecho miserable?
Manfred responde despreciando a los espíritus, apoyándose en su propia fortaleza y poder mental, en la ciencia superior adquirida con estudio, austeridad, osadía y vigilia. Los espíritus le recuerdan que están allí por sus crímenes cometidos, a lo que Manfred contesta: “Lo que he hecho, hecho está; llevo en mi interior una tortura que nada podría ganar de la tuya […], no he sido tu víctima, ni soy ahora tu presa, sino que fui mi propio destructor, y seguiré de aquí en adelante. ¡Atrás, frustrados demonios! La mano de la muerte está sobre mí, mas no la vuestra”, dice Manfred, y los espíritus desaparecen. El conde agoniza mientras el Abad le toma la mano y lo invita a rezar, pero Manfred se niega, y antes de expirar llega a decirle: “Anciano… no es tan difícil morir”.
El Manfred de George Gordon lord Byron fue tomado por Robert Schumann, que en 1848 preparó una Obertura con el nombre de “Manfred” como poema sinfónico. Nietzsche sabía tocarla en el piano, y hasta compuso una “anti-obertura” respondiendo a la partitura de Schumann, escrita “por rabia contra este empalagoso sajón”, según afirma en Ecce homo.Algunos años antes, mientras Nietzsche publicaba la cuarta parte del Zaratustra, Tchaikovsky presentaba su sinfonía Manfred en cuatro movimientos. La potencia romántica del conde Manfred atravesó a Nietzsche por su tratamiento de una subjetividad fragmentada, olvidada de sí misma, asumida como pluralidad de fuerzas y envuelta en las sutiles telarañas del tiempo y el infinito, entre el pasado y el futuro. Los abismos de Manfred Nietzsche los reconoció como propios. Pero hay una profunda crisis en la relación de Nietzsche con lord Byron: esa crisis es el estatuto mismo que a lo largo de su vida Nietzsche le otorgara al romanticismo. Por otro lado, más allá de lo que el propio Nietzsche considerase, el romanticismo se encargó de materializarse en otras formas, apareciendo y desapareciendo como los espectros de Byron. Como señalan Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy al comienzo del “Prólogo” de su voluminoso El absoluto literario: “Hay clasificaciones que en tanto clasificaciones son suficientemente malas, pero que, sin embargo, dominan a naciones y épocas”. La frase es exacta e ilustra con precisión el problema del romanticismo. No obstante, no es de ellos. Se trata de una cita y le corresponde a Friedrich Schlegel, quien rechazó enérgicamente el mote de romántico, siendo al mismo tiempo un emblema del “romanticismo temprano”.
Nietzsche también rechazó al romanticismo, sobre todo al alemán. Pero fue, como el de Schlegel, un rechazo profundamente romántico, haciendo de esa clasificación poco menos que una injuria o una humillación. Pero, como vimos en el Manfred, la humillación y la injuria es un tema típicamente romántico. Ahora bien, entre los escritos de juventud y su último estertor autobiográfico, Nietzsche se ocupó de Byron en varias ocasiones.
Aurora es un libro en el que Nietzsche publica una serie de textos breves, fragmentarios, escritos entre 1880 y 1881. En el §109, titulado “El autodominio, la moderación y sus motivos”, encontramos una reflexión sobre el modo de “combatir la violencia del instinto”. Plantea la posibilidad de la abstención, el seguimiento de un orden severo, encuadrando el flujo y reflujo de las apetencias. Otro camino es “abandonarnos deliberadamente a la satisfacción de un instinto salvaje y desenfrenado hasta hastiarnos, a fin de que este hastío nos ayude a dominar ese instinto”. Otra manera de lograrlo es asociar la idea de la satisfacción a un pensamiento desagradable de alta intensidad. Entonces, luego de dar como ejemplo el modo en que un alma cristiana asocia el acto sexual con el infierno para no caer en la concupiscencia o bien cómo quien tiene una inclinación al suicidio desiste de tal acción debido a las representaciones sobre el sufrimiento que generaría a sus seres queridos quitándose la vida, Nietzsche escribe: “Hay que recordar aquí también el orgullo de los individuos que se rebelan, como hicieron, por ejemplo, lord Byron y Napoleón, quienes consideran ofensivo que una pasión tenga preponderancia sobre la disciplina y la regla general de la razón; de ahí proviene entonces el hábito y el placer de tiranizar y de aplastar el instinto. (‘No quiero ser esclavo de un apetito’, escribió Byron en su diario)”. Los métodos para desviar la necesidad de satisfacción pueden ser de distinto tipo; Nietzsche lo que quiere señalar es que aquí no se trata en ningún caso de un dominio de la inteligencia por sobre los instintos, sino en todo caso de un enfrentamiento entre instintos, en donde la inteligencia hace su juego dentro de la lógica del debate del instinto, pero sin salirse de él. Un instinto puede elevarse sobre otro instinto, incluso debilitando al cuerpo de manera general, sumiéndolo en la depresión.
En este parágrafo Nietzsche coloca a Byron junto a Napoleón, con un elemento ambivalente en el uso de sus nombres. Los trae como ejemplos de férreas voluntades que, en definitiva, no advierten el instinto de férrea voluntad que los guía bajo la máscara de la “regla general de la razón”. Si Byron no quería ser esclavo de su apetito —y lo mismo podría decirse de Napoleón— es sobre todo porque aborrecía la idea misma de esclavizarse, en cualquiera de sus formas. La nota de Byron en su Diario corresponde al 17 de noviembre de 1813 (Napoleón era todavía emperador).
“¡Dios, ahora me arrepiento de haber cenado! Me da una pesadez mortal, somnolencia y sueños horribles; y encima no era más que pescado y una pinta de vino de Bucelas. La carne ni la toco, ni tomo demasiados vegetales. Preferiría estar en el campo para hacer ejercicio, y no que a falta de ello me vea obligado a conservarme mediante la abstinencia. No debería importarme tanto entrar un poco en carnes: mis huesos bien pueden sostenerlas. Pero lo peor es que el diablo no dejaría de rondarme, hasta que le quitase el hambre, y no quiero ser esclavo de ningún apetito. Si me equivoco, será mi corazón, al menos, quien guíe mi camino. Oh, mi cabeza, ¡qué dolor! ¡Los horrores de la digestión! Me pregunto cómo tratarán a Bonaparte sus cenas.”





























