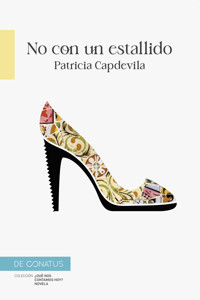
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: De conatus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"De tanto vivir en las afueras al final son las afueras las que habitan en una". Esto es lo que piensa Carla, la protagonista de la novela. Hace tiempo que ha dejado atrás el barrio, pero lo que no puede dejar atrás es una sutil sensación de incomodidad, de no pertenencia, de exclusión. Sin retrato social ni costumbrismo de periferia, No con un estallido narra la experiencia desarraigada de Carla, la forma en la que su desclasamiento la enfrenta de nuevo al origen. Carla va del rechazo al barrio a la culpa por renegar de él, del deseo de distinción a la vergüenza de someterse al gusto de una clase dominante. A partir de la historia de Carla, la novela entrelaza historias y temporalidades, desde los años 60 hasta el 2017. Se van sumando situaciones y voces, porque el narrador lo registra todo: la intimidad de un personaje, el discurso de un político, publicidad, noticias, canciones. Se asiste así a las complejas dinámicas de la estructura global, una estructura que se desplaza y confirma, de la que parece imposible salir. Pero a veces hay brechas, desestabilizaciones, esperanzas. Siete décadas de la sociedad española desde el contraste entre un barrio y el centro de Barcelona.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
no con un estallido
Patricia Capdevila
Colección ¿Qué nos contamos hoy?
Título:
No con un estallido
De esta edición:
© De Conatus Publicaciones S.L.
Casado del Alisal, 10
28014 Madrid
www.deconatus.com
Copyright © Patricia Capdevila
@patriciacapdevila
Primera edición: Mayo 2023
Diseño: Álvaro Reyero Pita
ISBN: epub 978-84-17375-89-8
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o transmitido, en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
Faltan dos paradas y ya le arde el dinero en el tejano. El chico se ha subido en el metro hace un buen rato, en la primera estación de la línea o en la última, más bien, porque hoy también le ha parecido que su barrio tiene algo de estación ferroviaria muerta, de óxido y grafiteada, con matorrales creciendo junto a las vías: un destino definitivo del que nada parte.
Pero ahora lo que le importa es llegar. Le molesta la luz clínica del vagón y el color blanco de las paredes, muy nave perdida hace milenios en la galaxia; el parpadeo de la luz roja que indica dónde está, esa línea con todas las paradas, como la que indica la temperatura en el termómetro: cada estación, un ascenso del mercurio; los empujones de la gente cuando entra o sale, y eso que no es hora punta, y la absurda sensación de que ese hombre con gabardina y maletín sabe lo que trama. Vuelve a comprobar que los billetes siguen ahí, en su bolsillo.
Le suda la mano y siente la viscosidad metálica de la barra a la que se ha agarrado. Quizás sea como tocar la piel resbaladiza de una serpiente muerta. O viva. Y cambia de mano y de barra, porque ha escuchado en alguna ocasión a su abuela decir que hay cosas que se contagian por esa barra, y es la primera vez que le parece posible: bacterias fluorescentes sobre un fondo verdeazulado, si mirara por un microscopio, como peces alucinógenos flotando entre rarezas submarinas. Es ella quien le ha dado el dinero, esta mañana, antes de ir a clase, su abuela. Por su cumpleaños, así que el dinero es suyo, así que puede gastarlo en lo que quiera, así que no está tan mal que se haya saltado unas cuantas clases y haya pillado el metro sin decir nada a nadie para comprarse la consola. Así que ya puede seguir mirándolo el hombre de la gabardina, administrador o detective —quizás exhibicionista—, la mujer con flequillo que tiene el aire oficinesco de una Susan Sarandon con hombreras y hasta esos tíos raros con alfileres, chupas y chinchetas que parecen salidos de una serie inglesa sobre colgados que se llaman Nil. Faltan dos paradas y podrá salir de esa cápsula e imagina, con onomatopeya de metralleta galáctica, cómo se cargaría a un par de Soldados Imperiales, si se los encontrara al salir del vagón. No están, está la gente. Así los ve: una masa cumplidora y desquiciada que espera en el subsuelo un salvador.
Recorre pasillos y querría subir las escaleras mecánicas de dos en dos, bien rápido, con la agilidad de un policía urgido que ya se lleva la mano a la cartuchera, pero hay mucha gente, gente por todas partes, gente con mirada de coronel, de algo que llama al orden y recela de ti; sí, hasta esa mujer con aspecto de limpiadora que no lleva guantes ni fregona, pero parece que sí, que los lleve siempre con ella, de tan limpiadora que parece, como la señora que friega en el bloque su escalera, tiene una mirada torcida de autoridad y sospecha. Pasa por ese rodillo metálico que siempre le hace pensar que entra en un parque de atracciones, pero no. Más escaleras mecánicas y ya puede ver la luz. Sale.
Un niño ha lanzado con cierta virulencia comida a las palomas y se han asustado. En ese momento, cuando empieza a ver los árboles de Plaza Catalunya, hay un estallido de alas como pólvora que surge de una copa especialmente iluminada: parece que va a haber una anunciación.
Entonces escucha ese ruido.
Tambores, megafonía, voces acompasadas en cánticos letánicos, una sirena repentina que parece venir del fondo del mar, como una llamada de delfín, y palmas. La gente, más gente, está concentrada en la carretera que rodea Plaza Catalunya. Llevan pancartas, las caras pintadas, largas sábanas con letras de colores. Ve una enorme figura negra, tan alta casi como el Gulliver que unas Navidades construyó El Corte Inglés en sus puertas, rodeado de liliputienses, que tanto le gustó a su hermana, tan cursi siempre. Pues sí, ahí está ese Gulliver que tiene dibujado sobre el fondo negro un esqueleto bien blanco, como un disfraz de Halloween, pero este gigante-esqueleto-muerte lleva un cartel que le cuelga del pecho en el que puede leerse: Capitalismo. Y hay gente que lleva sobre sus cabezas una bola del mundo de papel maché, una bola perfecta y planetaria que va de mano en mano. Y ve también un tipo vestido de Groucho Marx, con su cara-careta de nariz grande, gafas y bigote y el puro y sus andares y toda su comicidad pingüina, que lanza billetes al aire y son falsos, porque él ha podido comprobarlo: fotocopias, lástima, piensa.
Y ve una pareja que se besa y no les ve las caras, pero sí los pelos, largos y rubios, como quemados por el sol, en tiras apelmazadas decoradas con anillos. No se sabe quién es él y quién es ella, y el beso es tan largo que al final las melenas pueden parecer un rostro de animal creado por George Lucas. Y hay chicas de belleza élfica que llevan cascabeles y pantalones bombachos de rayas y camisetas sin sujetador que selváticamente dejan intuir unos pezones mínimos y morenos que botan cuando cantan sus proclamas: Abajo el capital. Sí, le gusta la manifestación. Y sin darse cuenta está dentro, en el mismo meollo de la cosa, entre tambores de convocación y bailes de peña con pintas de salir de una rulot y pasos, porque todos caminan y avanzan y lo arrastran. Ahora quiere salir de ahí. Se ha acabado la fiesta, piensa, tiene que hacer lo que ha venido a hacer. Siente la vibración de las palabras metalizadas que lanza el altavoz y ese como oleaje que crean los cuerpos cuando saltan. Empieza a faltarle el aire y se cabrea. Da un empujón al tipo que tiene delante. Se gira. Tiene pintas de empollón, de empollón de ciencias. Seguro que es biólogo marino y está muy comprometido con las ballenas y se ha ido al puto culo del mundo con chubasquero de Capitán Pescanova para salvarlas. Eh, no hace falta empujar, dice el biólogo. Memo, piensa el chico, pero se calla. Y trata de empujar hacia el otro lado. Ahora va contracorriente. La gente camina hacia él. Ha visto ese primer plano en alguna película: un bloque de manifestantes que avanza. ¿O en un documental de hippies o de estudiantes de derecho o de chicas masculinas algo cabreadas? Y mira hacia el cielo y ve un helicóptero y, por si acaso, saluda. Si están grabando, tal vez salga en el telediario.
Luego ya consigue salir de la manifestación. Desde lejos, aun escucha la resonancia persistente de la muchedumbre que se alza, un rumor marabúntico. Por fin, piensa. Y se va a El Corte Inglés. La señorita que lo atiende, María Soledad, según la plaquita que cuelga de su pecho izquierdo, parecía hasta su llegada algo aburrida. Miraba, con las gafas clavadas en la punta de la nariz, las páginas de una libreta con desgana. Buenas, dice el chico. Y María Soledad alza la vista y dice: En qué puedo ayudarlo. En el tono agudo de su voz hay algo de la inocencia erótica de esa Bomby que veía en televisión. Sí, parece que se excita la chica con cada palabra que pronuncia, aunque ella debe ser ajena al erotismo bobo de su voz, porque actúa con la concentrada seriedad de una dispuesta cumplidora. Por aquí, le dice al chico, que ve, mientras camina tras los pasos breves de María Soledad, las cajas de Tente: esa estación en Marte era su favorita. También de Playmobil. Los mejores, el séptimo de caballería, con ese fuerte tan real que construyó con su padre una noche de Reyes. Y se pone ñoño y piensa que el pasado para él son unas cajas amontonadas en la sección de juguetería. Ya no soy ningún niño, concluye. Y llegan.
Ahora le espera un mundo nuevo. Y ahí está, ante él. Abierto y magnífico. Las cajas tienen el brillo plástico del celofán y ya piensa en rasgarlo, en escuchar ese crujido iniciático que destila el olor genuino de un estreno. Aquí la tienes, dice María Soledad. Y ella le hace entrega de la caja. Y parece que le entrega toda la galaxia. La caja tiene una sobriedad negra y enigmática. Adulta, se dice el chico. Porque la consola, negra, que puede verse en cada lado de la caja, tiene líneas simples de coche deportivo, algo de un morro de Batmóvil. Piensa en las horas que ha pasado en su cuarto tramando batallas interestelares con muñecos impropios y escenarios irreales: el flexo del escritorio como un eclipse, una nevada de poliespán, un traje lunar con arrugas de papel de plata. Ya estaba bien de tanta cosa cutre, cutre como una zapatilla haciendo de nave. ¿Entonces?, pregunta María Soledad. Sí, sí, la compro. Ahora el espacio tendrá una profundidad real, piensa. Las naves dejarán un rastro verde y eléctrico, y ve una negrura alumbrada y recuerda que vio una vez en La 2 algo sobre la aurora boreal. Venga por aquí, pase por caja. Y María Soledad sonríe, aunque le parece ver en ella cierto recelo: nunca causó buena impresión un chaval con demasiado dinero. En caja, se lo da. Y parece que María Soledad no recela, por su inocencia extrema o por las ganas de vender, y dice: Aquí tiene su ticket. Y él recuerda aquel eslogan: si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Pero él piensa quedar muy satisfecho. Coge la caja y deja atrás a María Soledad, que vuelve a las cuentas, control de mercancías o meros garabatos de hastío que dibuja con aire concentrado en su libreta.
La muchedumbre sigue allí. Escandalosa y festiva, sigue lanzando billetes al viento. Muerte al capital, lee. Y el chico piensa que si cuando dicen capital quieren decir dinero no sabe por qué lo dan por muerto. Tampoco entiende esa animadversión, esa iracundia. Exagerados, piensa. Y sucios. Sí, esa pandilla con turbantes tiene suciedad comunal, una vocación de ropas rozadas y epidermis costrácicas, de colchón meado en el rellano. Se nota que no suelen encontrarse uno en cualquier esquina: los muelles ya retorcidos, espirales de alambre junto a un container, un esqueleto oxidado de animal imposible, de animal que nace, muere y habita en el hueco de los arrabales. A veces algún vecino abandona, junto a un colchón destrozado, un jarrón de cerámica con flores irreales de todo a cien, y entonces la esquina parece la tumba rara en la que un loco rezará a los desechos.
Vuelve al metro, ahora ya con la bolsa entre los pies, más tranquilo, menos intimidado por ese anonimato turbio de los rostros del vagón, que parecen ajenos a él. Y a todo, piensa. Y se le pasa por la cabeza la recurrente idea de que nadie en ese vagón es humano, de que todos son máquinas antropomórficas y verosímiles, con detalles rigurosos de piel cansada: pliegues, ojeras, un color de papel antiguo, una leve gota de sudor que recorre la coronilla, pelos minúsculos en barbillas, orejas, pecas. Sí, máquinas a punto de quedarse sin batería o tal vez buscando, en esa oscuridad oceánica del túnel, con destellos repentinos de soldador, algo parecido a un instante remoto de verdadera intensidad humana.
El vagón se va quedando vacío. Ahí queda esa chica con pendientes de perlas y pintas de cursar con buenos resultados Administración en F.P.; la señora inofensiva que mira una revista y parece que vaya en zapatillas, que esté en el salón de su casa o en la peluquería, indiferente, como si tuviera la cabeza dentro de ese secador que le hace pensar en una lámpara desfasada, y, al final, en la esquina del vagón, un chico que quiere resultar intimidante con las Martens, pero tiene un rostro lánguido, aniñado y aviar, un rostro de segundón, de alguien que se esconde, cuando hay problemas, detrás del tipo duro al que suele reírle las gracias con una risa de ave afónica. Así que la cosa está despejada. Y pone un pie sobre el asiento de enfrente.
Cuando sale, percibe el cambio: el barrio tiene una luz de metal gastado. Piensa que sus padres no habrán llegado todavía del trabajo. Hay un resto de sol sobre los bloques. Le va a caer una bronca. Pero eso ahora es lo de menos: quería su consola y la quería hoy, hoy que por fin ha reunido todo el dinero, él solo. No hay nadie por la calle. Una paloma busca migajas en la zona de petanca. Y piensa que los bloques tienen un color sucio de ala de paloma o del charco en el que se limpia la paloma, un color sin nombre y degradado. Tiene que cruzar un par de bloques más y llegará al suyo. El aire pasa entre las cadenas de los columpios: alguien quiso convertir un descampado en parque infantil y le ha quedado la cosa un poco triste, tétrica como el rostro rayado con boli de una muñeca. Ahora tiene que atravesar esa zona llena de coches. Traza su camino evitando los que no le gustan. Evita un Volkswagen Passat: giro a la derecha; un Renault Cinco: giro a la izquierda; un Seat Panda: de nuevo a la derecha. Y se los encuentra. Ve cuatro espaldas juntas, como cuando en rugby hace una melé. ¿Lo entiendes ahora? A ver si aprendes a tener la boca bien cerrada, gilipollas. Pero debajo no hay una pelota, es un tío, un tío recibiendo patadas y puños. Da un paso atrás. Dale, dale bien fuerte, joder, que se entere. Otro paso atrás. Eh, tú, qué haces ahí. Mira quién nos está espiando. Y las espaldas se ponen rectas y ve los rostros, rostros con sudor y ansia de violencia. Se le acerca el que lleva la cabeza rapada y le pone la mano sobre el hombro. Siente el peso del nomeolvides. Josemaría, todo junto, puede leer, en letras inclinadas sobre la placa plateada, mate como el cielo del suburbio, y ve un ramaje azul de venas en el brazo. ¿Te gusta mirar? El chico no contesta. Los otros se ríen. El cuerpo sigue en el suelo, apenas se mueve. Mierdas, que sois unos mierdas, unos mierdas con las dentaduras dañadas y los huevos apretados en los tejanos, quiere decirles, pero no, claro. Dejad al chico en paz, escucha. Y aparece otro. Lo reconoce, es su vecino. Ey, Sergio, no les hagas caso, que están muy aburridos, ¿sabes? Y ahora el Jose del once camina hacia él, limpiándose las manos en el tejano. Sergio piensa en un mecánico o en un granjero americano. Uno de Hollywood. Cuando coincide con él en el ascensor, siempre tiene la sensación de estar cerca de un tío famoso y extranjero. A este lo conozco yo desde que es así, dice, y deja un hueco mínimo entre sus manos. ¿Vas para casa? Sergio asiente. Pues vamos, Sergio. Y os encargáis vosotros de este. Pero, dicen.
Y el Jose del once se enciende un pitillo y también ese gesto resulta en él como cinematográfico, de prota gamberro con clase para ser malo. Hasta el barrio parece ahora que se ha encendido, como el atardecer anaranjado de Apocalypse Now. Sí, muy bien pudiera ser su vecino un soldado americano con olor a napalm. ¿Y tú, qué, de compras? Y hace tres oes con el humo, mientras camina, mirando al frente, con la mano en el bolsillo. Hasta la cadena que le cuelga sobre el polo podría ser de militar, pero no: en alguna ocasión, en el ascensor, ha visto el Cristo crucificado. A Sergio se le van los ojos a las manchas del tejano: Levi's, auténticos, seguro. ¿Qué, no dices nada? Las manchas podrían ser de grasa, pero son de sangre. Fresca, piensa: un puño en la nariz, la ceja partida, un diente escupido después de una patada en la boca. Porque no te habrás robado nada, ¿no? Y le señala la bolsa. Sergio niega con la cabeza. Bueno, pues ¿qué llevas ahí? Y el Jose del once tira el cigarrillo al suelo, a medias, después de una buena chupada, como la que daría un cowboy bajo el ala de su sombrero, y abre la bolsa. Pero ¿qué tenemos aquí? Mira, tú, cómo se lo monta el chaval. Esto tiene que molar un huevo. Bueno, tendrás que invitarme a jugar algún día, ¿no? Entonces, Sergio sonríe. Claro, dice. Y llegan a su escalera.
Los vecinos del entresuelo, una familia numerosa, están a los gritos y el Jose del once hace un gesto con la mano como diciendo menuda se está liando ahí dentro. Sí, el entresuelo siempre suena como una jaula desmadrada, como si un león estuviera partiendo todas las sillas. Llega el ascensor. Joder, desde luego la gente podría ser un poco menos cerda, ¿no?, dice el del once, cuando ve un rastro de pintalabios en el espejo y una bolsa de pipas tirada en un rincón. El del once sigue hablando: menos mal que tenemos ascensor. ¿Te imaginas subir a pata once malditos pisos? Y ¿no serás tú el que hace los rayajos, no? Claro que no, dice Sergio. Así me gusta, chaval. ¿Qué sentido puede tener rayar tu propio ascensor? No hay quien lo entienda, la verdad. Inspira como si se preparara para tirar un lapo, pero no lo hace. Se le infla el pecho. Pues ya hemos llegado. Cuando va a salir, Sergio ve que el brazo del vecino le impide el paso. Un brazo de nadador, no de matón, piensa. Y, claro, dice y se rasca la barbilla, de lo que has visto no vas a decir nada, ¿no? Y Sergio dice claro que no. Buen chico, sí, señor. Tú, a concentrarte en lo tuyo, que tu abuela dice que estudias mucho y que vas para abogado. Eso está muy bien. Sí, dice Sergio. No dudo de tu palabra, ¿sabes? La luz hospital del rellano empieza a incomodar a Sergio. Por eso, voy a pedirte un favor. Se escucha un grito desde abajo: ¿Quiere alguien cerrar la puerta del ascensor de una puta vez? Parece que alguien está de buen humor. No le hagamos esperar, dice. Y cierra de un portazo. Se enciende la luz roja de ocupado. Es muy fácil: sólo tienes que guardar esto un par de días en tu casa. Y le da dos bolsas pesadas y opacas.
Y ahora, después de haber guardado las bolsas con la consola en el armario, Sergio está sentado en el salón de su casa, junto a su abuela y su hermana, frente al televisor, viendo el Telecupón. Su abuela, también hoy, cree que va a tocarle y Sergio participa por un momento de la esperanza de que un buen montón de pasta lo cambie todo, mientras los bombos dan vueltas y las azafatas pasean sin gracia su belleza insuficiente de aspirantes a modelo y toman nota en sus libretas esos señores con pintas de policía retirado, que por lo visto son notarios. A veces Sergio piensa en ser notario y ganarse la vida así de tonta e indolentemente: una buena vida, piensa. Pero hoy no: hoy ha acumulado demasiados secretos. Por eso hace rato que ya no está pendiente de los números y trata de que no se le note mucho que ha sido un día un poco raro y triunfal. A su abuela ya sólo le queda la posibilidad del reintegro y a él le parece que esa última ilusión es como celebrar el regreso a la propia miseria. Siguen girando las bolas y las azafatas sonríen y los notarios cabecean, mientras la abuela sostiene el cupón en las manos, esperando que le devuelvan el dinero, que es una forma posible de rebobinado: tenga su dinero y aquí no ha pasado nada. Y vuelta a empezar. Y de alguna manera Sergio ve la esfera del mundo y su inercia rotatoria, y se le ocurre que él no quiere quedarse girando ni tener que regresar cada vez al mismo punto: muerto. No, él avanzará hacia algún lugar y no tendrá que esperar en ventanilla las monedas de un reintegro como el resto metálico de un mañana imposible. Cuando el número finalmente cae y la abuela rompe el cupón, Sergio escucha la voz de su padre. Ya estoy aquí, dice.
Jaume siempre piensa en una estación de tren cuando mira ese reloj, de pie, en medio de la sala, como controlando la sesión: un reloj-báculo. De hecho, toda la sala le parece una estación de tren. La estación de Francia, por ejemplo: las mismas arcadas y esa luz como la que se cuela por un vitral de ermita. Hace rato que ha dejado de mirar las pantallas. Sí, hasta las pantallas podrían ser de estación, o de aeropuerto, que en vez de diferenciales indicaran destinos y los números cambiaran para anunciar un retraso. ¿Dónde demonios se ha metido este ahora? Siempre tiene que esperarlo. Va a llegar tarde al tren. ¿O estaba ya en la estación? A veces cree que cualquier día hace estallar la Bolsa comprobando su andén en la pantalla.
Esta mañana ha salido temprano de casa. Su mujer le ha dado un beso en la mejilla antes de salir y ha vuelto a percibir ese olor a jabón matinal que tiene su piel a primera hora del día. Y le sonríe, enfundada en un batín vainilla, que parece en ella un satinado vestido de cóctel, y a él no deja de extrañarle que recién levantada parezca salida de un selecto salón de belleza. Entonces, es el quien sonríe, porque le asalta la gravitatoria sensación de saberla extraña. Le gusta que sea así. Y suele seguir sus pasos, el vaho que dejan los pies en el parqué, como huellas leves de aparición, hasta el gran ventanal, y ahí, tan satinada y descalza, envuelta en la ligereza transparente de las alas de una libélula —o tal vez sean cosas del polvo—, hay días en los que tiene algo de figura atrapada en un cuadro, un cuadro de mujer que mira al mar, enmarcada en una ventana, incierta, de espaldas, como si su melena negra fuera una máscara o el rostro mismo, entre las cortinas blancas.
Y ya desde el coche, antes de arrancar, esta mañana ha mirado una última vez hacia la ventana y le ha dicho adiós con la mano, pero ella permanecía muy quieta, con el aire perturbador de las presencias que asoman su perfil en los cantos de una mansión. Su mansión blanca, de líneas rectas y funcional, como un pabellón Mies van der Rohe.
La casa fue creciendo poco a poco en la ladera de la montaña. Ella lo quería todo blanco y exclusivo, con una modernidad algo galáctica, de mesas transparentes y ahuevadas, como pompas de jabón solidificadas. El salón podía parecer un iglú, pero de diseño: glacial y sorprendente. Ya se acostumbraría, pensaba, a que su casa tuviera la frialdad utilitaria de un expositor de metacrilato. No te gusta, decía ella a veces. Y sí, decía él, claro que me gusta. Y sólo cuando ella lo decía se daba cuenta de que era cierto. Y disimulaba, porque de alguna manera sabía que aquello tenía que gustarle, que era ella quien tenía el gusto y la clase. Y no él. Esto fue así desde el principio, desde cuando estudiaban en la facultad de derecho y él trataba de que no le quedaran las camisas como a un granjero, pero no acababa de conseguirlo, o eso creía cada mañana cuando se miraba en el espejo y más tarde también, cuando se cruzaba con los demás estudiantes, que tenían ya aplomo y planta de político, y por eso cuando se reunían en un banco alrededor de la facultad le resultaba inevitable pensar que todos, pero muy especialmente ella, percibían su rudeza campesina, su piel de recolector temporero. Y eso que nunca le había avergonzado venir de la masía, ser hijo de masovers. Más bien todo lo contrario, porque todavía le parecía el olor terruño de los viñedos una forma de trascendencia y seguía siendo para él lo más importante volver al hogar, al campo rojizo y algo toscano, y encontrar las uvas nacientes bajo las ramas; un cielo claro con nubes de una blancura imposible: un más allá del blanco; la casa aquietada por un crepitar de leña; la intimidación de las herramientas colgando de la pared: azada, rastrillo, cedazo, ruedas de carro; las charlas erráticas, políticas y eróticas, según el momento, con Pere en el tractor, porque a Pere siempre le ha gustado quedarse en el tractor, con una militancia ganadera y una cañita en la boca, hasta que atardece finalmente y ellos allí, en el tractor, muy vaqueros, junto a las grandes balas de paja, en su estatismo circular y sucesivas, que tienen la rugosidad dorada del campo y también, como todas las espirales, algo de fenómeno paranormal.
Por eso, lo que le pasaba era nuevo y era por ella, por esa finura escandalosa y natural que tanto le incomodaba. Porque había visto a muchas de esas chicas envaradas que se creen muy listas y tienen barbillas finas y gafas de mecanógrafa sentarse en clase con la satisfacción erótica de quien se sabe observada, y siempre le parecían duras, como la extremidad plástica de una muñeca infantil, y tentadoramente ignorables, porque ya sabía, por sus uñas y sus lacas, por las medidas de sus faldas y por sus zapatitos como de primera comunión, qué clase de cosas no iba a poder compartir nunca con ellas. Si se imaginaba a cualquiera de esas chicas bajándose las bragas delante de él, se quedaba frío, indiferente, porque era imposible no pensar en una niña a punto de hacer pis en un orinal. Ella en cambio no tenía esa repelencia sabionda, ejemplar y virgen, aunque esperaba que lo fuera, virgen: la suya sería, en todo caso, una virginidad menos crispada o inquieta, sin esa cosa pacata de reprimida que se excita con muy, muy poco. Ella era otra cosa o él la veía muy distinta y, al verla tan ajena a su nobleza, pensaba en pianos o yeguas, porque alguna vez se lo había parecido, que el lomo de un caballo tiene algo de piano recién pulimentado. Por eso le sorprendió que aquella tarde se sentara frente a él en la biblioteca y colocara los libros encima de la mesa con evidente indiferencia, ella, que memorizaba todos los artículos y salía siempre con una enmienda inesperada. Y permanecieron cerrados durante un rato, los libros. Y sentía su mirada sobre él, menos inquisitorial que expectante o retadora, mientras pensaba unas cuantas frases que decirle, pero todo le parecía muy adolescente e imperfecto, y sabía además que cuanto más rato pasara allí, callado y como indefenso, más le parecería a ella justamente lo que no quería parecer, un pobre chico inexperto que tiembla ante la mujer y el primer beso, y que no lo da, en cambio, con determinación y largura de primer plano en blanco y negro, con toda la profundidad salival que impone una pasión por fin consumada.
Así que lo que dijo fue: ¿Tienes examen de penal? Y ella se rio con su risa de exacta sonoridad y dijo: Yo ya he aprobado penal y lo que quiero es salir esta tarde contigo, así que vámonos de aquí ahora mismo. Y salieron con premura y torpeza porque no querían hacer ruido con sus pasos urgentes, pero se les cayó un libro grueso de cualquier legislación y no lo recogieron. De alguna manera ya se estaban despojando de lo puesto.
Y ella dijo: Demos una vuelta en coche, yo te llevo. Y se subieron en un Peugeot largo y blanco que ella tenía y condujo con las ventanillas bajadas por la Diagonal, bella, convencida e imprevisible, como una chica Bond. Y entonces él ya sólo recuerda un pasillo largo en un piso de la calle Balmes: cuadros de ciervos en paisajes oscuros, lámparas de pantallas amarillentas y con flecos, sillas con revestimiento de salón aristocrático, un secreter brillante, una estantería con libros de piel y letras doradas, y al final de todo una habitación amplia con postigos que cerraron nada más llegar para besarse con toda la indecencia del mundo durante mucho rato.
Pero Jaume no piensa en nada de todo esto ahora, que ya va en el tren. De hecho, ahora mismo no está pensando en nada. O sí. Ha pensado: No estoy pensando en nada. Y de repente se siente como una carne deshabitada. Y, maldita sea, no tiene la más remota idea de qué le ha abierto un boquete en el esófago, que es donde, según él, está esa cosa que los trascendentes llaman alma. Respira, se dice. Y se desabrocha el segundo botón de la camisa, porque el primero ya lo llevaba desabrochado. Menos mal que el jefe salía más tarde. Fuera oscurece: el cielo está azul petróleo y los árboles tienen opacidad de sombra y ramajes agresivos de espantapájaros. Y le asalta el momento en el que le ha saludado el director de la Bolsa de Madrid. Este joven viene conmigo, ha dicho su jefe, que es como Hitchcock pero sin ironía, con voz paternalista y didáctica de párroco, aunque a veces se relaja y le sale una campechanía de poderoso que le avergüenza, sobre todo cuando le sale esa pose menos parroquial, más de propietario grotesco de casino o burdel, con camareras y azafatas a las que trata como a strippers forzosas. Y ahora se da cuenta de que le ha ofendido el este joven, porque le ha hecho sentir como un lacayo. ¿Por qué quería presentarle hoy al capo de Madrid? Ni siquiera lo ha mirado. Le ha dado la mano como se la daría al botones para soltarle la propina, una propina miserable, además. Porque así funciona esto y él lo sabe: todo muy estamental. El azul de ahí fuera se ha vuelto ya muy negro y en la ventanilla sólo queda la luz vaporosa de la bombilla y su reflejo partido, angular y tenebroso, como un rostro aparecido en un cuadro oscuro de Tiziano. ¿Cómo era?Algo de tiempo y de prudencia. Qué demonios es eso, se dice. Si él siempre ha sido un corredor imprudente y le ha gustado el vértigo de una apuesta fuerte, el ardor inconsecuente de una decisión prematura, el reto que hay en encarar una conquista inconcebible y, sobre todo, el temblor de la incertidumbre aun cuando se sabe que todo, seguro, saldrá bien. ¿Por qué? Eso sí que nunca se sabe, porque lo importante es esa convicción que arrastra y un poco también enturbia y que quizás sí sea eso que llaman instinto. Tú tienes mucho instinto, chaval. Sí, se lo habían dicho en alguna ocasión y él no sabía nada de instintos y siempre le sonaba falso eso cuando alguien lo decía. No es instinto, pensaba. Es otra cosa. Fuera lo que fuera lo había llevado hasta allí, hasta ese asiento de tren. Así que ahora lo mejor será relajarse un poco, abandonarse, sí, ser un cuerpo o su reflejo sesgado en el espejo, darse un poco a la indolencia y creer que nada es tan importante, ni los saludos ni una imprevista bajada o excitación bursátil, y que la Bolsa no es una ristra críptica de números abisales donde se diluye el poder y se ejerce con la invisibilidad de un decimal que parpadea tras una coma en la pantalla. No. Puede creer que es, en realidad, el motor social del progreso, como dice siempre que tiene ocasión su jefe en una conferencia, la gran hacedora de la prosperidad: larga vida a la prosperidad, que siempre es próspera. Y qué bien suena: la gran cabeza del progreso. Como la cabina que dirige ese tren, piensa Jaume, que los lleva a un buen destino, al que todos esperan llegar, que por eso han pagado el billete y van tan cómodamente sentados pensando en sus cosas sin saber qué rostro tiene el tipo que lleva los mandos ni qué problemas le ocupan o intereses, mientras le da a la palanca de frenado cuando empieza a ver en la oscuridad del túnel una luz blanquecina de andén insinuado, porque hará lo que tiene que hacer sin despiste ni parpadeo, porque su tarea es algo que se da por descontado y cuyo cumplimiento a nadie incumbe, por tanto. Sí, un maquinista difuso detrás del ventanal oscuro del primer vagón por el que nadie se pregunta: el poder, una sombra anónima en la que se confía. Y tú eres su velaje: el cristal mate que lo ensombrece. Así funciona esto, se dice, con esa sinceridad seca con la que le gusta decirse a sí mismo las verdades. Para, por lo menos, no disimular: hay que saber dónde está uno, por lo menos, para llevarlo todo con un mínimo de dignidad. Eso es ya lo que espera de él mismo. Así todo funciona y ya sólo faltan veinte minutos para llegar a la estación de Barcelona, coger el coche, subir las cuestas con el sol agrietando el cielo, como si el canto negro de las nubes lo hiciera duro y quebradizo, hasta la casa blanca en la cima, y besar, con algo todavía de aquella desorientada timidez ante una reacción incierta, a esa mujer bella e incógnita que dentro de muy poco va a abandonarlo. Coge su maleta, baja del tren, camina entre la gente y se siente como un cero perdido en la pantalla de un programador.
000001000111110011000010000000000000000000000100000000000010000000000000010000000000001000000000111000000000010000000000000000001000000000000000000000001000100000000000000000000000010000000000000000010000000000000000000001000000000000000000001100000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000001.
Uma Thurman está sexy, tumbada, con su recto flequillo negro y fumando, y a la niña le gusta mirarla, porque ve una cosa muy intrigante en que Uma esté arrojada ahí, muy informalmente, como una adolescente que habla por teléfono en su cuarto, mientras hojea la Súper Pop, y que sin embargo lleve esos zapatos de fiesta de fin de año, negros y de tacón afilado, un tacón de aguja que puede quedar clavado en cualquier parte, en una grieta o en una alcantarilla o en la frente de un hombre violento, y que además tenga muy cerca, sobre su colcha desordenada, como podría tener deberes olvidados o un peluche viejo que retiene en sus ojos la infancia, así, tan discretamente, una pequeña pistola plateada.
Y suena Girl you'll be a woman soon y ella dice sí, pronto seré una mujer y se levanta de la cama, donde estaba ensayando esa pose de muchacha desafiante, con el tapón de un boli por cigarrillo, y se pone a bailar como la mujer que espera ser dentro de poco: sofisticada, peligrosa, irresistible y genuina, como la melena cleopatra de Uma. Y mientras dura la canción puede ser que, por el efecto giratorio de su cabeza, haya un desfallecimiento de la materia, como si las paredes se hubieran vuelto blandas y ondulantes o ella estuviera generando un tornado que se la llevará, con una fuerza capaz de desgajar las farolas que matizan la noche del barrio, a otro lugar donde descubrir las variaciones del azul cuando no interrumpe el cielo una sucesión de moles de cemento. Y entonces su hermano abre la puerta. Te he dicho que no toques mis cosas, Carla. Te he dicho mil veces que no te doy permiso para que entres en mi habitación. Estoy harta de que no me dejes nada y de que seas tan capullo y miserable, dice Carla. Te odio, Sergio, y le da, con todas sus fuerzas, un zapatazo a la consola. Niñata de mierda, dice Sergio.
Y ella tiene que salir de la habitación, mientras piensa que Uma puede tener flequillo, arrojo y pistolas, pero que lo verdaderamente importante, para llevar en la mirada un desafío, es tener esa habitación en la que encerrarse a solas para llenarla de objetos caprichosos y horas de extravío bajo cielos inventados, pero como no tiene habitación vuelve a la mansedumbre familiar del comedor y le parece que ella es como esa cuerda de muñeca que se tensa hasta un punto y luego recula, y de repente le asalta la intimidante persistencia de las ventanas, hoy especialmente fijas, y a través de ellas confirma que fuera perdura, con esfuerzo estéril de fósforo en una gruta, de vela en una noche de apagón, de linterna sin pilas en un laberinto subterráneo, la luz insuficiente de las farolas.
Un foco, dos focos, tres focos. Los coches irrumpen en la oscuridad de la avenida y alumbran, a fogonazos, las estructuras de las grúas, que tienen algo de osamenta de un cuello largo de animal extinto o de parque de atracciones en desuso. Y Ana María ya hace rato que espera. No le gusta la impuntualidad y este amigo suyo, no hay manera, siempre llega tarde: una reunión, una llamada importante, alguien que lo detiene en el pasillo con una información apremiante que no puede esperar hasta dentro de un rato, no te digo ya hasta mañana. Siempre tiene una buena excusa. Excusa de yuppie. Y encima la ha citado ahí, en medio de esa nada que huela a tierra recién escarbada. Hay, en ese paisaje de grúas, fango y columnas interrumpidas de cemento, algo que hace pensar en las ruinas de cualquier catástrofe, en fósiles o norias o bombas que dejan de los edificios cuatro piedras acumuladas. Aunque, bien mirado, algo está creciendo ahí, así que ella puede pensar, más que en los restos de un desastre, como pruebas raras de otro tiempo, en lo que vendrá, porque también pueden tener las grúas algo de promesa.
Aquí está mi Anita, tan guapa como siempre, y el tipo le da un beso bien fuerte. No me llames Anita, no me llames Anita, que menudas horas y menudo sitio en el que me has citado. No te pongas así, que tenía muchas ganas de verte, mujer, que hace mucho que no venía yo por Barcelona, y en quién pienso yo cuando vengo, pues en ti, que eres la mejor interventora que hemos tenido en la caja. Ven, ya verás, te llevo a un sitio, ven por aquí.
Y parece que se cumple la promesa, porque el único sitio a la vista es una gran torre de vidrio negro que hace pensar en la palabra rascacielos, y realmente parece que los cristales han atrapado el cielo y te ofrecen la posibilidad de entrar en él. Quizás por eso hay dentro una luz tenue de recreación estelar en la cúpula de un planetario. Buenas noches, señores, dice el recepcionista, en su hiperactuación de recepcionista, que les indica dónde está el ascensor, también de cristal. Llegan a lo más alto de la torre y ahí Ana María puede sentir el escalofrío medular de las alturas, mientras observa, a través de un gran ventanal, esa acumulación de luces que palpitan y parecen, más que ventanas aisladas, un único trazo dorado que perfila con intermitencias la ciudad. Espectacular, ¿no?, dice él. Esto se está poniendo que ni Miami Beach, añade. Sí, realmente parece mentira que ahí abajo hubiera hasta hace poco una playa como un vertedero.
—Y ¿tu marido cómo está?
—Bien —dice ella—. Como siempre.
Y no hace falta añadir nada, porque los dos saben que no salió bien el bypass, que ahora él apenas puede moverse y que es débil el hilo de su vida, aunque siempre es débil el hilo de la vida, ha dicho él en alguna ocasión, con ese aplomo sacerdotal nada solemne, más bien como si tuviera las palabras más simples para una evidencia que, aunque dolorosa, por irrebatible, ha sabido aceptar, como se acepta, casi sin reparar en ella ni subrayarla, la presencia de objetos familiares o la deriva inevitable de un ciclo natural de cuartos menguantes, sequías o flores. Ahora estará en casa, sentado y leyendo algún artículo de La Vanguardia o alguna novela de Gironella, quizás, y Ana María piensa en si creen los cipreses realmente en Dios y en su propia fe dañada y en que quizás no le quede mucha para asumir que el tejido de la vida se rasgue justo por sus hebras.
—Bueno, y cuéntame eso de que vais a abrir una nueva sucursal —dice él.
En realidad, es la tercera que abren. La caja funciona y crece, así que las cosas van bien, como tienen que ir, como a ella le gusta que vayan, porque ella no tiene problemas con tomar las riendas y disponer, muy eficazmente, los órdenes del día. Pero no quiere verse como una fría ejecutiva de inclemente alma monetaria y quizás por eso le gusta pensar que la caja es un servicio y que puede atender a las personas, sus necesidades y aspiraciones, como una consejera no tan alejada en el fondo de la caritativa predisposición de una buena samaritana. Y aunque ahora esté ahí, en ese edificio que le ofrece la promesa del cielo y toda una ciudad parpadeante, en esas alturas selectas de vidrio, quiere pensar que no se ha alejado demasiado de la humildad edificante que ya de niña admiraba en una buena parábola.





























