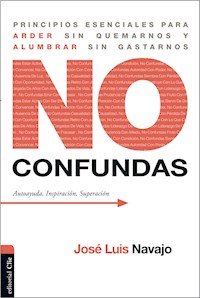
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial CLIE
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Estamos tan habituados a la claridad del sol que desconocemos la riqueza de una noche estrellada. Hace falta, entonces, una de esas noches que se prolongan más de lo normal, que nos sorprenden a destiempo o que se ciernen sobre nosotros en momentos inesperados, para que podamos ser abrazados por un anochecer que en inicio parece amenazante y al final resulta admirable. A veces es necesario que el radiante y amigable sol se haga a un lado, entonces descubrimos que la noche está inundada de luz. NO CONFUNDAS no persigue más –ni tampoco menos– que dos cosas necesarias: recordar que la adversidad puede ser el envoltorio de la gran oportunidad y transmitir claves esenciales que nos permitan ser útiles sin ser utilizados, servir sin ser serviles, alumbrar sin quemarnos y brillar sin gastarnos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
NO CONFUNDAS
Principios esenciales para arder sin quemarnos y alumbrar sin gastarnos
José Luis Navajo
Editorial CLIE
C/ Ferrocarril, 8
08232 VILADECAVALLS
(Barcelona) ESPAÑA
E-mail: [email protected]
http://www.clie.es
© 2017 por José Luis Navajo
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra».
© 2017 Editorial CLIE
NO CONFUNDAS.
Principios esenciales para arder sin quemarnos y alumbrar sin gastarnos
Depósito Legal: B 12629-2017ISBN: 978-84-16845-36-1eISBN 978-84-16845-73-6Vida cristianaGeneralReferencia: 225024
El ochenta por ciento de los pastores cree que el ministerio ha afectado negativamente a su familia.
(Conclusión extraída del estudio realizado por el Seminario Fuller, de California).
Una de las principales razones por la que muchos hombres y mujeres abandonan el ministerio es por el estrés que sufren sus cónyuges.
(Conclusión extraída del estudio realizado por la Asociación Nacional de Evangélicos de los Estados Unidos).
«Mi yugo es fácil y mi carga es ligera».
(Afirmación de Jesucristo).
ÍNDICE
Por favor, lee esto antes de continuar
Carta al protagonista de esta historia
PRIMERA PARTE: Amanece el primer día del verano
SEGUNDA PARTE: El viejo cuentacuentos
Conociendo al viejo cuentacuentos
No confundas una vida cargada de años con años cargados de vida
No confundas estar a disposición con ponerte de exposición
No confundas víctima con verdugo
No confundas lo que ves con lo que es
No confundas espera con pérdida de tiempo
No confundas errar con fracasar
No confundas errar con fracasar (II)
No confundas gracia con desgracia
No confundas un punto y aparte con punto y final
No confundas difícil con imposible
No confundas prudencia con miedo
No confundas el silencio de Dios con ausencia de Él
No confundas estar activo con ser efectivo
No confundas ser con hacer
No confundas ser siervo de Dios con ejecutivo de iglesia
No confundas dar con darte
No confundas atender necesidades con satisfacer caprichos
No confundas función con misión
No confundas vencer con convencer
No confundas tradición con convicción
No confundas autoridad con poder
No confundas apariencia con esencia
No confundas oscuridad con ausencia de luz
TERCERA PARTE: La ruta del águila
En la Ruta del Águila
No confundas aptitud con actitud
No confundas adversidad con oportunidad
El reencuentro
El adiós al viejo cuentacuentos
EPÍLOGO
POR FAVOR, LEE ESTO ANTES DE CONTINUAR
No me gusta viajar, pero últimamente no hago otra cosa.
Entiéndeme, amo conocer mundo y bucear entre culturas. Disfruto recorriendo nuevos espacios, impregnando mi paladar con sabores desconocidos –no entiendo el viaje de algunas personas, que visitando otro lugar no cambian sus costumbres, sino que comen allá donde van su comida y beben su bebida, y no experimentan el menor interés por comprobar qué distinta puede ser una cultura de otra– y deleitándome en la belleza natural de parajes recién descubiertos. Conversar con personas de diferente matiz en su piel y en su habla es algo que me encanta; pero cuando alcanzar todo eso implica la distancia de los míos, se me hace cuesta arriba.
Ante la inminencia de un desplazamiento, mientras introduzco los últimos enseres en la maleta, siento pereza y auténtica tristeza por ponerme en marcha. Me comprometí meses atrás con ilusión a este o aquel viaje, pero cuando se acerca la hora me apena dejar mi casa, mi orden, mi trabajo inacabado, mis costumbres, mi régimen y horario de comidas, pero especialmente me apena dejar a mi familia, hasta tal punto que me gustaría poder anular el compromiso. Es demasiado lo que tengo invertido en ese reducto sagrado al que llamo hogar como para no echarlo de menos hasta límites que duelen. Por eso, cuando emprendo un viaje sin los míos, no puedo evitar que un incómodo vértigo con sabor a soledad arañe mis tripas. El regreso, sin embargo, me parece la más maravillosa de las experiencias. En cuanto piso la terminal del aeropuerto de Madrid, no corro, sino que vuelo. Subo los peldaños de tres en tres, abriéndome camino casi a empujones entre quienes convierten las escaleras mecánicas en plácidos observatorios.
Tengo urgencia porque amo el reencuentro con los míos.
No quiero que nunca el regreso al hogar deje de parecerme el momento más sublime, ni que mueran esas mariposas que me hacen cosquillas en el estómago mientras arrastro la maleta hasta la puerta de casa.
Hace años entendí que hay un correcto orden de prioridades: Primero Dios, después la familia y en tercer lugar el trabajo, aunque el trabajo sea algo tan sagrado como el ministerio. Y comprendí –hace años también– que, en este asunto, el orden de los factores sí que altera el producto..., lo altera muchísimo. Por eso no debemos remover la jerarquía de esas tres columnas vitales: Dios, familia y ministerio.
Sí, desde hace tiempo siempre hay una maleta abierta a los pies de mi cama, pues no compensa cerrarla, y más de un tercio de estos viajes me llevan a congresos con pastores y responsables eclesiales de diferentes partes del mundo. Eso me ha permitido sentarme frente a líderes de toda edad, nación y condición. Juntos hemos reído, orado y llorado. Conozco el color de la sonrisa del pastor y distingo también el sabor de sus lágrimas.
Amo escribir para ellos porque los amo a ellos: Siervos generosos de sí mismos, abnegados e infatigables, obedientes a una llamada que a menudo los excede.
Las páginas que siguen no pretenden más –ni tampoco menos– que poner en negro sobre blanco las conclusiones que extraje de las charlas con quienes ocupan la primera línea de fuego. Hemos hablado de sus sueños e ilusiones, también de sus desvelos y heridas. El néctar extraído de esos diálogos fue la tinta usada para convertir mil conversaciones en una sola historia: la que estás a punto de leer.
¿Qué lleva a un pastor a renunciar? ¿Qué circunstancia, o cúmulo de ellas, provoca que alguien cuelgue los guantes o tire la toalla, o como quiera que llamemos a ese acto de abandonar el arado en medio de un surco que se abrió con ilusión y hermosas expectativas?
¿Irresponsabilidad o más bien extenuación?
Es fácil juzgar a quien claudica, pero no deberíamos hacerlo.
Comprender, animar y restaurar resulta más complejo, pero eso sí que es necesario. Faltan manos dispuestas a enjugar los ojos de quien invirtió su vida en secar lágrimas ajenas. Se necesitan cuidadores que cuiden al cuidador –no es un juego de palabras, sino una necesidad vital–. Son precisas vidas que pastoreen al pastor. Hay cosas que el siervo de Dios siente, pero considera inconfesables. Temores íntimos, dudas profundas y preguntas de difícil respuesta que no se atreve a desvelar por temor a herir a aquellos a los que guía; sin embargo, el secreto guardado roe su interior y le desgasta.
Conozco el dolor del soldado herido porque yo mismo lo sufrí. Distingo el acre sabor que impregna el paladar del alma cuando se ingiere y digiere la pócima del aparente fracaso –porque conviene recordar que muy a menudo el fracaso es más aparente que real–. Sé cuánto pesa el desvelo de quien descubre que se agotan sus reservas, y no me es ajeno el eco que provoca en la bóveda de la mente el grito de auxilio que no nos atrevemos a verbalizar por temor a ser juzgados.
Pero conozco también que de ese valle se sale, y se hace, con frecuencia, en gloriosas cumbres que proporcionan una nueva visión de todo y de todos. Hay circunstancias que parecen finales, pero en realidad son nuevos comienzos. En ocasiones vemos que se acaba el camino, pero se trata sólo de una bifurcación que nos conducirá a puertos desconocidos en los que jamás recalaríamos de no ser por la tormenta.
He decidido escribir acerca de ello.
Quiera Dios que las páginas que siguen supongan una bocanada de oxígeno para quienes se sienten intoxicados a causa de la ansiedad. Que estas reflexiones sean fina lluvia para cuantos se debaten en las ardientes arenas de la aflicción. Es mi oración que los párrafos que estás a punto de leer obren como brisa purificadora, barriendo los oscuros nubarrones del no puedo, no valgo y no sirvo… Ruego a Dios que este libro sea un soplo de vida que espante las nubes, alzando sobre ti el radiante sol de la victoria.
Necesitas descansar y te mereces hacerlo.
Bienvenido a la reposada aldea donde la bruma de la ansiedad es disipada por suaves rachas de paz.
CARTA AL PROTAGONISTA DE ESTA HISTORIA
Recibí con gran sorpresa los folios de color salmón que contienen tu relato: Escribo en papeles de esta tonalidad, me dices, porque me recuerdan al matiz que tiñe el cielo en un amanecer, y de eso quiero hablarte:
¡Amaneció por fin!
Fue larga la noche, y tan intensa en su negrura que amenazó con tragarme… pero ya pasó. Y luego añades: ¡Qué razón tuvo el poeta libanés cuando dijo que «en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente»!
Enseguida me retiré a la terraza que se asoma al mar para sumergirme en las frases que componen tu relato. Pocas veces se interrumpía el silencio, salvo por el peculiar reclamo de las gaviotas. Vi caer las luces, ascender las luces, rozar con dedos de oro las copas de los árboles, escuché cómo el viento los despeinaba, y seguí embebido en tu historia.
Mi sorpresa se tornó en perplejidad al reparar en la nota manuscrita que acompaña a tu legajo: un breve párrafo en el que me pides que me ocupe de ordenar los hechos y de darles ritmo y forma. «Yo no soy escritor, aclaras, pero pienso que la narración de lo vivido ayudará a muchos que bracean en el encrespado mar de la ansiedad». Y concluyes afirmando: Tú, que conoces a la perfección todas las zarandajas del alfabeto y la gramática, eres la persona idónea para dar forma a esta memoria.
Amigo, coincido en parte contigo: Tu testimonio será un salvavidas para muchos que dedicaron su vida a servir a los demás y se debaten ahora en las turbulentas aguas de la incertidumbre, considerando, día a día, la posibilidad de abandonar.
La duda que me embarga –la parte en la que me cuesta trabajo convenir contigo– tiene más que ver con mi capacidad ante el reto que con la idoneidad de tu historia.
No estoy seguro de poder…
No sé si sabré.
Pero supongo que ya es tarde. He despertado temprano –ahora duermo muy poco– y mientras todos descansan me siento en mi observatorio frente al mar y entre mis dedos índice y pulgar sostengo ya la estilográfica.
Lo intentaré. Buscaré poner en orden los poderosos acontecimientos que relatas.
Que Dios me asista en la misión.
PRIMERA PARTE
AMANECE EL PRIMER DÍA DEL VERANO
Poco a poco el alba descorre sus cortinas y la vida se ordena. Amanece el primer día del verano.
La quietud que impera en el aire –ni la más mínima brisa se percibe– anticipa una jornada calurosa. No son los amagos de semanas atrás, en los que sucesivos días de tibio sol se veían de pronto interrumpidos por fuertes tormentas y rachas de intenso frío.
La promesa ahora es firme: amanece, es verano y hoy comienzan mis vacaciones.
Todo parece perfecto, pero en realidad no lo es. Una cosa falta para que la felicidad sea real: que Judith me acompañase en el viaje que hoy emprendo. Ella no toma su descanso hasta dentro de diez días, pero insistió en que yo fuese delante.
No fue una sugerencia, sino una condición.
Anoche, justo antes de dormir, me dijo lo que yo ya sabía de sobra:
—Nuestra situación es insostenible y creo que un tiempo de distancia nos ayudará a reflexionar –agachó los ojos, incapaz de sostener mi mirada, pero su voz no titubeó lo más mínimo–. No podemos continuar así, estás constantemente irascible y lo peor es que parece que yo fuera la culpable…
Tuvo que detenerse para tomar aire, el arranque de honestidad la había dejado extenuada. Recuperado el resuello continuó hablando con inusitada franqueza.
—Intento comprenderte, ser paciente, cumplir con mi papel de esposa en casa y con el de mujer de pastor en la iglesia, pero nada es suficiente… Me ofendes con tus palabras, tus respuestas son tan agrias que pareciera que empapas cada expresión en vinagre. No parecemos aliados que luchen por lo mismo, sino rivales que buscan la manera de destruirse mutuamente –levantó en ese punto la cabeza y me miró fijamente al concluir–: Lo peor es que nuestro hijo es espectador de primera fila en este horrible teatro y las consecuencias ya se están notando en sus reacciones. Algo tiene que cambiar, si no…
Dejó la frase inacabada, pero no era necesario que la concluyera; tuve la seguridad de que si no había un giro radical en casi todo, perdería a mi familia.
Judith tiene razón. Su diagnóstico es acertado y la descripción de mi estado de ánimo, perfecta. El mal está bien claro, pero desconozco el remedio.
Intento ser pastor en la iglesia, esposo y padre en casa, pero temo que no acierto en ninguno de los papeles. Los trajes me vienen grandes y los zapatos pequeños.
Nuestra relación está muy deteriorada, y como Judith dice, con Andrés, nuestro hijo, tampoco van bien las cosas. La comunicación entre él y yo ha llegado a limitarse a un intercambio de gruñidos y, en el mejor de los casos, algún que otro monosílabo. Se ha vuelto contestón y rebelde. Bien es cierto que con quince años está inmerso en ese cenagal pavoroso al que llamamos adolescencia, pero su actitud siempre arisca y contestataria dista mucho de ser adecuada. No hay manera de que obedezca. Desafía toda autoridad y el otro día apareció con un pendiente en la oreja. Me enfurecí tanto que de no ser por Judith lo habría echado de casa a patadas.
No le hablé, sino que le grité. Corrió a su habitación y del portazo estuvo a punto de desencajar las bisagras. Ella también salió del salón y apenas me hube quedado solo comprendí que mi reacción había sido desmesurada y totalmente inapropiada.
Esa tarde reflexioné mucho. Judith buscó una excusa para salir, era obvio que no le apetecía estar conmigo; Andrés permaneció encerrado en su cuarto toda la tarde y la soledad fue la aliada idónea para analizar la situación hasta que detecté con meridiana claridad el principal foco del enfado de Andrés y la razón del creciente rechazo que mi hijo manifiesta hacia la iglesia: La rehúye porque la percibe como una amenaza para la familia… Pude corroborar mis sospechas cuando fui al cuarto de Andrés y al tercer intento logré que me abriera. Tras pedirle perdón por mi furiosa reacción percibí que la tensión se atenuaba y aproveché la tregua para hacerle algunas preguntas, incluida la de por qué no quería acudir con nosotros a la iglesia.
Su respuesta fue descarnadamente sincera:
—Pasas más tiempo en la iglesia que en casa –me dijo, y añadió–, te preocupan más los problemas de tus feligreses que los nuestros. A ellos les hablas con cariño y a mí a gritos. Allí tienes paciencia y en casa estás impaciente. Muchas veces he deseado ser uno de ellos en vez de ser tu hijo; sólo quiero que me trates a mí como tratas a los chicos de la iglesia –guardó un instante de silencio antes de poner el broche a su discurso–. Y, por si no te has dado cuenta, mamá se siente igual que yo.
Su respuesta me dejó estupefacto. Jamás había considerado la posibilidad de que la iglesia pudiera convertirse en un ladrón de padres o de esposos... Nunca lo hubiera imaginado, pero eso era exactamente lo que percibían Judith y Andrés.
Lo peor es que ambos tienen toda la razón. Mi implicación en la iglesia es extrema y eso ha llegado a desgastarme. No solo ha dañado a mi familia, mis defensas emocionales están también bajo mínimos. Desde hace tiempo vivo preso de un estremecimiento que no me abandona ni un instante, una opresiva sensación que se acentúa al llegar la hora del culto y se desboca después de cada servicio. Lucho con todas mis fuerzas contra ese ofuscamiento que no me permite pensar en otra cosa, pero todo esfuerzo resulta inútil, nada parece capaz de deshacer el embrollo indescifrable que ocupa mi mente, me roba el apetito y barre de mí todo vestigio de ilusión.
No sé bien cómo explicarlo… me parece imposible sobreponerme al temor que con frecuencia me embarga y a la asfixiante sensación de no poder, no valer y no servir que me atenaza a veces.
¡Y las críticas negativas! El impacto que me ocasionan es terrible, igual que el desasosiego que sufro ante la posibilidad de no ser aceptado por la gente; esto último me mueve a implicarme más de lo conveniente en un afán de complacer a todos y son los míos quienes pagan el precio de esa sobreexposición motivada por el temor al rechazo.
Mi familia está en apuros. Temo que la pasión ha apagado la razón y en el frenesí del trabajo he descuidado cosas muy importantes.
Mi celo por la iglesia ha hecho mella en mi familia.
Y ahora estoy aquí, sentado bajo la centenaria encina, reflexionando antes de cerrar las maletas y emprender mi viaje: Diez días de retiro para orar, reflexionar y enmendar áreas esenciales de mi vida.
Conozco la causa de nuestra situación, ¡claro que la conozco! Pero ignoro cómo combatirla.
Anoche nos abrazamos antes de dormir. La inminente separación me produjo vértigo y en el abrazo sentí la humedad de las lágrimas de Judith, que enseguida se mezclaron con las mías.
Se durmió ella primero y la miré a la tenue luz que se filtraba por los resquicios de la persiana. Observé sus párpados cerrados que, de cuando en cuando, se estremecían levemente, como si soñara.
Amo a Judith.
Desde el primer día en que la vi quedé prendado de ella. No fue el tamaño y el fulgor de sus ojos, sino el enfoque de su visión. La forma de sus labios me atrajo, pero fue la sonrisa que de ellos se escurría lo que me cautivó, y también las acertadas sentencias que cruzaban el umbral de su boca. Sus manos me fascinan, pero más aún la solicitud con que las abre, tendiéndolas al necesitado. He visto mujeres más bellas: algunas son como palacios, cuya fachada es tan hermosa que uno se detiene ante ella perplejo y deslumbrado, pero con frecuencia ocurre que, quien osa cruzar la puerta, descubre que el interior es lúgubre y oscuro como una mazmorra. No es así Judith, su alma es aún más bella que su cuerpo y traspasada la carcasa superficial, uno descubre que Dios envolvió en ella un auténtico tesoro.
La amo y no quiero perderla, pero tampoco sé cómo conservarla.
Vencido por el cansancio logré dormirme y entonces soñé dos veces. Era yo el protagonista en ambos sueños: en el primero me vi demacrado y vestido con harapos, la pura imagen de la bancarrota. No caminaba, sino que arrastraba los pies con ánimo derrotado. Desperté de golpe con el corazón latiendo acelerado y una sensación de urgencia en mi interior. Hice lo único que podía hacer: arrodillándome en el suelo apoye mis brazos en la cama, reposé sobre ellos la cabeza, y oré. Lo que ocurrió entonces queda envuelto en la brumosa neblina de lo incierto. Creo que me quedé dormido, aunque no estoy del todo seguro. De lo que no tengo la menor duda es de haberme visto nuevamente. En esta ocasión aparecí postrado en actitud de oración. Más sorprendente que la imagen fue el lugar en el que oraba, pues lo hacía sobre el asfalto de una ancha carretera y en el punto exacto donde la vía se bifurcaba en cinco rutas, aparentemente idénticas, pero con destinos bien distintos.
Algo cercano a la agonía impregnaba la escena. Mi cabeza casi tocaba el suelo –tan postrado estaba–. De pronto un movimiento a la derecha de la imagen atrajo mi atención, ¡era Judith! A escasa distancia de mí se arrodilló y al igual que yo oró. Ella y yo estábamos cerca, pero no unidos…
Alguien más apareció en el sueño, o en la visión, o en lo que quiera que fuese aquella vívida experiencia. Se trataba de un anciano de poblada barba y aspecto bondadoso, pero que irradiaba autoridad.
Se detuvo a pocos metros, nos miró y, como respondiendo a una silenciosa orden, me incorporé. Judith también lo hizo, tomó mi mano –¡nos unimos, ahora sí!– y juntos seguimos al anciano, quien, sin decir una sola palabra, nos guió al único de los cinco senderos que nos llevaría a nuestro destino.
—¿Cuál es tu nombre? –me escuché preguntando al venerable viejo mientras avanzábamos–.
—Bernabé –respondió–. Mi nombre es Bernabé.
Justo en ese momento desaparecimos los tres en el abrazo de una luz radiante.
Ya está alto el sol. No me equivoqué en mi previsión, hoy será un día caluroso. Es hora de cerrar la maleta e iniciar mi solitario viaje.





























