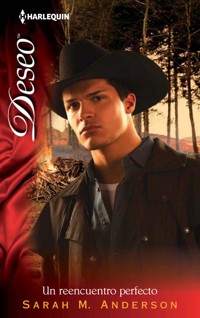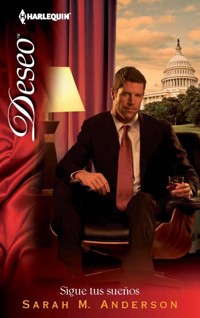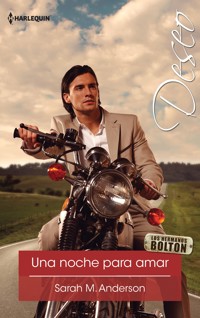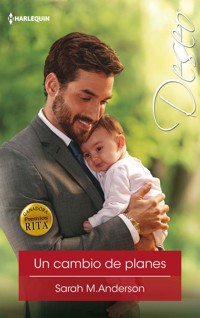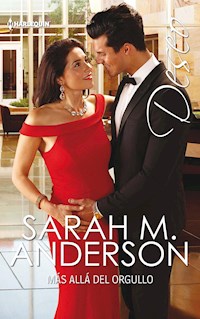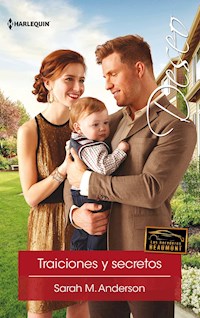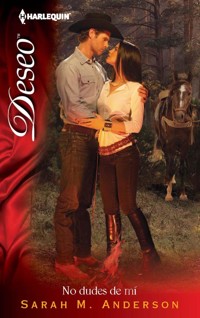
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Un hombre de palabra La abogada Rosebud Donnelly tenía un caso que ganar. Sin embargo, su primera reunión con Dan Armstrong no salió según lo planeado. Nadie la había avisado de que el director de operaciones de la compañía a la que se enfrentaba era tan… masculino. Desde sus ojos grises a las impecables botas, Dan era un vaquero muy atractivo. Pero ¿era sincero? El deseo de Rosebud por el ejecutivo texano iba contra toda lógica, contra la lealtad familiar y contra todas sus creencias. Y aun así, cuando Dan la abrazaba, Rosebud estaba dispuesta a arriesgarlo todo por besarlo otra vez.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Sarah M. Anderson. Todos los derechos reservados.
NO DUDES DE MÍ, N.º 1871 - agosto 2012
Título original: A Man of His World
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0739-6
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Capítulo Uno
Aquella mañana, Dan Armstrong había elegido un revolver de seis cartuchos cuando su tío le advirtió que no fuera a montar desarmado, y aunque en el momento le había parecido una precaución innecesaria, en aquel instante se alegró de tenerlo consigo.
Había algo en el bosque que estaba atravesando que hacía pensar en el viejo oeste y que hacía volar la imaginación. El rancho de Dan en Fort Worth era maravilloso, pero en Texas no había aquellos magníficos pinares, ni un río de escarpadas riberas rocosas como el Dakota.
Era una lástima que aquel paisaje fuera a transformarse cuando su empresa concluyera su trabajo. Su tío, Cecil Armstrong, que poseía el cincuenta por ciento de la compañía, quería cortar los pinos de varias hectáreas antes de construir una reserva de agua a medio kilómetro río arriba. Y aunque Dan estaba de acuerdo con él en que valía la pena aprovechar los beneficios que podría obtener de la madera, lamentaba que aquel bosque tuviera que desaparecer.
Estaba convencido de que aquel paisaje permanecía intacto desde los tiempos en que indios y vaqueros habitaban la cordillera. Si cerraba los ojos, podía oír el retumbar de los cascos de las cabalgaduras.
Se giró sobre la montura y escudriñó entre los troncos, convencido de que había oído un caballo de verdad. El sonido cesó en cuanto se movió, y para cuando se protegió del sol del atardecer con el Stetson, solo vio una nube de polvo a varios metros de distancia, en el camino que acababa de recorrer.
Instintivamente, posó la mano en la culata del revolver. El polvo se asentó, dejando ver una figura a la que el reflejo del sol parecía rodear de un aura. Dan cerró los ojos, pero al abrirlos, la figura seguía allí.
Se trataba de una princesa india sobre un caballo pinto. Su largo cabello flotaba en una brisa que Dan, demasiado sorprendido, ni siquiera sentía.
El caballo de la mujer dio un paso adelante. Ella llevaba un sencillo vestido de cuero que dejaba al descubierto sus piernas, cuyos pies estaban cubiertos por mocasines. Por su actitud relajada, era obvio que acostumbraba a montar sin silla. El caballo llevaba la cabeza pintada de rojo, lo que hizo pensar a Dan que se trataba de pintura de guerra.
¿Estaría soñando? Aquella mujer parecía proceder del pasado y ser tan pura como la tierra que la rodeaba. Dan había visto a algunos indios lakota en los tres días que llevaba por allí, pero ninguno se parecía a ella.
Ninguno lo había mirado como lo hacía ella. Con una mano sostenía las riendas y la otra la posaba sobre el muslo. Ladeó la cabeza y su cabello negro le cayó por un costado. Era preciosa. Dan sintió que el corazón se le aceleraba y quitó la mano del revolver. Cecil le había advertido que los lakota que quedaban en la región eran una panda de borrachos vagos, pero no había mencionado a las mujeres. La mirada de orgullo con la que aquella mujer clavaba sus ojos claros en él y su elegante pose no se correspondían con aquellos adjetivos. Nunca había visto una mujer tan espectacular.
Ella se inclinó hacia adelante y Dan pudo percibir la forma de sus senos contra el vestido.
La princesa le dedicó una amplia sonrisa. Entonces, súbitamente, pasó de la quietud al movimiento, y el caballo salió al galope al tiempo que ella levantaba una mano.
El sombrero de Dan salió volando a la vez que un disparo resonaba en el valle. Su caballo, Smokey, se encabritó y Dan tuvo que dominarlo a la vez que se agachaba para protegerse.
Para cuando controló al caballo y se giró, la mujer había desaparecido. Sin pensárselo, Dan clavó las espuelas en Smokey y tomó el sendero por el que la había visto desaparecer. Por muy hermosa que fuera, nadie osaba dispararle.
Oyó ruido de ramas rotas hacia un lado y dedujo que había abandonado el sendero. Dan aguzó la mirada y le pareció ver algo blanco. Su furia se incrementó según avanzaba. En el mundo del petróleo se había topado con tipos siniestros, pero nunca había recibido un disparo. No tenía enemigos porque evitaba tenerlos, Ni era un pistolero, ni vivía en el pasado. Él era un hombre de negocios y creía en el honor de la palabra.
Vio algo blanco de nuevo y se quedó paralizado. Un ciervo de cola blanca se alejaba de él. Dejando escapar una maldición, Dan se preguntó qué había sucedido, y habría creído que se trataba de su imaginación de no ser por el agujero en su sombrero.
Volvió al punto donde lo había perdido, lo recogió y se le heló la sangre. Tenía un agujero a unos centímetros de donde había descansado sobre su cabeza.
Aquella hermosa mujer le había disparado.
Alguien tendría que darle una explicación.
Dan seguía furioso para cuando llegó al rancho. Por algún motivo que se le escapaba, su tío había decidido instalar la sección hidráulica de Armstrong Holdings en una mansión que había construido un ganadero en 1880. Era un edificio precioso, con balaustradas y vidrieras, pero que no tenía nada de oficina central. Dan nunca había sabido por qué Cecil había elegido aquel lugar en medio de la nada en lugar de las oficinas que él tenía en Sioux Falls, pero Cecil siempre daba la impresión de querer esconderse.
Como jefe de operaciones de Armstrong Holdings, el negocio familiar que su padre y su tío Cecil habían creado cuarenta años atrás, Dan era dueño de la mitad de aquella casa. Técnicamente, también le correspondían la mitad de los derechos del agua del río Dakota, por los que la tribu lakota he habían demandado. Era dueño de la mitad del precioso valle donde acababan de dispararle, y socio a partes iguales del negocio de la futura presa.
No estaba dispuesto a que Cecil destruyera la compañía que tanto le había costado expandir. Cecil nunca había sido demasiado sutil para los negocios, tal y como había demostrado la semana anterior, pidiéndole que fuera a South Dakota. Tenía un problema con la presa que llevaba cinco años tratando de construir y le había dicho que Armstrong Holdings perdería millones de dólares en contratos con el gobierno si no se presentaba allí aquella misma semana.
A Dan no le gustaba que su tío creyera tenerlo a su disposición, pero había decidido que era una buena oportunidad para contrastar algunos desajustes en los informes financieros de la empresa. Entretanto, tendría que soportar a Cecil mientras siguiera siendo director ejecutivo.
Recordó que su tío le había dicho que tenía problemas con algunos indios, pero no había llegado a explicarle que esos problemas exigieran que llevara un chaleco antibalas.
Dan entró con paso firme en la casa, sobresaltando al ama de llaves.
–¿Está bien, señor Armstrong? –preguntó María, con su fuerte acento mejicano.
Dan se apaciguó. Cecil trataba a aquella mujer despóticamente, lo que le obligaba a él a ser particularmente amable con ella. Además de saber que la mejor manera de obtener información era tener de su parte al servicio.
–María –preguntó con calma–. ¿Tenéis problemas por aquí?
La mujer se ruborizó.
–¿A qué se refiere, señor?
–A problemas con los indios.
La expresión de sorpresa de María le hizo dudar, pero el agujero de su sombrero no tenía nada de imaginario. Se lo mostró.
María abrió los ojos desmesuradamente.
–¡Dios mío! No, señor, no tenemos ningún problema.
Dan tuvo la seguridad de que María decía la verdad.
–Si oye algo, me lo contará ¿verdad? –dijo, dedicándole una sonrisa amable.
–Claro, señor –dijo ella, retrocediendo hacia la cocina.
Dan fue al despacho de su tío. Como hombre de negocios, Cecil había sido un visionario que tras hacerse con el monopolio de petróleo en Texas, había diversificado la actividad hacia las presas hidráulicas. Esa era la razón de que se hubiera instalado en Dakota del Sur. Donde los derechos del agua eran baratos y había un enorme potencial. Armstrong Hydro se había hecho con todo el negocio de la zona.
A Dan nunca le había gustado Cecil, y solo podía librarse de él si presentaba pruebas irrefutables a la junta directiva de algún tipo de malversación, lo que era una de las razones de aquel viaje.
Entró en el despacho sin llamar. Cecil alzó la mirada. Dan, que nunca le había visto sonreír, dejó caer el sombrero en su escritorio.
–Alguien me ha disparado.
Cecil estudió el agujero.
–¿Los has pillado? –preguntó sin mostrar ninguna sorpresa.
–No. La he perdido.
–¿Has dejado escapar a una mujer? –preguntó Cecil, despectivo–. Nunca se ha visto a una mujer. Me pregunto si tiene algo que ver con los sabotajes que se han producido en las obras.
Dan sabía algo de eso, pero por boca de un ingeniero. Era otro de tantos temas que Cecil prefería mantener ocultos.
Tenía experiencia con ecoterroristas, con los que había alcanzado acuerdos en diversas ocasiones. Pero nunca se había enfrentado a una preciosa princesa nativa que actuaba a la luz del día.
Sin transición, Cecil dejó el sombrero y tomó un papel.
–Tengo un recado para ti.
A Dan siempre le irritaba que lo tratara como a un muchacho y no como a un socio.
–¿Van a volver a dispararme? –preguntó, irritado.
–Quiero que vayas a ver a los indios. Se te da mejor hablar a ti que a mí.
Dan pensó que era lógico, puesto que Cecil no hablaba, solo impartía órdenes.
–¿Para qué? –preguntó.
–Creen que pueden impugnar la construcción de la presa aduciendo no sé qué derechos sobre el agua, cuando soy yo quien los posee.
–Eso no es una novedad. ¿Por qué no envías a nuestros abogados?
–Porque tienen una abogada, Rosebud Donnelly, que ya ha acabado con tres de ellos –dijo Cecil con desdén.
Dan pensó que alguien que despertaba tal animadversión en su tío era digno de admiración.
–¿Y?
Cecil lo miró de arriba abajo.
–Tú eres un hombre atractivo y sabes cómo tratar a las mujeres.
–¿Quieres que la seduzca para que olvide la demanda? –preguntó Dan con sarcasmo.
–Solo pretendo que la distraigas y que si puedes acceder a sus documentos…
Dan tomó bruscamente los papeles que Cecil tenía en la mano. Cuanto antes se fuera, mejor.
–¿Cuándo es la cita?
–Mañana a las diez, en la reserva –dijo Cecil, despidiéndolo con un ademán de la mano.
Por segunda vez en aquel día, Dan estaba tan furioso que se le nubló la vista. Cecil debía haber intuido que corría peligro si iba al bosque. Y aunque fuera inconcebible, se preguntó si no habría sido él quien había mandado a alguien a matarlo.
Miró los papeles. Aunque le irritaba que su tío creyera que podía mandarlo a hacer el trabajo sucio, por otro lado, cabía la posibilidad de que los indios supieran algo que él pudiera usar en su contra. Además, la reserva era el mejor lugar donde buscar a una princesa india.
Pero antes, tendría que entrevistarse con Rosebud Donnelly.
Capítulo Dos
Rosebud Donnelly miró por encima del borde de las gafas a Judy, la recepcionista, que la miraba desde la puerta con expresión de ansiedad.
–Está aquí.
–¿Johnson quiere que lo noquee de nuevo?
En la privacidad de su oficina, aunque fuera poco más que un armario, Rosebud sonrió al pensar en aquel patético abogado al que había sido tan fácil quebrar.
–No –Judy abrió los ojos.
–¿No será él, verdad? –le costaba imaginar que Cecil Armstrong fuera a presentarse en público, a plena luz del día, cuando era un vampiro que, en lugar de sangre, quería alimentarse del agua de la reserva.
–Dice que es Dan Armstrong, el sobrino de Cecil.
Rosebud sintió una íntima satisfacción. Él cambiaba de táctica. Ya no mandaba abogados que no tenían ni idea de legislación tribal, sino a miembros de su familia, como si creyera que ella cedería al chantaje emocional.
–¿Es una réplica de su tío?
–No. Es muy distinto –dijo Judy–. Debes tener cuidado con él, Rosebud.
–Siempre lo tengo –dijo Rosebud, sorprendida por la inquietud de Judy–. Haz que se siente y dale mucho café. Y avísame cuando lleguen Joe y Emily.
Cuando Judy se fue, Rosebud tomó su viejo neceser de maquillaje. Su aspecto era solo una de sus armas, pero solía ser la mejor en un primer encuentro. Tras tres años como representante legal de la tribu en su enfrentamiento con Armstrong Holding, había perfeccionado su estrategia. Johnson había sido la última víctima. A lo largo de tres semanas, Rosebud se había comportado como una inepta, lo bastante como para que Johnson creyera que había ganado y para conseguir pruebas que lo incriminaban en un asunto turbio de venta de analgésicos prohibidos. Aunque había intentado defenderse, finalmente, había optado por desaparecer.
«¡Hombres!», pensó con desprecio. Sobre todo los blancos, que creían que todo el mundo debía regirse por sus normas. Se hizo una trenza y se la recogió en un moño para proyectar una imagen inocente y severa a un tiempo. Para sujetarlo, usó dos palillos de cuyo extremo colgaban unas cuentas verdes. Eran el único objeto que conservaba de su madre.
Tras pintarse los labios, tomó unas carpetas. No tenía la menor esperanza de que Dan Armstrong fuera distinto a los anteriores, pero siempre cabía la posibilidad de que se le escapara algo que le permitiera establecer una conexión con su hermano, Tanner.
Judy llamó a la puerta con los nudillos. Rosebud miró la hora y vio que había pasado media hora. Perfecto.
–Ya están aquí.
–¿Qué tal estoy? –preguntó Rosebud, parpadeando.
–Ten cuidado –la avisó Judy de nuevo.
Rosebud sintió curiosidad por el hombre que inquietaba tanto a Judy. Se encontró con Joe White Thunder y Emily Mankiller fuera de la sala de reuniones.
–¿Os ha dicho Judy que es un tipo nuevo? –preguntó, besando a su tía.
Los ojos de Joe brillaron y Rosebud pudo intuir al hombre que había pasado tiempo en Alcatraz. A veces deseaba haber conocido a aquel Joe pero también valoraba al del presente: un anciano de la tribu cuyo consejo era fundamental.
–Ya sabía yo que el último no estaba a tu altura –dijo él.
Y Rosebud se ruborizó ante el cumplido a pesar de que Emily, que siempre había estado en contra de la desobediencia, civil o de cualquier otro tipo, sacudía la cabeza con desaprobación.
–Que no se te suba a la cabeza, querida –le advirtió.
–Lo sé –dijo Rosebud–. ¿Os acordáis de lo que tenéis que hacer?
Joe la miró con expresión risueña.
–Claro que saber –dijo, y puso rostro inexpresivo para representar el estereotipo de indio estoico.
Joe no abriría la boca. Representaba el silencio intimidatorio. Ni siquiera miraría a Dan Armstrong. Si había algo que odiaban los abogados engreídos era que los ignoraran. Lograba inquietarlos, y un abogado inquieto era un abogado derrotado.
La tía Emily suspiró. Rosebud sabía que odiaba aquellas reuniones y que Joe actuara como un indio ficticio. Pero aún más odiaba la idea de que Armstrong Holdings inundara la reserva.
–Listos.
«Allá vamos», pensó Rosebud al tiempo que abría la puerta con el corazón palpitante. Un nuevo adversario significaba una nueva batalla. Aunque no sabía si podría ganar la guerra, al menos sí podía retrasar la victoria de Cecil Armstrong.
Lo primero que observó y que la irritó levemente fue que Dan Armstrong estaba de pie, mirando por la estrecha ventana, en lugar de sentado en la silla que tenían preparada para las víctimas, un poco más baja que las demás y con una rueda inestable.
Lo que percibió a continuación, borró su irritación. Dan Armstrong era alto y fuerte. Llevaba una cazadora gastada y su cabello, corto aunque se rizaba en la nuca, era castaño claro, casi rubio bajo la luz del sol. Hacía mucho que no veía un hombre tan… hombre.
Entonces se volvió y Rosebud contuvo el aliento. De pronto se sintió vulnerable, con la vulnerabilidad de quien, habiendo cometido un error del que creía haber escapado ilesa, era descubierto con las manos en la masa. Estaba perdida.
Él debió notar su confusión, porque la sonrió como un hombre consciente del efecto que tenía en las mujeres. Pero al no parecer que la reconociera, sacó a Rosebud de su turbación. Si él no la reconocía y no había testigos, ¿podía decirse que se hubiera cometido un crimen?
–Señor… Armstrong, ¿verdad? –dijo, como si no se hubiera molestado en recordar su nombre–. Soy Rosebud Donnelly, la abogada de la reserva de los indios lakota.
–Es un placer conocerla.
Tenía una voz peligrosamente acariciadora. Armstrong alzó la mano hacia el sombrero, pero entonces pareció darse cuenta de que no lo llevaba puesto. Así que le tendió la mano. Rosebud se preguntó si habría recuperado el que había salido volando con el disparo y decidió ir a buscarlo aquella noche. Sin sombrero, no habría pruebas.
Estaba desconcertada. Ninguno de los tres abogados previos había hecho el menor esfuerzo por ser cordial. Esperó unos segundos a estrechar la mano de Dan. Normalmente, la daba con debilidad, para engañar a sus oponentes. Pero en aquella ocasión, la estrechó con firmeza para sentir que mantenía el control. La mano de Armstrong estaba caliente pero no sudorosa. No estaba nervioso. Y él la observó con aparente respeto con sus ojos verde grisáceos. No quería ni imaginar lo que su tío le habría contado de ella, y por un segundo estuvo tentada de decirle que no era verdad, lo que era completamente absurdo. Por fin comprendía las advertencias de Judy.
Retiró la mano, que él retuvo unos segundos más de lo imprescindible. Estremeciéndose, Rosebud se obligó a seguir adelante.
–Este es Joseph White Thunder, un anciano de la tribu; y Emily Mankiller, mujer del consejo.
Emily debió notar el titubeo de Rosebud, porque tomó la palabra mientras Joe se sentaba sin estrecharle la mano.
–Señor Armstrong, ¿conoce usted los términos del tratado de 1877 entre el gobierno de los Estados Unidos y las tribus lakota, dakota y nakota de Dakota del Sur?
Armstrong inclinó la cabeza con respeto a la vez que se sentaba. Rosebud sonrió al ver que necesitaba agarrarse a la mesa para no perder el equilibrio. Aun así, dijo, imperturbable:
–Mentiría si dijera que sí.
Emily era una de las pocas persona en la reserva con una licenciatura en Historia de América, y su papel consistía en agotar al adversario con una minuciosa enumeración de las injusticias sufridas por los lakota a manos del gobierno y de corporaciones como Armstrong Holdings. Rosebud tenía unos cuarenta minutos para aclarar su mente.
Emily avanzó en la explicación mientras Joe miraba a un punto fijo en la pared por encima de la cabeza de Armstrong, y Rosebud revisaba las notas de sus reuniones con Johnson.
Apenas tenía nada nuevo. Al contrario que en el caso de su abogado, no conseguía obtener ninguna información con la que atacar a Cecil Armstrong. Se relacionaba con ambos partidos políticos, visitaba dos veces al mes a una respetable divorciada y no tenía secretaria personal. Eso era todo lo que había averiguado en tres años, y cada vez estaba más frustrada.
Miró de reojo a Armstrong y, asombrada, vio que tomaba notas y que incluso hacía algunas preguntas. Era evidente que no era abogado, porque a estos no les interesaban las clases de historia.
Una vez Emily concluyó, le llegó a ella el turno.
–Señor Armstrong, ¿es usted consciente de que su empresa pretende embalsar el río Dakota?
–Sí, señora –dijo él, intentando apoyarse en el respaldo sin caerse–. A unos cuatro kilómetros de aquí. La empresa posee los derechos del agua y tiene los permisos correspondientes para empezar a construir la presa en otoño.
–¿Y sabe que para ello ha de anegar más de mil cuatrocientas hectáreas de la reserva?
–Tenía entendido que la presa se construiría en terreno deshabitado –dijo él, mirándola con curiosidad.