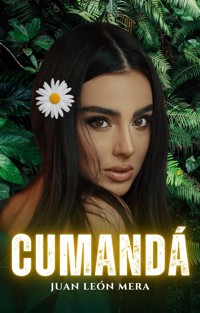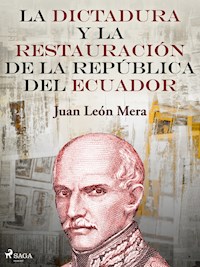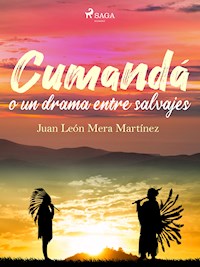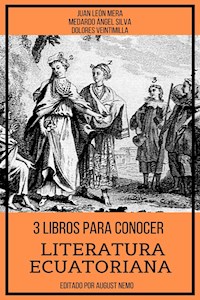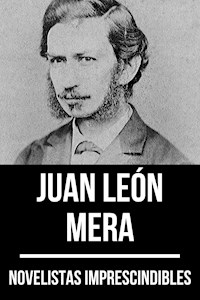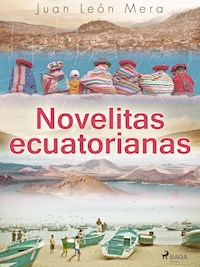
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Novelitas ecuatorianas» es una recopilación de relatos de Juan León Mera. Estas narraciones muestran una amplia visión de costumbres, un cuadro del Ecuador del siglo XIX, y nos introducen en el pensamiento del autor. Estos cuentos son «Entre dos tías y un tío», «Porque soy cristiano», «Un matrimonio inconveniente», «Historieta», «Un recuerdo y unos versos» y «Una mañana en los Andes».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan León Mera
Novelitas ecuatorianas
Saga
Novelitas ecuatorianas
Copyright © 1909, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726680034
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
ENTRE DOS TIAS Y UN TIO
COSTUMBRES Y SUCESOS DE ANTAÑO EN NUESTRA TIERRA
A mi querida prima Cornelia Martínez.
Si tú que cuentas cortos años de vida y apenas has visto tal cual escena del mundo, tienes no obstante recuerdos que te sirven para tejer una hermosa y delicada historieta como Paulina, ¿cuántos no tendré yo que he visto correr ya más de medio siglo? ¿Y cuántas impresiones no guardaré en mi corazón, palpitantes aún, que he recibido en escenas infinitas, en las que he sido actor, ó le han sido mis amigos y conocidos?
Hoy está la noche fría y nebulosa, nieva en los Andes, el cierzo sacude las ramas de los árboles despojados de sus hojas por la desapiadada mano del invierno, y el río crecido y negro brama á cincuenta pasos de esta casa. ¡Qué horribles horas para los pobres que no tienen abrigo, y padecen quizás frío acompañado de hambre! Nosotros, entre tanto, estamos aquí resguardados de los rigores de la intemperie, hemos tomado leche con café, tú nos has deleitado con el piano y con tu voz angelical; tu mamá, tus hermanos y hermanas y yo hemos charlado y roído á maravilla; y, por fin, vamos á romatar la velada con uno de mis recuerdos.
Pero no he de pasar adelante sin meter, á manera de cuña, entre el preámbulo y la narración, un pensamiento que se me ocurre acerca de la diferencia de suerte entre nosotros que tan bien lo estamos pasando esta noche, y los miserables que se están muriendo de hambre y frío. ¿Por qué tal diferencia? Mil veces se ha repetido esta pregunta y nunca ha sido contestada, ni lo será jamás: esas desigualdades son un misterio de los muchísimos que se reserva la Providencia, son un problema por cuya solución se desvelará la filosofía tantos siglos más cuantos viene rompiéndose en vano la cabeza por alcanzarla; y cumplido este plazo, comenzará otro, y después otro y otro hasta el fin del mundo, y el desesperante por qué seguirá en sus trece, y la sociedad dividida en ricos y pobres, felices y desgraciados. Entre tanto (y esto es lo que yo quería decir principalmente) consolémonos de que no tenemos la culpa de la desdicha de los demás, y repitamos con uno de los Argensolas:
«¿Ciego, es la tierra el centro de las almas?»
Ahora sí comienzo. El Ambato, nuestro querido y delicioso río… Pero se me olvidaba; en pago de mi narración deseo dos cosas, mi Cornelia: has de ejecutar en el piano el trozo de música que mejor armonice con la impresión que te cause el remate de la historia que vas á oir, y después forjas otra novelita que sea compañera de Paulina y deleite como ésta á los lectores de la Revista Ecuatoriana, ¿Estamos? Pues adelante.
El Ambato, nuestro querido y delicioso río, forma su caudal de la misma suerte que muchos hombres el suyo; junta sin ningún trabajo aquí una corta herencia que, al derretirse, le deja la nieve del difunto Carhuirazo; allá un pequeño donativo que le hace el Casahuala; acullá el presente de un manantial que brota bajo las rocas cubiertas de musgo; y en muchas partes las laderas empapadas por las lluvias van entregando al codicioso río hilos de agua que descienden silenciosos por entre amarilla paja y verde grama. Y he aquí á poco andar al señor nuestro, enriquecido á costa ajena, saltador, alegre, bullicioso y envanecido como si se lo debiese todo á sí mismo.
Pero el Ambato no es como la mayor parte de los ricos, que aumentan su tesoro sin provecho para los menesterosos y ni aun para sí: es sumamente dadivoso y benéfico, tanto que de algunos años acá se va quedando pobre, porque consiente de buen grado que todo el mundo meta la mano en sus arcas y le sustraiga el caudal La ciudad vecina le ha robado hasta el nombre, y no se diga más.
¿Qué fuera Ambato sin su río de vegas feraces, verdes y poéticas, y sin las ondas que le sustraen los ambateños para forzarlas á ir á tierras lejanas á derramar en ellas fecundidad y riqueza? Fuera una ciudad como tantas otras: ciudad y nada más. No tuviera su vestido y corona de árboles y flores, ni respiraría embalsamadas y saludables auras, ni escacharía música de mirlos y gilgueros, ni se regalaría con el jugo de exquisitas frutas, ni, por medio de éstas, habría hecho sus tributarios á muchos de los pueblos vecinos, inclusa la capital de la República; ni tal vez, me atrevo á presumirlo, tendrían sus hijos el genio dispierto, alegre, chispeante y expansivo que los distingue.
Pero á veces el Ambato se pone de mal humor; las tempestades ó las nevascas de la cordillera occidental echan lodo y piedras en la caja de nuestro rico, que se enoja, se pone furioso, brama, y azota y tala huertos y jardines, obras de su propia munificencia, y derriba puentes, y se arrebata chozas y ganados, no pudiendo librarse de sus iras en ocasiones ni sus pobres dueños. Entonces es un demagogo satánico que proclama libertad, se la da amplísima á sí mismo, y para hacerla gozar á sus vecinos, hace… pues ya ven ustedes lo que hace: arrasarlo todo. Pero, eso sí, ciertos revolucionarios, que Dios confunda, no hacen bien ninguno ni antes ni después de sus fazañas, y sí sólo gravísimos daños, en tanto que el Ambato, aunque borra con el codo el beneficio que hizo con larga mano, pasados sus arranques demagógicos, que no son sino humoradas malditas de pocas horas, y vuelto á su estado normal de ríco bonachón y generoso, vuelve también á ayudar al hombre á recuperar lo perdido, y aun á darle más de lo que le había quitado.
Hace poco menos de cincuenta años, cuando yo todavía no era pecador, por el mes de febrero, pródigo de peras, duraznos y capulies, muchas personas en animada cabalgata atravesaban el puente de La Delicia con dirección á Ficoa. Iban de paseo y se proponían pasar un día de diversión y chacota, como todavía gustan de hacerlo nuestros paisanos. Entonces el sillón de montar apenas daba señales de haber existido, y lo usaba sólo tal cual señora de edición colonial, y el moderno gancho era trasto de lujo de sólo las ricas. Las personas del paseo que recuerdo no lo eran y, según la costumbre común, las mujeres iban á horcajadas como los hombres. Las faldas se subían más de lo prudente piernas arriba, y para la honestidad de éstas, damas y matronas estilaban calzones de ruán con trabillas y los bordes adornados de guarnición de encaje. Échenle ustedes la chaquetilla de manga larga, cerrada por el puño, un ponchito ligero, un pañuelo de seda al cuelo y un sombrerillo con flores y plumas, bajo de cuyas faldas colgaba el cabello en dos trenzas iguales con remate de cinta negra, y tienen una señora de aquellos tiempos en elegante traje de montar á caballo. En los hombres privaba la polaina atada sobre la rodilla con un cordón cuyas borlas caían á los lados. En lo demás, el arreo caballeril era ni más ni menos que el de los no elegantes de hoy en día; poncho, tamaño sombrero, grandes espuelas, pellón lanudo. ¿Guantes? Ni en ellos ni en ellas. Algunas mujeres, en especial las maltratadas por muchas navidades, se hacían llevar por delante sentadas de lado en el pico de la silla suavizado por un cojín ó por un paño envuelto en él. El jinete la enlazaba con el brazo siniestro por la cintura, mientras con la otra mano manejaba la brida; ella le asía por la nuca, y ¡adelante!
De esta manera iba doña Tecla, vieja de seis cuartas de estatura, apergaminada y de ojos que, con ser lo mejor que Dios le había dado, no eran para envidiados, á causa de la divergencia con que tiraban sus vistazos; pues si el uno lo hacía á la derecha, su compañero se empeñaba en que lo había de hacer por la izquierda. El caballero que la aguantaba era su primo hermano don Bonifacio, entrado en años como ella, regordete, de rostro amoratado, ojos colorados y aire entre cachazudo y abellacado. Cuando iba de paseo ó de viaje, su distintivo principal era una bota pipona de cuello de cuerno y boca de metal, provista siempre de anisado. Ya se comprende cuál sería el gusto predilecto del buen viejo.
Al lado de doña Tecla y de manera que estuviese siempre bajo los tiros de uno de sus ojos, iba Juanita, su sobrina. A poca distancia seguía á la joven el amartelado Antonio, fria en ella la mirada, y más que la mirada el corazón. No era para menos la belleza de Juanita y las cosas que ya se habían dicho, á pesar de la vigilancia de la celosa tía.
A las ancas del caballo de un paje y asido de la cintura de éste con ambos brazos, iba un ciego arpista, infalible pieza en toda diversión de arroz quebrado, como solemos decir. Otro paje llevaba por delante el instrumento del ciego. Las bolsas de los pellones iban henchidas de botellas, tras los muslos de los jinetes. Agréguese el buen humor de todos, y se verá que había lo necesario para darse un verde de los más soberbios.
Llegados al huerto designado para la diversión, desmontáronse todos, y los hombres bajaron en brazos á las mujeres. Antonio quiso hacerlo con Juanita; pero doña Tecla le echó un No se moleste usted con tal tono, que el pobre retrocedió asustado. La vieja se resbaló del caballo; don Bonifacio echó pie á tierra y ayudó á hacerlo á su sobrina.
Ataron los caballos á estacas y árboles, no sin que hubiese corcobos, coces, relinchos y amagos de cosas más serias de parte de esos bribones, y sustos y gritos de niños y mujeres. ¡Qué quieren ustedes! había también entre los cuadrúpedos algunas damas de su raza, si se me permite decirlo, y no pocos galanes...
En fin, señoras y caballeros acudieron á la sombra de un capulí ya acostumbrado á dar posada á gente alegre. Era un árbol gigante, cuyas ramas dobladas á la redonda y vestidas de hojas tupidas formaban un magnífico pabellón capaz de contener cuarenta personas. Allí se tendieron pellones y ponchos sobre la grama y las hojas caídas, y de tan muelles asientos tomaron inmediatamente posesión mujeres y hombres; si bien muchas parejas, desafiando los rayos del sol, que eran á la sazón vivísimos, quedáronse fuera y se dieron á recorrer el huerto, comiendo frutas á discreción. El arpista, entre tanto, se había sentado en una piedra al pie del tronco del famoso capulí, y tocaba el costillar. El contento y la animación tomaban creces. Trajéronse canastas de duraznos y peras que se regaron en la verde grama, y á ellas acudieron todas las manos y se abrieron todas las bocas; menudeaban las copas de Mallorca y de la exquisita mistela.—Tras la pera, la frasquera, se repetía; ó bien para hacer beber á una señora se le decía que era preciso cocer el durazno en licor. El efecto de las frecuentes libaciones se manifestaba ya en una tumultuosa alegría y comenzó el baile. Zapatearon hasta las viejas, y no se diga más. ¡Imaginen ustedes qué sería ver danzando á doña Tecla! Pero como no hay gusto cabal en esta vida, el de la tía de los ojos extraviados, al verse en tanta gloria, fué amargado por unos versos que le echó el bendito ciego, soplados por Antonio en venganza del desaire que sufriera cuando quiso desmontar á Juanita.
El baile para les mozos,
Para viejos, el rezar;
Que ver á un viejo bailando
Es cosa de vomitar.
—¡Ciego canalla! dijo entre dientes doña Tecla, y se sentó precipitadamente á medio hacer una pirueta. Don Bonifacio, que se había puesto en cuclillas para alentar en el arpa, reprendió al ciego; pero éste se alzó de hombros y siguió desempeñándose á pedir de boca de todos.
—¡Otro par! ¡otro par! gritaron muchas voces. Fulanita con Zutanito.
Un mozo de cara en vísperas de barbar invitó á una señorita que, no obstante su deseo de lucirse, se excusó con un «si no sé» y un «no puedo», palabras rituales en semejante ocasión en boca de nuestras pudorosas damiselas. El mancebo le tomó la mano y la obligó á ponerse da pies. Ella, con los ojos bajos, colorada y sonreída, tiró á un lado el pañolón, echó las trenzas atrás, cruzó un pañuelo de seda por las espaldas, asidas las esquinas con la mano izquierda sobre el hombro y con la derecha en la cadera, y esperó que su compañero comenzara. Hízolo en seguida, la una mano en el cinto y batiendo con la otra en aleo su sombrerito de paja.
— ¡Viva! ¡viva! gritaron todos y daban recios palmoteos; y quién tiraba á los pies de la joven flores y ramillas y hojas verdes, y quién tendía su pañuelo para que lo pisara.
Sentóse la joven, dióle gracias el mozo, y volvieron las voces:—¡Otro par! ¡otro al agua!
Antonio se animó á invitar á Juanita. ¡Pobre Antonio! un vistazo y un gesto de doña Tecla le hirieron como rayos y me le dejaron patitieso. No paró en esto: la vieja hizo una seña á don Bonifacio, éste la comprendió, se sacó el poncho y lo tiró á un lado, quedándose con el chaquetón de pana cuyos bordes no bajaban del nivel de las caderas, la camisa que se le escurría sobre la pretina, á pesar de los tirantes que le cruzaban pecho y espaldas, y su querido cuerno pendiente al costado izquierdo; y en esta facha y derramando sonrisa por la entreabierta enorme boca, se acercó á Juanita, haciendo piruetas y batiendo el pañuelo que sacó del bolsillo del chaquetón. La muchacha se puso como un ají, se mordió los labios y, echando un vistazo furtivo á Antonio, dijo con desdén: — ¡Yo no bailo!
—¿Cómo? dijo doña Tecla muy molesta.
—Digo que no bailo.
—Has de bailar. ¿Conque has de desairar á tu tío?
Y añadió en voz baja — ¡Mal criada!
—¡Que baile! ¡que baile Juanita! gritaron muchos de los concurrentes. ¡Arriba la linda! ¡Viva don Bonifacio! ¡Hurra!
Doña Tecla le tiró y quitó el pañolón con violencia, y Juanita se vió forzada á hacer lo que no quería.
— Para don Bonifacio, el minuete, dijo alguien.
— Bueno, bueno. Ciego, échale un minuete, contestaron muchos.
—¿Y quién alienta?
—Antonio.
—¡Magnífico!
El baile duró poquísimo, y Juanita durante él tenía cara de vinagre y seguía maltratándose los labios con los dientes.
El ciego cantaba:
La dama que está bailando
Se parece á San Miguel,
Y el galán que la acompaña
Al que está bajo sus pies.
Don Bonifacio comprendió que esta pulla no venía del arpista, y quedó picado. Cuando tornó al pie del arpa y bailaba otra pareja, — Antoñito, dijo al amante de su sobrina, atiende bien al canto del cieguecito.
Y la copla dictada por el viejo decía:
El pobre que está queriendo
Por la fuerza se anonada,
Porque no tiene qué dar
Para nada ¡ay! para nada.
—¡Muy bien, tío Bonifacio! exclamó el joven aparentando buen humor, pero tragando acíbar.
Y se cruzaban él y Juanita miradas inteligentes. Por dicha de ambos doña Tecla comenzaba á dar señales de que las copitas se le habían ido á la cabeza y hacían efecto de narcótico: la tía cabeceaba y cerraba y abría los ojos lánguidos y vidriosos. Al fin, no pudo resistir, hizo una maleta del poncho de don Bonifacio, arrimó en ella la oreja, se cubrió la cara con el sombrero y se durmió; pero tuvo cuidado de asir el traje de Juanita para tenerla presa.
Nació una esperanza en el corazón de los dos amantes; y mientras el ciego, acompañado de Antonio, cantaba en una tonada melodiosa, y don Bonifacio salía del rústico pabellón medio tambaleándose, Juanita tiraba suavemente su traje y lo desprendía de los leñosos dedos de su tía. Luego se puso en pie, se desperezó, dió unas vueltas entre los concurrentes, y con mucho disimulo salió al huerto. Se metió en un callejón sombrío y apretó el paso, no sin volver la cabeza á cada momento. Nadie la seguía ni veía.
¡Que Morfeo no abandone los párpados de doña Tecla! ¡Que la alegría y el baile no dejen salir á nadie, excepto á uno solo, debajo las ramas del capuli!
Tales eran los deseos de Juanita mientras caminaba.
Cerca estaba el río que, puro, cristalino y bullidor y travieso, descendía ora enlazando en fajas de plata las azuladas y bruñidas piedras que hallaba al paso; ora cayendo de encima de ellas y formando al pie un hervidero de perlas que brillaban á los rayos del sol; ora metiéndose en suaves oleajes bajo los arbustos y árboles de la orilla, como buscando manera de descansar siquiera breves instantes de tanto correr y saltar. Un molle, que por su enorme tronco agrietado y sus infinitas y nudosas ramas daba á conocer que había presenciado el nacimiento del siglo anterior, se inclinaba sobre un remanso, cubriéndole ampliamente de sombra. Por el tronco y las ramas había trepado, á fuerza de agarrarse con sus retorcidas tijeretas, un tagso de corta edad, cuyas hojas de figura de potencias y color de esmeralda, contrastaban con las del viejo árbol, y cuyas flores de pétalos rojos y largo cáliz, y pendientes de delgados pedúnculos se columpiaban mirando su imagen en las dormidas aguas. En la orilla había grama, entre la grama variadas florecillas silvestres, en el río un pajarillo acuátil, negro y brillante como un azabache y de cabeza blanca, que saltando de piedra en piedra y gorjeando alegre parecía acompañar á las ondas en su travesura y ruido. Entre las ramas del molle se veía un nido, por cuyos bordes asomaba la cabeza de la tórtola como un botón de rosa no abierto aún. Por último, excepto el ruido del río y el gorjeo del pajarillo, todo era silencio, misterio, paz, ¡Qué sitio! En él la naturaleza llamaba al alma y la poesía al amor. Juanita acertó á dar con él. Sentóse en la grama, después de haber arrancado maquinalmente una flor del tagso, y se puso triste y pensativa á contemplar el suave vaivén de las olas del remanso. Suspiró; dos lágrimas rodaron por sus mejillas y cayeron como rocío en la flor que había acercado á los labios. Indudablemente se había desatado en su corazón una terrible tempestad, la tempestad del amor y del dolor en rudo choque. En seguida, sin darse cuenta de lo que hacía, comenzó á desprender con los dientes los pétalos del tagso y á echarlos, soplándolos, á las olas que casi le mojaban los pies.
Sonaron unos pasos tras ella; volvió precipitadamente la cabeza y se halló con Antonio junto á sí. Púsose colorada y su primer movimiento fué para ponerse en pie.
—Sigue como estás, Juanita, se apresuró á decirle Antonio, sentándose incontinenti junto á ella. Comprendí la seña que me hiciste con los ojos, y te he seguido y hallado fácilmente.
—Cierto, Antonio, quise hablarte á solas; pero no es para decirte ninguna cosa agradable.
—¿Qué nuevo contratiempo tenemos, amor mío?
—No es nuevo: es el mismo que viene persiguiéndonos hace un año; pero que cada día se hace más insoportable. ¿Sabes que me voy de Ambato? O más bien, mi tía me destierra.
—¡Cómo!
— Como me oyes.
— Pero ¿por qué te destierra?
—Porque nos amamos; porque quiere impedir nuestra unión á todo trance; porque mi tía es muy mala conmigo.
—¡Qué injusta y qué caprichosa es doña Tecla! Te amo, pero mi amor es honesto y puro; te amo, pero mi intento es santificar mi amor con el matrimonio; te amo, y mí único vehemente deseo, si te pido felicidad para mí, es dártela también tan grande y tan cabal cuanto pueda con mi vida de fidelidad, honradez y trabajo. ¿Cómo, pues, se justifica la oposición de tu tía? ¿Acaso mis honrosos antecedentes no le son conocidos?
— Todo cuanto dices es cierto, Antonio; pero ya te indiqué mis sospechas acerca del motivo de esa injusta oposición: ella y yo vivimos de la pensión que tengo en el Tesoro; una vez casada, dejaré de percibirla, y tú eres muy pobre para que puedas reemplazarla; y aun cuando lo pudieses, tía Tecla no dispondría de ella con la libertad con que lo hace ahora.
—Muy probable es tu sospecha. ¡Ah! ¡La pobreza... mi pobreza!... Pero ¿á donde quiere enviarte?
—A Quito, encargada á mi tía Marta, que quizás sea más fastidiosa que tía Tecla.
—¿Cuándo te vas?
—Dentro de ocho días.
—Pues bien, en estos ocho días abriremos nueva campaña y agotaremos todos los medios. Plasta ahora no he hablado directamente del asunto á doña Tecla, que es tan intratable; pero lo haré mañana. Si se niega, si se obstina, nuestra voluntad allanará de otro modo las dificultades.
—Ya sé tu proyecto: ya me lo has dicho antes. ¡Ah, cómo me repugna! ¿No hay otro arbitrio?
—¿Qué otro nos queda?
—Seguir instando.
—¿Y si ella sigue en sus trece? Mira, Juanita, es preciso que te fijes también en una circunstancia que te hará menos repugnante el acto á que doña Tecla nos obligue.
—¿Cual es esa circunstancia? preguntó con viveza la joven.
—Yo sé cuándo naciste y, por lo mismo, cuándo cumples veintiún años.
—Los cumplo el día de mi santo.
—Bien: hoy estarnos á 24 de febrero, y dentro de cuatro meses cabales, la ley te habrá dado la libertad que hoy no tienes.
— Es verdad; ¿y entonces?
— Entonces, á pesar de doña Tecla nos casamos.
— Esto sí es aceptable.
—Conque, tengamos paciencia cuatro meses; pero, no obstante, mañana haré la tentativa que te he dicho; pues perder cuatro meses de felicidad, es cosa que me duele.
Habría continuado el diálogo de nuestros dos amantes; pero los sorprendió un ruido repentino tras el tronco del molle y de unas matas. La sorpresa se cambió en susto, cuando advirtieron que quien hiciera el ruido era el vieja Bonifacio, que se ponía en pie, y tambaleándose y tarareando un yaraví, se dirigía al sitio de la diversión.
Don Bonifacio, vencido de la embriaguez había buscado también la sombra del árbol para echar su siesta. Ni Juanita ni Antonio le repararon, pues trajeron camine opuesto al lugar en que yacía. ¿Escuchó el viejo el diálogo de los dos? Pudiera ser, y en tal caso habrían empeorado de causa, pues todo lo sabría doña Tecla.
Antonio y Juanita, muy tristes, dijéronse algunas palabras de ardiente cariño, y se separaron. Y en tanto la prudencia los obligaba á dar sendo rodeo para llegar por distintos puntos al árbol que parecía estremecerse al ruido del canto, el baile, las carcajadas y el choque de botellas y vasos, ya doña Tecla y don Bonifacio, á unos veinte pasos de distancia, sostenían animada conversación, pero á media voz. Nadie oyó lo que decían; mas la primera puso cara feroz á Juanita, sin decirle palabra, y Juanita palideció; y después poniendo la vieja de lado los ojos para que el tiro fuera derecho, clavó en Antonio una mirada de víbora, seguida de una sonrisa y cierto meneo de cabeza que valían por una interjección y un desafío. El buen joven se puso colorado de ira, se mordió el labio inferior, volvió los ojos á Juanita y le dijo con ellos: Estamos perdidos; mas ¡ya veremos!...
No faltó pretexto á doña Tecla para adelantarse, con Juanita y don Bonifacio, á sus compañeros de paseo en la vuelta á la ciudad. En puridad, no fué para éstos muy sensible la ausencia de los viejos; pero sí la de la simpática y amable joven.
Antonio, desazonado por extremo, no quiso continuar en la diversión, y fué á pasar las últimas horas del día recostado y meditabundo en la orilla del remanso.
Durante el camino, doña Tecla se desató en injurias y amenazas contra su sobrina y contra Antonio. Iba furiosa.—¡Ah! decía ¡ah, loquilla! ¿conqué ya está arreglado el clandestino? ¿conqué ya vas á cumplir veintiún años para hacer lo que te dé la gana? ¡Perra mal agradecida! por casarte con un mozo pordiosero y despreciable ¿quieres abandonar á la tía que te ha criado como si fuese tu madre, y te ha educado y te ha querido tanto? ¡Infame! ¡infame! Pero, eso sí; yo soy quien soy; veremos quién puede más. De aquí á Quito mañana mismo; y como yo sepa que sigues con tus locuras, á un monasterio: allí, allí te mantendrás aunque sea de lega ó de china; pero no serás mujer de un desnudo sin provecho.
Juanita lloraba sin decir palabra.
Por la noche, después de preparar lo poco que se necesitaba para el viaje improvisado de la triste joven, doña Tecla dictaba á don Bonifacio la siguiente carta, y don Bonifacio la escribía pintando con tarda mano letras chicas, redondas é iguales en medio pliego de papel de venado, doblado por el medio y cuyas orillas fueron cuidadosamente igualadas con unas tijeras:
»Ambato, á los 24 días de Febrero del año de 1840. A mi Sra, doña Marta de N.—Quito.
»Querida hermana de mi corazón: Como ya te anuncié el otro día, nuestra sobrina Juanita se halla trabucada por las cosas que le ha dicho ese desnudo y pillo del Antonio N., y he descubierto que va á salirse de casa con él, lo que sería un escándalo para todo el pueblo y una afrenta para nuestra familia. Como ya te dije el otro día, es preciso evitar esto, y como te dije, conviene que se vaya á tu casa á pasar bajo tu cuidado lo menos un año, pues nuestro hermano político (q. e. p. d.) á entrambas nos encargó su hija, y no debo ser yo sola quien aguante las cosas de esa dementada, que hecha la novia me quiebra tanto la cabeza. Como te dije y ahora te lo repito, es preciso que la tengas muy sujeta, que no la pierdas de vista y no consientas que salga de casa sino para ir á misa; pues como te digo es una dementada, y allá puede ir á aficionarse de algún otro mozo parecido al tal Antonio. Lo demás te dirá nuestro primo Bonifacio, que la lleva, y que como sabes es tan formal y honrado y digno de nuestra confianza». (Aquí don Bonifacio levantó la pluma, volvió á ver á doña Tecla, ó inclinando la cabeza dijo: muchas gracias primita; siempre á tus órdenes y á las de mi prima Martita).
La conclusión de la carta fué, como puede imaginarse, llena de salutaciones, ofrecimientos, etc.
Al siguiente día á las cuatro de la mañana salían de casa de doña Tecla dos personas á caballo, y descendían por las calles del Norte de la ciudad. La que iba delante tarareaba una tonata popular, y de cuando en cuando volvía la cabeza y decía á la que iba detrás;— Juanita, tente firme y no me vengas con alguna voltereta que me obligue á desmontarme. ¡Ea! ¡ea! Traca, traca, traca: hoy tempranito en Mulalo; mañana tempranito en el Tambillo; pasado mañana tempranito á tomar el chocolate con la tía Martita. ¡Ea! traca, traca, traca. Luego don Bonifacio aplicaba á la beca el pico del cuerno provisto de anisado, y miraba unos cinco segundos á las estrellas. Juanita se enjugaba los ojos en silencio...
Esa mañana misma una criada vieja de doña Tecla entregaba á Antonio una cuartilla de papel, que en letras gordas y desiguales decía: «Señor enamorado, ya sé todos sus milagros y los de la loca de mi sobrina, y que usted quiere venir hoy á hablar conmigo; véngase, y verá lo que le pasa: aquí le esperan mis criados con buenos troncos y mi perro con buenos dientes.»
Antonio leyó, rompió el papel, y preguntó á la criada fingiendo calma: ¿Y la niña Juanita?
La vieja, que ignoraba si debía ó no guardar secreto, le contestó:—La niñita estará ya cerca de Tacunga.
—¿Conque se fué?
— Se fué á Quito.
Ya es tiempo de decir algo más acerca de Juanita y Antonio, sus tías y Bonifacio.
Juanita era hija de un jefe veterano de la independencia, que había casado con una hermana de doña Tecia y doña Marta. Enviudó, murió á poco, y al morir encargó á sus cuñadas que criasen y educasen á la huérfana, recabando del Gobierno el Montepío militar que la correspondía.
Juanita ora linda muchacha, alta, gallarda, blanca y algo pálida, de ojos negros y grandes, boca animada de sonrisa dulcísima, y una cabellera castaña, larga y sedeña, envidia de las demás jóvenes ambateñas. Su índole y talento hacían realzar su belleza.
Doña Tecla, que había cuidado especialmente de la crianza de la sobrina, debía su celibato á su sobresaliente fealdad, genio áspero y otras condiciones muy á proposito para ahuyentar de sí á todo hombre por valiente que fuese. Su pasión dominante era la codicia, y había aprovechado siempre más que Juanita la pensión del Montepío.
Doña Marta, menos fea y mala que su hermana, se había separado de ella por evitar las continuas reyertas á que la provocaba, y vivía en la capital. Era sinceramente dada á la piedad; pero ¡quién diantre aguantaba sus escrúpulos y celos! Cambiaba de confesor lo menos cada mes, porque no había uno que pudiera sujetar y enderezar esa conciencia asustadiza, inquieta, sombría y llena de desigualdades y espinas. Pretendía saber más teología que todo clérigo y todo fraile, y sus confesiones eran más bien controversias porfiadas, hasta que el sacerdote le daba con la puertecilla de la reja en las narices, y ella se iba en busca de otra víctima. No le aguantaban las criadas, las amigas la temían... Imaginen ustedes qué vida se pasaría la desdichada Juanita con su tía Marta!
Don Bonifacio, primo hermano de las dos, era un solterón de sesenta años, como ya lo he dicho, de rostro abotagado y de cabellos entrecanos, ralos y como pegados en mechones por la amarilla serosidad de una cabeza que no había conocido más agua que la del bautismo. Sus gustos, levantar el codo con frecuencia, cantar coplas populares, buscar noticias y trasmitirlas á otros curiosos, y fumar papelillos de pie en las esquinas ó sentado en el umbral de una tienda. Su profesión, OOO. Pero aunque algo socarrón, era comedido, se santiguaba cuando oía un falso testimonio, y siempre estaba dispueste á servir á sus primas, sobre todo á doña Tecla, en cuya casa vivía y á cuya mesa sacaba la tripa de mal año.
Antonio, huérfano como Juanita, era un joven de simpática figura, benrado y laborioso, condiciones que á los ojos de doña Tecla y de muchísimas doñas Teclas, nada valían, porque sobre tales buenas prendas prevalecía la pobreza. Ésta para ciertas clases sociales es casi un crimen, y la riqueza, aunque tenga cimiento de crimen, es virtud. Y lo peor es que tal trocatinta del mundo no tiene trazas de acabarse jamás; por eso vemos nosotros, como lo vieron nuestros tatarabuelos, tanta y tanta gente que pasa hollando la virtud para buscar tesoros y llegar á ser… virtuosos, y merecer el aprecio y las consideraciones de la sociedad.
Antonio se ocupaba en las labores de un huerto que había arrendado á una legua de Ambato, río abajo y en su margen izquierda. Siempre había gustado del trabajo y de una economía entendida y prudentemente practicada; pero redobló su actividad desde que se enamoró de Juanita con el honrado propósito de hacerla su esposa. Cuándo comenzó su amor y da qué manera, no lo sé; lo que llegó á mi noticia fué que Juanita le correspondía; que en ambos la pasión era ardiente; que Antonio había dado á conocer de modo bastante claro á doña Tecla su deseo de casarse con la joven; que doña Tecla se le mostró adversa y puso el mayor cuidado en evitar que los enamorados se viesen y hablasen á solas. ¡Qué necedad la de la vieja! como si el amor no hablara con los ojos, con la sonrisa, con disimuladas señas; como si no supiera hacer volar misteriosamente papelitos que van á dar á manos de la dama ó del galán; como si no supiese saltar murallas ó abrir en puertas y ventanas resquicios por donde meter la mano ó hacer pasar palabras y frases como balas candentes ó como ráfagas eléctricas, mientras duermen ó se distraen los centinelas y los cancerberos. En punto á estrategia y estratagemas, el amor puede poner cátedra para los capitanes más científicos y experimentados del mundo.
Juanita se pasaba en Quito vida tristísima. Doña Marta le tenía vivo cariño; pero no la desamparaba ni un solo momento, espiaba todos sus movimientos, interpretaba todas sus palabras, seguía la dirección de todas sus miradas; era su sombra; si iba doña Marta á la iglesia, á Juanita había de llevar; si á una visita, con ella; si á paseo, con ella; si la joven se asomaba al balcón, tras ella la bendita tía. Conque vean ustedes si la desdichada huérfana era para envidiada.
Con todo, había inquilinos en casa, y doña Marta, como era natural, solía dormir. Y Antonio hizo de incógnito un viaje á la capital, y se entendió con una inquilina, y la inquilina burlando la vigilancia de la patrona, se entendió con Juanita. Hubo más: una mañana, mientras doña Marta al salir de misa se volvió para hacer la reverencia, Antonio y su amada se dijeron cuatro palabras con los ojos;—Estoy firme: no hay cuidado.
Antonio no podía permanecer muchos días en Quito, y se volvió á su quinta; pero trajo algún consuelo y lo dejó también á la pobre Juanita. Sobre todo, pudo dejar arreglada la manera de corresponderse con ella.
Cerca de cuatro meses habían transcurrido. Una mañana tía y sobrina salían de misa de la iglesia de la Compañía de Jesús, y dieron de manos á boca con un grupo de oficiales, que fumaban y charlaban alegremente. Juanita, para embozarse mejor, abrió un instante el pañolón tirando de los bordes á derecha é izquierda, y este acto inocente descubrió su belleza á los ojos maliciosos de aquellos militares.—¡Cáspita! dijo el más joven, cuadrándose delante de ella, ¿de dónde ha asomado por acá esta maravilla? Por vida de sanes, qué ojos, y qué boca y qué todo!