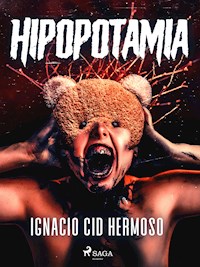Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Marcos intenta lidiar con un matrimonio cada vez más distanciado y un hijo con el que jamás ha conectado cuando, al morir su abuela, aparecen unas cartas que podrían ser la clave para averiguar qué sucedió la noche en que murió su hermana. Marcos tendrá que enfrentarse a los fantasmas del pasado mientras trata de poner orden en un presente cada vez más roto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ignacio Cid Hermoso
Nudos de cereza
Saga
Nudos de cereza
Copyright © 2014, 2021 Ignacio Cid Hermoso and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726879865
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A ti, la Dama
Prólogo
Sonreir mientras nos sacan la lengua
Anudar el rabillo de una cereza dentro de la boca es una habilidad de esas que nunca he poseído, como silbar con fuerza a cuatro dedos o guiñar un ojo de forma sensual. Si intento cualquiera de esas tres cosas, lo más probable es que solo obsequie al respetable con una serie de muecas ridículas.
Hilvanar una trama de suspense partiendo de una historia en la que el amor es el leitmotiv es otra habilidad de la que carezco. Ni me considero cualificado para generar tensión ni mucho menos para transmitir con un mínimo de rigor algo tan delicado como son los sentimientos.
Nudos de cereza es una obra virtuosa en el sentido de que en ella Ignacio Cid Hermoso es más él mismo que nunca, entremezclando con elegancia su ensalada de pasiones, que siempre queda mejor que decir que son sus obsesiones recurrentes. Nos ofrece un misterio, la desaparición de una chica —algún día volverán todas de allá donde las hizo evaporarse y se cobrarán justa venganza— y un personaje atormentado por el amor en todas sus vertientes, pero principalmente comprendido desde la más absoluta pureza, que, por supuesto, se dedica a hacer nudos de cereza en la cabeza del lector.
A medida que avanzaba por las páginas de esta novela, de nuevo trataba de completar la hazaña con esos rabillos tramposos y escurridizos, pero la frutilla se me colaba por el gaznate y el nudo acababa haciéndoseme en el estómago. Eso ya no es culpa de las cerezas, sino de la forma en que el autor me hacía sentir incómodo bajo el abrigo de mi propia piel. Incómodo por la manía que tiene de traducir en palabras, engarzadas con esa lírica tan personal y reconocible, los entresijos de las emociones y los anhelos, a la vez que nos hace sentir atrapados por un barril en cuyo interior nos revolvemos, ansiando encontrar el resquicio a través del cual podamos salir y resolver el acertijo. Pero ojo, que cuando queremos darnos cuenta, ahí ya no hay barril, ni siquiera acertijo. Y el creador se retuerce de risa en su sillón favorito, mientras observa cómo ha jugado con nosotros, se saca de la boca el rabillo anudado de otra cereza y nos lo muestra con la sonrisa de suficiencia propia del que hace las cosas con naturalidad; porque le salen así. No sabe ser otra persona, no entiende de concesiones porque lo que él pretendía contarnos era otra cosa muy distinta de la idea que nos habíamos hecho. Y esto, en el fondo, nos duele en el ego.
Ignacio escribe a corazón abierto y puño cerrado, entre la lágrima y la furia. Solo de esta manera se puede hacer de Marcos, el protagonista de Nudos de cereza, una criatura atormentada por recuerdos y pasiones, por tardes de verano bajo los rayos de un sol que perforan su corazón, apuñalando la nostalgia para hacerle ver que tiene cuentas pendientes con la vida. Más allá de esa mujer que ya no sabe quererlo, de ese hijo que no termina de odiarlo, de la abuela Jacinta, que observa en panorámica mientras imparte justicia divina, y de la omnipresente desaparición de su hermana Carolina, está el corazón aún latente de Marcos. Todavía no sabe por qué bombea con esa cadencia en particular, piensa que se trata de encontrar una respuesta con las pistas que él mismo se ha ido dejando, cuando la verdadera odisea está en salir airoso de la verdad. Abordarla, acunarla entre los brazos con el cariño propio del que se acepta tal y como es, mientras son otros —nosotros, siempre tan limitados— los que emiten su juicio.
Por todo esto, es necesario entrar en el juego que nos propone el autor, bailar al ritmo de la musicalidad de su lirismo, contundente aunque sin estridencias, y pensar que la vida no tiene más resolución que la muerte, que es el único misterio al que no podemos dar respuesta porque nadie ha regresado para resolverlo.
Todo lo demás es ilusión. Todo lo demás es como tratar de anudar con la lengua el rabillo de una cereza.
Darío Vilas
Muñequita linda
De cabellos de oro
De dientes de perla
Labios de rubí…
Dime si me quieres
Como yo te adoro
Si de mí te acuerdas
Como yo de ti…
María Grever, Te quiero, dijiste
Now I can’t explain
The path is newly paved
And sorrow hides its face
I’ve found someone to live for
Yann Tiersen & Shannon Wright, Something To Live For
So nobody ever told you baby
How it was gonna be
So what’ll happen to you baby
Guess we’ll have to wait and see
Guns & Roses, Estranged
Marcos supo que algo malo le había ocurrido a Carolina desde el momento en que su abuela colgó el teléfono aquella mañana.
Fue por la manera en que lo hizo, pues, más que colgarlo, lo dejó caer sobre sus piernas para después, con ojos de cristal, volver a depositarlo sobre la horquilla. La abuela Jacinta, taciturna, con el pelo y los pensamientos enredados en la cabeza, suspiró e hizo amago de volver a coger el aparato, pero esa vez no lo descolgó. De cualquier forma, no habría nadie al otro lado que le fuera a servir de ayuda.
Marcos y la abuela Jacinta estaban solos. También estaba Carolina, pero por aquel entonces llevaba ya dos meses viviendo en Madrid, confinada en esa estúpida residencia de monjas.
Sin demasiado esfuerzo, Marcos podía recordar las rodillas de la abuela, siempre cubiertas con aquel mandil a cuadros blancos y azules. Sus manos persiguiéndose en un ovillo inquieto sobre su regazo, y los ojos, inmóviles, mirando al crucero de alguna de las esquinas olvidadas de la casa. Después, ese rictus de evasión en su rostro, como de no encontrarse dentro de aquel triste salón con eterno olor a pino viejo. Como de estar en otro lugar, muy lejos de allí.
—Abuela, ¿qué ocurre? —Recordó haber preguntado, intuyendo que no quería escuchar la respuesta—. ¿Ha llamado Carolina por fin?
Pero su abuela permaneció en aquella postura durante al menos un par de minutos más, inmutable como un viejo tótem de pellejos anudados. Cuando contestó, girando la cabeza muy lentamente, pero sin llegar a mirarlo a los ojos; Marcos sintió unas ganas tremebundas de agitarla por la espalda, de golpearla hasta hacerle hablar, de que le dijera que no pasaba nada, que todo iba bien.
Pero no fue eso lo que dijo. Sus palabras fueron bien distintas.
—Hace tres días que tu hermana no aparece por el internado.
—Otorgándose una breve pausa para un suspiro, añadió—. La policía la está buscando. Temen que le haya podido ocurrir algo.
De repente, a Marcos se le encogió la vida en un rincón de su cuerpo.
—¿Có… cómo es posible? ¿Tres días? ¿Y por qué no llamaron aquí antes?
La abuela semejaba un pétreo fósil al que le fuera prácticamente imposible girarse o levantar la vista. Su boca apenas se movía al hablar, como si le costara auténtico esfuerzo físico tener que pronunciar cada palabra.
—Lo hicieron. Las monjas llamaron cuando tu hermana no regresó a la residencia después de las clases del viernes. Les dije que aquí no había venido. Entonces decidimos esperar a que llegara el lunes.
Al escuchar aquello, Marcos sintió que los ojos le titilaban en el fondo del cráneo, y que el alma se le hacía muy pequeña, absurda, y se agazapaba en lo más hondo de su ser.
—¿Qué? ¿Por qué? ¿Y si le había pasado algo?
—Muchos niños lo hacen en esos sitios. Salir durante el fin de semana y después regresar. Tu hermana siempre ha tenido un espíritu rebelde.
Tú no sabes una mierda de mi hermana.
—Joder, abuela, ¿no tenías pensado contármelo?
Fue entonces cuando la abuela Jacinta miró directamente a los ojos de su nieto. Ya en ese momento, Marcos no pudo descifrar aquello que bailaba tras las pupilas de la anciana. Veinte años después, seguía intentando darse una respuesta. Hubiera jurado que todos los sentimientos de la mujer cristalizaban a la vez sobre su rostro, ocupando un territorio yermo, inexpresivo. Muerto, quizá.
—No creí conveniente que lo supieras —dijo entonces.
Marcos no podía creer lo que estaba sucediendo. De repente, su mundo se empecinaba en desaparecer tal y como lo conocía, desfilando al borde de un precipicio que, a pesar de todo, no era nuevo para él. Y mientras tanto, su abuela no había creído «conveniente» que él lo supiera.
—¿Y si solo se ha fugado? —preguntó, casi suplicando, más para sí mismo que para su abuela.
Ella siguió mirándolo en silencio, con la profundidad de un pozo del que hacía demasiado tiempo que no se podía extraer nada.
—¿Fugarse? —dijo—. ¿Fugarse a dónde, si no es aquí?
Marcos sintió un escalofrío. El de la pérdida, de nuevo. El de aquel vacío, como hambre de algo indefinible, inflándosele entre el pecho y el estómago.
«Temen que le haya podido ocurrir algo», había dicho la abuela Jacinta.
Pensó que no era posible. Pero supo que era verdad.
CAPÍTULO PRIMERO
CAROLINA Y EL BIDÓN DE PLÁSTICO
I got idea man
You take me for a walk
Under the sycamore trees
The dark trees that blow baby
In the dark trees that blow.
And I’ll see you
And you’ll see me.
David Lynch & Angelo Badalamenti, Sycamore Trees
1
Sucedió como suceden este tipo de cosas. Sin previo aviso, la angustia enquistada durante meses se le acabó echando encima en forma de gritos y saliva. La misma saliva que durante años había cubierto prácticamente todos los rincones de su piel, ahora le manchaba la cara en incontinentes arrebatos de costra arrancada, de ira desmenuzada.
Cuando fue consciente de que su mujer lo estaba dejando, sintió que despertaba de un sueño deslucido, amarillento por el desuso, absurdo pero entretenido.
—No aguanto más, Marcos —le dijo Elena, arrebolada de impotencia—. Ya no merece la pena que sigamos así. Supongo que a ti te dará igual, pero es el fin.
Marcos la miró entonces como hubiera mirado un cuadro abstracto que, a pesar del interés, escapara a su comprensión. Ladeó la cabeza e intentó balbucir algo, pero Elena continuó su discurso, desatada.
—No recuerdo la última vez que me tocaste, y ahora solo de pensarlo me dan náuseas. Tu contacto me resulta ajeno, se ha convertido en algo que ya no quiero.
—¿Por qué? —atinó a decir Marcos, después de dos intentos fallidos.
—¿Por qué? ¿En serio me lo preguntas? Marcos… hace meses que no me miras ni a la cara. Al principio me preguntabas por el trabajo y ese tipo de cosas, pero después también dejaste de hacerlo. Quise esperar a que reaccionaras, a que pasaras esa mala racha o lo que coño pensara que estuvieras atravesando… pero me equivocaba. No era una mala racha. Eras tú, que te habías convertido en un reflejo. En algo sin sustancia. Que ya no quería saber nada ni de su mujer ni de su hijo. ¡Joder! Si ni siquiera pasaste las navidades con nosotros…
Elena había escogido aquel día para soltarle todo lo que llevaba dentro porque, de hecho, su hijo no se encontraba con ellos. Daniel había ido a pasar el fin de semana a casa de su mejor amigo. Así no tendría por qué escuchar aquello, aunque, de haber asistido al espectáculo, con gran probabilidad lo habría presenciado tras las faldas de su madre. Sea como fuere —Marcos era consciente de ello—, Elena no estaba diciendo ninguna mentira.
—¿Cómo no voy a querer saber nada de vosotros? Si sois mi… Sois mi familia.
Las excusas de Marcos rozaban el patetismo, pero se explicaban en parte por la sorpresa de todo aquel montón de violencia emocional que lo acababa de despertar de su sueño turbio. Un sueño que ya duraba demasiado.
—Ya te he dado mucho tiempo. Más del que hubiera imaginado que podría darte. Te he hecho señales, me he intentado acercar a ti. Hablar. Pero siempre estabas ocupado, o cansado. O nada receptivo. Te has ido alejando de nosotros a conciencia, no hay otra explicación.
Marcos sopesó aquellas palabras y no se atrevió a rebatirlas. No porque fuesen verdad, que a su juicio no lo eran, sino porque, a ojos de Elena, debió de haberle parecido que en realidad ocurrió así.
¿Cómo si no se explicaba la total falta de atención? ¿Cómo la absoluta desaparición de cualquier gesto de cariño?
¿Cómo se explicaba que llevaran casi medio año sin hacer el amor?
Muy a su pesar, volvió a balbucir, perdiendo de antemano cualquier discusión que fueran a tener a partir de ese momento.
—Llegué a pensar que había otra mujer. Que te habías cansado de mí. Pero, joder, siempre que llamaba a la redacción estabas allí. Invariablemente allí. Hasta deseé oler un perfume distinto en el cuello de tus camisas. Cualquier cosa que me indicara que aún seguías vivo. Pero no. Joder, Marcos, estás muerto —continuó, y en ese momento, su voz sufrió la fractura que esperaba, pasando del histérico y lenguaraz monólogo al llanto nervioso e infestado de mocos—. Llev-llevas demasiado tiempo muert-to, y créeme que he intentado de tod-todo para resucitarte…
Los muertos vivientes de este mundo eran personas con un patológico desapego a todo cuanto les rodeaba. En el caso de Marcos Berenguer, su estado de lastimera reconcentración venía de meses atrás. Más concretamente, desde la bruma de días confusos que siguieron a la muerte de su abuela Jacinta.
—Nunca me iría con otra mujer, cariño. Lo sabes… —dijo Marcos, como queriendo excusar que la desatención fuera más digna que el adulterio.
—No lo ent-tiendes —continuó Elena, gimoteando—. Contigo es siempre la misma discusión. Soy una mujer, Marcos, aunque tú ya no me veas como tal.
Y después, como clímax para toda aquella amalgama de palabras de dolor:
—Quiero divorciarme. Y no quiero que me llames cariño nunca más.
Marcos echó la cabeza hacia atrás como si acabara de recibir un morterazo en plena cara. Noqueado, miró hacia todas partes en busca de algo a que asirse o con lo que suicidarse. Finalmente dirigió su mirada a los ojos oscuros de su mujer, que buceaban entre todas aquellas lágrimas pesadas, de la misma consistencia que el aceite.
—¿Cómo puedes decirme eso? ¿Divorciarnos después de… después de todo lo que hemos vivido juntos?
No estaba seguro de estar utilizando las palabras adecuadas. Tampoco estaba seguro de que le importara no estar haciéndolo. El hecho era que Elena, la mujer con quien había compartido los últimos veinte años de su vida, la madre de su hijo, aquella chica flacucha que había conocido en la Facultad de Periodismo y que en cierta ocasión le echó un polvo áspero y lleno de mordiscos contra uno de los retretes del baño de mujeres de la biblioteca, lo estaba dejando. Dejándolo para siempre, y con papeles de por medio.
—No es algo que se me acabe de ocurrir, Marcos. Quizá te dé la sensación de que me he vuelto loca o algo de eso, pero aquí el único que no sabe bien de qué va esto eres tú —contestó Elena, saltando de la tristeza a la rabia y asimilando el salto en su tono de voz.
—¿Es que hay otra persona? —pregunto Marcos entonces, casi como si la inercia de la situación requiriera una pregunta tan manida como aquella.
Elena se lo quedó mirando en un mohín que rayaba en el asco. Después meneó la cabeza y se secó las últimas lágrimas. Parecía que ya ni le valiera la pena llorar por un hombre tan absurdo como él.
—Sí, Marcos. Hay muchas personas. Un montón de personas, y me las llevo follando a todas desde hace meses.
Al captar la descarada ironía en las palabras de su mujer, Marcos se sintió aún más desorientado y fuera de lugar dentro de aquella conversación. Era curioso comprobar cómo le dolía más el no haberlo visto venir que el hecho de que Elena le estuviera proponiendo acabar con todo de un plumazo. De hecho, ni siquiera se trataba de una proposición. Era una descarnada oferta de divorcio. Sin más. Aunque, para Marcos, la distancia que había entre las palabras de su mujer y la realidad inminente de su situación en común todavía le parecía esperanzadoramente grande. No lograba entender que se le hubieran ido escurriendo todos esos días entre la cama y la redacción del periódico, sin apenas haberse percatado del avance real del tiempo. De ninguna manera pensaba que «eso» fuera a ocurrir en realidad, y decidió actuar entonces.
—Está bien, Lena, tomémonos un respiro. Hablemos de esto con tranquilidad, ¿quieres? —dijo, intentando relajarse mientras se dejaba caer en el sillón granate del salón.
Aquellas palabras fueron el detonante que volvió a hacer explotar el histrionismo en su mujer, retornando su estado a la ira inicial, a los reproches encendidos y a la saliva acusadora.
—¡No quiero estar tranquila, joder! ¡Te estoy dejando, Marcos! ¿¡No lo entiendes?! ¿¡Es tan difícil de entender?! ¡Quiero que te vayas de casa!
—Lena… —insistió.
Elena se dio la vuelta y comenzó a dar vueltas por el salón, rompiendo a llorar de nuevo, esta vez de impotencia. Marcos se levantó del sofá tan pronto como se había sentado. Trató de agarrarla, pero ella se zafó con un gesto animal, repeliendo el contacto con todas sus manos y con todo su cuerpo.
—¡No me toques! ¡Aléjate de mí! —gritó, en pleno uso de su histeria.
Marcos no podía hablar, tampoco podía tocarla. Ni mucho menos se le ocurriría tratar de razonar con ella en aquel estado. Decidió tomar la única decisión sensata desde que comenzaron a hablar y cogió las llaves y su cartera del recibidor de la entrada.
—Ya he hablado con mi abogado. En breve recibirás los papeles —acabó Elena, esta vez conteniendo la agudeza en su timbre.
Marcos se giró y, justo antes de desaparecer por la puerta de entrada, dijo:
—Elena, yo no me quiero divorciar.
Ella lo volvió a mirar con la mandíbula apretada, haciendo rechinar sus dientes.
—Y yo no quería que me abandonaras, pero lo hiciste. Ya es demasiado tarde para ti. Demasiado tarde.
Una última mirada a aquellos ojos negros le bastó para saber que hablaba en serio. Al menos por aquella noche, Marcos decidió que lo mejor sería irse de casa y dejarlo estar.
«Demasiado tarde», pensó, y cerró la puerta tras de sí.
Quizá fuera demasiado tarde para muchas otras cosas. Pero no para salvar su matrimonio.
2
Con el transcurrir de los días, el impacto inicial fue dando paso a la incredulidad y, tras cientos de intentos frustrados de llamar a su propia casa, la incredulidad cedió espacio para que el enfado ocupara toda su persona.
Caminaba en círculos con la cabeza gacha, resoplando y apartando todo a base de puntapiés, haciendo de la habitación de hotel en la que se encontraba una opresiva celda decorada con su propia ropa interior. Vestía una mente brumada y unos calzoncillos sucios nada más. La barba le picaba por todo el cuello, y a pesar de rascársela con insistencia, el prurito nunca cesaba. En aquel momento sostenía el teléfono en un amago de equilibrio y, de vez en cuando, marcaba el número de su casa, pero nadie contestaba. Elena tenía móvil, pero solo para el trabajo. Aún era demasiado pronto para recurrir a marcar ese número. No quería que le recriminase nada nuevo a partir de la discusión del otro día.
Marcos nunca bebía alcohol. Le era del todo indigesto. A pesar de ello, y alentado por el despecho, se había regalado una botella de ron y se la había empezado a beber sin más. Hacia la mitad de la botella, vomitó. Su estómago se deshizo en mil pedazos y tuvo que ir al baño a recomponer un puzle cuyo dibujo aún tardaría varios días en ver claro. No estaba acostumbrado a dejarse llevar por sus impulsos y, como quiera que se diera cuenta demasiado tarde, decidió otorgarse el dulce de la guinda final estrellando la botella contra la pared en un pastel de cristal y salpicaduras por las que más tarde habría de rendir cuentas.
Volvió a marcar el número de su casa.
Esta vez, un crepitar telefónico dio paso a la voz aflautada de su hijo.
—Daniel, ¿dónde…? ¿Dónde estabas? —consiguió decir, intentando no sonar demasiado entusiasmado ni demasiado borracho.
—¿Sí? ¿Marcos?
Nunca lo llamaba papá.
—Soy yo, Daniel. ¿Cómo estás?
De nuevo un crepitar de tortita metálica, como si su hijo se estuviera cambiando el auricular de oreja.
—¿Y a ti qué más te da? —preguntó al fin.
Al parecer, su hijo sí era de los que sabían saborear la hiel del despecho. En eso —y en todo lo demás— había salido a su madre.
—¿Cómo puedes decir eso? ¡Claro que me importa cómo estás! ¿Dónde está tu madre? ¿Por qué nadie contesta el teléfono en esa casa? —Marcos dijo todo esto sin tomar aliento, dando la sensación de que, efectivamente, no le importaba demasiado cómo estuviera su hijo.
—Hoy es viernes, Marcos. Los viernes voy a clase de Escritura Creativa. Por las tardes. De cuatro a cinco. Hace meses que llevo yendo, ¿lo sabías?
—Daniel… cariño… ¿dónde…? ¿Dónde está tu madre? — insistió, sin escuchar lo que Daniel le estaba contando.
—¿Has estado bebiendo? —preguntó con aquella voz marciana, rasgada por la electricidad que la transportaba.
—¿Qué? Yo… ¿Cómo lo sab…? ¿Dónde está Elena? —volvió a preguntar, y de nuevo sintió cómo le nucleaba una arcada en el fondo de la garganta.
—No está en casa, Marcos. No sé dónde está. No me lo cuenta todo, ¿sabes?
Sin embargo, Marcos sabía que mentía. Desde hacía mucho tiempo, su hijo se había convertido en el confidente de su propia mujer.
—No mientas, Daniel. Dime dónde está —insistió, agrandando la última palabra en una bocanada con forma de náusea.
Después vino una especie de silencio nervioso, expectante. Finalmente, Daniel volvió a hablar al aparato.
—No quiere hablar contigo. Se ha ido.
—¿Dónde?
—Con una amiga.
—¿Con quién?
—No lo sé, con una amiga del trabajo. O con un amigo, no sé.
Marcos estaba demasiado concentrado en no vomitar sobre el teléfono. Tanto que no percibió la maldad en las palabras de su hijo. Aun así, quiso saber más.
—¿Cómo que un amigo? ¿Qué…?
—En serio, Marcos, no sé nada más. Y ahora tengo que irme. ¿Tienes pensado volver a casa?
Marcos se llevó el aparato al estómago, dirigió la mirada al techo de su habitación de hotel e inspiró profundamente dos veces. Después contestó:
—Tengo que hablar con tu madre, Daniel. Necesitamos arreglar esto cuanto antes. Pero tienes que decirle que he llamado. Y que quiero hablar con ella.
—Okey. Se lo diré, pero no prometo nada, Marcos.
—Papá.
—¿Qué?
—Papá. Soy tu padre. No lo olvides.
—No lo olvides tú tampoco.
Y colgó.
Era un chico brillante. Cabezota y guapo como su madre. No se parecía en nada a él. Tan solo en una cosa, pero en aquel momento la mente de Marcos no daba para hilvanar pensamientos. Salió corriendo hacia el baño y por poco llegó a la taza del váter. Vomitó en el suelo y sobre la porcelana, creando un sendero de bilis que trepaba hacia el inodoro, por donde se desaguaba su dignidad.
«Solo se parece a mí en una cosa», pensó:
«Los dos somos igual de egoístas».
3
Fue la muerte de la abuela Jacinta lo que empujó a Marcos a esa especie de depresión inconsciente, de tibieza espiritual.
Cinco meses habían pasado ya desde que le anunciaran su fallecimiento. Una muerte que se esperaba, pues, a sus ochenta años, la abuela sufría del corazón y seguía fumando como cuando tenía catorce. Sin embargo, aquella llamada telefónica destapó una parte de su vida que creía encerrada bajo llave. Una parte de su vida nunca superada, pero alejada de su consciencia a base de años de olvido y rutina.
Cuando le anunciaron que acababa de perder al último miembro de su ascendencia familiar, hacía varios meses ya que no la visitaba. Una semana justo que no hablaba con ella por teléfono. Lo curioso es que debió de morir poco después de colgarle, porque los vecinos tuvieron que alertar a la Policía del mal olor que se filtraba desde la puerta de la casa.
La puerta daba a una plazoleta donde solían jugar los niños. Un minúsculo cuadrado de cemento en cuesta y cruzado por dos pequeños caminitos opuestos que dejaban a la casa de su infancia en una situación de indefensa portería, como juez de los juegos clandestinos que se celebraban durante las tardes de verano. El cuerpo llevaba descomponiéndose entre seis y siete días, tumbado en la cama con un vaso de leche cortada sobre la mesilla y un cigarrillo a medio fumar.
Marcos no lloró. Ni en aquel momento, cuando lo llamó la policía, ni más tarde, al ver cómo descendía el féretro hacia aquel agujero arañado en la espalda de Ávila. Y sin embargo, su cabeza comenzó a poblarse de recuerdos que creía olvidados. De olores y sonidos que lo remitían a otra época. A otra vida, quizá. El arroyo envolviendo las rocas, el musgo aguantando la respiración bajo el agua, las ortigas y el sudor, la piel bronceada y las arañas de patas de hilo. El frío en el pecho al caer desde lo más alto.
Y con todos esos recuerdos, regresó Carolina.
El pedacito de familia que le quedó cuando murieron sus padres. La niña de su corazón.
Carol.
Marcos no supo —ni quiso— poner fin a todo aquel torrente de emociones y sensaciones. Dejó que la nostalgia se desembarazara de todo lo que lo había tenido a resguardo, protegido del dolor. Dejó que aquella melancolía lo volviera a abrazar y colmó de rutina su día a día. Para no despertar con amores más actuales y mantener la pureza de aquellos sentimientos de infancia y adolescencia. Los días más felices de su vida. Ese dejarse llevar por la nadería de un buen puñado de memorias amarillentas lo acabó por distanciar de su familia. Era consciente de que Elena lo estaba pasando mal, de que pululaba a su alrededor clamando un poco de atención, pero él anhelaba proteger esa magia, ese vínculo con el pasado que se había desatado en la química de su cerebro a raíz de la muerte de la abuela. Y por eso evitó el contacto con otros seres humanos, consciente o inconscientemente, no importaba. Protegió ese encantamiento hasta que Elena le pateó el estómago diciendo que lo abandonaba. Entonces abrió los ojos a su egoísmo y se encontró con que el mundo a su alrededor había seguido girando sin contar con él.
Y en ese momento necesitaba una reacción. Romper de una vez con todo. Olvidarse del pasado, porque de otra forma no podría seguir viviendo.
Y todo empezaba por acudir a la casa de su abuela. Meter aquella existencia de mandiles a cuadros, cigarros y reproches en una bolsa de plástico y tirarla a la basura. Poner la casa en venta, desheredarse de cada recuerdo, del pueblo, de su abuela, de las guerras de tirachinas, de las ahogadillas en las pozas de las montañas.
De Carol. De su hermanita.
4
El febrero del pueblo era un febrero antiguo, de campo. El frío dejaba de ser una sensación térmica para convertirse en un complejo de la piel, deudor de las chimeneas y de las sopas calientes, que siempre le sabían mejor a uno antes de irse a la cama.
Nada más bajarse del coche, Marcos suspiró e intentó inhalar el fantasma de ese olor a condimento hervido. No lo consiguió con su pituitaria, pero sí con el reducto de su cerebro que seguía conectado a todos aquellos extraños recuerdos sensitivos. Cerró la portezuela y dejó el Toledo aparcado en mitad de la plazoleta, impedida por el invierno para los juegos infantiles. Hurgó la antigualla de hierro fundido que hacía las veces de cerradura de la casa y entró. El olor a su abuela lo golpeó de lleno. Aún estaba ahí, flotando, impregnando cada esquina de la casa. Parecía que en cualquier momento ella aparecería, doblando la esquina desde la cocina y haciendo chascar su garganta reseca como solía hacer, restregándose las manos contra todos aquellos cuadros azules y blancos. Tan delgada como la mismísima muerte. Una nubecilla de vaho brotó entonces de la boca de Marcos, ocupando el lugar del ánima de su abuela. Era triste ver la casa tan vacía, cuando una vez estuvo tan llena de vida. Aunque en realidad llevara muerta desde mucho antes de que desapareciera la abuela Jacinta. No obstante, todo seguía igual. Una de las características que definen la casa de un anciano es el hecho de que su apariencia y mobiliario perdura en el tiempo, consiguiendo sin pretenderlo que su estampa se perpetúe, como si los muebles, las paredes, la pintura, todo quedara congelado, aguardando el momento de su final o de una nueva vida. A los viejos les asusta renovarse, y la abuela Jacinta, a pesar de su carácter y de su genio, no fue ninguna excepción a este respecto.
Allí seguía el sillón de pana verde, blanco en la zona de los cojines, como un terrario profanado donde tantas veces habían plantado sus traseros. La mesa de cristal, translúcido por los arañazos que había ido dejando el tiempo, donde tantas partidas de naipes habían jugado tanto ella como él, pues a Carol no le gustaba jugar a cartas. Las puertas de madera atravesadas por claraboyas rectangulares de un rancio cristal esmerilado, amarillo y con crestas desfasadas; tan feas como reconocibles. El baño, con sus azulejos azules, fríos, repetitivos; la bañera con su esquina oxidada, el tapón de goma negra. El olor de la cocina, mezcla de tantos guisos, de pasteles de carne, de tartas de frambuesa. Casi podía ver a su hermana correteando con la manga pastelera detrás de él, pisando aquellas baldosas blancas, manchadas de tiempo. El sonido de la puerta al batir, como el quejido reumático de una casa que se negase a morir. Las habitaciones. La de Carolina, convertida en cuarto trastero, demudada y agobiada de objetos sin utilidad alguna. La de Marcos, como la hipótesis agria de un lugar para invitados que nunca llegarían. La de la abuela, gobernada por un crucifijo de madera ennegrecida; tan apagada y llena de recuerdos, con un juego de pendientes aún encima de la mesilla, casi como si los hubiera dejado allí para recogerlos dentro de un rato.
Y sin embargo, su tiempo había pasado. Era el momento de la renovación. Del cambio de aires. Marcos lo sabía, así como sabía que era necesario acabar con todo aquello de una vez. Enterrar lo que ya no vivía. Concederles la paz a los muertos.
Entonces, sus ojos se clavaron en el teléfono. El antiguo aparato de color beis, con su rueda de números escrita a mano por el abuelo, hacía tantísimo tiempo, cuando aún vivía.
Recordó a la abuela Jacinta sosteniéndolo aquella segunda vez. Durante aquella segunda llamada.
Y después soltándolo, dejándolo caer.
Su rostro contraído, desorientado. Frío.
Aquella única lágrima, como la perla sustraída de una ostra muy vieja y muy amarga.
5
Viajaron hasta Madrid. El edificio a donde les llevaron estaba en mitad de un campus universitario, y el ambiente distendido del principio de curso chocaba contra las expresiones alucinadas de aquel chico y su abuela.
Les guiaron por pasillos con aire acondicionado, mientras Marcos escuchaba el eco de sus propios pasos, desacompasados con los del resto del mundo. En un momento sintió ganas de salir corriendo de allí y matarse bajo las ruedas de algún autobús, pero sentía que las piernas no le responderían. No era del todo consciente de lo que iba a ver. Tampoco tenía claro que llegara a verlo. Era menor de edad. Por unos meses. No le dejarían entrar. Aun así, temblaba como un niño. Quería llorar, pero las lágrimas se le habían atragantado en el pecho, formando una bola pastosa que lo alentaba al vómito. Se encontraba realmente mal, a pesar del aire que le movía el flequillo y le refrescaba la cara. A la abuela no le podía mover el pelo, pues se lo había apelmazado en un anodino y grisáceo moño, a juego con una falda larga y negra, y con una blusa de encaje tan negra como la falda.
—Es una vergüenza que vayas así. Van a pensar que no la querías —le dijo, justo antes de salir hacia la estación de autobuses, nada más verlo con sus pantalones vaqueros y su camiseta amarilla.
Pero a Marcos no le importaba lo que pudiera pensar la gente. Ni siquiera lo que pensara la abuela Jacinta. Solo él sabía que aquella ropa era la preferida de Carol. La camiseta se la había regalado ella hacía dos cumpleaños y tenía un monstruo rosa estampado en el pecho. Era una locura de colores y le iba pequeña. A ella le encantaba.
Cuando los pasillos acabaron, les invitaron a sentarse en una amplia sala de espera, repleta de asientos de metal, helados al tacto. Allí aguardaron durante diez minutos, sin decirse nada. Después, un hombre en bata blanca salió por una puerta y les dio el pésame.
—¿Cuántos años tienes, chico? —preguntó a Marcos.
Él lo miró un instante a los ojos, fríos y azules por detrás de los cristales de las gafas.
—Diecisiete —contestó, esta vez mirando al suelo.
El forense pareció meditar unos segundos y después dijo:
—Será mejor que esperes aquí.
Su semblante era grave, como si, a pesar de estar acostumbrado a tratar con los familiares de las víctimas, en aquella ocasión fuera algo distinto. Más complicado.
Nada más girarse, se llevó a la abuela Jacinta aparte y comenzó a hablar con ella en voz muy baja. Marcos, a pesar del embotamiento que aturdía su cabeza, sintió algo lo suficientemente parecido a los celos como para que le doliera justo en la misma zona del bajo vientre.
Su abuela nunca había querido a Carol como él la había querido. Desde luego que no.
Pero eso no era algo que pudiera saber el señor de la bata blanca. Para ese hombre, allí solo había una persona adulta, y era a ella a quien debía remitirle toda la información que tenía. Para él, Marcos solo era un chiquillo sin suerte y sin hermana.
Por eso, cuando los dos adultos echaron a andar hacia la puerta por la que el médico había llegado, sin importarles que el chico se quedara allí solo, imaginando lo que ellos estaban a punto de ver, Marcos se hinchó de ira y de valor y rompió a correr hacia ellos. Pasó justo por el medio, empujándoles tan fuerte que dejaron escapar un grito de sorpresa. Corrió pasillo adelante sin saber muy bien a dónde tenía que dirigirse, sin ser consciente de lo que podría encontrar ahí adentro. Al final, acabó abriendo una puerta metalizada y muy pesada, provista con un ojo de buey a través del cual se podía intuir lo que ocultaba su interior. Escuchaba por detrás los pasos apresurados del forense y de su abuela, nadando en un eco esterilizado, tratando de darle alcance. Ella lo llamaba por su nombre.
Pero no importaba. Ya era demasiado tarde.
En aquella sala, el aire tenía cierto peso y estaba helado. Olía a alcohol y a otra cosa más picante, pero igual de aséptica. De la colmena metálica que forraba una de las paredes salía una lengua de aluminio vacía. Aquello que contenía descansaba ahora sobre una camilla en mitad de la sala. Una camilla tapada con un plástico blanco y opaco.
Marcos se acercó, intuyendo cada bulto del cuerpo que allí yacía. Podía imaginarse el significado de cada curva y de cada hendidura esculpida en el plástico. Puso su cabeza encima de la cabeza del cadáver. Allí estaba su nariz, amortajada por una tienda que acampaba sobre su rostro. Allí estaba su boca. Su frente. Levantó la mano para bajar la cremallera.
Y justo en ese momento, notó que lo empujaban hacia atrás. El doctor lo cogía del brazo, y otro hombre al que no había visto antes lo agarraba por la cintura y lo levantaba en el aire. Marcos siempre había sido un muchacho delgado, y al celador no le debió de costar demasiado sacarlo de la sala, a pesar de sus gritos y sus pataleos.
—¡Carol! ¡Carol! —intentaba llamarla, con las manos extendidas hacia delante, rígido por la impotencia y el dolor.
Pudo ver a la abuela Jacinta santiguándose encima del cuerpo de su nieta. Al forense acabando de bajar la cremallera. Y después, la puerta se cerró delante de sus narices y ya no vio nada más.
Siempre pensó que eso fue peor que no llegar a verla, pues su imaginación suplantó aquellas imágenes por otras hirientemente luctuosas. Demasiado grotescas para que pudiesen ser verdaderas.
Carolina Berenguer Soto fue violada repetidas veces. Después fue torturada, mutilada con un cuchillo y finalmente introducida en un bidón de plástico que llenaron de agua mientras aún le quedaba algo de vida. El bidón fue hallado dos días después en un bosque a las afueras de Pozuelo de Alarcón. Lo encontró un vecino de la zona, mientras paseaba a su perro.
Nunca nadie pagó por ello.
6
El fuego trepaba en arrebatos escarlata que al cabo desaparecían, ahogados en humo. El olor que desprendían las prendas al quemarse era parecido al del plástico pero más acre, más nostálgico.
Marcos permaneció junto a la improvisada pira durante todo el tiempo que esta pasó devorando los restos textiles de la abuela Jacinta. Con cada vestido largo, sobrio, sin alma, recordaba una escena en la que había estado presente en el día a día de la abuela. Los topos blancos sobre la tela negra se deshacían con la facilidad de un sueño profundo, y a cada imagen que correspondían se le acababa el tiempo, se difuminaba, borrándose de su memoria quizá.
Era complicado permanecer impasible ante aquella quema. Como si, de alguna forma más allá de la metáfora, se estuviera dedicando a levantar la piedra de la memoria y a sacar de debajo todas las arañas y alacranes que aún quedaban, agazapados y hurgando, alimentándose de restos oscuros que ya no hacían ningún bien.