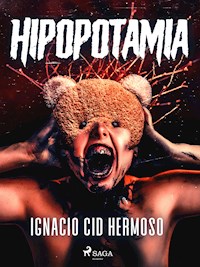Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
El miedo se puede presentar en cualquier momento, de distintas maneras. A todos nos acechan nuestros propios monstruos y, aunque tratamos de evitarlos, ellos saben que cuanto más pensamos en ellos, más aparecen. Ignacio Cid comparte sus propios monstruos en esta antología. ¿Te atreves a tocar el miedo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ignacio Cid Hermoso
Texturas del miedo
Saga
Texturas del miedo
Copyright © 2010, 2021 Ignacio Cid Hermoso and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726879896
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Natalicismos
El primer bebé desapareció de una casita baja a las afueras de la ciudad de Moscú a las veintiuna cero tres de la noche.
A esa hora, un estruendo de madera avisó de la irrupción de un algo indescifrable que caía envuelto en hollín a través de la chimenea de la casa. Sin más tiempo que para batirse en un extraño forcejeo en mitad de una ensalada de atizadores, cojines y plumas, la familia Romanovich poco pudo hacer sino quedarse allí, arrastrándose y chillando de impotencia sobre el suelo cubierto de miedo, mientras el inesperado ladrón se llevaba a su bebé de tres semanas a través del angosto agujero de ladrillo por el que había entrado.
Un minuto después y más de tres mil kilómetros al este de aquella casa en llagas, la tarde era violada por un aleteo de funestas consecuencias: decenas de secuestradores caían en picado desde el cielo de Toulouse, rasando el Garona en busca de sus rosaditos trofeos. Una joven pareja lanzaba piedras contra su agresor desde el balcón, ambos confundidos y aterrados, mientras observaban cómo este se llevaba a su niñita recién bañada, que se iba para siempre junto con su rastro de olor a papilla y pompas de jabón.
En el pueblo de Missoula, Montana, un abuelo de setenta y tres años armaba su rifle de dos disparos mientras el ladrón le escamoteaba el tierno abrazo de su nieto de dos meses. La nada despreciable tara de unas grotescas cataratas inundándole los ojos —y un pulso a caballo entre un principio de párkinson y la artritis galopante de unos nudillos como nueces— no le permitieron más que arrancarle un par de gritos al aire de la mañana, mientras el alado delincuente se alejaba, ufano, sin el menor rasguño en su cuerpo.
Fue a eso de las cuatro de la madrugada, en un pueblito parásito de la sombra eterna que arrojaba el monte Fuji, cuando una niña de nueve años y medio se despertó en su futón de un terrible susto al escuchar un estallido de cristales que pareció tragarse a la noche. De la ventana de la habitación que compartía con sus padres y su hermanito de cinco semanas surgió un demonio de alas blancas que se precipitó sobre ella. A pesar de sus gritos, los padres solo tomaron conciencia de lo que ocurría cuando la rápida figura ya se alejaba por el bostezo de la ventana mellada, perdiéndose en la oscuridad entre los llantos de la niña y las legañas del sueño interrumpido.
«¡Cigüeñas!», llegó a gritar alguien, justo cuando el sol desaparecía del horizonte, tras el paisaje de hormigón triste que florecía en la primavera de Móstoles, al sur de Madrid.
«¡Santo Dios, son cigüeñas!», secundaban niñas, ancianos e indigentes tan solo unos minutos después, señalando hacia el cielo, mientras una bandada de cientos de aquellas aves desgarbadas se llevaban la más reciente hornada de bebés que había parido la ciudad, agarrándolos con sus picos anaranjados por el elástico de unos pañales que los sostenían en el aire, a más de cincuenta metros del suelo.
Apenas unas horas antes, el mundo se había ido a dormir sin miedo, con los frutos de su progenie guardando las cunas. A la mañana siguiente, millones de bebés forraban las calles de París.
El placer de comer
Hansel, con el pecho aún manchado de chocolate, se aferraba jadeante a los barrotes de su jaula. Sus manos, convertidas en rollizos apéndices cruzados por dedos rechonchos y sin forma definida, sujetaban con pesadez los hierros oxidados que le confinaban en aquel reducido infierno decorado con sus propios excrementos. El hecho de que su propia hermana le limpiara la mierda una vez a la semana no impedía que el olor se hubiera adueñado del cuartucho donde sufría aquel vil encarcelamiento.
Al siguiente anochecer se cumplirían siete semanas desde que aquella hacedora de aquelarres les hubiera encontrado royendo los contornos fabulosos y acaramelados de su cabaña suspendida en ese bosque de ánimas.
Todo empezó cuando, cierto día, los dos hermanos amanecieron sobre la alfombra de humus entretejido que conformaba el asiento vegetal de la floresta. Sin razón aparente, habían sido abandonados en mitad de la noche, apenas ataviados con unos harapos y sendas cuerdas de esparto ciñendo sus cinturas, las cuales fueron estrechándose más a cada jornada hasta avisar de su inminente extinción. Así pasaron los días, confusos, hambrientos, aterrados, atravesando las profundidades extrañas y colmadas de alimañas del horrible boscaje, recorriéndolo en círculos interminables, sin ser capaces de abandonarlo nunca, muriendo lentamente de inanición, delirando a causa de la fiebre, conscientes de que su fin se encontraba enredado entre matorrales y gimnospermas. No entendían cómo habían podido llegar a esa situación, y quizás su inocencia o su corta edad les impedía admitir que su madrastra les había utilizado como pasto para las bestias, alienando a su padre hasta el punto de convencer a aquel bruto de que el abandono de los pequeños a su suerte era la mejor opción para todos. Si Hansel y Gretel hubieran podido intuir la naturaleza malvada de su suerte y, al mismo tiempo, hubiesen sabido verbalizar alguna maldición, quizás aquel eterno vagar por el bosque en busca de refugio y comida se les hubiera antojado más rápido al hervirles el odio en la sangre. Pero como su candor era infinito y solo conocían el lenguaje del miedo y del dolor, continuaron caminando con aquellas alpargatas descosidas a través de la negrura de su trágico destino, que tenía la forma de una arboleda interminable.
Presos de un cuento macabro, llegó el infame día en que se encontraron con un claro en el bosque. En él se alzaba apetecible la maravillosa estructura de una casita de chocolate, que descansaba dulce sobre unos pilotes de bombón, atravesada por cerchas de avellana y nuez moscada, de tejado crujiente y recubierto de praliné. Esclavos del hambre y los delirios de la locura, se arrojaron a los brazos de aquel azúcar divino, que los acogió en su seno con la suavidad de la vainilla. Comieron con la avidez de dos moribundos, ajenos a la improbabilidad de los tableros de mantequilla y las contraventanas de bizcocho, devorando la trufa de los pilares que sostenían el porche y el chocolate espeso que se afiligranaba entre los escalones de la entrada. Fue unos minutos después, mientras reposaban la vianda tendidos sobre el camino de entrada al caserón, cuando la vieja abrió la puerta y los descubrió allí tumbados. El resto ya lo conocen…
—Dale más de esa paletilla de cordero, que no se quede con hambre —decía la bruja con su voz de alfiler.
Aquel ser de nariz retorcida y verrugosa, con pestañas trenzadas en torno a unos ojos amarillentos y nicotínicos, clavaba sus palabras en vaharadas de aliento descompuesto, ordenando a la niña Gretel que alimentara sobremedida a su hermano mayor. Cuando ella, con lágrimas en los ojos, se negaba a hacerlo, la bruja la golpeaba con su vara de madera de olmo, o en ocasiones formulaba un cambalache con sus dedos artríticos y de uñas roñosas para causar los más terribles dolores en la carne de su esclava infantil. Ante ese avasallamiento, Gretel no podía hacer más que obedecer y seguir ofreciéndole tierno cordero, seboso cerdo y patata asada a su hermano Hansel, quien, hechizado por la bruja, sentía la urgencia del alimento en su estómago y no podía dejar de comer.
—Come, pequeño cerdito, come… así estarás más jugoso y tierno para mí… —declamaba la sucia y torva bruja.
Gretel observaba cómo el sebo de la carne ligeramente asada resbalaba por la blanda papada que se había alojado bajo la barbilla de su hermano, quien devoraba músculos, depósitos de grasa, arterias y tendones con ambas manos, embadurnándose en la propia esencia del animal que deglutía. La niña sintió una arcada, pero, al cabo, la violencia de la madera de la bruja le quitó las ganas de vomitar su escaso rancho del mediodía.
—No vayas a vomitar, niña estúpida, si no quieres que te retuerza los intestinos con algún truco —escupía aquella inefable arpía, nacida del útero del mismísimo diablo.
Gretel era muy pequeña aún, pero ya era capaz de intuir su responsabilidad sobre el estado y el futuro de su hermano, quien hacía días que había perdido la capacidad del habla, pues ya solo conseguía emitir una suerte de respiración aflautada, como de fuelle averiado, que a duras penas le servía para mantener ventilados sus pulmones y así continuar inflándose de comida. Gretel albergaba una sensación rayana en la culpa, pero su fragilidad de niña le hacía temer aún más el dolor físico infligido por la bruja que el dolor moral, de cuya habilidad para crearlo ya había sido testigo en varias ocasiones. Así que continuaba alimentando a Hansel, observando cómo este degeneraba a cada día en su mórbida obesidad, convirtiéndose en poco más que en un redondo de carne con algunos huesos desperdigados en su interior.
Cuando la bruja hubo quedado satisfecha, deleitándose al escuchar los eructos colmados de Hansel, ordenó a la niña que se detuviera. Después se retiró a sus aposentos, arrastrando tras de sí su capa negra tejida por la cloaca de mil viudas negras. Con ella, también se alejó su risa, tan fétida como su aliento y tan afilada como su voz de cristal.
Hansel y Gretel volvieron a quedarse solos una vez más, aunque únicamente Gretel permanecía despierta, pues el niño se había desmayado ante el colosal esfuerzo digestor de sus entrañas. Como cada noche, la puerta del sótano quedaba cerrada con llave y un madero atravesado. Era imposible escapar de allí, y aunque Gretel lo había intentado durante los primeros días, ya apenas le quedaban fuerzas para aporrear la puerta.
Perdidos en la oscuridad, apenas intuyendo los pocos y polvorientos objetos que se hacinaban en torno a ellos, Gretel tomó la mano inanimada de su hermano e intentó secar con ella sus lágrimas, pidiéndole perdón con voz trémula.
El día que todo había de acabar, Gretel fue instada con vehemencia a sacar a su hermano de la cochambrosa jaula y untarlo con una grasa especial que la bruja le tendía. La niña Gretel, entre gritos y sollozos, abrió la portezuela de la ínfima prisión y Hansel cayó rodando con pesadez hasta quedar boca arriba. El chiquillo tenía los ojos abiertos y en ellos se reflejaba un terror visceral, como de muñeco de trapo que poco más podría hacer que patalear por mantener su integridad física. A Gretel se le cayó el alma a los pies cuando, de la lata de sebo que la bruja le tendía, hubo de comenzar a extraer el viscoso aceite para embadurnar la piel replegada y fofa de su hermano, otrora ágil y risueño jovenzuelo. Las lágrimas que le caían por las mejillas se mezclaban con la grasa, redundando en el brillo del cuerpo rechoncho de Hansel. Sus ojos horrorizados se le clavaban como dos estacas. Intentaba hablar, pero su garganta no era más que un depósito de carnes que le constreñía las cuerdas vocales, por lo que su único lamento era una especie de gemido becerril que inundaba de miserias los oídos de su hermana.
—N-no puedo… no puedo hacerlo —dijo Gretel finalmente, agachando la cabeza.
La bruja, que avivaba con leña el fuego de la enorme caldera situada en el ángulo más oscuro del sótano, cerró la portezuela y se quitó la manopla de cocina con la que trajinaba.
—¡No puedes decirlo en serio, niña boba! —graznó—. ¡Tú harás lo que se te ordene, o los dedos de mil demonios hurgarán en tus tripas hasta que se te salgan por la boca!
—¡No, por favor! ¡No me haga daño! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo cocinar a mi hermano!
Esto último lo dijo poniéndose de rodillas, dejando caer la lata de sebo y besándole las pezuñas a la hechicera. El estrépito metálico enlazó con el acerado chillido que emitió aquella nigromante encolerizada. Sacudió su pierna velluda y delgada, pateando la boca de Gretel, que cayó como un pelele al cochino suelo, sangrando.
—¡Harás lo que se te ordene, raposa! —chilló.
—¡Pero no puedo! ¡Es mi hermano! ¡No puedo meterlo en el horno!
La bruja, encorvada y con los pechos rozándole las rodillas como los cadáveres de dos animales muertos, ululó al aire viciado y corrompido de la estancia. Después, retorció sus muñecas y traqueteó con los dedos, arrojándose sobre la niña sollozante. Rasgó su camiseta con unas uñas afiladas, dejando al descubierto el vientre blanco que allanaba el terreno a unos pechos pequeñitos y respingones. La bruja enterró su rostro en la tripa de Gretel, que gritó aterrada ante aquel arrebato de la dama negra. Cuando la bruja se apartó, tenía los labios hinchados y del color de un atardecer. Gretel se agarró las tripas y retrocedió hasta la jaula donde pataleaba y gimoteaba su hermano. Se arrastró desnuda por el suelo sin dejar de mirar a la hechicera. Cuando topó con los fríos y oxidados barrotes de la jaula, un reguero de sangre comenzó a fluir espeso desde su entrepierna. El dolor no se hizo esperar y Gretel aulló con fuerza, sacándole una sonrisa a la terrible arpía. Se llevó los dedos hacia su sexo y sintió cómo la sangre se filtraba entre ellos. Estaba profundamente asustada, solo Dios sabía qué perrerías le habría provocado aquella maldita hechicera en las entrañas.
—La próxima vez te haré sangrar por la boca y morirás —dijo la bruja como si contestara a la mirada enloquecida de la niña—. Es sencillo… o me entregas a tu hermano, o mueres tú también.
—¿Por qué he de hacerlo yo? ¿¡Por qué!? —chilló Gretel, intentando taponar su hemorragia vaginal con las manos pegajosas.
—Porque el fratricidio aviva la carne, evita que esta se vuelva correosa —le sorprendió la bruja, respondiendo en absurdos términos gastronómicos.
Sea como fuere, Gretel comprendió al instante que solo contemplaba una opción, pues si obedecía, aún tendría una oportunidad de sobrevivir. No se paró a pensar si merecería la pena vivir en esas circunstancias, o si el tormento del acto que se disponía a cometer le impediría volver a sonreír en el tiempo que le quedara sobre la tierra. Quizá su debilidad de corazón le viniera de sangre y fuera un ser tan pusilánime como lo era su propio padre, quien vilmente les había abandonado a su suerte en aquel tétrico bosque. Amparada por ese sucio pensamiento, simplemente se levantó y se dispuso a recoger la lata de grasa del suelo.
—No —le conminó la bruja—, no utilices la grasa… utiliza… —se llevó las manos a su añejo y yermo sexo, arqueando levemente las piernas—, utiliza mejor tu sangre…
Gretel la miró aturdida, incapaz de entender aquella locura. Observó cómo una baba verduzca resbalaba por las comisuras peludas de la bruja. Se limitó a obedecer sin dejar de llorar.
Deslizó su mano teñida de rojo por la frente y el rostro de Hansel, quien comenzó a resoplar y a ponerse de un color rojo muy intenso. Sus ojos le bailaban en las cuencas, el pavor de su ánimo se filtraba a través de sus pupilas: ¿por qué me haces esto, hermanita, por qué obedeces a la bruja? parecían decir… pero Gretel se limitó a bajar el rostro y apartar su mirada de los ojos de Hansel.
Después de todo, no le quedó otra opción que la de cocinar a su propio hermano.
Dos horas de horno más tarde, el asado estaba al punto. Doradito y crujiente, listo para servir. La bruja malvada lucía un fabuloso babero a la mesa, su lengua lasciva rebordeaba los labios, ansiosa por degustar la pieza que tan bien había cuidado y alimentado durante tanto tiempo. Enfrente de ella esperaba Gretel, taciturna y con la cabeza gacha. Tenía los ojos irritados, pero ya no lloraba. Armada con un cuchillo largo y un tenedor de dos puntas, la bruja se levantó sobre la fuente y pinchó el vientre hinchado del niño. Atravesó la piel corrugada como pan de oro y penetró en la carne humeante y sonrosada. Gretel se llevó una mano a la boca. El cuchillo se deslizó con agilidad, recortando un buen filete de la zona del costado, que la vieja sirvió con ceremoniosa cordialidad a su invitada. Después hizo lo propio con su parte, eligiendo la jugosa zona del muslo. Desde la fuente, Hansel les miraba con ojos vidriosos y los brazos atados a la espalda. Su cabeza calva aún crepitaba por el calor que emanaba desde las entrañas. La bruja se llevó un buen pedazo al gaznate y lo masticó con la boca abierta, chascando sus dientes y revolviendo nauseabundamente la carne entre sus muelas.
—Come, pequeña… sabe a cerdito —le animó, sonriente y con pedazos de su hermano entre los colmillos.
Gretel armó su cuchillo y penetró la carne asada que otrora conformara el fraternal regazo sobre el que tantas noches pasara en vela allá en el bosque. Después de tanto sufrimiento —pensó— aquel era el trágico final de su hermano: acabar saliendo con un mondadientes de entre las muelas de esa anciana y diabólica bruja. Acabar siendo engullido por su propia hermana…
Gretel pinchó un pedacito de Hansel con el tenedor y se lo llevó a la boca.
Sabía a hermano mayor.
De inmediato, Gretel vomitó hasta su primera papilla sobre el asado.
El regusto agrio de su propio vómito la despertó. Desorientada, miró en derredor y vislumbró la casona entre la bruma de la madrugada. Intentó abrazarse para proteger su liviano cuerpecito del frío, pero ni fuerzas albergaba para mover los brazos. Otro pinchazo le obligó a vaciar su vientre por la garganta. En el vómito había sangre, madera, barro y algún que otro clavo. Gretel no entendía nada. Comprobó que también tenía sangre en su vestido, manchándole desde la entrepierna hasta el faldón. A su derecha descansaba Hansel, horriblemente delgado y con la boca ensangrentada y sucia de alguna sustancia negra y espesa. Gretel se arrastró hacia él y lo besó por toda la cara. Sin embargo, comprobó que este no se movía. Ya no respiraba. Confundida, se abrazó a su hermano y comenzó a llorar muy débilmente. Después, otro pinchazo provocó que se doblegara ante el dolor lacerante que manaba de su vientre. Gretel no entendía cómo el sabor dulzón del chocolate había desaparecido de su boca. Alguien encendió entonces las luces de la casita y del porche salió una mujer envuelta en una bata tan negra como la noche.
La bruja, pensó Gretel.
Pero aquella mujer, que en ese momento se agachaba acongojada sobre los dos niños moribundos que yacían entre vómitos a los pies de su porche, poco o nada tenía de parecido con la bruja de sus sueños.
—¡Por Dios Santo! ¿Qué os ha pasado, criaturitas de Dios? ¿Qué os habéis comido?
La bruma se arremolinaba en torno a los tobillos y la bata de aquella mujer de cabellos de oro, presta a ayudarles aunque fuera ya demasiado tarde...
—¡Dios Santo! ¿Qué tienes en la boca, niña de mi vida? —preguntó la asustada mujer, sacando un trozo de madera embarrada de la boca de Gretel— ¿Esto es… es un pedazo de mi porche? ¡Escúpelo, escúpelo ya!
Pero Gretel, que nunca conocería el significado médico del delirio por inanición, que jamás llegaría a saber que aquella sangre formaba parte de su primer y último flujo menstrual… y que aún ardía en deseos por llevarse al otro mundo un retazo del placer papilar de este plano de realidad, se relamió los labios ensangrentados, atravesados de astillas, y dijo:
—Es chocolate… chocolate de la casita de caramelo…
Después, ya no dijo nada más.
El quimérico autoestopista
Su visión quedaba ahogada por la asfáltica presencia de una lengua a rayas blancas discontinuas que se precipitaban bajo las ruedas del coche. Los faros delanteros iluminaban una franja abrumada por una suerte de límpida neblina embarazada de lluvia que bajaba desde un cielo electrificado. Un cielo electrificado para una noche de cualidades mágicas. Las gotas de rocío danzaban sobre las luces macilentas, limitando la percepción de ese hombre cansado que conducía a altas horas de la madrugada en un estado de semiinconsciencia inalterable. Harto de un trabajo que no le correspondía, un trabajo infiel al que nunca había querido, pero que le robaba todo su tiempo y le chupaba las ganas de vivir. Conducía con la esperanza de que la oscuridad que invadía el exterior decidiera entrar en su coche y arrancarle de su asiento para llevárselo de allí.
Llevárselo para siempre.
Dentro hacía calor, y la sensación de confortabilidad que se filtraba por entre sus párpados le ayudaba a olvidar que aquel tortuoso sendero apenas iluminado por los faros del Ford no era ninguna lúcida alucinación, ni tampoco la visión de alguna antigua película en blanco y negro enredada al anverso de sus ojos. Quería avanzar entre la noche, seguir huyendo de un destino que llevaba atado a los faldones de su automóvil. El efecto de la soledad a bordo de aquel cálido habitáculo generaba en su mente una serie de pensamientos fugaces que se cruzaban en la carretera como liebres ciegas y aturdidas. Aquel hombre que avanzaba a través del bosque, oscuro y desierto, pensó que lo mejor sería aumentar la velocidad de su coche para poder atropellar a alguna de esas ideas. Ideas de divorcio, ideas de suicidio. Ideas de frustraciones ahorcadas en lo alto de los árboles que le miraban con impavidez desde el otro lado del cristal.
Fue en ese momento, mientras pisaba el acelerador a fondo, cuando algo voluminoso impactó contra su coche. Al principio, la máquina zozobró de un lado a otro del camino forestal, dando bandazos y bizqueando los faros hasta que pudo clavar las ruedas sobre el asfalto húmedo y sucio de vegetación. El conductor nocturno permaneció un instante sentado frente al volante de su coche, perplejo, asustado, intentando despejar los retazos de aquel estado febril en el que se encontraba. Un estado de letargo que se esfumó por completo cuando abrió la portezuela del vehículo y el frío de la noche le abofeteó en el rostro sin compasión. La aleta derecha del Ford Escort aparecía doblada en un breve acordeón que remitía directamente a aquella época lejana en la que los coches aún se fabricaban de metal. Las arrugas presentaban desconchones de pintura azul y un rastro irregular de algo que, fuera del haz de luz, parecía negruzco y alarmante. El conductor miró en derredor, sobresaltado, con el aliento escapando en volutas de condensación que al instante desaparecían en la quietud de la noche. No había nada cerca de él, ni tampoco más allá, entre la maleza. En aquel instante se percató de que estaba completamente solo. Las nubes se habían tragado a la luna y en la carretera no había un alma. A lo lejos crepitaba el bosque, respirando acompasadamente mientras sus moradores dormitaban en sabía Dios qué oscuros e inhóspitos agujeros horadados en sus entrañas. Sintió un leve escalofrío que se deslizó como una tela de araña sobre su piel, erizando el vello que cubría unos brazos en encarnizada lucha contra la congelación. Caminó hacia donde había tenido lugar el impacto.
—Habrá sido un zorro. O algo más grande… un jabalí, tal vez…
Sin embargo, sobre el asfalto no aparecía ni rastro de sangre. Unos metros más hacia delante de su posición no se veía absolutamente nada. Aquel hombre asustado, con amplias ojeras colgándole de los pómulos y barba de tres días, volvió sobre sus pasos y sacó una linterna de la guantera de su Ford. Se giró e iluminó un abanico de carretera sucia y escarchada sobre la que se inclinaban decenas de siniestros árboles y tímidos arbustos. En un punto a su izquierda notó que algo se movía entre la vegetación. El corazón le golpeó el pecho con violencia y escupió un nudo de sangre que se le quedó atragantado bajo el mentón. Temblando, se acercó con paso vacilante hasta aquel lugar. Avanzaba por el impulso de su propia adrenalina, haciendo ondear el haz de luz blanca en un arco frenético y mareante. Cuando llegó, guiñó los ojos para intentar vislumbrar algo entre todo aquel montón de sombras primitivas y escurridizas. Nada se movía, nada se quejaba. Tan solo podía sentir las finas gotas de lluvia que reflejaban la luz de su linterna en una cortina de vapor…
De repente, un agudo dolor le recorrió la pierna derecha. Dobló la rodilla y cayó al suelo, manchándose con el barro que inundaba la cuneta. Aturdido, se llevó la mano al costado y la miró sin dar crédito a lo que veía. Estaba empapada en sangre. Se incorporó y lanzó un grito de dolor al cielo de aquel triste invierno. Cojeando, intentó llegar hasta su coche, pero cuando miró hacia el lugar donde se suponía que estaba, allí ya no había nada. Arrugó el ceño y se quedó parado, petrificado, intentando pensar. Intentando recordar. Otro latigazo de dolor laceró su pierna y su costado. Volvió a bajar la mano hacia esa zona y comprobó que una tétrica protuberancia hinchaba su piel por debajo de la cadera. Sus fuerzas volvieron a flaquear y estuvo cerca de caer de nuevo sobre el asfalto. Tenía los ojos desorbitados, el rostro blanco y cadavérico, las manos entumecidas. En ese momento, dejó caer la linterna, que trazó un amplio semicírculo hasta quedar apuntando al centro de la carretera.
Y entonces apareció, a tan solo unos metros de él, deslumbrando con sus faros amarillos, el morro de un Ford Escort de color azul oscuro. Levantó los brazos para intentar detenerlo en un ademán instintivo, pero la bestia metálica se abalanzó a gran velocidad sobre el quimérico autoestopista.
Antes de ser embestido con violencia, pudo ver el rostro del hombre que lo conducía. Era el rostro de un tipo extraño al que conocía demasiado bien, con barba de tres días y la mirada perdida. Un hombre que intentaba atropellar sus ideas.
Ideas de divorcio. Ideas de suicidio.
La clase de las tres
Todo empezó en el momento en que aquel chico tímido que solía sentarse en la última fila de la clase empezó a toser con fuerza, distrayendo al resto de alumnos y finalmente al propio profesor.
Hasta entonces, la clase estaba siendo todo lo tediosa que cabía esperar de una introducción teórica a los criterios de plastificación de sólidos, y más aún a una hora tan improductiva como eran las tres de la tarde, justo después de haber comido, mientras el estómago se retorcía en ácida respuesta a la ingesta y lanzaba señales químicas al cerebro para que este desconectara y se entregara definitivamente a los brazos de Morfeo. No obstante, el profesor —un tipo de aspecto perruno con un gran bigote canoso remando a ambos lados de una cara fofa que se perdía en pliegues inútiles, no demasiado alto pero tampoco bajo, y con la extraña capacidad de poder extraviar un ojo mientras hablaba, haciéndolo sobresalir un pelín de la cuenca orbital— continuaba con su discurso, presentando ejemplos incomprensibles, haciendo hincapié en los aspectos más teóricos de una clase interminable, bombardeando indiscriminadamente a la multitud con palabras planas que no significaban nada en absoluto entre las brumas del sueño que se colaba a través de nuestros párpados. Yo miraba a un lado y a otro para intentar recuperar la lucidez, pero el panorama era igual de desolador en los rostros de mis compañeros. A mi derecha, Miguel dibujaba con ímpetu una especie de viga con piernas, brazos y ojos de cuya boca brotaba una burbuja en la que había algo escrito que no lograba entender bien; a mi izquierda, María mantenía la cabeza gacha mientras escribía un mensaje en su móvil, ocultándolo bajo la cajonera. No podía parar el avance del sueño, era evidente que mi rendición se encontraba próxima, veía los contornos aburridos de aquel gris profesor a través de la jungla de mis pestañas, dulce y lentamente me aletargaba…
Pero entonces, el primer ataque de tos tuvo lugar detrás de nosotros. El profesor no dejó de hablar, como era lógico, a pesar de que aquel chico —que llevaba una camiseta amarilla con las mangas rojas, el pelo cortado a cepillo y unas gafas de montura fina demasiado anticuadas, probablemente de la misma época en que le detectaran sus primeras y felices dioptrías como miope— tuviera que agacharse en su asiento para contener la violencia del ataque, incorporándose después con la cabeza del mismo color que las mangas de su camiseta. María no apartó la vista de su móvil, Miguel giró el cuello y poco después retomó su tarea como artista ingenieril, mientras que otros tantos hicieron más o menos lo mismo que yo: mirar descaradamente, con una pizca de preocupación y otro tanto de curiosidad, para intentar combatir al monstruo del sueño. Esa primera vez, el acceso de tos quedó en nada y yo regresé a mi posición como mero espectador del paso de las musarañas que se quedaban enganchadas a cada frase magistral pronunciada por aquel profesor. Cinco minutos después, el sueño acabó por derrotarme y perdí la noción del tiempo, el control de mi cuello y la estabilidad balanceante de mi cabeza.
Cuando desperté, sobresaltado por el murmullo de la clase a mi alrededor, no sabía muy bien qué era lo que estaba ocurriendo. Giré la cabeza hacia María, que ya había dejado de escribir en su móvil y en ese momento miraba hacia atrás con una expresión en su cara mezcla de asco y de sorpresa. Me fui fijando en cada rostro, en cada mirada incrédula, en cada gesto torcido, y a los pocos segundos me percaté de que toda la clase estaba paralizada, escuchando aquella suerte de estertor gutural, a medio camino entre el vómito y la tos violenta, que procedía de nuevo de la garganta de aquel chico extraño que nunca hablaba con nadie. El asombro generalizado, sin embargo, era a consecuencia de los grumos de sangre envueltos en flemas que el chico esputaba a cada golpe de tos. Se convulsionaba como si alguien le estuviera zarandeando, con el cuello hinchado y la boca abierta, los ojos pendiendo del filo de la cara, envueltos por una fina maraña capilar que palpitaba a cada sacudida. Escuché decir algo absurdo al profesor desde la pizarra, algo como que se fuera al baño para que pudieran continuar con la clase, pero nadie pareció reparar en sus inútiles palabras. Menos aún cuando a aquel chico de gafas —del que nadie que yo conociera sabía su nombre— estiró la cabeza hacia el techo de la clase y su cuello se rasgó como una tela vieja, erupcionando en un festival de sangre y vísceras cartilaginosas. De entre los labios curvados que formaban la herida que se abría entre su barbilla y su pecho, surgieron unas garras de reptil que se asieron a los bordes de la misma para dar a luz al engendro que venía detrás. A partir de aquel momento, todo ocurrió en apenas unos minutos. Algunos de mis compañeros comenzaron a gritar y a levantarse de sus asientos; otros como yo nos quedamos atenazados por el pánico, en silencio, observando cómo de aquella brecha de proporciones bíblicas nacía la grotesca cabeza de algún monstruo lovecraftiano, rasgando la camiseta amarilla del chico y asomando por primera vez sus ojillos verdes al mundo, un mundo que para esa criatura se reducía a aquella aula de universidad. Las garras abrieron la herida hasta la tripa, de la que, además de un cuerpo zancudo como macho cabrío —de cabeza desproporcionada y cubierto de un pelaje apelmazado por el líquido amniótico de su extraña gestación— comenzaron a brotar los fluidos víscero-intestinales del propio muchacho, ya sin vida. La criatura que apareció ante nuestros ojos consistía en un abominable mestizaje entre un lagarto prehistórico y una cabra, de aberrante silueta antropomorfa, larga y fina cola de color verde, abultado cráneo surcado por crestas, pelaje húmedo y hediondo, innumerables hileras de dientes atravesados como agujas en unas encías carnosas y rosadas. No obstante, durante los primeros segundos, aquel ser mostró la inestabilidad de un recién nacido. Tanto fue así que, al entrar en contacto sus patas con la madera de la mesa y el metal de las sillas sobre las que acababa de ser parido, las pezuñas resbalaron y dieron con el cuerpo de la criatura en el suelo. Todos en la clase nos quedamos quietos, en silencio, congelados, mientras perdíamos de vista al monstruo. Unos sentados, inmóviles; otros de pie, agarrados a los respaldos de sus sillas. Todos esperando, en tensión. Sólo transcurrieron unos segundos hasta que el monstruo levantó su cabeza por entre las mesas del fondo y lanzó un sobrecogedor chillido ululante que no dejó duda alguna sobre sus intenciones. En ese momento, todos empezaron a correr en un intento por alcanzar la única puerta de la clase, que se encontraba a la derecha del confundido e impávido profesor. Aquella cabra carnívora subió de un salto a una mesa y fue avanzando a trompicones hasta alcanzar el ecuador del aula, donde varios compañeros habían tropezado en su precipitado intento de huida. El monstruo no pudo frenar a tiempo y chocó contra dos de aquellos chicos que estaban tratando de levantarse del suelo. Uno recibió un brutal topetazo de la crestuda cabeza del lagarto, que lo dejó tendido en el suelo, probablemente muerto. El otro consiguió levantarse, aprovechando que la bestia se encontraba aturdida entre las mesas, pero en el instante en que pasaba a su lado, el monstruo sacudió la cabeza y le propinó una salvaje dentellada en el brazo que le arrancó buena parte del bíceps, haciéndolo colgar por fuera de la manga corta de su camiseta. Aun así, el aturdido muchacho pudo escapar balanceando su medio brazo, mientras el zancudo animal de pesadilla se incorporaba a duras penas detrás de él. Fue entonces cuando me percaté de que era la única persona en el aula que se había quedado inmóvil después de todo. Por desgracia, el abominable lagarto-cabra también se fijó en aquel detalle casi en el mismo instante en que me fijaba yo. Creo que jamás podré despegar del anverso oscuro de mis sueños la imagen de aquel monstruo relamiéndose la sangre y los pedazos de tejido muscular que le colgaban de sus labios de dinosaurio. Jamás olvidaré la textura del aire flotando alrededor de sus fosas nasales, el modo en que fijó sus ojos reptilianos sobre los míos, y cómo después comenzó a saltar por entre las sillas, casi a cámara lenta, hasta alcanzar mi posición. El terror en esencia descargó toda su adrenalina sobre mis venas y, guiado por el más bajo instinto de supervivencia, me quité la camiseta roja que llevaba puesta aquella tarde y la arrojé hacia un extremo del aula mientras echaba a correr hacia el lado opuesto. La criatura cambió bruscamente de dirección, a la caza del estímulo textil, y resbaló una vez más sobre la pulida superficie de una de las sillas de metal, derribándola junto con otros dos estudiantes que se habían ocultado allí para evitar cruzarse en su camino, esperando y deseando que el monstruo continuara su trayectoria y me devorara a mí. Aquellas dos personas —una chica rolliza con gafas de pasta y la cara granujienta, y un chico delgaducho con pantalones cortos, que probablemente fuera su novio— sufrieron una horrible muerte que con toda seguridad ninguno de los dos esperaba para aquella calurosa tarde de mayo, y ni mucho menos imaginaban de aquella manera. La violencia con que el monstruo se comió la cara de aquella muchacha, salpicando de sangre el rostro de su aturdido compañero, sólo podría ser equiparable a la voracidad con la que devoró después los intestinos del propio chico. Yo no pude dejar de mirar durante unos segundos, hechizado por la plasticidad de los movimientos de la criatura, tan libres y originales, sin las ataduras técnicas de la ciencia, rasgando la carne en bruscos arrebatos de hambre animal. Al final, alguien tiró de mi brazo y di media vuelta, echando a correr de nuevo hacia la puerta, por donde ya desfilaban todos mis compañeros, apelotonándose, empujándose y cayendo al suelo. Cuando estaba a punto de llegar hasta ella, resbalé con un charquito de sangre. Caí al suelo y dos o tres personas pasaron por encima de mí, pateándome las costillas y el estómago. Comprobé que en el suelo, a mi lado, estaba el chico al que el monstruo le había comido medio brazo, sujetándose el inerte pedazo de carne sanguinolenta con la otra mano, los ojos abiertos pero sin ver nada, el rostro blanco como si se le estuviera escapando el alma por la boca. Me incorporé e intenté levantarlo. Volví a mirar hacia el lugar donde la criatura se estaba comiendo a aquellos dos pobres chicos (mejor ellos que yo, mejor ellos que yo) y comprobé atónito cómo en aquel momento el perruno profesor de bigotazos elípticos se encaraba con la criatura cartabón en mano, arrojándole tizas de colores con la otra. Le gritaba, muy solemne y orgulloso, que era intolerable su comportamiento de aquella tarde, que regresara a su cálida cuna de vísceras y le dejara continuar con su clase porque la aplicación práctica de aquellas teorías entraría de cualquier modo en el examen final. La criatura chillaba con el cuello estirado hacia el maestro, pisando con un zanco el guiñapo de cadáver mutilado en que se había convertido la chica de generosas carnes, sacando su lengua ondulante ante las amenazas del atrevido hombrecillo bizco que tanto le había estado aburriendo minutos antes. Por fin conseguí levantar al pobre muchacho, pero en cuanto este apoyó sus pies en el suelo, se desvaneció por completo y vomitó toda la comida sobre su pecho en un penoso estado de inconsciencia. Como quiera que entonces el lagarto se abalanzara sobre el profesor y yo apenas podía sostenerme a mí mismo, decidí dejar al chaval a su suerte y salvar mi culo de una vez por todas, atravesando la puerta y tropezando al otro lado con varios alumnos que habían corrido mi misma suerte. Reconocí a Miguel entre ellos. Por fin, alguien cerró la puerta justo detrás de nosotros, dejando caer un pesado eco desde el techo del edificio.
Y entonces, yo también vomité. Justo encima de mi amigo Miguel.
Desperté con brusquedad, levantando la cabeza de golpe, arrastrando por accidente un folio que se había quedado pegado a la comisura de mi boca debido al grosero efecto de una baba traicionera. Alguien se rió desde algún lado. Yo me despegué de la cara el folio a medio escribir y enfoqué mis ojos hacia la penetrante mirada del profesor.
—¿No le parece interesante el criterio de Tresca, joven?
—¿El… el criterio de Tresca…? Sí, sí que me parece interesante, yo sólo… es que… la clase de las tres es dura, profesor, ya me entiende…
—Es dura para todos, joven, así que, si no puede aguantar la clase, haga el favor de salir del aula y tomarse un poleo-menta en la cafetería… pero no me vuelva a interrumpir con sus ronquidos o le tomaré el nombre.
—Claro, entendido, disculpe —me excusé con torpeza, retorciéndome en la silla, muerto de vergüenza. Miré a María, que se reía disimuladamente con las manos en la boca, y después a Miguel, que había optado por ocultar el rostro detrás de sus apuntes.
—Usted, el de al lado del Bello Durmiente, ¿tanta gracia le hace que le falten al respeto a usted y a todos sus compañeros?
—No, señor, claro que no —contestó Miguel, cortando su risita nerviosa en seco.
El nuevo profesor de la asignatura de "Mecánica de Sólidos" era un tipo extremadamente seco, alto y estirado. No era tan feo como el anterior, pero era igual de capullo y prepotente. Además, tampoco había logrado hacer de la clase de las tres un evento didáctico y cautivador, por lo que todo seguía siendo la misma mierda de siempre.
El maestro, que vestía traje y corbata, reanudó sus explicaciones en la pizarra y yo me aclaré la garganta e hice crujir mi cuello, dispuesto a soportar el resto de la lección sin volver a caer en la inopia. Cogí mi bolígrafo y presté atención al dibujo del sólido-patata flotando en algún lugar entre los tres ejes que correspondían a las tres dimensiones de la realidad de tiza del encerado. No obstante, dos o tres minutos después de mi firme propuesta de enmienda, mi mente volvió a emprender el vuelo a través el aula. Esta vez, mis ojos se posaron sobre el comunicado del rector, que colgaba a la derecha de la pizarra desde el mes pasado. Volví a releer las primeras líneas de la arrugada hoja de papel:
… por lo que, a pesar de los esfuerzos del Rectorado, la admisión de alumnos sigue estando regida en base a una nota de corte que, una vez superada, proporciona el derecho de ser admitido en la Escuela Politécnica a cualquier alumno que cumpla con semejantes exigencias académicas, independientemente de que después pueda soportar o no la carga abrumadora que esto supone. Es casi imposible poder discernir quiénes seguirán adelante sin perder el…
Me aburrí, volví los ojos a la pizarra, y de nuevo al escrito, esta vez al último párrafo del mismo. Aquella era mi parte preferida: