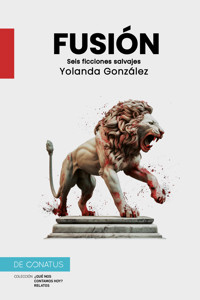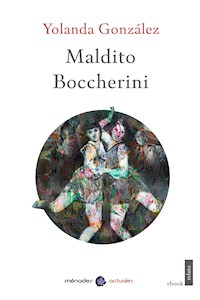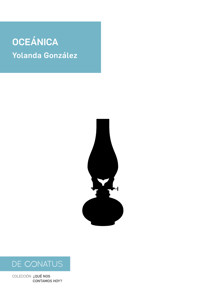
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: De conatus
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Novela literaria sobre el Antropoceno y la crisis ecológica. Una ballena aparece varada en la playa de Fuenterrabía una mañana de agosto de 2019, en vísperas de la Cumbre del G7 de Biarritz. Una periodista cae derribada accidentalmente en el momento en que cubre la noticia. Un suceso políticamente sospechoso pues varios indicios apuntan a una operación de sabotaje orquestada por grupos antisistema. Paralelamente, en el mismo escenario en el siglo XVI, un grupo de balleneros vascos y sus mujeres se enfrenta a la carnicería brutal (de ballenas y hombres) que supuso la gran aventura transatlántica. Más allá del thriller ecológico y la ficción histórica, haciendo dialogar el pasado y el presente, Oceánica recoge las voces del mar, humanas y no humanas, enfrentándonos a las contradicciones éticas de una sociedad atrapada en las derivas del viejo sueño de grandeza. "Una narración con aire y tono de epopeya. Con ecos de Moby Dick en el recuento y materialidad de sus descripciones. Una historia que se ve, se oye, se toca, se huele. Con una presencia ajustada y exacta de la dimensión ecopolítica". Constantino Bértolo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título:
Oceánica
De esta edición:
© De Conatus Publicaciones S.L.
Casado del Alisal, 10
28014 Madrid
www.deconatus.com
Copyright © Yolanda González (2021)
Primera edición: 03/2022
Diseño de la colección: Álvaro Reyero Pita
ISBN: 978-84-17375-71-3
Producción del ePub: booqlab
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o transmitido, en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
Para Ángeles Martín, que alumbró este libro desde su refugio oceánico.
Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra.
GÉNESIS,1
Et pourtant, devant la mutation écologique, au lieu de nous agiter dans tous les sens, comme nos ancêtres devant la découverte de terres nouvelles, nous restons de marbre, indifférents, désabusés, comme si, au fond, rien ne pouvait plus nous arriver. C’est cela qu’il faut comprendre.
BRUNO LATOUR, «Face à Gaïa»
Frente a las cataratas del Pacífico allá donde todo este mundo se derrumba y son nuestras vidas el derrumbado océano que cae mundo abajo como una interminable ruina destrozado precipitándose en esos horizontes.
RAÚL ZURITA, «Las cataratas del Pacífico»
Avanzamos junto a ella sabiendo que no lo conseguirá, que terminará por claudicar y se abandonará a las corrientes y las olas. Conocemos la historia; la canción de la agonía es la misma desde el origen de la vida, cuando el espacio y las bestias eran uno, cuando las montañas que hoy nos observan aún no habían nacido.
Las otras deberían ocuparse de la cría y continuar el viaje hacia el sur en busca de un lugar, como hicieron durante milenios todas las que fueron antes que ellas, cuando la ría desplazaba marismas y arenales y ellas eran las reinas; antes de la masacre, antes de que empezara el infierno.
Avanzamos junto a ellas desde que huyeron del refugio, perdidas entre la plaga de mastodontes marinos que asolan los océanos del mundo. Seguimos el rastro de su canción entre las sacudidas de los fondos submarinos, el estruendo de los buques y las vibraciones de los radares.
Viajamos hacia el origen, hacia las aguas paraíso donde nacieron las primeras; seguimos la ruta ancestral abandonada tras la masacre, grabada en la memoria de su linaje. Elevamos nuestras voces en la noche. Conocemos la canción y su final, también la cantamos un día. Sabemos que el destino es otro, que también más allá todo es infierno.
La bandada que la persigue desde el atardecer huele la muerte, atenta a los movimientos lentos, al chorro de vapor que se acorta y debilita en cada exhalación. Las gaviotas alertan de que no le queda mucho tiempo; si perseveran, cuando llegue la noche será suya, empezarán el banquete por los ojos y la piel, se darán un festín con la grasa tierna. Son las únicas invitadas, ya no quedan lobos ni alimañas que escuchen la llamada, huelan la sangre, y bajen del bosque; ningún animal salvaje peleará a dentelladas por arrancarle un bocado a la montaña de carne. Tampoco los sapiens. Hace siglos que abandonaron sus atalayas. Ningún animal humano apostado en los salientes de los montes o en los riscos de los acantilados, alerta a los graznidos excitados y al rumor lejano de los sifones.
Los hombres y sus presas se deslizan sobre la masa oceánica en el vientre de los buques. Avanzan satisfechos hacia la corona de luces que puntea la tierra, ajenos al movimiento marino. Ninguna captura más. La costera del bonito se acaba por este año, son órdenes de arriba, y aunque las aguas rebosan de peces tienen obligación de parar, las cuotas son las cuotas. Los últimos atuneros vuelven a casa. En menos de media hora tocarán tierra, descargarán la mercancía y asunto terminado. La excitación y la prisa por llegar a la lonja pueden más que el cansancio de meses y los marineros ejecutan sus tareas con precisión. El engranaje orgánico del que depende el éxito de la travesía funciona en simbiosis perfecta con la máquina.
Entrada a puerto. Error humano cero. Atención plena.
Mamadou vigila la popa del Ortzi; los ojos redondos y saltones escrutan la superficie del mar, el manto negro recorrido por las serpientes de espuma que parecen llamarle. El coro que le acompaña en sus noches oceánicas desde que sucedió la tragedia murmura:
Libú, Mamadou Libú, búho Mamadou, atento hermano, va a pasar algo.
Aguza la vista. Es el mejor mirador de toda la costa vasca, pero la estela blanca le impide distinguir formas en el agua. Aguza el oído, pero tampoco consigue rastrear las voces marinas. El fraseo de las aves se pierde entre el griterío humano de órdenes y palmadas, los golpes incesantes de las cajas, el resbalar mordiente de las poleas, los silbidos de los cabos… Los otros corren, limpian, recogen aparejos, maniobran, colocan defensas, cargan, hablan por radio, controlan, dan órdenes. No están atentos al oleaje, ni al viento, ni a los graznidos, ni al corte de la aleta al rasgar el agua, ni al palmeo en la inmersión. Nadie mira hacia el negro absoluto donde mar y cielo son lo mismo. Solo Mamadou Libú mira. Persigue las pinceladas fulgurantes de grises y blancos moviéndose hacia… ¿hacia dónde? Están y no están, parecen girar sobre un punto y luego no. La luna pobre no basta para adivinar la dirección del vuelo de la bandada. Hay algo grande moviéndose cerca, sí, nota el impacto de una ola contra el casco, el ligero empuje generado por una embarcación que se acerca; aunque no hay barcos a babor, no hay ni una luz de posición, son los últimos. Si estuvieran lejos de la costa, Libú sospecharía de un buque fantasma, otro depredador, otro asesino que ha apagado las luces por temor a una patrullera; el monstruo navegando a oscuras, cegado y ciego, sin importarle qué o quién se cruza en su camino, a quién arrolla, quién cae al agua y es tragado para siempre, y se convierte en fantasma, en espuma, en ola, en voz que alerta de los peligros.
Hermano Libú, estamos aquí, escúchanos.
Mamadou no está en la piragua, no está en la puerta del infierno, no está en el mar de los ladrones, en los océanos sin ley ni justicia; está en aguas civilizadas donde no se roba, ni se mata, y cuando suena el silbato dando la orden de retirada los pesqueros obedecen, recogen el aparejo y vuelven a casa. Está a salvo, en la cubierta del Ortzi, en el Golfo de Vizcaya, y ese movimiento no lo produce un furtivo.
Abre los ojos, Mamadou, está avanzando bajo el agua. Hacia vosotros.
Ve una mancha blanca que flota durante unos segundos y vuelve a hundirse. Un plástico más, quizá, una tapa de algún bidón. O solo reflejos. O una boya que se ha soltado de una nasa. Luego una curva perfecta, los brillos de un lomo. ¿Delfines?
Ve un chorro blanco, no muy alto.
¿Ballenas? ¿Son ballenas? No puede ser, estamos entrando a puerto. No nos sigas, vete, es peligroso, hay mucha arena en esta ría. Vuelve atrás, vamos. Da la vuelta.
Al jefe no le gusta que Mamadou hable con la noche, que murmure a solas, como un viejo marinero loco poseído por las supersticiones y los demonios.
—¿Ya estás relatando otra vez, Libú? ¿Qué haces ahí parado?, no hay nada que mirar a popa. A bodega, deprisa. Vamos, vamos.
No escuches, Mamadou, no te dejes. Nosotros te convertimos en búho para que cumplieras con tu destino. La salvación tiene un precio, ¿o es que nos has olvidado?
Libú echa un último vistazo a la masa oceánica. No hay más pesqueros detrás. Ningún chorro elevándose hacia el cielo, ningún resplandor blanco en el horizonte.
Es de las nuestras. La hemos traído hasta aquí para que cumplas con tu destino. No la abandones, Mamadou. No nos abandones.
Ballenas.
Ballenas.
Ballenas.