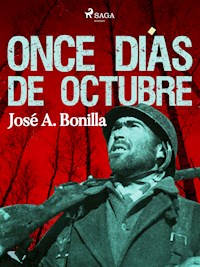
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En 1944, en pleno Valle de Arán, los maquis republicanos cruzan la frontera en un intento de incursión. Sin embargo, algo los espera en las profundidades del bosque, algo tan peligroso que podría cambiar el curso de la guerra que asola Europa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jose A. Bonilla Hontoria
Once días de octubre
Saga
Once días de octubre
Copyright © 2019, 2022 Jose A. Bonilla and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726983616
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Susana, Juan Pablo y Álex,
ellos ya saben el por qué
Ei Era Bal d’Aran era ribèra
Mès poulida de tout et Perinèu:
Quam se mêt era pelha naua è bèra,
Nou i-a arren ta poulit dejous det cèu.
P’es dus coustats úa nauta mountanha
Toustem la bire d’aires fourastès.
Semble que nou-ei de França ne d’Espanha:
Ei souleta en ses pénes o plasés.
Fragmentos Era Bal d’Aran de Mossèn Condò Sambeat Poesía premiada en «Els Jocs Florals», Lleida 1912
UNS MOTS PREALABLES 1
Siempre, desde que era una niña, oí contar en casa que los guerrilleros maquis entraron en mi pueblo, Les, un día de otoño, mientras se celebraba una boda —era nòça dera hilha des dera Miquèla— la de la hija de una familia cuya casa estaba situada en la entrada sur del pueblo. Mi padre, muy jovencito, casi un niño, y sus amigos estaban asustados, algo impresionados y extrañados por verse obligados a quedarse en casa, sin poder poner un pie en la calle. Atisbaban esta con ojos curiosos y atrevidos, desde detrás de las cortinas. Ellos y todo el mundo. Creo yo que su susto inocente, sin duda, no debía ser el mismo que el de los adultos, por lo menos el de algunos que, por sus ideas y sus responsabilidades en la comunidad, podían verse represaliados por aquellos hombres que rezumaban ideología y espíritu de color… rojo.
Mi madre y también mi padre, ya ausente, siempre me contaban una anécdota curiosa, cuando preguntaba por aquel momento: «Mientras tu abuelo Felip —abuelo paterno— se calentaba al lado del fuego, entró uno de aquellos hombres en nuestra casa y sin mediar palabra, subió las escaleras, llegó hasta el desván —eth humarau, en aranés— volvió a bajar y salió. Ni le dijo ni le hizo nada.
Parece una tontería, pero de alguna manera, esto nos da la medida de lo poco violentos que fueron estos hombres con la población civil que se manifestó pacífica y poco problemática, aunque si bien es verdad que hubo familias que perdieron algún ser querido a tiro de fusil y a manos revolucionarias. Sin dar nombres, de todos es sabido que estas familias guardaron en su seno el rencor comprensible por la pérdida, transmitido a las generaciones venideras.
Que alguien que había sido alcalde de Bossòst, Juan Blázquez, se haya convertido en personaje de esta novela no deja de ser también asombroso para este pueblo, puesto que no olvidemos que los guerrilleros entraron en Aran con la intención clara de acabar con el régimen fascista de Franco, para algunos una barbaridad, pero, sin duda, no exenta de una alta dosis de heroicidad para los tiempos que corrían. Y Juan Blázquez será recordado también por ser vecino de este pueblo, un aranés, un héroe y un ingenuo a partes iguales. Me pregunto por el grado de decepción que debió suponer para muchos de ellos y para sus mandos que creían poder «salvar» a España de la dictadura, plegar velas, recoger bártulos y volver a una Francia donde esperaba un futuro cuanto menos incierto, tal como refleja el autor. Honestamente, creo que hubieran preferido dar su vida por el empeño que traían y no darla por el fracaso y la incertidumbre que se llevaban dentro de su petate y de su corazón.
Y todo esto es lo que te esperas cuando inicias la lectura de Once días de octubre. Crees abordar de nuevo, aunque das por seguro que desde otra perspectiva, o con otros personajes, quizás con un paisaje visionado desde otra órbita, el tema de la entrada del maquis, la relación con la población de Aran, las incursiones montañeras de los soldados para vigilar a las tropas contrarias, las conversaciones de sus mandos, alguna que otra historia de amor, necesariamente breve, pero no menos apasionada, rincones evocadores de Bossòst, Les y Canejan, tus rincones, tus pueblos. Te lo esperas y lo lees, y leyéndolo lo vives.
Pero… esta novela es algo más. Percibes durante la lectura como el autor da pinceladas, inicia incursiones en las que no acaba de profundizar del todo. Parece poner excusas; parece poner en marcha el engranaje de una estrategia literaria. Las historias, los diálogos te saben pretendidamente a poco, quieres más, deseas saber más. Es como si diera la primera capa de pintura a una pared —intuyes como lector— para imprimir más tarde la segunda mano. No se me ocurre un símil mejor para describir lo que quiero decir.
A menudo adorna el texto con costumbres del país que a mí personalmente, me complacen por bien documentadas y por el orgullo que me produce verlas plasmadas en una novela. Pero José Antonio Bonilla coloca un fantasma inesperado en cada página. Me llama la atención «el juego del escondite» de la noche de San Juan que se describe en uno de los capítulos, sin duda un ejercicio de imaginación espléndido para contar un hecho trascendental que sirve para introducir «el miedo» en la novela y no precisamente el miedo a los maquis, que poco hay de eso en el texto. Es un miedo atávico, un miedo femenino antiguo, moderno y contemporáneo. Un miedo a la profanación de un santuario íntimo y que en la época que ocurre supone más la vergüenza y el miedo para una mujer y su credibilidad que para la bestia que lo suscita con sus actos. Qué nos van a contar de ese miedo ancestral, y que todavía en pleno siglo xxi , algunas, muchas, demasiadas, pagan con la oscuridad final.
Continuando todavía con ese trasfondo histórico del libro que enmarca la novela desde el inicio, quiero decir que me ha parecido un libro extraordinariamente didáctico sobre el tema, me ha resucitado el interés, me ha solventado dudas, me ha inundado de ideas para escribir una obra de teatro, mi mayor afición, y que sin duda llegará un día, me ha paseado plácidamente por los paisajes, los rincones, las costumbres de mi pequeño país, me ha sorprendido gratamente con la voluntad manifiesta de acercar al lector a la lengua de este valle, el aranés, lo que agradezco enormemente. Porque los habitantes de este pequeño país, y más en la época en la que se contextualiza la historia, no hablaban otra cosa que aranés, o por lo menos lo hablaban mayoritariamente y José Antonio ha entendido ese detalle que no por ser detalle y tener esa connotación de pequeñez, deja de ser un gran detalle para con los araneses.
Pero, inevitablemente, debo ir más allá. La propia novela así lo demanda. Después de esa primera «pátina», decía, de trasfondo histórico, con la arribada de los maquis, que no por ser trasfondo es menos interesante, el autor, moja su brocha e imprime una segunda capa, la definitiva, impactante, que trasciende todo lo leído para contar con mayor detalle ese miedo, el horror, el fantasma hecho realidad, en un lugar que pretendidamente quiere que sea Era Val d’Aran, por razones entiendo, personales. Dos historias o más transcurren paralelas en la novela, a veces tocándose, otras entrelazándose, otras tantas conformando a menudo una malla que en un momento dado hace ¡zas! y se rompe para que nuestros pelos se pongan de punta, nuestros ojos se abran desmesuradamente, nuestra boca adquiera esa forma ovalada del espanto. La placidez, la didáctica sobre el maquis, los personajes de vidas encontradas, con sus secretos, amores y personalidades, el encanto de las tradiciones, se convierten de pronto en parte de un escenario bien distinto e inesperado.
Mi más sincera felicitación a José Antonio por su magnífica pluma, su estilo directo una veces, sutil otras, por el derroche de originalidad e imaginación, por mezclar tan bien los distintos colores de la paleta del ser humano, por su rigurosa documentación sobre los hechos históricos que relata y las costumbres y tradiciones que describe, también por su enorme sensibilidad para con nuestra lengua, el aranés, por escoger este valle maravilloso para expresarse como escritor. Mi agradecimiento por considerar que podía prologar este libro, confiando en el criterio de una amiga común. Por haberlo escrito y porque podamos leerlo.
Manuela Ané BritoAutora de Un pòble tara libertatTécnica del Dept. de Lengua y Cultura del Conselh Generau d’Aran
NOTA DEL EDITOR
El próximo octubre se cumplirán 75 años de la Operación Reconquista de España, un intento de la Unión Nacional Española (UNE), con el beneplácito del Partido Comunista de España, de provocar, en octubre del año 1944, un levantamiento popular contra la dictadura de Francisco Franco, mediante un ataque de un grupo de guerrilleros españoles sobre el Valle de Arán.
La derrota de estos guerrilleros fue utilizada por los instrumentos de propaganda de ambos bandos. Por un lado, Francisco Franco se presentó como paladín vencedor de la amenaza comunista que pretendía invadir España. Y, por otro, Santiago Carrillo lo calificó como el primer paso para la derrota de Franco y la Falange.
Lo cierto es que Franco obtuvo una excusa para colocar a sus hombres fuertes en puntos claves del ejército y acabar con muchos de sus oponentes. Y Carrillo, por su parte, se aprovecho del desastre para desplazar a Jesús Monzón y convertirse en el hombre fuerte del Partido Comunista de España en el exilio, además de disolver la Unión Nacional Española.
Muchos de estos guerrilleros fueron hechos prisioneros, juzgados, encarcelados y fusilados por la dictadura franquista. Los que lograron salvarse huyeron al interior de la península, allí se unieron al maquis y continuaron su lucha contra el fascismo.
Stalin ordenó en 1948 que cesaran las actividades guerrilleras en España. Con la falta de apoyo del PCE, en 1952 los maquis existentes solo luchaban por la supervivencia. Finalmente, en 1956, Santiago Carrillo ordenó su disolución con el objetivo de la «reconciliación nacional».
José Luis del Río
PROEMIO
La niebla no tardaría en aparecer.
Pasaba muy a menudo. Y más por aquellas fechas. El clima cambiaba en un periquete. Tan pronto hacía algo de sol como las nubes decidían descender a una velocidad inopinada para cernirse sobre el valle y asentarse allí durante horas, días o semanas. Sin embargo, todavía faltaba un poco para eso; aún no le dolía la rodilla lo suficiente.
Jaume, sujetando una ramita de hinojo entre sus dientes, contemplaba sus ovejas apoyado en su bastón de haya. El mismo bastón de madera flambeada que su abuelo le había regalado pocos días antes de dejar este mundo. Estaba orgulloso de él y de haber seguido la tradición de su familia. Y allí estaban sus animales, pastando pacíficamente en la ladera de las montañas al resguardo de aquellos titanes de roca forjados hacía eones, dedos de piedra de un gigante surgidos de las profundidades para ofrecer su trofeo terrenal al cielo, puntas de lanza teñidas por las tempranas nieves del incipiente invierno.
Se había levantado el viento del norte. Aquello no era un buen presagio. Las ovejas balaron, nerviosas. Deberían irse a no muy tardar. Primero sería la niebla, quizás luego una tormenta. La rodilla cada vez le dolía más. A malas estaba el viejo refugio de piedra. Pero seguro que tendrían tiempo. La experiencia es un grado. Y para un pastor leer las señales era su vida. Y él lo era desde hacía años, desde que de pequeño salía con su padre a llevar a los animales, de eso hacía una eternidad. Él le enseñó lo que debía saber. Le enseñó lo más elemental y también las predicciones basadas en la experiencia de los ancianos. Le enseñó que el orejeo de las mulas, el que los palomos se bañaran, que un gato se lavara la cara o que apareciesen las hormigas aladas vaticinaba la llegada de lluvias, o que si el gallo cantaba de día habría cambio de tiempo, de la misma forma que si los gatos corrían y saltaban más de lo habitual significaba que haría viento. Y lo mismo podía decirse si el hollín caía de la chimenea, la siembra estaba retorcida o el sarmiento lloraba estando seco. Eran tantas las señales… La cuestión residía en saber cómo interpretarlas, como leerlas. Y su padre había sido un experto. Se le hizo un nudo en la garganta.
Mejor no pensar en ello.
Una lástima no tener una Leica como la de su amigo Cisco. La había conseguido en Francia, en una de sus excursiones, como solía llamarlas. Hasta la Guardia Civil y los Gendarmes sabían que era un contrabandista. El por qué aún no le habían detenido era otra cuestión. Quizás el que alguno de los oficiales que estaba en los puestos fronterizos recibiera como recompensa a su desidia suculentas mercancías tuviera algo que ver. Seguro que por eso le daban margen. Pero si tensaba la cuerda algún día se llevaría una sorpresa. La Leica era una de sus mayores posesiones. Era una iiic, una de aquellas máquinas alemanas tan fiables y compactas. Decía que había sido de un oficial de la Gestapo. Él no entendía de política y tampoco quería saber, aunque bien le hubiera gustado poder hacer una fotografía con una de esas cámaras a sus ovejas aquel día, en aquel verde páramo con el Montlude como fondo. Una estampa preciosa; los rayos del sol resquebrajando las cada vez más densas nubes iluminando la cima de la montaña, punteada la ladera por sus ovejas, vigiladas como siempre por Luna.
No, no como siempre. Se le escapó un chasquido de los labios. Luna no estaba bien. Hacía un par de semanas que no era ella. Y eso le preocupaba. Le preocupaba mucho. Luna era su compañera, su alma gemela, su amiga. Sin Luna nunca hubiera podido desempeñar su trabajo. No de la misma forma. Ella era el ánima del rebaño. Incluso más que aquellas torpes ovejas. Y Luna había sido el legado que su padre le había regalado antes de ser arrastrado por aquella horrible enfermedad que acabó transformándole en un despojo humano. Con lo que él había sido se fue convertido en un recuerdo, apenas mucho más que eso.
Luna era una hembra de pastor de los Pirineos de cara rasa.
Luna era… Luna. Única.
Lo había demostrado en numerosas ocasiones, si bien había dos que aún perduraban en la memoria de Jaume como si hubieran sucedido ayer. La primera había sido muchos años atrás, cuando aún vivían en Montgarri. Volviendo a casa con el rebaño una manada de lobos les atacó. Él debía tener unos diez años y había acompañado a su padre a pastorear a los animales. El jefe de la manada, un gigantesco lobo gris, descendió de la colina seguido de otros siete de sus semejantes. Iban directos al rebaño. Las ovejas, aterrorizadas, al ser conscientes de la amenaza formaron un círculo compacto. Ellos no tenían más que el bastón de su padre y poco más con lo que defenderse. Y aquel lobo era tan enorme... Sus ojos, aún podía recordarlo, brillaban como luceros; sus fauces abiertas, desafiantes, eran el gesto inequívoco de su imponente presencia encabezando la horda hambrienta de su manada. Y la joven Luna, que ni tan siquiera tenía cuatro años, se enfrentó a él. Se enfrentó como si no tuviera nada que perder, como si ellos fueran su familia.
Su padre tuvo miedo. Lo supo en cuanto le abrazó y le volvió la cabeza contra el pecho. Su corazón latía acelerado, sus manos heladas, y no tan solo por el frío. Aterrado, pero curioso, se las apañó para seguir mirando. El jefe de los lobos no podía imaginar que un insignificante perro se atreviera a plantarle cara. Y aquello, por inaudito, por repentino e inesperado, le confundió, e hizo detener al gran animal a escasos metros del rebaño. Sus compañeros de manada le imitaron, quedándose a poca distancia de él. Allí estaban las ovejas, sus presas, pero un ridículo ser, inquieto y temperamental, les impedía acceder a ellas. Y a pesar de que los animales rodearon a Luna con funestas intenciones, esta se las arregló para lanzar un par de dentelladas que casi alcanzaron a su jefe y los lobos, tras unos segundos de duda e indecisión, se escabulleron hacia el interior del bosque con el rabo entre las piernas.
La segunda vez que Luna demostró su valor había sido el año anterior. Buscando piñas y algo de leña seca para la chimenea, tropezaron por casualidad con un oso pardo. Jaume quedó paralizado al ver al increíble animal elevándose sobre sus dos patas traseras, rugiendo como un monstruo sacado de sus peores pesadillas. Era una osa que defendía a sus oseznos, ocultos tras ella, atemorizados. Quiso creer que tuvieron un ángel que les ayudó a salir de aquella difícil situación. Quizás ese ángel se llamaba Luna, porque la perra se interpuso entre él y la osa, ladrando como si pudiera llegar a imitar el salvaje rugido del plantígrado. Hubo una pequeña refriega, pero de todos los lances Luna se escabulló. Y, de pronto, como si las instrucciones escritas en sus genes se lo hubieran indicado, la perra se encaró a los oseznos ladrándoles desaforadamente para que huyeran, para que se marcharan de allí. La osa debió entender lo que la perra pretendía, pues alejados los cachorros, el humano ya no era un peligro, así que acabó dejándoles en paz, siguiendo su camino.
Luna era… Luna. Única. Su Luna.
Estaba mal. No era ella desde hacía días. Desde aquella jornada en la que abandonó un rato el rebaño para perseguir a una revoltosa marmota. Le gustaba jugar con las marmotas. Era su principal diversión cuando cuidaba de las ovejas. Aquel día tardó en regresar. Y desde entonces estaba rara. Al principio no le había dado importancia, pero ahora…
Se la veía cansada, apática, como si estuviera enferma. Se escondía de él, cualquier sonido fuerte la asustaba. Y la última noche la había oído gemir mientras dormía un sueño inquieto y febril. Tendría que llevarla al veterinario. Era caro, mas no podía permitirse perder a Luna. No a ella.
Las nubes se arremolinaban en el cielo, rizándose. La niebla no tardaría en bajar. Debían irse o no tendrían tiempo de llegar hasta el pueblo. El clima en el valle era imprevisible.
—¡Lua, anem-mo’n!2 —llamó a su amiga, a su compañera.
Luna no le hizo caso. Siguió tumbada encima de un saliente rocoso acariciándose el hocico con una pata, como si algo le estuviera haciendo daño, molestando. Eso no era nada normal en ella, siempre jugueteando con las ovejas, evitando que se distrajeran o que se desperdigaran, o peor aún, que se despeñaran por algún inesperado barranco.
—¡Lua! —volvió a llamar. Luna obvió de nuevo su reclamo y gruñó, dolorida, arañando con las patas en la piedra. ¿Qué le sucedía?
—¿Lua? —las nubes comenzaban a descender. Las ovejas balaban con insistencia presintiendo el brusco cambio de tiempo. La silbó, como solía hacer a menudo. El silbido le hacía elevar las orejas, ponerla en alerta, indicándole que había llegado el momento de arracimar el rebaño, de regresar a casa. La perra, sin embargo, volvió a hacer caso omiso de la señal. Jaume empezó a preocuparse. Arrugó el ceño y aferró el bastón sintiendo un inquietante hormigueo en su nuca.
—¿Qué te passe, Lua?3 —pensó en voz alta y comenzó a andar hacia ella. Tras recorrer unos pocos metros se detuvo, igual que si acabara de ser fulminado por un rayo.
El animal se había incorporado sobre sus cuatro patas y le miraba. Pero no era Luna. No, ya no lo era. Tenía su aspecto, su forma, su pelaje entre grisáceo y marrón, su oscuro y húmedo hocico, pero sus ojos no eran los de su amiga, los de su compañera, los de aquella con la que había compartido existencia desde que era casi un renacuajo. Aún en la distancia veía como los acuosos ojos que tenía clavados en los suyos eran otros, los de un ser transformado en algo diferente. Arrugaba el hocico, dejando entrever sus afilados caninos. Aquel inaudito gesto le hizo rememorar al enorme lobo al que ella misma se había enfrentado años atrás; al macho de la manada que hubiera podido desgarrarles la garganta sin compasión alguna de no haber arriesgado Luna su vida para defenderles.
—Lua, qué t’a passat… ¡Lua!4
La niebla ya se arrastraba pesarosa por el pronunciado declive de las montañas. No tardaría en cubrir la zona con un manto blanquecino y húmedo. Las ovejas intuían algo. Balaban nerviosas, perdida la referencia de Luna, que no les prestaba la menor atención. La perra seguía subida a la roca, luchando consigo misma, moviendo la cabeza de forma turbadora, gruñendo y enseñando sus colmillos. En su interior se debatían dos Lunas: la fiel y leal compañera, y la oscura y desabrida que pugnaba por salir al exterior. Era cuestión de tiempo. De segundos. Ganó su mitad oscura, su sangre corrompida arrebatándole su esencia y convirtiéndola en un monstruo salvaje y desconocido. La perra saltó del risco con los ojos encendidos y corrió hacia Jaume.
Al ver lo que sucedía, el pastor se dio la vuelta y sin pensárselo dos veces emprendió una desaforada carrera hacia el refugio que tenía a sus espaldas, a unos treinta metros subiendo un pequeño remonte. Era un refugio básico, sencillo, de los que se hallaban repartidos por el monte para guarecerte si te atrapaba por sorpresa una tormenta o una ventisca. Sus paredes eran de piedra viva y su tejadillo de pizarra; con una sencilla ventana y una puerta que, por lo poco que había podido ver Jaume, era de madera y estaba en bastante mal estado.
El corazón quería salírsele por la garganta, una vena latiendo en su sien con intensidad. La rodilla le lanzaba aguijonazos dolorosos hacia el tobillo y la cadera. Le ardía, le ardía como el resto de los músculos del cuerpo. Tropezó. Hincó la rodilla buena en el suelo y se le escapó una maldición. Oía el gruñido enfermizo de Luna a sus espaldas, cada vez más cerca, aunque no se atrevía a mirar atrás, temiendo que al hacerlo pudiera perder la poca ventaja que tenía sobre ella. Ya no le faltaba mucho para alcanzar el refugio, pero Luna era rápida, muy rápida. Lo sabía. La había visto centenares de veces correr alrededor de las ovejas cortando su errática trayectoria para evitar que se le escaparan, rauda como un relámpago, veloz como una centella. Él no podía correr tanto. Y aquella maldita rodilla, lesionada al jugar a la pelota de niño, le quemaba como brasas encendidas.
La puerta. Unos diez metros, quizás menos. Ya llegaba. El repecho era más pronunciado de lo que se esperaba. Le abrasaba el pecho, su desacompasada respiración ahogándole, asfixiándole. Jadeando, empujó la puerta de madera del refugio y entró, cerrándola tras de sí con un oxidado pestillo. Se apoyó en ella. La madera estaba húmeda y fría. La pintura roja con la que la habían pintado, desconchada. En algunos lugares la carcoma se había dado un buen atracón, debilitándola. Rogó a Sant Ròc que aguantara. Por favor, que aguantara.
No se oyó ningún golpe. Ningún ladrido. Ya no se oía el intenso gruñido de Luna tras él, solo algún balido aislado de sus ovejas. Solas, descarriadas. Se le empañaron los ojos de lágrimas. ¿Qué le había pasado a su perra?
Miró en derredor. El refugio era una estancia de unos cinco por tres metros. Estaba vacío, a oscuras, su penumbra truncada por la debilitada luz que entraba a través de la raquítica ventana. Olía a abandono, a moho y a excrementos de animales. En un rincón había un par de latas corroídas por un añejo óxido y unas esqueléticas ramas secas. Alguien había hecho un fuego tiempo atrás. Había una pala de recoger rescoldos, un atizador y una tosca escoba realizada con un matojo de ramas atadas a una vara corta. Aquel refugio no lo visitaba nadie desde hacía meses, quizás años. Hacía frío, mucho más frío que en el exterior, como si el helor se hubiera cobijado en él buscando un hueco donde guarecerse. Se dio cuenta de que estaba temblando, pero no por el frío, sino por el miedo, por el terror que le había producido ver convertida a su Luna en aquel ser desconocido que le había intentado atacar.
Era extraño no oír sonido alguno afuera. Hubiera jurado que la tenía cerca, casi pisándole los talones. Quizás pudiera ir hasta la ventana y mirar. Era una ventana de cristales sucios, turbios de telarañas y polvo. Como todo en aquel lugar. Debía de estar repleto de pulgas y garrapatas. Odiaba las garrapatas. A las pulgas ya estaba acostumbrado, a las garrapatas no. Apoyó el oído en la puerta. El viento que había empezado a soplar se filtraba a través de las junturas de los tablones que la conformaban, unidos por viejos y herrumbrosos clavos doblados en forma de grapas. Un par de balidos más, amortiguados por aquel muro y la distancia. Sus ovejas. Pero no se oía a Luna. ¿Dónde se había metido?
La parte inferior de la puerta se resquebrajó como huesos podridos; el hocico del animal lo reventó con un estruendoso y violento empujón. Jaume dio un salto atrás, trastabilló y cayó al suelo. La perra lanzaba dentelladas a través del agujero que había abierto con la fuerza de su testa. El desgaste y la podredumbre habían hecho ceder la madera lo suficiente para que casi le cupiera la cabeza, pero por fortuna no el cuerpo. El resto de la puerta resistía, retumbando en sus goznes con cada envite del animal. De la sonrosada lengua de Luna caían chorros de baba que dejaban gotas oscuras como brea sobre el suelo de piedra. Sus violentos ladridos y gruñidos de esfuerzo, arañando con sus patas la madera para intentar abrirse paso hasta él, solo evidenciaban que su último propósito era morderle, devorarle las entrañas, beberse su sangre... Tras unos segundos más de intenso forcejeo, la perra se detuvo y miró a través del agujero que había abierto. Metió la cabeza de lado y uno de sus brillantes ojos se enfrentó a los de su amo. Jaume sintió que el corazón se le encogía. Aquella no era su Luna, no. Aquello era un demonio expulsado por los propios inquilinos del Infierno. Se santiguó, como si con ello pudiera exorcizar lo que había fuera del refugio, como si aquella muestra de fe fuera suficiente para conjurar la cura de aquel mal.
Un parpadeo después el agujero quedó vacío, ocupado por la plúmbea luz que procedía del exterior. Sintió la humedad penetrar a través de él. Sus pobres ovejas... Las perdería. ¿Y qué otra cosa podía hacer? Buscó su bastón, recordando con desesperación que lo había perdido durante la carrera. Examinó su alrededor y sus ojos se posaron en el roñoso atizador de hierro. Lo agarró, notando el frío del metal en la palma de la mano. Una peluda araña se desprendió de su punta y descendió a través de un filamento de seda surgido de su abultado abdomen, incomodada por aquel inesperado ajetreo. Jaume se arrastró por el suelo y apoyó su espalda en la pared opuesta a la puerta sin dejar de contemplar el irregular boquete abierto en ella, que se le antojaba lo bastante grande para que Luna, si volvía a intentarlo, pudiera pasar. Aferró el atizador con las dos manos. Nunca en su vida había sentido tanto miedo. Volvía a temblar. ¿Cómo podía alguien a quien querías tornarse en un ser malvado, perverso? ¿Qué le había sucedido para convertirse en algo así? Volvió a su mente el día en que Luna desapareció en persecución de la marmota. Se mordió el labio inferior. Desde entonces se había mostrado hosca, taciturna, con un comportamiento anormal en ella. Una luz se hizo en su cerebro. Había oído hablar a los mayores de sucesos similares. De tanto en tanto se escuchaba algún nuevo caso y tenían que sacrificar a los animales. Incluso en ocasiones había tenido que acudir la Guardia Civil para hacerlo. Sí, tenía que ser eso. No podía ser otr…
Luna atravesó la ventana de un solo salto, arrastrando en su fabulosa parábola una estela de astillas de cristal y madera. Jaume jamás hubiera imaginado que fuera capaz de hacerlo, que tuviera la fuerza y el arrojo necesarios para lograrlo. Pero Luna se había enfrentado a lobos y a una osa que protegía a sus oseznos. Luna era… Luna. Única.
Fue algo instintivo. Jaume lanzó un golpe con el atizador en el preciso momento en que las mandíbulas del animal se cernían sobre él. Sintió la resistencia, y el horrible y repugnante sonido del metal restallando contra el hueso. Algo se partió y algunos colmillos salieron volando envueltos en grumos sanguinolentos. Como pudo, Jaume se arrastró con los talones de sus botas y se alejó de ella, componiéndoselas para incorporarse. Del atizador resbalaban gruesos goterones de sangre que caían en el polvoriento suelo del refugio dejando círculos de vida vacía. A un par de metros se encontraba Luna, con la boca abierta en una innatural posición. La mandíbula inferior le colgaba de forma espantosa de los desgarrados músculos, la quijada destrozada por el golpe. Mas, de alguna forma incomprensible, la perra se mantenía en pie, sumida en aquella fiebre salvaje y demente. Gruñía, o lo intentaba, emitiendo un sonido gutural que brotaba de lo más profundo de su inflamada garganta, resquebrajada su cámara de resonancia principal. Y aquellos ojos… Aquellos ojos en los que se intuía la locura eran lo peor.
—Non ac hèsques, Lua… Se te platz…5 —suplicó Jaume.
Luna no le hizo caso, poseída por un instinto feroz y desconocido. Y no tuvo otra que defenderse cuando el animal tensó sus cuartos traseros y se abalanzó hacia él una última vez, buscando con aquella desvencijada mandíbula, enganchada milagrosamente por blanquecinos tendones al resto de su testuz, atenazar su cuello y desgarrarle la tráquea.
El golpe con el atizador esta vez fue mortal.
Luna quedó tendida en el suelo del refugio con el cráneo roto, su masa cerebral brotando de forma insana por la terrible fisura que el metal le había infligido. El pobre animal estuvo respirando unos dramáticos segundos, su abdomen hinchándose y deshinchándose con rapidez, hasta que lo que quedaba de su cerebro dejó de funcionar y su corazón hizo lo propio. Luego se oyó el tintineo del atizador y, tras su postrera y disonante nota metálica, el sollozo desconsolado de Jaume, el que había sido su amo, su compañero, su amigo, caído junto a su exánime cuerpo de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro.
Luna era… Luna. Única. Su Luna. Y la rabia la transformó en un monstruo.
PRÓLOGO
Bossòst, 18 de octubre de 1944
Medianoche
Mis padres se han ido a la cama hace un buen rato.
Yo no puedo dormir. Por eso he empezado a escribir este diario. Hace tiempo que quería hacerlo, pero nunca encontraba la oportunidad.
Me lo regaló mi madre al cumplir los quince, de eso hace ya dos. Lo hizo tras ver juntas la película Mujercitas. Mamá dice que me parezco a la rebelde Josephine interpretada por Katherine Hepburn. ¡Cómo me gusta esa actriz! ¡Y qué guapa es!
Bueno, quizás no se equivocaba, después de todo. Sí que soy algo rebelde e inconformista, al menos más que el resto de las chicas del pueblo de mi edad. Es posible que se deba a que nosotros no pertenecemos a él. Mejor dicho, ahora sí formamos parte de su comunidad, aunque solo llevamos haciéndolo cuatro años. Antes vivíamos en Lérida. Mi padre es veterinario y mi madre maestra. Vinimos a Bossòst por culpa de ella. Durante un tiempo la odié por eso. Me arrebató a mis amigas de la infancia. Y me alejó de mi casa, el lugar donde yo nací. Con el paso del tiempo asumí que no fue la culpable de que tuviéramos que abandonar la ciudad para venirnos aquí. En realidad fue culpa de la enfermedad. Y de la muerte de mi hermano.
Mi madre sufría de asma. Un mal que no era grave si podía controlarse, pero en su caso a veces los ataques eran muy acusados. Incluso un día la piel de su rostro adquirió un color morado, tan diferente al blanco de porcelana que solía tener de habitual, que tuve miedo de perderla. El médico dijo que había sufrido una grave insuficiencia respiratoria. Eran múltiples los remedios que utilizaba para evitar sus ataques: comer cebolla asada en ayunas y antes de dormir, tomar leche de cabra, beber infusiones de hisopo o tisanas con pétalos de amapola… Todos ellos la aliviaban ligeramente, si bien de tanto en tanto los ataques regresaban con renovada fuerza.
Cuando murió mi hermano se intensificaron. Roberto murió en la Guerra Civil, en la maldita Batalla del Ebro. Tenía dieciocho años recién cumplidos. Aún recuerdo sus cabellos color zanahoria y sus ojos verdes dedicándome una última mirada al marcharse hacia el frente. Salí corriendo y lo abracé con todas mis fuerzas para intentar retenerle, para evitar que nos dejara. No pudo hacer nada. Se lo llevaron reclutado a la fuerza. No había soldados suficientes para recomponer el bando republicano debido al aislamiento de Cataluña con respecto al resto del territorio ocupado y tuvo la desgracia de formar parte de la Quinta del Biberón. Jóvenes que no tenían experiencia en combate, niños que abandonaban sus hogares con el miedo y el terror tintado en sus ojos. Si se hubiera quedado, si hubiera huido, se hubiese convertido en un traidor… pero quizás estaría vivo. Así se convirtió en un cadáver y nunca más volvimos a verlo. Nos dijeron que murió en Amposta, cuando la xiv Brigada Internacional intentaba atravesar el río en barcazas y se encontraron de frente con la aguerrida 105ª División franquista. Sin embargo, jamás nos importaron los números, ni los innumerables nombres de cuerpos, brigadas, batallones y divisiones que intervinieron en la batalla. Ni tan siquiera si fue un valiente, o le mataron antes de que pudiera disparar un tiro. Lo único que mi madre y yo recordaríamos para siempre sería el rostro descompuesto de mi padre al entrar en casa diciendo que el alcalde de la ciudad, amigo suyo, le había confirmado que Roberto formaba parte de la larguísima lista de bajas ocurridas entre el 24 y el 26 de julio de 1938. Aquel golpe fue duro, muy duro. Todavía hay noches que sueño con un río Ebro cuyo caudal ha visto sustituido sus claras aguas por la turbidez espesa de la sangre y donde mi hermano flota junto a decenas de otros jóvenes anónimos, sus vidas segadas por los proyectiles y las bombas de un invisible enemigo, camino de un mar que les espera para recibirles en su acogedora eternidad.
A partir de ese momento los ataques de asma de mi madre empeoraron. Tanto que tuvo que ser ingresada un par de semanas en el Hospital Militar de Lérida. Su problema acabó convirtiéndose en una grave infección pulmonar. Soy incapaz de olvidar los estertores y silbidos de sus pulmones cuando iba a visitarla al salir de la escuela; eran espantosos, ponían los pelos de punta. El médico tuvo miedo de que aquello acabara en tisis, en tuberculosis. Por suerte eso no sucedió y poco a poco se recuperó, aunque los doctores recomendaron a mi padre que pensara para ella un cambio de aires.
Por aquella época mi padre era uno de los veterinarios municipales y tenía muchos contactos en el ayuntamiento de Lérida. No profesaba ideología política alguna, a pesar de que el hecho de que mi hermano hubiera formado parte del ejército republicano se convirtiera por casualidad en una sombra de sospecha que siempre acompañaría a nuestra familia. No obstante, era buen amigo de Mariano Sesé, al que conocía desde muy jovencito, y mi madre había sido compañera de trabajo de Miguel Mor, también maestro, ambos miembros de la Comisión gestora que se instauró en el consistorio a partir de abril del 39. Eso y el hecho de que mi tío Andrés, el hermano de mi madre, fuera Guardia Civil, y que mi primo Guillem estuviera a punto de serlo, sirvieron para que sus dudas sobre las tendencias comunistas de mi padre se quedaran en eso, pálidas dudas que no pudieron ser refrendadas.
A principios de 1940, Mariano informó a mi padre que existía una plaza vacante de veterinario municipal en Bossòst, en el valle de Arán, y no se lo pensó dos veces para aceptarla. Lérida estaba en poder de la derecha, Roberto había muerto en la guerra, y mi madre necesitaba cambiar de aires como agua de mayo para poder recuperar su salud. Así que nadie me preguntó. Y dos meses después nos instalábamos en nuestro nuevo hogar en el paseo d’eth Grauèr, la calle principal del pueblo.
De eso hace ya cuatro años. Yo tenía trece. No tardé en tener nuevas amigas, pese a que me era imposible olvidarme de Laura, Ana y Georgina, mis queridas hermanas de juegos y confidencias. Ellas se habían quedado en Lérida y yo estaba a más de ciento ochenta kilómetros de distancia, pero su recuerdo me acompañaba en mis numerosos períodos de nostalgia. Mi madre mejoró bastante de su asma y sus ataques remitieron, haciéndose cada vez más esporádicos. El clima ayudó, y eso que los otoños y los inviernos en la zona eran extremadamente fríos. El médico del pueblo, al cual visitaba a menudo, no acababa de creerse su gran mejoría. Decía que no era habitual que un clima tan frío ayudara en las afecciones pulmonares, aunque bien lo había sido en su caso. Yo creo que alejarse de Lérida y de la memoria de Roberto fue su principal medicina y remedio. Sea como fuere, el doctor y mis padres pronto se hicieron amigos, y así fue como conocí a Biel, el hijo de don Lorenzo y la señora Teresa. De eso también hacía cuatro años.
Hoy Biel me ha dado un beso. Un beso en los labios. No me lo esperaba, me ha cogido desprevenida. Tiene dieciocho años, unos meses más que yo. Quiere ser médico, como su padre. ¡Y me ha dado un beso! Un beso de verdad. Aún siento sus cálidos labios apretados con suavidad contra los míos y me ruborizo solo recordándolo. ¡Qué descaro! Y en medio de la plaza. ¡Seguro que alguien nos ha visto!
Ha sido precioso, por inesperado, por deseado sin desearlo.
Y por eso he sentido la necesidad de empezarte diario, abrirte y plasmar en la blancura rota de tus páginas lo que me ha sucedido, incapaz de poder decírselo a nadie más. No todavía. Aún me tiemblan las rodillas. ¿Cómo se habrá atrevido? Nunca me dio a entender que le gustara. Hemos pasado muchas tardes jugando y riendo juntos en el colegio, en nuestras casas. Y nos hemos visto crecer en compañía de nuestros padres. Él tampoco tiene hermanos. Es hijo único. Somos espíritus unidos por una compartida soledad.
Biel es tan guapo… Con sus ojos color miel y sus cabellos castaños. En el último año y medio se ha convertido en un hombre. Se le ha notado en los rasgos de la cara, que han pasado de ser los de un niño a los de un apuesto joven que empieza a tener un pie en el mundo de los adultos. ¡Tengo tantas ganas de verlo de nuevo! Quiero volver a fundirme en su mirada y comprobar que realmente ese beso que hoy me ha dado no es una broma, que no ha sido una apuesta realizada con sus amigos, una bravuconería de muchachos. Pero no, él no es así. Estoy segura de que no lo es. Al menos eso quiero pensar.
Es hora de dormir diario, se está haciendo tarde y mañana jueves tenemos que asistir a una boda en Les a la que hemos sido invitados. Se casa el policía Soriano con la Herminia de ca la Miquela. Mi padre curó a un par de vacas de los padres de Herminia y, desde entonces, casi le rinden pleitesía. Es lo que tiene ser el único veterinario de la zona. Biel también estará acompañando a sus padres, conocidos de la familia del policía.
Sus labios eran tan cálidos, tan suaves…
Mañana será un día muy especial.
Buenas noches, diario.
*
Un tímido sol comenzaba a despuntar por encima de las picudas montañas, sus rayos carentes de la fuerza suficiente para asustar a la densa niebla que se retorcía adormilada entre las hayas y los abetos cercanos a Canejan.
A Joan le gustaba levantarse temprano y oler el frescor del rocío impregnando el ambiente con sus aromas a tomillo y romero, sentir como el valle del Toran despertaba. Había abandonado el pueblo, fantasma casi a aquellas horas, encontrándose tan solo con Martinet y Luis camino de ordeñar a sus vacas. Tras saludarles afablemente, se alejó dejando atrás las empinadas y estrechas calles empedradas dirigiéndose hacia el cercano bosque. Hacía frío, pero la gruesa zamarra que llevaba y sus botas de montaña guardaban todavía el calor de su hogar, donde María se había quedado preparando el desayuno para los niños. Su intención era encontrar unas pocas setas. La temporada no había sido demasiado buena, y los atisbos del invierno comenzaban a pudrir los escasos hongos que quedaban, pero sabía de un sitio donde, una semana antes, había visto un par de rodales de camagrocs y de rossinyols que seguían creciendo. Y no descartaba, si le daba tiempo, acercarse a la frontera con Francia para buscar ciurenys, porque lo que eran pinetells ya no volverían a salir en la zona hasta el año siguiente.





























