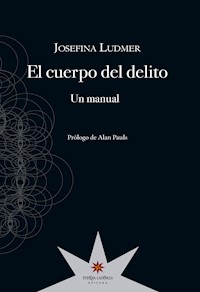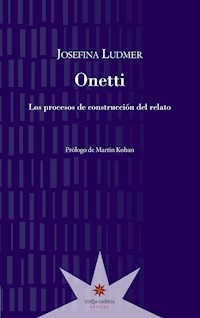
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eterna Cadencia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Publicado por primera vez en 1977, este libro constituye uno de los trabajos más relevantes sobre la obra del ya clásico escritor uruguayo y sin duda una muestra contundente del talento crítico de Josefina Ludmer. Pero al mismo tiempo, refleja uno de los modos de leer de los años setenta, "la teoría del texto en su variante produccionista (...) una crítica militante que no necesita separar política y literatura porque el texto las funde"; "en el texto está el significante de la lingüística, el deseo y el goce del psicoanálisis, y la producción y la revolución del marxismo", señala la autora en el prólogo a esta segunda edición. El texto no es la obra y se produce en el trabajo crítico, dirán estas páginas, donde dos escrituras en proceso se entrelazan. A partir de La vida breve, Ludmer analizará cómo el propio relato despliega sus condiciones de producción; en Para una tumba sin nombre buscará la matriz del texto, el núcleo que lo genera, y en la lectura de La novia robada intentará mostrar cómo la lectura de un texto de Faulkner produce la escritura de otro (el de Onetti), en un uno a uno que define la práctica crítica de la época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josefina Ludmer
ONETTI
Publicado por primera vez en 1977, este libro constituye uno de los trabajos más relevantes sobre la obra del ya clásico escritor uruguayo y sin duda una muestra contundente del talento crítico de Josefina Ludmer.
Pero al mismo tiempo, refleja uno de los modos de leer de los años setenta, “la teoría del texto en su variante produccionista (...) una crítica militante que no necesita separar política y literatura porque el texto las funde”; “en el texto está el significante de la lingüística, el deseo y el goce del psicoanálisis, y la producción y la revolución del marxismo”, señala la autora en el prólogo a esta segunda edición.
El texto no es la obra y se produce en el trabajo crítico, dirán estas páginas, donde dos escrituras en proceso se entrelazan. A partir de La vida breve, Ludmer analizará cómo el propio relato despliega sus condiciones de producción; en Para una tumba sin nombre buscará la matriz del texto, el núcleo que lo genera, y en la lectura de La novia robada intentará mostrar cómo la lectura de un texto de Faulkner produce la escritura de otro (el de Onetti), en un uno a uno que define la práctica crítica de la época.
Onetti
JOSEFINA LUDMERLos procesos de construcción del relato
Prólogo de Martín Kohan
PRÓLOGO A LA PRESENTE EDICIÓN
Este libro sobre Onetti es más que un libro sobre Onetti. Lo es en el mismo sentido en que el libro sobre Cien años de soledad había sido, años antes, más que un libro sobre Cien años de soledad, o en que el libro sobre el género gauchesco sería, años después, más que un libro sobre el género gauchesco. Porque Josefina Ludmer hacía, de cada uno de sus libros, todo un tratado de literatura: en cada uno de ellos postulaba (desplegaba y, a la vez, condensaba) toda una manera de leer. Y en esa manera de leer, toda una concepción de la literatura que entraba fuertemente en conflicto, premeditadamente en conflicto, con otras concepciones de la literatura, con otras maneras de leer. Y también, o sobre todo, con cualquier clase de naturalización de la lectura, que por medio de esa naturalización pretendiese escamotear estas preguntas capitales: cómo se lee cuando se lee, qué nociones de literatura se presuponen o se proponen en cada caso.
De ahí ese tono de manifiesto (en la acepción vanguardista del término: ruptura y desafío, proyecto y beligerancia, proclama y disputa) que asumen tantos de sus textos críticos, y en especial sus prólogos. Cada uno de los libros de Josefina Ludmer supuso la construcción de una máquina de leer. Esa máquina de leer daba cuenta de su objeto, por supuesto, aunque siempre bajo la premisa de que el objeto no está dado, sino que es parte de lo que la lectura misma produce (así, un libro solo, en Cien años de soledad. Una interpretación; la obra de un autor, en Onetti. Los procesos de construcción del relato; un género literario, en El género gauchesco. Un tratado sobre la patria; un corpus, en El cuerpo del delito. Un manual; un estado de la cultura, en Aquí América Latina. Una especulación). Pero daba cuenta también, y sobre todo, de sus propios mecanismos, de sus propios dispositivos, de su propio funcionamiento como máquina de lectura.
Es en buena medida por esta razón que, cuando Josefina Ludmer murió, a fines de 2016, y se suscitaron las evocaciones que se suscitan ante las muertes, la palabra que más surgió, la que más mencionamos, fue esta: maestra. Y lo que más dijimos, lo que más agradecimos, fue cómo nos había enseñado a leer. Lo cual no implicaba, claro está, que hubiese existido “una” manera, que hubiese fijado un modelo o un dogma, sino más bien lo contrario: que existían maneras diversas, en divergencia o en disidencia o en diferencia unas con otras, y que aun las maneras propias podían ir transformándose o ir rompiendo unas con otras. Es notorio que, con cada libro, Ludmer montaba una nueva máquina de lectura, y desmontaba en buena medida las precedentes, las de sus libros anteriores. Lo marcan, en especial, los prólogos que preparaba para las reediciones, cuando unos cuantos años la separaban ya de lo que había escrito: impulsar y descartar, proponer y desechar, se volvían movimientos inseparables en cada uno de sus trabajos críticos. Cada uno, en la apuesta por un modo nuevo, cortaba con el modo anterior, con cómo se había leído antes. Pero es por eso mismo, en cualquier caso, que el recorrido crítico de Josefina Ludmer admite, como pocos, la pregunta por lo que persistió entre una etapa y la otra, lo que se mantuvo de un libro al otro, las líneas de continuidad, las permanencias.
En efecto: Onetti. Los procesos de construcción del relato fue el segundo libro de Ludmer, y se publicó en 1977. En el prólogo que redactó en 2009, para su reedición en Eterna Cadencia, Ludmer especificó que en los setenta “el mundo era otro” y que era “un mundo perdido”; y luego, desde su presente, planteó su distancia: “Hoy ya no practico ese arte del análisis textual”. Ella misma lo dice: se ha corrido de lugar. Pero desde aquel otro lugar, desde aquella otra lectura, desde aquel mundo perdido, no dejaba de enseñar y no deja de enseñar. ¿Cómo leer? Las “guerras por el sentido, la interpretación y la definición de la literatura”, de las que habla Ludmer en ese mismo prólogo, no dejan de librarse. ¿Qué tácticas y qué estrategias, qué arsenal y qué trincheras, qué manual de operaciones nos ofrece, hasta hoy, con su Onetti?
Las coordenadas teóricas de este libro lo inscriben, vía Althusser y Lacan, y en la traza de Pierre Macherey o de Julia Kristeva, en los parámetros del produccionismo (y antes, del productivismo soviético), del texto entendido como producción, del lenguaje entendido como materialidad (“el lenguaje no es una superestructura”), que es materialidad del significante; de la lectura practicada mediante una escansión del texto, de los cortes que por sí mismos instauran el proceso de significación; lectura de lo no dicho, de los blancos, de los “agujeros del relato”, lectura de lo que falta, pues “se escribe a partir del corte y de lo que falta”.
De la matriz estructuralista, imperante en el análisis de Cien años de soledad, perduran en el Onetti una percepción lectora de constantes y funciones, la remisión al paradigma de la lingüística y toda una concepción del sujeto (“el lenguaje instituye la subjetividad”, “es en la sintaxis donde se define el lugar del sujeto”). Pero aquí el movimiento crítico ya es otro, no es de cierre y estabilización, sino lo inverso: ahora se trata de abrir y de pluralizar, de pensar en “infinitos” núcleos productores del texto, se trata de la pluridimensionalidad y de la sobredeterminación que permiten, mediante la escansión y el ordenamiento del relato, pasar “a la posibilidad de combinar indefinidamente esa organización”. La clausura estructural deviene, ahora, multiplicidad, deriva, apertura; manteniendo, sin embargo, un fuerte sentido de detección de las regularidades de los textos. Por eso podría decirse que el Onetti rompe con Cien años de soledad. Una interpretación (lectura estable, de un solo texto), pero a la vez no podría haber existido sin él; así como El género gauchesco no podría haber existido sin el Onetti (lectura de obra, lectura de autor), pero rompiendo con él.
La literatura de Onetti es revelada por la lectura de Ludmer (revelada o conformada, porque también la crítica es productora, es producción) de una manera verdaderamente única, con el análisis del “pasaje al otro lado” y la “duplicación representativa, desplazada e invertida, de los datos de la realidad” como “ecuación constitutiva de lo imaginario en Onetti”; de su barroquismo como recurso de enriquecimiento de la realidad; del género policial como clave de una narración que es narración del proceso de un saber; de la parodia de la ideología naturalista en la literatura, que subordina a la lengua respecto de la realidad.
Todo esto está en Onetti, todo esto es Onetti, producido por la lectura de Ludmer. Producido por su lectura, es decir, por todo lo que en este libro se esgrime como ideología de la literatura (“una crítica militante que no necesita separar política y literatura porque el texto las funde”). Las notas a pie de página, empleadas habitualmente para la acumulación de referencias o para el agregado de comentarios asordinados, cumple en cambio, en Onetti, una función más que decisiva. Podría leerse este libro a la manera de “Nota al pie” de Rodolfo Walsh, dejando que cobre primacía ese espacio subordinado de la página, invirtiendo la jerarquía convencional entre cuerpo del texto y notas. Porque las notas de Ludmer, en Onetti, son un cuerpo de texto también. Hay verdaderas lecciones de teoría literaria en la letra supuestamente menor de las notas al pie, y no me parece exagerado decir que son los verdaderos “núcleos productores” del texto crítico: lo son, por caso, la nota sobre la función de la negatividad en un relato, la nota sobre el pasaje del sujeto de la enunciación al sujeto de la escritura, la nota sobre las clases de progreso narrativo en los relatos, la nota sobre la ideología de la literatura y su relación con otras ideologías, la nota sobre la parodia, la nota sobre la ideología burguesa del lenguaje. Es en nota al pie donde se dice que “es posible hacer poesía en la crítica, con el trabajo crítico”, porque “toda escritura es lectura y reescritura”. Cada una de esas sucesivas lecciones de literatura va componiendo esa gran lección que es el Onetti en su conjunto.
Los dejo, entonces, con mi maestra.
MARTÍN KOHAN, Buenos Aires, noviembre de 2017
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓNOnetti 2009
1
Este es un libro de crítica literaria sobre un escritor consagrado, canónico, latinoamericano, del siglo XX; un ejercicio más o menos ortodoxo sobre un autor y su obra. Fue escrito antes de 1976 pero apareció después. El mundo era otro.
Este libro tiene dos entradas: por el título y por el subtítulo. En julio de 2009 Onetti “cumplió” cien años y su imagen está en todas partes: homenajes, congresos, videos, cine, ediciones, reediciones (como esta), cursos de literatura, manuales, antologías y bibliografías. En las calles de Montevideo se ve su foto con las palabras “Onetti es Montevideo”. Hoy el Onetti del título es un escritor clásico en el sentido borgeano: uno de esos autores que las naciones han declarado como su representante y lo leen “con previo fervor y con una misteriosa lealtad”. No era eso cuando se escribió este libro.
Lo que se ve hoy en el título Onetti es que los clásicos de la literatura (latinoamericana en este caso) se van haciendo a lo largo de un tiempo de guerras por el sentido, la interpretación y la definición misma de literatura. En ese proceso ellos mismos son parte de la guerra (ellos mismos son la guerra) y se identifican con alguno de los bandos enfrentados.
En la era Onetti, más o menos entre los años 1930 y 1980, no solo se discutía la relación de la literatura con la política o la economía. Había que optar entre formas nacionales o cosmopolitas, literatura rural o urbana, realismo o vanguardia, literatura pura o literatura social. Onetti entra en las guerras literarias y se define como urbano con el primer cuento, “Avenida de Mayo-Diagonal-Avenida de Mayo” (aparecido en La Prensa en 1933), como separado de la política en El pozo (1939, el manifiesto literario de Onetti: la cama de al lado en la pensión del que habla está ocupada por un militante ausente), y como experimental y moderno, faulkneriano en La vida breve (1950), donde cuenta cómo se escribe la novela en el interior de la novela.
Este libro es un testimonio de esas guerras. Escribir sobre Onetti en los años setenta era coincidir con su estética moderna, urbana, cosmopolita, experimental, autorreferente: pura literatura y pura ficción. Hoy esas guerras parecen haber terminado. Y el título Onetti en 2009 es también el nombre de un autor clásico del siglo XX con un destino sudamericano ejemplar: trabajos en periodismo cultural, en publicidad, en guiones, y de golpe la dictadura que lo expulsa al exilio donde muere.
2
Si se puede ver a Onetti hoy en las calles de Montevideo, ya clásico y por lo tanto dotado de función representativa, podría imaginarse que está allí para poner en escena para nosotros, en 2009, la modernidad latinoamericana de mitad de siglo XX: una modernización nacional, urbana, editorial, periodística y también literaria. Como en Borges y Rulfo, nuestros otros clásicos, en Onetti puede verse el papel crucial que jugó la industria del libro: publica en Losada, en Sudamericana, en las editoriales nacionales fundadas por los exiliados de la guerra civil española que exportan, traducen y difunden a los nuevos escritores. También se lo puede ver en su escritorio de Marcha, donde fue secretario de redacción entre 1939 y 1941 y publicó una columna literaria semanal. Y en su obra puede verse, nítida, la modernización literaria: una literatura mucho más independiente y autónoma que exhibe los signos de pertenencia a la literatura: la novela dentro de la novela, la escritura en la escritura, la ficción en la ficción.
En La vida breve (la obra maestra de Onetti que en este libro cumplía veinticinco años y hoy tiene cincuenta y nueve) un narrador cuenta que escribe un guión que le encarga su amigo Stein, un ex militante que trabaja en una agencia de publicidad: ese guión es la escritura de la novela. Una escritura donde puede verse el tipo de modernidad rioplatense que hoy representa el clásico: la novela como guión, la agencia de publicidad y la separación de lo político (que está atrás, en el pasado). Con este gesto Onetti se pone en la experimentación temporal, verbal y narrativa de mitad del siglo XX en América Latina. Y como Faulkner y Rulfo, antes que García Márquez, inventa un territorio que termina siendo signo de identidad nacional y después latinoamericana. (No solo las novelas, también los ensayos que querían definir identidades nacionales eran vanguardistas y experimentales: Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar de Fernando Ortiz, de 1940, y El laberinto de la soledad de Octavio Paz, de 1950).
En la historia de la imaginación territorial del siglo XX en América Latina Onetti está hoy con Rulfo y cada uno en su territorio; el de Rulfo es Comala, rural y oral, con un relato moderno roto y hecho solo de voces y de fragmentos en el tiempo sin tiempo del infierno. El territorio de Onetti es Santa María, urbano, escrito y manifiestamente inventado, con alguna marca policial.
Imaginemos a partir de Onetti 2009 esta serie en fusión y “en sincro” que da como resultado nuestros clásicos latinoamericanos del siglo XX. Modernidad de la industria del libro, modernidad periodística, modernidad literaria, vanguardismo, invención de territorios, identidades latinoamericanas. Lo que subyace a lo largo de la serie y la articula es la nación.
Pero Onetti no era eso cuando se escribió este libro, todavía no era Montevideo. Estaba en la guerra literaria y yo también.
3
Si se entra a este libro por el subtítulo, “Procesos de producción del relato”, se podría ver algo, un punto microscópico, de los místicos años setenta. Uno de sus modos de leer, algo así como la teoría del texto en su variante produccionista. Esta es una crítica militante que no necesita separar política y literatura porque el texto las funde; en el texto está el significante de la lingüística, el deseo y el goce del psicoanálisis, y la producción y la revolución del marxismo.
Las palabras de los años setenta que sostienen este libro son escritura, significante, producción, revolución, deseo y goce; todo estaba en el texto como en fusión. La escritura en sí misma era subversiva, la forma era revolucionaria, se hablaba de “la revolución del lenguaje poético” y de “literatura y revolución”. Con esas palabras y entusiasmos se escribió “Procesos de producción del relato”.
Este libro dice (y eso era parte de la militancia crítica) que el texto no es la obra y que “se produce” en el trabajo crítico. El texto es una materialidad verbal, corporal, sexual, política. Un proceso en movimiento y una maraña de significantes: un bosque vivo donde uno se pierde. El texto habla y hay que oírlo hacia adentro, con otra escucha, con trayectos múltiples. Habla de un modo microscópico y polifónico y es inagotable: el resto del texto aparece como el residuo que deja todo discurso crítico, un punto ciego materia de goce y fundamento de una crítica futura, de otro modo de leer. El análisis se interna en ese tejido verbal para poder oír lo que quiere oír, lo que imagina o inventa o alucina: la revolución, el significante y en este caso “los procesos de producción del relato”.
En el texto el autor Onetti se borra para aparecer como la instancia que articula y unifica escrituras. O como un sujeto textual errante y disperso en el puro significante. O como el autor como productor. La teoría del texto de los años setenta cuestiona pero conserva al autor, de allí el título de este libro. También cuestiona y conserva la obra.
La teoría de los años setenta se corresponde con la escritura de los años setenta (dime cómo lees y te diré cómo es la literatura de tu época) que parece ser anterior, o ignorar, el trabajo de escritura con computadora. Un análisis y una escritura lenta, de papel y carbónico, de cada obra. Así fue escrito este libro, en la Lettera que me regaló mi padre cuando cumplí quince años.
4
En este libro hay tres análisis textuales de tres obras de Onetti, y también tres partes de un cuerpo femenino. Cada texto literario de Onetti (una novela, un cuento, una nouvelle) va con su texto crítico para que dos escrituras en proceso se entrelacen. La constante es el relato y su producción (el produccionismo era una de las entradas del marxismo: “el autor como productor”); esta lectura implicaba un materialismo radical en el lenguaje y una atención al significante y la letra (Queca=teta).
Procesos de producción del relato en una novela de Onetti, matriz generativa en una nouvelle de Onetti, lectura de la escritura en un cuento de Onetti. En el análisis de La vida breve quería ver o mostrar en el texto mismo, en su proceso de escritura, cómo el relato despliega sus condiciones de producción porque cuenta cómo es posible narrar y escribir. La lectura de Para una tumba sin nombre busca o inventa la matriz del texto, el núcleo que lo genera y, otra vez, lo “produce”: el lugar de su concepción y las palabras de las que surge. El análisis textual quiere ser también un análisis generativo según la lingüística de la época. Y por fin, la lectura de “La novia robada” es un intento de lo que entonces se pensaba como literatura comparada: se superponen dos relatos para mostrar cómo la lectura de uno produce la escritura del otro.
Leer texto con texto, relato con relato, obra con obra y Faulkner con Onetti. Ese uno a uno define la práctica crítica de la época y sus límites, que son, entre otros, el autor y la obra. Hoy que ya no practico ese arte del análisis textual creo que el texto no está en la obra ni en la literatura sino en la imaginación pública en forma de un hipertexto sin afueras.
Este libro es para mí como el fantasma de un mundo perdido.
Las tres partes trazan una travesía por un cuerpo femenino, algo así como un horror del cuerpo femenino: la teta cortada y la Queca, la matriz de Rita con el chivo y la concha inútil de Moncha. En estas partes del cuerpo femenino podría verse la indistinción entre lo sexual y lo textual que postulaba la teoría del texto y la crítica militante de los años setenta.
JOSEFINA LUDMER,
Buenos Aires, agosto de 2009
HOMENAJE ALA VIDA BREVE 25 AÑOS
I. APERTURA Y CONDICIONES DE PRODUCCIÓN
A. INCIPIT DELA VIDA BREVE
1. El corte y las metáforas
Si el texto –ese cuerpo extraño, invasor, que emite un idioma sabido a medias donde el que se habla cambia de registro, de sentido, de dimensión, de figura, de naturaleza: un cuerpo extraño en el corpus de la lengua– es como una prótesis, el miembro amputado (el fantasma) resulta doble: por un lado el referente, la realidad, por otro el estatuto cotidiano del signo. El miembro fantasma resuena, duele más o menos según los textos y según el sistema de amputaciones que opera cada escritura: entre el discurso realista-naturalista que disimula el corte y se postula como un brazo de lo real, una de sus infinitas derivaciones operables, y el discurso maravilloso que instaura un límite absoluto, la gran negación (otra legalidad, otro universo), se mueve la indefinida variedad de variantes. Los lugares privilegiados para la emergencia del límite, de la amputación o de la ficción de realidad, son los incipit de los relatos, las aperturas: comenzar es cortar, erigir un umbral que marca la impasibilidad de la escritura respecto de las cosas, lo físico, la cantidad, la afirmación: un borde que modifica masivamente las modalidades del enunciado. Comenzar es predicar la arbitrariedad absoluta del origen y del punto de partida, establecer el lugar y la posición de la enunciación, instituir el cuerpo extraño, inaugurar el sentido en la afasia de la escritura, abrir lo problemático: lo anormal, la violación de la ley, el enigma, la carencia, el no saber. Las llamadas “escuelas” se definen (plantean el modo en que desean ser leídas, sus protocolos de lectura) según exhiban o encubran el sistema de límites, cortes y negaciones que configuran las aperturas de sus textos: según el modo específico en que hablen de la ablación. El engendramiento y el corte se ligan en una figura contradictoria, sello de la literatura.
Dicho de otro modo: la condición fundamental del acceso al signo es la separación de lo que el signo mienta; “signo” es aquello que establece una relación simbólica in absentia (y la metáfora de “borrar el mundo para escribirlo” reproduce exactamente esa condición); entonces el corte, los procesos de corte con el mundo, lo real, los objetos, no aparecen como rechazo y mera negación, sino dotados de una positividad básica: ponen en juego lo simbólico e instauran el proceso de la significación. Hay textos que dicen o representan su acceso a la escritura, la condición de su uso de los signos; textos –y La vida breve es uno de ellos– que a la pregunta ¿en qué punto comenzar? responden con otras: ¿dónde y cómo seccionar? y ¿qué tipo de incisión marcará la apertura?
La vida breve se desencadena con la representación del corte en la amputación del pecho de Gertrudis; la instancia de la feminidad como instancia de la castración emerge, pues, con una doble marca: una mujer que ha perdido un pecho, una mujer amputada. El comienzo del relato coincide con el día de la pérdida en el cuerpo e inaugura simultáneamente la construcción de la prótesis y el trabajo de duelo, primer paso en la organización de un nuevo orden (significante). Pero el drama –lucha y puesta en escena– no se limita al cuerpo; una escisión fundamental, en los sentidos, preside la narración: por un lado se ve, por otro se oye. Brausen, el que narra, escucha las voces del departamento vecino sin ver a quienes las profieren; esas voces, a su vez (esa voz, la de la mujer recién llegada), hablan de un “mundo loco”: la locura implica el corte más radical con la realidad. La vida breve exhibe, de entrada y en su incipit mismo, una proliferación de cortes: en (con) el cuerpo femenino, con (en) la realidad, y entre lo visto y lo oído.
La primera operación del texto manifiesta las condiciones de producción de ese texto; para que en Onetti haya relato debe ocurrir, en su comienzo, algún tipo de escisión o rajadura; la figura de la llegada del extraño, que rompe con la paz rutinaria del que narra (reiterada en casi todos los textos posteriores a La vida breve) introduce una cadena desconocida en el espacio pleno de la enunciación y “la realidad”; lo que viene de otra parte corta un continuo y se inserta violentamente en él suspendiendo el saber y la entontecida quietud. Pero cuando los relatos de Onetti narran, además, que el que narra escribe (El pozo, La vida breve, Juntacadáveres en la zona de Jorge Malabia), la llegada de “lo otro” –forastero– viene a insertarse en otro corte sufrido en el espacio de la primera persona: hay una separación, una muerte, una pérdida o amputación; entonces lo que adviene se sitúa metafóricamente en el lugar de la falta y tiende a colmar el vacío. Ese proceso es legible en el incipit de La vida breve; la operación (en los dos sentidos) da lugar a lo que trágicamente falta, el pecho de Gertrudis; pero ese objeto perdido en la mujer señala, además, una falta en quien dice “yo”; el corte en el cuerpo abre la posibilidad de la metáfora: lo recién llegado se desarrollará como la prótesis del pecho en el espacio del sujeto que narra.
Una vez más: es amputado un pecho en el cuerpo de la mujer que vive con el que enuncia (a su lado: Gertrudis es su esposa); ese mismo día el departamento de al lado, contiguo e idéntico al que habitan, deja de estar vacío, se ocupa. De dos pechos iguales, uno al lado del otro, se vacía uno; de dos departamentos iguales, uno al lado del otro, se ocupa el que estaba, hasta entonces, vacío. El sujeto que narra, Brausen, tiene la castración a su lado y “habla” desde ese lugar amenazante; el relato se abre cortando otro par de iguales: “–Mundo loco –dijo una vez más la mujer, como remedando, como si lo tradujese”; el otro “mundo loco”, como el otro pecho, ha quedado fuera del texto.
Algo falta en su lugar y debe ser sustituido; la pérdida pone en juego un sistema de transformaciones en todos los órdenes de la representación; si un departamento vacío se ocupa el día en que se vacía un pecho, lo que cuenta es el establecimiento de la primera relación económica y metafórica del texto: ese departamento vecino es capaz de reemplazar (de equivaler) al pecho amputado. La metáfora –se sabe– consiste en la sustitución de un elemento (caído) de una cadena sintagmática; esta sustitución apela, para realizarse, al paradigma. Pero no se trata de reemplazar una palabra, “pecho”, por un sinónimo; se trata de desarrollar una segunda cadena o serie que duplique paralelamente la del enunciado donde se encuentra el objeto-palabra que debe sustituirse; el reemplazo de lo amputado se realiza mediante un elemento de la segunda cadena, a partir de uno o varios datos sémicos comunes. La reducción metafórica se logra al descubrir un tercer término común a las dos cadenas, el “lugar” donde se sitúa la intersección; el escándalo semántico (que un pecho caído pueda ser metaforizado por un departamento hasta entonces vacío) desaparece cuando puede determinarse lo que tienen en común: había dos pechos iguales, “llenos”, uno al lado del otro, y ahora hay dos departamentos iguales, “llenos”, uno al lado del otro. El departamento contiguo tiene un sentido “de posición” constituido por un orden de vecindades: es un “puesto” y su valor consiste en instituir un lugar donde falta otro. El primer capítulo de La vida breve realiza una extrapolación y un injerto; si la ocupación del departamento contiguo inaugura el proceso de cubrir el lugar libre dejado por el pecho, la entrada e “inspección” de ese espacio por parte de Brausen, en un momento en que está vacío (de su ocupante, pero lleno de objetos), tema del capítulo 7 (“Naturaleza muerta”), puede equivaler a la entrada y “ocupación” del espacio libre dejado por el pecho cortado: esa otra naturaleza muerta.
Lo que el departamento contiguo provee es el lugar necesario (la segunda cadena) para la restitución de un par de iguales, roto en Gertrudis; pero el pecho cortado dejó otros vacíos: ha dejado aire libre, desocupado, y ha dejado sin objeto la mano derecha del que enuncia; la falta ocurre en el otro –la mujer–, en el aire común y en éste, la primera persona: “Habría llegado entonces el momento de mi mano derecha, la hora de la farsa de apretar en el aire, exactamente, una forma y una resistencia que no estaban y que no habían sido olvidadas aún por mis dedos” (p. 14, nosotros subrayamos)1. La mano derecha, que ya no puede apresar el pecho izquierdo (y el departamento vecino, cuando se localiza en relación con “un lado”, lo hace a la izquierda2) se ocupará, primero –en el capítulo 2–, con la ampolla de morfina que debe aliviar el dolor de Gertrudis3