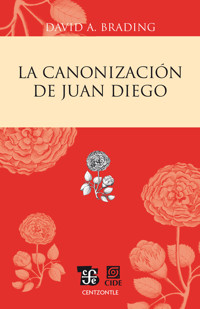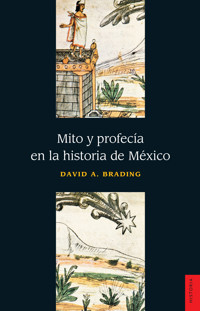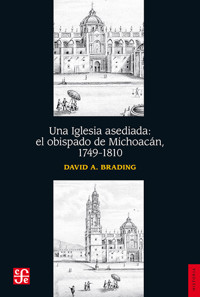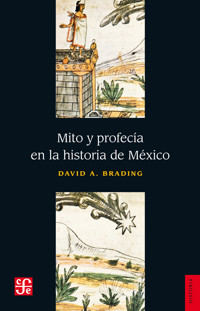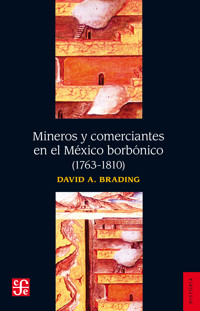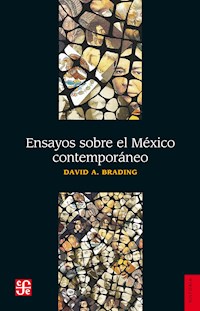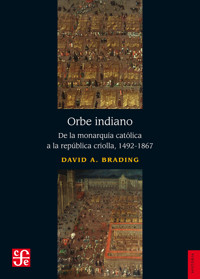
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
Mural en el que se detallan con vigor y penetrante erudición las circunstancias que enmarcan y destacan una actitud presente en diversos momentos decisivos de nuestra historia. La independencia de las colonias españolas ilustra el patriotismo de los criollos y su actitud nacionalista, inspiradora en valores propios apartados de los europeos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1884
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
ORBE INDIANO
La llegada de los españoles a México
DAVID A. BRADING
ORBE INDIANO
De la monarquía católica a la república criolla 1492-1867
Traducción JUAN JOSÉ UTRILLA
Primera edición en inglés, 1991 Primera edición en español, 1991 Cuarta reimpresión, 2015 Primera edición electrónica, 2017
© 1991, Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra Título original: The First America: The Spanish Monarchy,Creole Patriots and the Liberal State, 1492-1867
D. R. © 1991, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar Imagen de portada: Plaza Mayor de México (detalle), de Cristóbal Villalpando Fotografía: The Art Archive at Art Resource
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-4416-9 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
A
CELIA WU
Buscar nuevos mundos, por oro, por fama, por gloria.
SIR WALTER RALEIGH
A orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos, al acordarnos de Sión.
Salmo cxxxvii.1
PREFACIO
Aunque el tema de este libro se me ocurrió en 1971, cuando enseñaba en Yale, su origen intelectual se remonta más atrás, al desconcierto y la fascinación que sentí al leer por vez primera la Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac (1813), de fray Servando Teresa de Mier, en la British Library en 1963. Tiempo después, me divirtió saber que aquel libro había desconcertado a tal punto a un inglés de la época, que Simón Bolívar escribió su célebre Carta de Jamaica para tranquilizarlo, asegurándole que los insurgentes mexicanos no se proponían resucitar el culto del dios azteca Quetzalcóatl, a quien Mier había identificado con el apóstol santo Tomás. Para resolver mi propia confusión, escribí Los orígenes del nacionalismo mexicano, obra publicada en México en 1973; y, de no ser por la buena acogida que tuvo, puedo dudar de que hubiese perseverado con este libro. Al principio pensé en una serie de ensayos destinados a mostrar el interés histórico de un conjunto de autores hispanoamericanos. Con los años, el plan y la escala de la obra se modificaron considerablemente y, hacia el fin, tuve a menudo la sensación de que el libro ya existía y que mi tarea consistía, sencillamente, en descubrir su auténtica forma y contenido. Seguía constante el propósito original de exhibición o representación, lo que los historiadores griegos llamaban mimesis. Hay que hacer varias aclaraciones. Si la bibliografía secundaria y las notas no son más extensas es porque me he concentrado en leer las fuentes primarias, citando sólo aquellos estudios que me ayudaron a comprender las cosas. Al mismo tiempo, estoy consciente de que el libro es demasiado breve —por mucho— para tratar adecuadamente todos los textos que he analizado; así pues, sólo ofrezco una interpretación de obras a veces complejas. Si México ocupa más lugar que Perú en los capítulos que tratan de la independencia y su secuela, ello se debe simplemente a que los términos de su debate político estaban definidos en forma más sistemática que en otros lugares.
Al comienzo de lo que ha resultado ser un maratón intelectual, me dejé guiar por los escritos de Edmundo O’Gorman, John Leddy Phelan, Antonello Gerbi, Luis Villoro y Francisco de la Maza. Después, las obras de J. H. Hexter, J. G. A. Pocock y R. J. W. Evans iluminaron momentos clave de mi recorrido. El entendimiento de cómo una tradición intelectual ejerce su influencia me llegó de mis lecturas de Harold Bloom, George Kubler, Clifford Geertz, David Douglas, Edmund Wilson y Gerhard von Rad. Una conversación con Quentin Skinner y con T. C. Blanning en Cambridge aclaró mis ideas sobre ciertos puntos de la terminología cultural. Asimismo, deseo agradecer el estímulo que, en México, me dieron Edmundo O’Gorman, Enrique Florescano, Arnaldo Córdova y Enrique Krauze; y, en Perú, Félix Denegri Luna y José Durand. En Cambridge, estoy en deuda con el Centre of Latin American Studies, donde pronuncié unas conferencias preliminares sobre Las Casas, Simón Bolívar y Garcilaso de la Vega. Sin la concesión de un año sabático en 1984-1985, por la Universidad de Cambridge, no habría podido escribir el libro; no he recibido otra ayuda económica. La versión mecanográfica final estuvo a cargo de Margaret Rankine, quien, con toda paciencia, descifró mi texto y, a menudo, corrigió mis errores. Respecto de las ilustraciones, agradezco la ayuda de Félix Denegri Luna, Enrique F1orescano, Martin Murphy y Clara García Ayluardo. Para reproducir algunas ilustraciones de libros y cuadros recibí la amable autorización de lord Methuen, la British Library, la Cambridge University Library, el Manchester College; el Museo Nacional de Antropología e Historia, de la Ciudad de México; el Palacio de Gobierno, de Caracas; el Museo Nacional de Historia, de Lima, y el Museo del Prado. Por último, deseo dar las gracias a Christopher Brading por su paciencia, y a Celia Wu por su invariable apoyo durante los nueve años que dediqué a este libro.
PRÓLOGO
En su estudio acerca de Clive de la India, lord Macaulay observó que, mientras pocos ingleses saben algo acerca de las hazañas de los británicos en el Oriente, “todo niño de escuela sabe quién aprisionó a Moctezuma y quién estranguló a Atahualpa”.1 Pero, ¿qué hay en la literatura inglesa que pueda compararse con las cartas de Hernán Cortés o la “verdadera historia” de Bernal Díaz? Si los humanistas italianos crearon la imagen de América como de un Nuevo Mundo poblado por hombres primitivos que vivían cerca de la naturaleza, por contraste los conquistadores españoles narraron cómo minúsculos grupos de guerreros invadieron un reino con ciudades populosas y un campesinado ya establecido, y cómo derrotaron a sus enemigos en feroces combates. Y los conquistadores no se contentaron con simples descripciones de sus batallas: Cortés tenía su capellán, Francisco López de Gómara, quien celebró sus hazañas en una prosa elegante, digna de Tácito. Los humanistas españoles no vacilaron en ensalzar las proezas de sus compatriotas e hicieron encendidos elogios de las conquistas de ultramar hechas por su nación. En Chile, Alonso de Ercilla compuso los primeros versos de La Araucana, mientras servía en las guerras fronterizas de aquel país. Aunque inspirado por escritores del Renacimiento, su epopeya se remitía a El Cid y a los incontables romances que narraban batallas entre moros y cristianos. De este modo, la conquista de América generó toda una pequeña biblioteca de crónicas, narraciones y versos, entre los cuales figuran varios clásicos de la poesía y de la prosa de España.
Pero las acciones de los conquistadores fueron puestas en entredicho, enérgicamente, por Bartolomé de las Casas, el gran dominico defensor de los indios. En todos los largos siglos del imperialismo europeo, ¿dónde hubo escena comparable con el debate público celebrado en Valladolid, entre Juan Ginés de Sepúlveda y Las Casas? Si la disputa hubiese sido, simplemente, por los crímenes de los españoles en el Nuevo Mundo, habría podido compararse con el juicio de Warren Hastings, por su supuesta tiranía en la India. Pero lo que se debatía en Valladolid era la tesis aristotélica de Sepúlveda, de que los indígenas de América eran esclavos por naturaleza y, por tanto, incapaces de gobernarse a sí mismos. Como réplica, Las Casas preparó un denso tratado en que se basó en las investigaciones de los misioneros en la religión, la historia y el gobierno de los indios, para demostrar que los incas y los aztecas eran tan civilizados como los antiguos romanos y griegos. Si Las Casas denunció con tal violencia las crueldades de los conquistadores fue porque atribuyó el descubrimiento de América a una decisión providencial, de dar a los indígenas americanos los medios de salvación. Por esta razón, Las Casas aceptó el donativo papal de 1493 como título de propiedad del dominio de España, pues la Santa Sede había otorgado a los reyes de Castilla soberanía sobre el Nuevo Mundo a condición de que aseguraran la conversión de sus habitantes.
Si a menudo se ha discutido sobre el gran debate por la justicia de la conquista española, mucho menos frecuentemente se ha observado que se reafirmó la tradición imperial y que, de hecho, fue muy fortalecida durante el largo reinado de Felipe II. En Perú, el virrey Francisco de Toledo reunió a un círculo de juristas y de teólogos que aceptaron la tesis de Sepúlveda y convinieron en que, antes de que el indígena pudiese ser un auténtico cristiano, había que enseñarle cómo ser hombre. Una parte indispensable de su educación consistía en trabajar por salarios míseros en las minas de Potosí y de Huancavelica. Lo que distinguió la nueva escuela imperial fue que, en lugar de elogiar a los conquistadores, ahora celebraba la benigna autoridad de los Reyes Católicos de España. El teólogo jesuita Joseph de Acosta afirmó que la Divina Providencia había plantado riquezas minerales en el Nuevo Mundo para atraer colonizadores, dotando así a la monarquía española de los medios financieros necesarios para defender a la Iglesia católica en Europa, contra el turco infiel y contra el hereje protestante. Cuando Antonio de Herrera por fin publicó la historia oficial de “los hechos de los castellanos” en América, citó el apoyo de Carlos V a la campaña de Las Casas en favor de los indios como prueba de la preocupación de los Reyes Católicos por el bienestar de sus nuevos súbditos. En el siglo XVII, Juan de Solórzano, docto jurista que escribió el comentario definitivo sobre las Leyes de Indias, reafirmó la providencial elección de la monarquía católica y definió como absoluta su autoridad. Para entonces, los teólogos de tendencias neoplatónicas saludaban a su rey como la imagen de Dios en la Tierra, no sólo la cabeza, sino también el alma de la comunidad.
Fue a comienzos del siglo XVII cuando surgió por vez primera el patriotismo criollo, tema central de este libro. Por entonces, los descendientes de los conquistadores y los primeros colonizadores estaban obsesionados por un continuo temor a la desposesión, por la sensación de que habían perdido sus derechos innatos, el gobierno de los países que sus antepasados habían ganado para los Reyes Católicos. Por aquella época, los españoles nacidos en América asediaban la Corona con ruegos de nombramientos para altos cargos en la Iglesia y el Estado, y habían abrazado en grandes números el sacerdocio, llenando los colegios, los capítulos de las catedrales y los prioratos en todas las principales ciudades del Nuevo Mundo. El efecto de su fervor religioso consistió en dotar a Lima y a la ciudad de México con un colosal establishment eclesiástico, sus numerosas iglesias construidas y decoradas en el estilo más adornado de la época barroca. Pero los criollos encontraron unos rivales formidables en las nuevas oleadas de inmigrantes de la península, cuyo predominio en el comercio y rápida adquisición de riquezas y de honores causaron entre los criollos una profunda amargura. También por entonces, la nostalgia de los criollos por la época heroica de la conquista y por la grandeza exótica de los imperios aborígenes se intensificó con la publicación de la Monarquía indiana, de Juan de Torquemada, y de los Comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, pues en estas obras notables encontraban un persuasivo relato del origen y el desarrollo de la civilización indígena en México y en Perú, combinado con una exuberante celebración de la conquista, fuese militar o espiritual. El hecho de que ambas crónicas se basaran en Las Casas y en la élite india que había ayudado a los misioneros y los magistrados en sus investigaciones de las culturas azteca e inca significaba que habían legado a la posteridad una perspectiva sobre la historia india que difería considerablemente de las desdeñosas opiniones de la escuela imperial. Estas obras estaban destinadas a figurar como los textos fundamentales de la tradición patriótica de México y del Perú. Fue importantísimo el hecho de que una de ellas fuese escrita por un mestizo, hijo de una princesa inca, y la otra por un franciscano educado en México.
En su retrato de la Inglaterra victoriana, G. M. Young arguyó que “el verdadero tema central de la historia no es lo que ocurrió, sino lo que la gente sintió acerca de ello cuando estaba ocurriendo”.2 Si ensanchamos esta máxima para incluir lo que la gente sintió acerca de lo que había ocurrido en el pasado, entonces nos ofrece el mejor enfoque a la majestuosa secuencia de las crónicas del siglo XVII que expresaron la naciente conciencia de la identidad criolla. Leer la historia de la orden agustina, de Antonio de la Calancha, es entrar en la introvertida cultura del barroco provinciano, donde demonios y santos competían por las almas, actuando por medio de sueños y de apariciones. El que Calancha hubiese atribuido las sabias leyes de los incas a la predicación del Evangelio cristiano por el apóstol santo Tomás demostró su ambición de subyugar el pasado aborigen, uniendo así las fases inca y católica de la historia de su patria, dentro de un marco cristiano común. Sin embargo, en la práctica los criollos tuvieron dificultades para instalar al Imperio inca como fundamento de su patria, ya que en Cuzco la élite aborigen continuaba mostrándose en sus mejores ropas tradicionales, como testimonio público de sus pretensiones históricas. En efecto, los patriotas peruanos no ofrecieron ningún concepto o símbolo que hubiese servido para expresar la identidad común del Imperio andino; en cambio, su lealtad se centró en cada capital de provincia: Lima no gozaba de mayor consideración que Potosí, Chuquisaca, Cuzco o Quito. Por contraste, en la Nueva España los patriotas criollos insistían en la continuidad que había entre Tenochtitlan y la capital virreinal construida sobre sus ruinas. Existía un corpus de códices indios y análisis en náhuatl que ofrecía la posibilidad de una reconstrucción de la historia indígena, sobre lineamientos más imaginativos que la versión ofrecida por Torquemada. Y, algo más importante, en 1648 Miguel Sánchez publicó su relato de la aparición de la virgen María a un pobre indio, poco después de la Conquista, y de la milagrosa aparición de su imagen en el sayal del indio. El culto de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac, santuario situado sobre una colina en las afueras de la ciudad de México, atrajo la devoción de criollos y de indios, de nobles y de comunes, y pronto se extendió por todas las diócesis de la Nueva España. La importancia de este culto consistió en afirmar que la Madre de Dios había elegido al pueblo mexicano, cualquiera que fuese su raza, para darle su protección especial. En una época en que la monarquía católica ejercía una rigurosa censura y atraía una veneración casi religiosa, el sentimiento patriótico sólo podía encontrar expresión en mitos y símbolos históricos o religiosos.
Las esperanzas que los criollos pudiesen tener de lograr cierta medida de gobierno local dentro del marco de la monarquía católica fueron disipadas por el acceso de la dinastía borbónica que, en la segunda mitad del siglo XVIII, trató de reducir sus reinos americanos a la condición de simples posesiones. En este contexto debemos recordar que, cuando George Kubler reflexionó sobre la secuencia de las formas de arte que dominaron la pintura, la escultura y la arquitectura hispanoamericanas, definió el imperio como una colonia cultural, lo que equivale a decir, a “una sociedad en que no ocurren grandes descubrimientos ni inventos, en que las iniciativas principales proceden del exterior y no de dentro de la sociedad […]”3 Las primeras imágenes llevadas de Europa fueron interminablemente imitadas, pero con frecuencia sufrieron deterioro, debido a la mala técnica. En efecto, las grandes transiciones de estilo, del gótico tardío y el renacentista temprano al manierismo y al barroco, del churrigueresco al neoclásico, se repitieron en la América española. Sin embargo, en ningún punto fue la supremacía europea más claramente evidente que cuando los ministros ilustrados de Carlos III interrumpieron el florecimiento final del churrigueresco mexicano en favor de un neoclasicismo árido. La propia España era una colonia cultural que desesperadamente intentaba recuperar el terreno perdido, importando ideas y expertos de Francia. Durante el impulso borbónico por revitalizar la economía colonial y explotar las riquezas de América para financiar un resurgimiento de la monarquía española, los criollos, una vez más, se encontraban excluidos de todos los cargos altos. Los jesuitas fueron expulsados y la Iglesia sometida a una resuelta campaña por reducir su autoridad y su riqueza. Al mismo tiempo, intervinieron entonces importantes historiadores europeos, que invocaban la teoría del determinismo climático para menospreciar las realizaciones culturales de incas y de aztecas, y para mofarse de los criollos. Quedaría reservado a los jesuitas americanos, exiliados en Italia, defender la posibilidad de obtener un preciso conocimiento histórico de las civilizaciones antiguas del Nuevo Mundo. Una vez más, la tradición patriótica se opuso a la escuela imperial; esta última fue extrañamente resucitada por los “filósofos” de la Ilustración. No es ninguna sorpresa descubrir que cuando el jesuita peruano Juan Viscardo y Guzmán hizo un llamado a los hispanoamericanos para liberar a sus países, citara a Las Casas y a Garcilaso y no a Voltaire y a Rousseau en apoyo de su denuncia de la tiranía española.
Cuando la invasión napoleónica de España finalmente quebrantó el poder de la monarquía absoluta, los criollos al punto exigieron autonomía y establecieron juntas en casi todas las capitales de provincia. En la América del Sur, las ideas liberales fueron bien recibidas, y las nuevas repúblicas imitaron las Constituciones de los Estados Unidos y de Francia. Simón Bolívar invocó el credo —por entonces de moda— del republicanismo clásico, presentándose audazmente a sí mismo como héroe y patriota dedicado a la búsqueda de la gloria. Tan sólo Perú permaneció fiel a la Corona, aún obsesionado por la rebelión de Túpac Amaru, en que un descendiente de los incas había encabezado un movimiento popular para restaurar su imperio, inspirado en parte por la lectura de los Comentarios reales de Garcilaso. Fue en la Nueva España donde, por último, el patriotismo criollo se convirtió en ideología política, pues cuando el clero criollo incitó a las masas a rebelarse contra las autoridades coloniales, les ofreció, como estandarte y patrona, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Además, el primer Congreso que proclamó la independencia planteó audazmente el concepto de una nación mexicana que ya existía antes del advenimiento de los españoles, y que ahora se proponía recuperar su libertad, invirtiendo así la injusticia de la Conquista. Las atrocidades de los generales realistas fueron comparadas, una y otra vez, con los crímenes de los conquistadores, y Las Casas fue saludado como el Apóstol de América. Todo esto vino a unirse a la demanda del establecimiento de una República mexicana y la abolición de las leyes que hasta entonces habían diferenciado a los grupos étnicos en que se dividía la población. De hecho, el patriotismo criollo floreció, formando una ideología que proponía un republicanismo católico y un nacionalismo insurgente.
Como lo demostró la amarga experiencia de Simón Bolívar y de los insurgentes mexicanos, la destrucción de la autoridad tradicional de la monarquía católica pronto permitió surgir incontables caudillos y caciques, que llegaron a ejercer un poder despótico en sus distritos. Fue Domingo Faustino Sarmiento quien denunció a estos hombres, como principal obstáculo al progreso en Argentina, tildándolos de exponentes de la barbarie rural. En México, los restos del ejército realista impidieron que tales líderes se adueñaran del poder, pero, a su vez, se convirtieron en agentes de desorden. Después de la independencia, el patriotismo criollo de México cayó víctima del reciente conflicto entre los conservadores católicos y los radicales anticlericales. Durante la Reforma liberal, los radicales completaron el ataque de los Borbones a las riquezas y los privilegios de la Iglesia, expulsando de la vida pública al clero. Desafiados por la revuelta militar y la invasión francesa, los radicales importaron los ideales del republicanismo clásico e invitaron a sus conciudadanos a defender su patria liberal, que ahora encarnaba los principios de la Revolución francesa.
Por ello, el propósito de este libro es demostrar que, por mucho que la América española dependiera de Europa en materia de formas de arte, literatura y cultura general, sus cronistas y patriotas lograron crear una tradición intelectual que, por razón de su compromiso con la experiencia histórica y la realidad contemporánea de América, fue original, idiosincrásica, compleja y totalmente distinta de todo modelo europeo. La intensidad misma de las guerras de conquista y de independencia, la fascinación ejercida por el espectáculo de la civilización indígena, la violencia de la polémica contra la tiranía de los conquistadores y los caudillos, el notable fervor de los primeros misioneros y de la Iglesia colonial: todos estos elementos encontraron expresión en las crónicas y en las memorias que lentamente articularon la búsqueda criolla de una entidad americana. En todo momento hubo un sutil contrapunto entre las tradiciones patriótica e imperial y entre los textos primigenios de México y del Perú. El hecho de que muchas de las máximas más queridas de la escuela imperial española fuesen después resucitadas por los historiadores de la filosofía de la Ilustración y, en adelante, repetidas por los liberales mexicanos y argentinos, sólo aumenta la complejidad del caso. Sin embargo, lo obvio es que los argumentos históricos y mitos religiosos que tan gran papel desempeñaron en la tradición patriótica siempre pudieron adquirir una resonancia política, aun si su influencia se ejerció durante siglos y no durante décadas.
Aunque la idea de este libro se me ocurrió en 1971 cuando estaba enseñando en Yale, su origen intelectual se remonta hasta el desconcierto y la fascinación que sentí al leer por primera vez la Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac (1813), de fray Servando Teresa de Mier; después me divirtió saber que ese libro había desconcertado hasta tal punto a un inglés de la época, que Simón Bolívar escribió su célebre carta de Jamaica para asegurarle que los insurgentes mexicanos no habían tenido la intención de resucitar el culto del dios azteca Quetzalcóatl, a quien Mier había identificado con el apóstol santo Tomás. Para resolver mi propia confusión, yo escribí The Origins of Mexican Nationalism, publicado en México en 1973. Si ese ensayo no hubiese encontrado tan buena acogida, dudo que yo hubiese escrito este libro. Al principio, lo que tuve en mente fue una serie de ensayos destinados a demostrar el interés intrínseco de un heteróclito conjunto de autores hispanoamericanos. Pero a lo largo de los años, el plan y la gama han cambiado considerablemente y, en realidad, a veces he tenido la sensación de que el libro ya existía y que mi tarea era, simplemente, descubrir sus verdaderas forma y contenido: experiencia no insólita entre escritores. Hay que tomar en cuenta ciertas condiciones. Si la bibliografía secundaria no es extensa, ello se debe a que he estado más interesado en leer a los propios cronistas que en agotar mis energías leyendo publicaciones especializadas. Al mismo tiempo, tengo conciencia de que el libro es muy breve para tratar adecuadamente todos los textos que se analizan, y que aquí estoy limitándome a ofrecer una lectura de obras frecuentemente complejas. Si México ocupa un lugar más prominente que Perú en los capítulos que tratan de la independencia y de su secuela, ello es, simplemente, porque los términos de su debate político fueron más sistemáticamente definidos que en ninguna otra parte.
Al comienzo de lo que ha resultado ser una larga marcha intelectual, me dejé guiar por los escritos de Edmundo O’Gorman, John Leddy Phelan, Antonelli Gerbi y Francisco de la Maza. Después, las obras de J. H. Hexter, J. G. A. Pocock y R. J. W. Evans iluminaron momentos clave de la jornada. Mi comprensión del modo en que una tradición intelectual ejerce su influencia la debo a mis lecturas de Harold Bloom, George Kubler, Clifford Geertz, David Douglas, Edmund Wilson y Gerhard von Rad. Conversaciones sostenidas con Quentin Skinner y T. C. Blanning, en Cambridge, aclararon mis ideas sobre ciertos puntos de la terminología cultural. Por lo demás, deseo agradecer el aliento que me dieron en México Edmundo O’Gorman, Enrique Florescano, Arnaldo Córdova y Enrique Krauze; y en Perú, Félix Denegri Luna y José Durand. En Cambridge, estoy en deuda con el Centre of Latin American Studies, donde pronuncié unas conferencias preliminares sobre Las Casas, Simón Bolívar y Garcilaso de la Vega. Sin la concesión de una vacación sabática anual, en 1984-1985 por la Universidad de Cambridge, no habría podido escribir el libro; no recibí ninguna otra ayuda financiera. La mecanografía final fue hecha por Margaret Rankine, quien pacientemente descifró mi texto y a menudo corrigió mis errores. Por último, deseo agradecer a Christopher Brading su paciencia, y a Celia Wu su infalible apoyo durante los nueve años en que trabajé en este libro.
O. A. B.
Cambridge, 1981-1989
PRIMERAPARTE CONQUISTA E IMPERIO
Suprimid la justicia, y ¿qué son los reinos sino bandas de criminales en grande escala?
SAN AGUSTÍN
ABREVIATURAS
AGIArchivo General de IndiasBAEBiblioteca de Autores EspañolesBABiblioteca AyacuchoBPBiblioteca PorrúaHAHRHispanic American Historical ReviewJLSJournal of Latin American StudiesI. UN MUNDO NUEVO
I
ENLa divina comedia, Dante presentó a Ulises lanzándose a su último viaje, movido por un deseo de “experiencia de todas las tierras que sean y de la naturaleza del hombre, sea buena o mala”. Acompañado por un pequeño grupo de fieles seguidores, el héroe griego pasa navegando ante Sevilla y Ceuta, por las Columnas de Hércules hasta las aguas del océano de Occidente, para encontrar allí, después de varios días de navegación, una gran montaña en una isla, después identificada por Dante como el Monte Purgatorio, ante el cual un terrible remolino lanza a su navío y su tripulación a una tumba debajo del mar. Ya en Medea, Séneca había profetizado que “después de muchos años llegará una época en que el océano soltará las cadenas de las cosas y quedará revelada una inmensa tierra, cuando Tetris descubrirá nuevos mundos y Thule ya no será última”. Asimismo, el profeta Isaías auguró que las naciones de las “islas remotas”, hasta entonces desconocidas, se reunirían en Jerusalén el último día. Así, cuando Cristóbal Colón (1451-1506) se aventuró a través del océano Atlántico a navegar durante 32 días por mares desconocidos antes de ver tierra, guiándose sólo por las estrellas de los cielos, los vientos y las corrientes de los océanos y una sola brújula y un astrolabio, se puso el manto de Ulises y audazmente trató de realizar las predicciones de Séneca y de Isaías. Pero mientras Dante describió a los griegos impelidos por un afán de “virtud y conocimiento”, ni sus contemporáneos ni la posteridad lograron descifrar la compleja e idiosincrásica amalgama de conocimiento náutico, ambición material y presunción espiritual que lanzaron a Colón a concebir y a iniciar una empresa en apariencia tan temeraria. Hasta la actualidad, ese hombre sigue siendo un enigma para nosotros.1
Pocos grandes acontecimientos de la historia universal muestran una huella tan personal como el descubrimiento de América. Los portugueses necesitaron cerca de 100 años para efectuar el pasaje a la India, comenzando por una cautelosa exploración de las costas de África, y haciendo una pausa para establecer sus colonias en Madeira y las Azores, y más de una década transcurrió entre 1486, cuando Bartolomé Díaz dejó atrás el cabo de Buena Esperanza, y 1498, último viaje de Vasco de Gama a Calicut. Asimismo, aunque los ingleses, guiados por Juan Caboto, descubrieron Terranova en 1497, esta nación necesitó más de un siglo de exploración y proyectos antes de que finalmente se establecieran asentamientos permanentes a lo largo de las costas de la América del Norte. En ambos casos, toda una serie de viajes, financiados por la Corte, los mercaderes y la nobleza precedió al resultado final y venturoso. Por contraste, Colón parece haber sido poseído por la idea de navegar por Occidente hasta Asia, en el silencio de su propio corazón, sin que nadie confirmara sus ideas y sin que casi nadie lo ayudara. Tan poderosa era su convicción de lo practicable de su viaje, que soportó siete años de desdenes en las Cortes de Portugal y de Castilla sin abandonar su empresa. Aunque casi no hay duda de que portugueses e ingleses tendrían que llegar algún día a Brasil y a Terranova, el descubrimiento de una ruta directa a través del Atlántico, desde las Azores o las Canarias hasta las Antillas, fue obra exclusiva de Colón. El hecho de que encontrara apoyo en España y no en Portugal o en Inglaterra modificó el curso de la historia. Sin su intervención personal, acaso nunca habría llegado a existir la América española.
Al mismo tiempo, no hubo nada fortuito en el descubrimiento de América. Hernando Colón, en la biografía de su padre, llama la atención del lector hacia la experiencia incomparable que Colón, basado en sus viajes, tenía del lecho marítimo del Atlántico, desde el golfo de Guinea hasta Islandia, experiencia que le permitió adquirir un conocimiento íntimo de las diversas corrientes y los vientos del océano. Durante aquellos viajes oyó historias de los cadáveres de una extraña raza de hombres que habían sido arrojados a las playas, acerca de tallas en madera, de origen desconocido, que se habían descubierto en las costas de Galway y de las Azores. Como experto navegante, Colón había adquirido todos los elementos de astronomía, geometría y álgebra que eran necesarios para los cálculos náuticos. Era hábil cartógrafo. Y, de no menor importancia, Colón complementó sus aptitudes prácticas con el estudio de la geografía: había leído la recién impresa Geografía, de Ptolomeo, y la Imago mundi, de Pierre d’Ailly. También había ahondado en la literatura de viajes: la descripción de Catay y del Gran Kan hecha por Marco Polo sólo fortaleció su decisión de llegar a Asia. En pocas palabras, Colón aprovechó plenamente el resurgimiento del conocimiento geográfico en su época y el avance de la navegación: unión de la teoría y de la práctica que ya había recibido una base institucional de los primeros decenios del siglo XV por obra del príncipe portugués Enrique el Navegante.2 Sin este profundo interés en la exploración y el comercio de ultramar sistemáticamente proseguido, habrían sido inimaginables los viajes trasatlánticos.
El interés de la época en la expansión marítima estaba estrechamente vinculado con el interés comercial. A la zaga de los marinos portugueses, mercaderes genoveses se dedicaron a explotar las posibilidades comerciales de los trópicos, importando esclavos de África e introduciendo la plantación de la caña de azúcar en Madeira. También en esto, Colón aplicó en América las nociones y prácticas que ya estaban en operación del otro lado del Atlántico. Aunque sus primeras descripciones de las Antillas muestran su deleite por la belleza y la feracidad natural de las islas, su minuciosa apreciación de la población humana tiene el ominoso sonido de un depredador que contiene a sus hombres para calcular el mejor modo de obtener una ganancia, pues describió en estos términos a los aborígenes de La Española:
Ellos no tienen armas, y son todos desnudos y de ningún ingenio en las armas y muy cobardes, que mil no aguardarían tres, y así son buenos para les mandar y les hazer trabajar y sembrar y hazer todo lo otro que fuere menester, y que hagan villas y se enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres.
Sin vacilar, tomó posesión de las Indias en nombre de los Reyes Católicos e instaló una reducida guarnición para conservarlas.3 Más aún, si como gobernador trató después de evitar los peores excesos de los colonos, lo que equivale a decir que trató de contener el rapto de mujeres, el asesinato de algunos aborígenes que resistían y la esclavización sin escrúpulos de pueblos enteros, él mismo inició el tráfico de esclavos llevándose para su exhibición a varios indios del primer viaje, y después enviando todo un cargamento de esclavos para venderlos en Sevilla. Al mismo tiempo, le obsesionó la necesidad de descubrir oro suficiente para financiar nuevas empresas y sostener a la colonia que ya existía en La Española. Desde el principio, los mercaderes genoveses residentes en Sevilla invirtieron en el comercio de Indias y, a la postre, a ellos se debió la introducción de la plantación de caña de azúcar y de la esclavitud de africanos en el Caribe. En suma, Colón puso sus habilidades náuticas al servicio del capitalismo europeo, que por entonces aún se encontraba en su fase comercial, pero ya bastante bien equipado para desarrollarse y aprovechar el descubrimiento de América.
Subrayar el carácter práctico y obstinado del gran almirante es perfectamente natural. Después de todo, fue notable que un marino genovés de humilde extracción se elevara —a sí mismo y a su familia— a las filas de la nobleza castellana, y que obtuviera a perpetuidad el título de almirante y de virrey de las islas y de la tierra del mar océano. Como resultaron las cosas, también resultó incapaz de contener a los levantiscos hidalgos españoles que acudieron en tropel a La Española, después de su segundo viaje: esta ineptitud tendría consecuencias trágicas, cuando Colón fue aprisionado y enviado de vuelta a España cargado de cadenas. El hecho de que Colón se negara a contentarse con sus descubrimientos y decidiera volver a las Antillas para buscar desde allí, una vez más, un paso a Asia, demuestra sin duda que las consideraciones de lucro material y avance social de ninguna manera nos ofrecen una explicación persuasiva o completa de sus motivos. En una carta enviada a los Reyes Católicos, en que protesta contra su detención, escribió:
Yo debo de ser juzgado como capitán que fue d’España a conquistar fasta las Indias a gente belicosa y mucha y de costumbres y secta muy contraria, donde por voluntad divina, e puesto so el señorío del Rey e de la Reina, Nuestros Señores, otro mundo, y por donde la España que era dicha pobre es la más rica.
Si Colón buscó oro, esclavos y otros bienes tropicales, fue porque comprendió que el comercio era necesario para sostener la colonización.4 Sin embargo, en cuanto a sí mismo, siguió más preocupado por reunir los recursos con qué financiar sus viajes de exploración, capacitándolo así a descubrir la ruta de Catay.
Pero si eran consideraciones prácticas, por decirlo así, los medios hacia un fin, ¿cuál era el gran objetivo que animaba la búsqueda de Colón? ¿Cuál fue la fuente de su notable tenacidad de propósito en los años anteriores y posteriores a su descubrimiento de la ruta a través del Atlántico? Hay en esto un misterio que desconcertó a sus contemporáneos y que continúa asombrando a todos los que han estudiado a aquel hombre, pues Colón se opuso resueltamente a la opinión de los expertos de la época y ahondó en un cuerpo heterogéneo de textos, algunos geográficos, otros bíblicos, para argüir que el mundo era mucho más pequeño de lo que decían los cálculos de Ptolomeo, con la consecuencia de que España estaba mucho más cerca de Asia de lo que comúnmente se suponía. Basándose en Pierre d’Ailly y en el geógrafo florentino Paolo Toscanelli, Colón calculó que la distancia entre las Islas Canarias y Cipango (el actual Japón) era de no más que 2 400 millas náuticas, cifra enormemente lejana de la realidad, ya que el cálculo moderno es de 10 600 millas. Sea como fuere, observó, ¿no había declarado el profeta Esdras que seis de cada siete partes de la superficie del planeta estaban cubiertas por tierra? Precisamente porque sus afirmaciones fueron consideradas absurdas, los geógrafos y expertos marítimos de Portugal recomendaron a su monarca que negara toda ayuda a Colón, a quien consideraron un demencial visionario y no un gran marino.5 ¿De qué serviría enviar una expedición que navegara a través de miles de millas de mar abierto con sólo la mínima oportunidad de encontrar una isla que interrumpiera el viaje?
Si el peso de los argumentos racionales y de los expertos era tan grande en contra de Colón, ¿por qué persistió en su proyecto y, de hecho, cómo logró persuadir a los Reyes Católicos de que apoyaran su aventura? Por desgracia, las fuentes disponibles no siempre nos dan una explicación clara. Tan obvia era la discrepancia entre la debilidad del argumento y la tenacidad del propósito que sus contemporáneos resolvieron el problema sugiriendo un manifiesto engaño. El primer cronista general de las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, planteó la posibilidad de que Colón hubiese conocido a algún piloto no nombrado, de ascendencia portuguesa o andaluza que, desviado de su curso por una tormenta, hubiese llegado a América y luego retomado a la patria donde, en su lecho de muerte, hubiese informado de su descubrimiento al genovés. Así, era un conocimiento previo de la existencia y del paradero general de las Indias Occidentales el que explicaba la confianza de Colón para aventurarse al otro lado del Atlántico, conocimiento que lo sostuvo en los años de desprecio en la Corte. Esta teoría, mencionada por Oviedo sólo como posibilidad, fue presentada como hecho reconocido por Francisco López de Gómara, el segundo gran cronista de las Indias, y después fue aceptada por muchos historiadores españoles de los siglos XVI y XVII.6 Aunque Hernando Colón escribió una biografía de su padre, en gran parte para combatir esta opinión, su obra fue publicada en el decenio de 1560 en italiano, y no recibió la atención que merecía. Sea como fuere, para entonces la mayoría de los cronistas españoles estaban más preocupados por celebrar las heroicas hazañas de Cortés y de Pizarro que las proezas marítimas de un marino genovés.
El inconveniente de esta “explicación” es que va en contra del testimonio del propio Colón, quien empezó su diario del primer viaje afirmando que su propósito era llegar a Catay y al Gran Kan. Más aún: al parecer, se fue a la tumba persuadido de que en realidad había descubierto las costas de Asia: seguía identificando La Española con el Cipango o el Japón de Marco Polo. Su objetivo no era la extensión del conocimiento geográfico ni la apertura de nuevas rutas comerciales. En cambio, era la conversión del Gran Kan al cristianismo, seguida por una alianza contra el islam, preludio, esperaba él, de la reconquista de Jerusalén por los Reyes Católicos. En suma, Colón se consideraba el instrumento de la Divina Providencia elegido para poner en marcha los hechos que iniciarían la última época de la historia del mundo, época que empezaría antes de la Segunda Venida de Cristo y el Juicio Final. Teniendo como guías a san Agustín y a Pierre d’Ailly, Colón calculó que de los 6 000 años que duraría el mundo, sólo quedaban 155 años, periodo apenas suficiente para llevar el Evangelio a todas las naciones, convertir la humanidad a la fe cristiana y liberar los Santos Lugares. Iluminado por estas convicciones, ¿para qué necesitaba Colón simples hechos o ganancias materiales? Si hubiese hecho una pausa para calcular nunca se habría lanzado a la peligrosa aventura. Como él mismo escribió: “Ya dise que para la hesecución de la inpresa de las Indias no me aprovechó rasón ni matemática ni mapamundos; llenamente se cunplió lo que diso Isaías”. El hecho de que un lego ignorante y no un gran teólogo hubiese sido escogido para este fin era tanto mayor prueba del oculto designio de la Providencia.7
Poco había que fuese excepcional o personal en estas cósmicas esperanzas de Colón. Desde el siglo XII, la cristiandad había tenido oleadas de expectativas milenarias: los hechos pasajeros de la historia política a veces parecían investidos de una significación profética. La reconquista de Jerusalén fue asociada al inminente ascenso al poder de un emperador universal, un nuevo Carlomagno, elegido para unir Europa y derrocar el islam. En España, la emoción generada por la final reconquista de Granada en 1492, seguida por la expulsión de los moros y los judíos, encontró expresión en el elogio patriótico y religioso de los Reyes Católicos como instrumentos preferidos por la Providencia, sentimientos expresados tanto en la Corte como en los círculos eclesiásticos. ¿Resulta excesivo sugerir que si los monarcas españoles decidieron pasar por alto la opinión de los expertos y dar ayuda financiera a Colón en su primer viaje, fue, en gran medida, porque compartían la euforia religiosa ocasionada por sus victorias sobre los moros? Aquí conviene recordar que el nexo vital entre Colón y la Corte era el fraile franciscano Juan Pérez, miembro de la rama observante de la orden, que en España había sido poderosamente influida por ideas milenarias de Joaquín de Fiore, abate calabrés del siglo XII. Además, Colón rindió homenaje a dos franciscanos, Juan de Marchena y Juan Pérez, como los únicos que lo habían apoyado durante los infructuosos años anteriores a 1492. Sin duda, si hubiese estado simplemente preocupado por intereses comerciales o privados no habría obtenido ese apoyo: fue precisamente la perspectiva de reanudar la misión a China —los franciscanos ya habían enviado una misión a Pekín en el siglo XIII—junto con la insinuación de que acaso fuese inminente la última época de la humanidad, la que movió a Pérez a obtener el apoyo real al viaje de exploración.8
De manera irónica, fue precisamente este sentido de un designio providencial y de elección el que impidió a Colón reconocer que había descubierto un nuevo mundo. En cambio, en su tercer viaje, emprendido en 1497, identificó el caudaloso Orinoco como uno de los cuatro ríos que regaban el Jardín del Edén, observación que lo llevó a concluir que había descubierto el sitio original del Paraíso. Esta identificación pareció confirmada por el hecho de que los sabios medievales habían colocado el Paraíso en la extremidad más remota del Asia. Además, cuando, en su cuarto viaje por las costas de la América Central, Colón descubrió pruebas de abundante oro en Veragua, afirmó que la provincia era la bíblica Ofir, las minas de las que Salomón había tomado el oro para construir el templo de Jerusalén. ¿Qué podía ser más apropiado que esas mismas minas, ahora redescubiertas, permitieran a los Reyes Católicos liberar del islam la Ciudad Santa? En este contexto, escribió Colón: “El oro es excelentíssimo; del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo, y llega a que echa las ánimas al Paraíso”.9 En su relato del desastroso cuarto y último viaje, de 1504, cuando sus naves fueron azotadas por tempestades, sus partidas de desembarco fueron emboscadas por indios hostiles y su mal disciplinada tripulación se amotinó, Colón confesó que llegó a temer por las vidas mismas de su hijo y de su hermano, que lo acompañaron. En un momento de agotamiento y de desesperanza, cayó en un profundo sueño, sólo para oír una voz que le recordaba que era Dios Todopoderoso el que “te las dio por tuyas [las Indias] […] de los atamientos de la mar Occéana, que estavan cerrados con cadenas tan fuertes, te dio las llaves”. ¿No gozaba ahora de fama el almirante por toda la cristiandad? ¿Qué más había hecho Dios por Moisés o por David, “que de pastor hizo rey en Judea?”10 Antes de embarcarse en esta última expedición Colón había encargado a un monje cartujo que compilara una antología y profecías tomadas de las Sagradas Escrituras y de los Padres de la Iglesia, elegidas todas ellas para iluminar la significación espiritual de los descubrimientos. Sin duda, el éxito de sus primeros viajes robusteció la convicción de Colón de que había allí una elección divina; pero haremos bien en recordar que tenía ya unos 40 años cuando se embarcó para cruzar el Atlántico, de modo que la realización de sus esperanzas y de sus planes probablemente confirmó esa convicción, en lugar de iniciarla. ¿Cómo se apoderó de su mente y de su espíritu esa idea? Las fuentes informativas guardan silencio.
II
Aunque el breve relato hecho por Colón de su primer viaje fue publicado en Barcelona casi inmediatamente a su regreso a España, y despertó considerable atención por toda Europa, fue el Novus mundus de Américo Vespucio (1503) el que captó la imaginación de las clases educadas: su elegante prosa latina pronto fue traducida a las principales lenguas europeas. Tan grande fue su circulación que en 1507, cuando Martín Waldeseemüller, cartógrafo alemán, fue comisionado para ilustrar una edición de las cartas de Vespucio con un mapamundi, audazmente Waldeseemüller llamó América al continente recién descubierto, aunque aplicando el nombre a la masa de tierra situada debajo del Ecuador, y sin embargo, Vespucio era poco más que un aventurero florentino, un piloto subordinado en las expediciones de los portugueses, que en sus cartas a Lorenzo de Médici y a otras luminarias trató de dar la impresión de que él había sido el primer descubridor del Nuevo Mundo.11 Su verdadera realización fue esencialmente literaria, pues Novus mundus es una fábula renacentista, un cuento relativamente breve y sencillamente escrito, de una travesía hasta costas desconocidas. Desprovista de todo detalle circunstancial o ruego personal, enfocaba directamente el Nuevo Mundo y sus habitantes, haciendo pocas menciones de los intrusos europeos o de sus nefastas actividades de esclavistas. Fue cual si los relatos poéticos de autores clásicos como Luciano y Virgilio, respecto de la edad de oro de los primeros hombres que vivieron en los bosques, se revelara ahora que existían, en realidad, del otro lado del Atlántico.
Es inconfundible la emoción que puede notarse en las descripciones de Vespucio. Allí estaba todo un continente, en lugar de una nueva cadena de islas, cubierto de inmensos árboles y densos bosques, poblado por incontables especies de aves y bestias desconocidas en Europa, ninguna de ellas catalogada por los antiguos naturalistas; los cielos mismos mostraban un diferente sistema de estrellas. Este nuevo mundo, declaró Vespucio, ofrecía un terreno tan propicio a la habitación humana que “si va a descubrirse el paraíso terrenal en alguna parte del mundo, no estará muy lejos de estos países”. En resumen, era “un continente habitado por más multitud de pueblos y animales (que) nuestra Europa o Asia o bien Africa”. Esta imagen de un paraíso terrenal fue sostenida por la observación de que los aborígenes de aquellas tierras iban completamente desnudos, moraban libremente unidos, sin las limitaciones de la propiedad individual, de ley o religión, y estaban casi libres de enfermedades o del azote de la peste. “Tampoco tienen sus propios bienes, sino que lo tienen todo en común. Viven juntos sin rey, sin autoridad, y cada uno es señor de sí mismo.” Este idilio tropical recibió un toque picante, por la insistencia de Vespucio en que las relaciones sexuales eran gobernadas por absoluta libertad, siendo la promiscuidad la regla, y desconocido el matrimonio. Además, las mujeres eran bellas y cariñosas, y ávidamente buscaban los abrazos de cualquier europeo que pasara. En suma, los habitantes de este otro Edén “viven según la Naturaleza y puedan llamarse más justamente epicúreos que estoicos”.12
En sus Cartas posteriormente publicadas, Vespucio intensificó la que era la única nota disonante en esta imagen del hombre natural, cuando confesó que los habitantes del Nuevo Mundo gozaban luchando entre sí, aunque sin mucha habilidad u orden, y que devoraban la carne de sus cautivos con considerable placer. De hecho, el carácter pugnaz y la crueldad de los hombres y la promiscuidad misma de las mujeres llevaron ahora a Vespucio a concluir que “su modo de vivir es muy bárbaro”. También reconoció que los indios lanzaban frecuentes ataques contra los visitantes europeos. Sin embargo, aún sostuvo que sus guerras se derivaban más de un deseo de venganza que de ambición de poder o riqueza, pues el oro sólo les servía como adorno, no intercambiaban bienes en comercio y vivían contentos con lo que la Naturaleza les daba. En todo esto, Vespucio ofreció una imagen notablemente fiel del salvaje ideal, sembrando semillas ideológicas que serían cosechadas con considerable energía a lo largo de siglos.13
El grado en que las preocupaciones del Renacimiento determinaron el modo en que fue visto el Nuevo Mundo aparece inmejorablemente en De orbe novo (1514), colección de cartas escritas en latín estilizado al cardenal Ascanio Sforza y al papa León X por Pedro Mártir de Anglería (1457-1526), humanista milanés que residía en la Corte española. Cansado de su tarea de enseñar latín y letras a los recalcitrantes vástagos de la nobleza castellana, Pedro Mártir se dedicó a mantenerse al corriente de las noticias más recientes de los descubrimientos nuevos, conversando con Colón y otros exploradores, con objeto de enviar el resultado de sus investigaciones a Italia. Como Vespucio, Pedro Mártir audazmente caracterizó a los habitantes de las Indias en términos tomados de la literatura clásica, observando que, “van desnudos, no conocen ni pesos ni medidas, ni esa fuente de todas las desgracias, el dinero; viven en una edad de oro, sin leyes, sin jueces mendaces, sin libros […]”14 Los indios no sólo desconocían la escritura, sino que también practicaban un comunismo primitivo, ya que “entre ellos la tierra pertenece a todo el mundo, lo mismo que el sol y el agua. No conocen ninguna diferencia entre meum y tuum, esa fuente del mal […]” Estaba aquí, pues, la imagen de una sociedad que aún vivía en alguna etapa de existencia humana anterior a la Caída, etapa familiar para cualquier lector de las Metamorfosis de Ovidio, hábilmente mostrada para ofrecer una implícita crítica a la Europa de la época. Al mismo tiempo, Pedro Mártir reconocía el predominio de la guerra entre los pueblos y expresaba su repugnancia ante los informes de canibalismo practicado por los caribes en sus ataques a otras islas. Como buen sacerdote que escribía para beneficio de dignatarios eclesiásticos, no hizo ningún comentario sobre la supuesta promiscuidad de las mujeres.
Apreciando prontamente el valor de las narraciones de viajeros, Pedro Mártir declaró que los informes sobre las relaciones aborígenes le parecían mucho más interesantes que todas las historias de Luciano, pues en lugar de ficciones poéticas, trataban las realidades de las creencias humanas. Asimismo, al enterarse de que entre algunas tribus era común insertarse una pieza de oro en los labios para embellecerse, se maravilló ante lo relativo de los gustos humanos y las normas de belleza. “Lo que a ellos les parece elegante, nos parece horrible. Este ejemplo muestra la ceguera y la insensatez de la especie humana; asimismo, muestra cuánto nos engañamos. Los etíopes creen que el negro es color más bello que el blanco, mientras el hombre blanco piensa lo contrario. Cada país sigue su propia fantasía.” Fue esta disposición a apreciar la novedad y a aceptar la divergencia de las normas europeas la que hizo que Pedro Mártir admirara los discos de oro y el elaborado plumaje azteca que Cortés envió desde México, exclamando: “Nunca he visto nada que con su belleza deleitara más alojo humano”.15
En sus primeras cartas, Pedro Mártir celebró los descubrimientos, en términos tomados de las fábulas clásicas; luego, hizo la crónica de las hazañas de los españoles con creciente desaprobación. Ya había notado que los hombres que acompañaron a Colón en su segundo viaje eran “en su mayor parte vagabundos indisciplinados e inescrupulosos, que secuestraban mujeres”. Después, al enterarse de las disputas y asesinatos que empañaron la conquista del Darién en la América Central, se lamentó: “Esos descubridores de nuevos países se arruinaron o se agotaron por su propia locura y sus luchas civiles, sin poder alzarse en absoluto a la grandeza de los hombres que realizan tan maravillosas hazañas”. Cierto, nunca dejó de asombrarse ante el valor indómito de los españoles, especialmente cuando llegaron noticias de la conquista de México por pequeños grupos de aventureros, pero empezaron a cansarle los persistentes informes de conflictos civiles entre los conquistadores y el mal trato que daban a la población aborigen; una vez más, comentó los hechos del Darién diciendo que no era “más que matar y ser muerto, masacrar y ser masacrado”.16
En las últimas cartas de De orbe novo, publicadas en 1530 después de su muerte, Pedro Mártir informó a Europa de la esclavización y ulterior destrucción de la población aborigen de las Antillas. La conquista, el hambre y la enfermedad, especialmente la viruela, eran culpables de miles de muertes, pero a la postre, juzgaba Pedro Mártir, eran las demandas del trabajo forzado para los indios, junto con el maltrato que recibían sus trabajadores, las causas principales de aquella catástrofe demográfica sin paralelo. “Estos sencillos naturales desnudos estaban poco acostumbrados al trabajo, y la inmensa fatiga que hoy sufren trabajando en las minas está matándolos en grandes números.” Condenó la esclavización de los isleños de las Lucayas que fueron aprisionados y enviados a La Española, sólo para morir allí “agotados por la enfermedad y el hambre, así como por el exceso de trabajo”. Aunque tuvo cuidado de observar que el Consejo del Rey había promulgado severas leyes destinadas a proteger a los infortunados aborígenes del Nuevo Mundo, concluyó que los españoles, “llevados por el amor al oro, se vuelven lobos insaciables”.17 Y sin embargo, las conquistas y el imperio se habían justificado por la promesa de predicar el Evangelio a los indios: ¿no había peligro, preguntó Pedro Mártir, de que la Providencia castigara a España por esta blasfemia?
El efecto combinado de Vespucio y de Pedro Mártir consistió en legar una imagen del Nuevo Mundo y de sus habitantes que no abandonaría la imaginación de Europa durante los siglos venideros. Era como si los clásicos hubiesen cobrado vida: los relatos de los viajeros modernos confirmaban el cuadro de los primeros hombres, ya trazado por los antiguos poetas y satíricos. En los bosques tropicales, la humanidad aún vivía como en los comienzos de la especie, siguiendo los dictados de la naturaleza, libre de las convenciones y leyes de la civilización. He aquí una línea de pensamiento que fascinaría a humanistas del Renacimiento y a filósofos de la Ilustración. Fue el humanista francés Michel de Montaigne (1533-1592), quien en su influyente ensayo “De los caníbales” desarrolló las implicaciones de las reflexiones de Pedro Mártir, haciendo con ello una crítica escéptica de todos los cánones absolutos de gusto, moral y modales. ¿En qué, preguntó, era superior la cristiana Europa al pagano Nuevo Mundo? Los salvajes indios que visitaban Francia se escandalizaban ante la servidumbre y pobreza del campesinado francés, acostumbrados como estaban a la libertad de sus selvas brasileñas. ¿Por qué debían preferirse la extravagancia y los costosos ropajes de Europa, sobre los simples plumajes de los aborígenes? Más aún, si los indios eran culpables de crueldad en sus tierras, ¿no habían mostrado los españoles mayor barbarie aún, al esclavizar y masacrar pueblos enteros? ¿Qué era peor, comerse a un hombre una vez muerto, o darlo a devorar vivo a los perros? De este modo, Montaigne a la vez defendió a los aborígenes del Nuevo Mundo contra la acusación de simples salvajes, más cercanos de las bestias que de los hombres, y pintó sus modales y su sociedad como una norma de conducta natural por la cual medir y condenar a la Europa contemporánea, y en particular, fustigar a España, opresora de Italia y enemiga de Francia.18 En todo este ciclo de discusiones siempre se citaron como ejemplos los habitantes de las Antillas y de Brasil; relativamente poca referencia se hacía a los pueblos de México y del Perú: el salvajismo natural, y no la civilización ajena, era la imagen del Nuevo Mundo preferida por los humanistas.
III
El año 1492 fue clave para España, año de guerra y exploración, lleno de euforia patriótica. Si el descubrimiento de una ruta a través del Atlántico abría el camino a los asentamientos de ultramar, la caída de Granada marcó la culminación de una lucha, vieja ya de siglos, por reconquistar la península a la dominación musulmana. Ambos trascendentales acontecimientos brotaron de la unión de las coronas de Castilla y de Aragón en 1474, pues fueron los recursos sumados y la fuerza política de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, los que permitieron a los españoles sostener una campaña de 10 años contra el reino moro, y luego financiar la expedición de Colón al Caribe. Huelga decir que, en la estimación de la época, fue la victoria sobre el Islam la que causó mayor júbilo, especialmente porque la partida del rey moro con su nobleza fue acompañada por la expulsión de todos los judíos profesos de España. Mientras en un tiempo los fieles de las tres creencias habían vivido en relativa armonía, en adelante sólo se toleraría el cristianismo más ortodoxo. Ya en el Concilio de Basilea de 1434-1436, los delegados de Castilla habían exigido precedencia sobre los ingleses, citando los servicios de su monarca en defensa de la cristiandad contra los musulmanes. A mediados del siglo XV, cronistas patriotas celebraban a los belicosos antepasados góticos de los castellanos, y a la vez declaraban que sus reyes habían sido elegidos por la Providencia para encabezar la perenne guerra contra el islam.19 Así pues, no es de sorprender que la caída de Granada intensificara el ambiente de expectativas mesiánicas que recorrió España así como otros muchos países de la Europa occidental a finales de la Edad Media. Fueron tales consideraciones las que motivaron el envío de una expedición, en 1509, al norte del África, que logró tomar el puerto de Orán. Más importante, en el marco de la política europea, fue la campaña de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, quien en 1503 derrotó unas fuerzas francesas en el sur de Italia, reivindicando así la pretensión dinástica del rey Fernando al reino de Nápoles y Sicilia. El círculo de engrandecimiento territorial fue completado por la adquisición de Navarra, con lo cual todos los Estados de la Península, salvo Portugal, quedaron al fin unidos bajo un rey común. En una sola generación, los Reyes Católicos habían transformado España, de un conglomerado de Estados fronterizos, en una poderosa monarquía que ocupaba el centro mismo de la política y la guerra en Europa. No es de sorprender que humanistas italianos elogiaran a Fernando de Aragón como encarnación misma del estadista.
En la propia España, cronistas y humanistas rivalizaban por celebrar los grandes acontecimientos de aquellas décadas. En su Gramática de la lengua castellana (1492), Antonio de Nebrija (1444-1522), sobresaliente humanista español educado en Salamanca y en Bolonia, declaró que el ejemplo de los antiguos griegos, judíos y romanos demostraba, fuera de toda duda, que “la lengua siempre fue compañera del imperio”; la literatura y la conquista florecían en unión. Por consiguiente, informó a la reina Isabel, había formado su gramática con el objeto de hacer de la lengua castellana el medio apropiado para la composición de narraciones históricas, que pronto serían escritas, destinadas a asegurar que “no perezca el recuerdo de vuestras hazañas”. De hecho, con perceptible emoción, Nebrija proclamó que “esta gran compañía que llamamos reino y república de Castilla” estaba en marcha, purificada ahora su religión, unido su pueblo, victoriosas por doquier sus armas. Y los hechos justificaban, sin duda, esta retórica. En una ulterior historia de los Reyes Católicos, Nebrija observó que el curso del imperio había corrido siempre hacia Occidente, de Persia a Roma, y añadió:
Y ahora, ¿quién no ve que, aunque el título del Imperio esté en Germania, la realidad de él está en poder de los reyes españoles, que, dueños de gran parte de Italia, y de las islas del Mediterráneo, llevan la guerra al África y envían su flota, siguiendo el curso de los astros, hasta las islas de los Indos y el Nuevo Mundo, juntando el Oriente con el límite occidental de España y África?20
El triunfo de las armas españolas fue acompañado por un poderoso brote de actividad, virtualmente en todos los aspectos de la vida cristiana en la Península. La decisión de los Reyes Católicos de nombrar a Francisco Jiménez de Cisneros, ascético fraile franciscano, como arzobispo de Toledo y primado de España, expresó su resolución de purgar el gobierno de la Iglesia de sus peores abusos. En gran parte gracias a su intervención, el movimiento de reforma y renovación de las órdenes mendicantes tuvo gran éxito entre los franciscanos, la comunidad más numerosa, transformada por la victoria del ala observante sobre el ala de los laxos “conventuales”. De manera similar, los dominicos recibieron inspiración de las austeras prédicas de su cofrade florentino, Girolamo Savonarola. Fue este poderoso movimiento de renovación religiosa, ya iniciado antes de la explosión de la Reforma en Alemania, el que echó los cimientos de la época heroica de la Iglesia española, cuando una verdadera pléyade de santos dejó su huella en la Reforma católica de Europa, huella que no sería borrada hasta llegar la Ilustración. Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz no fueron sino los más destacados de toda una generación de santos y ascetas que intentaron escalar los muros del cielo, mostrando la misma heroica energía y tenacidad de propósito que sus análogos seculares mostraban ante los muros de Granada y las calzadas de México.
Al mismo tiempo, la vida intelectual de España experimentó una marcada intensificación. En esta esfera también intervino el cardenal Cisneros, fundando una nueva universidad en Alcalá con cátedras especiales de griego y de teología escolástica, y aportando fondos para la publicación de la primera Biblia políglota, con textos paralelos en hebreo, griego y latín. En España, como por toda Europa, el siglo XVI