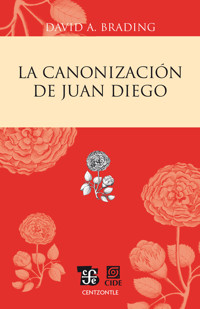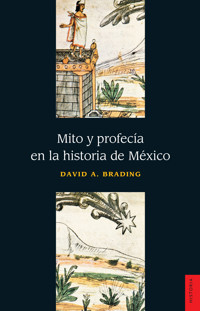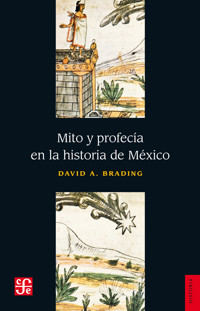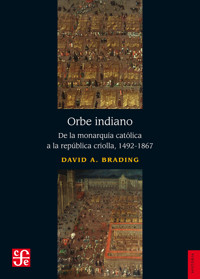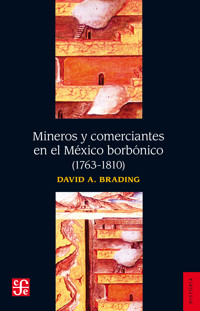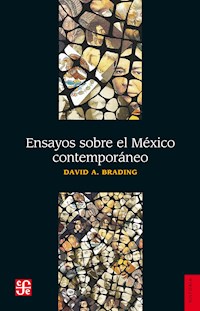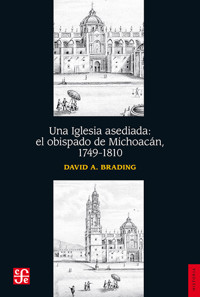
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Obra que puede considerarse como la última de una trilogía sobre el México borbónico, de carácter más general que sus dos antecesores. Con objeto de mostrar la conmoción causada por el ataque de los Borbones a la Iglesia mexicana, el autor incluye capítulos basados en los cronistas mendicantes de Michoacán, en los que se observa la dinámica del catolicismo barroco en la Nueva España de los primeros decenios del siglo XVIII.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
DAVID ANTHONY BRADING (Londres, 1936), historiador formado en la Universidad de Cambridge, ha dedicado su vida a la historia de México. Su profundo interés por el pasado de nuestro país se ve reflejado en los diversos temas que ha estudiado: desde la minería en la época borbónica hasta los principios del nacionalismo mexicano y los actores de la Revolución mexicana. Su prolífica trayectoria ha sido laureada con el ingreso a la Academia Británica y en 2002 con la Orden del Águila Azteca. Entre sus obras más importantes están Mito y profecía en la historia de México, Los orígenes del nacionalismo mexicano, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), La virgen de Guadalupe: imagen y tradición y Orbe indiano: de la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867.
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
UNA IGLESIA ASEDIADA:EL OBISPO DE MICHOACÁN, 1749-1810
Traducción
MÓNICA UTRILLA DE NEIRA
DAVID A. BRADING
UNA IGLESIA ASEDIADA:EL OBISPADO DE MICHOACÁN,1749-1810
Primera edición, 1994Primera reimpresión, 2015Primera edición electrónica, 2016
D. R. © 1994, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3652-2 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
IN MEMORIAM MATRI ATQUE PATRI
[…] el Pueblo de Dios es liberado de Babilonia por la fe, y así, mientras tanto sólo peregrina por esa tierra. Por eso el Apóstol ordena a la Iglesia elevar una oración por los reyes de esa ciudad y por quienes ocupan altos puestos, y añade “para que podamos llevar una vida sosegada y apacible, imbuida de devoción y amor”.
SAN AGUSTÍN, La Ciudad de Dios
ABREVIATURAS DE LOS ARCHIVOS
ACCMArchivo del Cabildo Catedral de Morelia.ACMArchivo Casa Morelos (Morelia).AFPMArchivo Franciscano de la Provincia de Michoacán (Celaya).AGIArchivo General de Indias (Sevilla).AGNArchivo General de la Nación (ciudad de México).AHGArchivo Histórico de Guanajuato.AMMArchivo Municipal de Morelia.AOSMArchivo del Oratorio de San Miguel Allende.BN (Madrid)Biblioteca Nacional (Madrid).BN (México)Biblioteca Nacional (ciudad de México).BRPBiblioteca del Real Palacio (Madrid).TexasLatin American Collection, University of Texas (Austin).ABREVIATURAS DE PERIÓDICOS
BAGNBoletín del Archivo General de la Nación.HAHRHispanic American Historical Review.JLSJournal of Latin America Studies.PRÓLOGO
En 1979 fui a Morelia —a Valladolid virreinal— con objeto de estudiar la historia de la Iglesia mexicana en el siglo XVIII. En Mineros y comerciantes en el México borbónico (1971) yo había descrito la revolución del gobierno proyectada por Carlos III y rastreado los destinos de la élite empresarial que promovió la expansión económica de aquella época, concentrándome particularmente en la gran ciudad minera de Guanajuato. Más adelante, en Haciendas y Ranchos del Bajío. León, 1700-1860 (1978), analicé las pautas de tenencia de la tierra y la estructura de la producción agrícola en León. Durante mi investigación, yo había trabajado brevemente en el archivo de la curia episcopal de Michoacán, diócesis que en el periodo colonial abarcaba los territorios de los actuales estados de Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y parte de Jalisco y de Colima. Este archivo fue confiscado por las autoridades estatales durante la Revolución mexicana, y por entonces era la única colección de registros diocesanos abierta a mi pesquisa. Mi objetivo era completar mi estudio del México borbónico penetrando en el mundo de la religión popular y la piedad conventual, para de esa manera examinar las ideas y los sentimientos de aquella época, más minuciosamente de lo que había sido posible en mis libros anteriores.
Como resultaron las cosas, los pocos meses de licencia sabática que yo tenía fueron demasiado breves para tratar de dominar la enorme masa de documentos no catalogados que se encuentran en la Casa Morelos. Con más de mil legajos tan sólo para el siglo XVIII, estaba condenado a fracasar cualquier intento de revisar siquiera su contenido. Además, la tendencia de aquellos registros me impelía hacia el aspecto material y financiero de la vida eclesiástica. En consecuencia, a menudo me encontré siguiendo la pista trazada por Nancy Farris en Crown and Clergy in Colonial Mexico (1968), en que los intentos de Carlos III y sus ministros por reformar la Iglesia quedaron plasmados con toda precisión. Sobre el tema de la Ilustración en Valladolid, descubrí que German Cardozo Galué, en Michoacán en el siglo de las luces (1973), ya había cubierto gran parte del terreno. Y breves investigaciones ulteriores en la ciudad de México y en el Archivo de Indias de Sevilla no modificaron mi impresión. En ese punto, dejé a un lado mis notas y me enfrasqué durante nueve años en un trabajo de extensas lecturas y apretada escritura, que se convirtió en Orbe indiano (1991). Sin embargo, no todo se había perdido, ya que en ese libro traté del florecimiento del catolicismo postridentino en la Nueva España y, a la vez, del ataque a su cultura barroca, lanzado por la Ilustración borbónica.
En 1990-1991 volví a Morelia, sólo para enterarme de que en los archivos en que yo había trabajado como solitario investigador, libre de buscar y abrir todos los documentos que necesitara, ahora estaban en acción grupos de jóvenes graduados, catalogando, reorganizando y escribiendo sus tesis. En poco más de un decenio había aparecido en escena una nueva generación, influida en parte por un renovado interés en la historia regional, gracias a Luis González y al Colegio de Michoacán, en Zamora. Uno de los primeros frutos de ese nuevo interés fue Entre ambas majestades de Óscar Mazín (1987), estudio que examinaba la administración del obispo Sánchez de Tagle, prelado del cual yo había encontrado huellas abundantes. Otra manifestación del cambio fue la decisión del cabildo de la catedral de permitir que un equipo del Colegio de Michoacán catalogara y estudiara sus registros, hasta entonces celosamente guardados. Ante este brote de interés por los archivos, decidí que la mejor manera de ayudar en esta empresa colectiva sería emplear los materiales que yo había recabado para hacer una descripción general de la Iglesia en Michoacán durante la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque este libro ciertamente puede considerarse como el último volumen de una trilogía sobre el México borbónico, tiene un carácter más introductorio que el de sus dos antecesores.
Para mostrar plenamente la conmoción causada por el ataque borbónico a la Iglesia mexicana, he incluido algunos capítulos basados en los cronistas mendicantes de Michoacán, donde se muestra el carácter dinámico del catolicismo barroco en la Nueva España durante los primeros decenios del siglo XVIII. Aquí sobresalen los colegios franciscanos de propaganda fide, el Oratorio de San Miguel el Grande y el surgimiento de beaterías. La segunda sección del libro trata del clero secular, del papel de las confraternidades en la vida parroquial y de las formas de la religión popular. En la tercera sección examino el cabildo de la catedral de Valladolid y ofrezco una relación sistemática de las finanzas del clero. El libro concluye con un estudio de la vida y los escritos de Manuel Abad y Queipo, último obispo español de Michoacán. De hecho, el libro consta de ensayos separados sobre diversos aspectos de la vida eclesiástica, tomados algunos de ellos de materiales publicados, y en su mayoría se basan en fuentes de archivos, pero todos ellos tratan de la diócesis de Michoacán.
Dos puntos necesitan mencionarse: uno, de principio, y otro, de método. En algunos pasajes describo escenas de conflicto y corrupción entre el clero, pero siempre debe tenerse en cuenta que un mal sacerdote era apto de generar más documentos episcopales que 10 sacerdotes buenos dedicados tranquilamente a sus tareas. Desde que terminé este libro he comprobado que tanto la ubicación como la enumeración de documentos en el archivo Casa Morelos han sido radicalmente alterados; para rastrear mis referencias será necesario descubrir sus posibles correlativos en el nuevo catálogo.
Durante la investigación y la redacción de este libro he incurrido en deudas que estoy ansioso por reconocer. En mi primer viaje a Morelia, fui generosamente ayudado por Alfonso de Maria y Campos. Asimismo, el finado director del archivo en la Casa Morelos, Manuel Castañeda Ramírez, me permitió emplear continuamente sus materiales. A mi retorno a esa ciudad, fui acogido por Fausto Zerón Medina; Carlos Herrejón Peredo me llevó al archivo del cabildo de la catedral; y Óscar Mazín y Marta Parada me ayudaron a aclarar mis ideas sobre la administración de la diócesis y la catedral. Los padres del Oratorio de San Miguel me obsequiaron un ejemplar de la vida de su Fundador, y pude así consultar un documento clave. El archivista de la provincia de San Pedro y San Pablo permitió que inspeccionase el archivo franciscano de Celaya. Por lo demás, deseo agradecer a Margaret Rankine, quien mecanografió el manuscrito y a menudo corrigió mis errores. Mi investigación en Morelia fue posible gracias a una beca de la Academia Británica, y fondos del University Fund de Cambridge me permitieron realizar ulteriores visitas a México y a Sevilla. Por último, quiero agradecer a Celia Wu su invariable apoyo durante mi estadía en Morelia y durante los veranos en que fue escrito el libro.
Cambridge, 1992
PRIMERA PARTELAS ÓRDENES RELIGIOSAS
I. LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS
1
EN 1767, Carlos III (1759-1788) expulsó sumariamente a todos los jesuitas de sus dominios de Europa y América. Por entonces, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús contaba con 678 sacerdotes y hermanos, muchos de los cuales procedían de distinguidas familias criollas. De un plumazo, fueron clausurados los colegios que habían dado educación en todas las principales ciudades del reino. En la capital, el colegio de San Ildefonso había sido reconstruido en una escala majestuosa durante el decenio de 1740, y era renombrado por la distinción de sus estudiantes que llegaron a ser “hombres insignes, obispos, oidores, canónigos y catedráticos de todas facultades”. En Puebla, los jesuitas acababan de terminar la reconstrucción de su nueva iglesia, espléndidamente decorada. La provincia mexicana se encontraba en plena expansión de actividad y daba todas las señales de una regeneración intelectual, cuando a todos sus colegios y misiones llegaron destacamentos de soldados con las órdenes de expulsión. Un sacerdote recordó tiempo después cómo a sus hermanos se les dieron instrucciones perentorias de empacar sus escasos bienes, y dos días después fueron escoltados al puerto de Veracruz; su viaje sólo fue interrumpido para hacer una última piadosa visita y para orar ante Nuestra Señora de Guadalupe, santa patrona de México, en su santuario del Tepeyac. Después, los jesuitas tuvieron que emprender el largo viaje a Cádiz, seguido por otra jornada, no menos ardua, primero a Córcega, y luego a los Estados Pontificios.1 Varios sacerdotes viejos o enfermos murieron en camino; unos cuantos pidieron ser liberados de sus votos; y los leales sobrevivientes encontraron hospedaje en ciudades italianas donde llevaron una existencia penosa y oscura, hasta su muerte. De más de 500 jesuitas nacidos en México, sólo dos estaban destinados a volver a ver su amada patria.
Las “causas, justas y competentes” que habían impelido al rey a sancionar ese ejercicio de poder, aparentemente arbitrario, nunca fueron divulgadas a sus súbditos, sino “S. M. las reservó en los secretos de su real dilatado pecho”. La lealtad incondicional exigida por la monarquía borbónica fue expresada por el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana (1766-1772), quien en una carta pastoral advirtió a su grey que ni siquiera debiera discutirse la cuestión: “lo que debe ejecutarse es obedecer y callar”. El mismo prelado fue quien persuadió al Cuarto Concilio de la Iglesia mexicana, convocado en 1771, a pedir la disolución de la Compañía de Jesús, resolución debidamente citada por el embajador de España en la Santa Sede cuando en 1774 obtuvo del papa Clemente XIV la extinción de los jesuitas como instituto reconocido de la Iglesia católica.2 Para acallar la consternación popular causada por estos hechos, el obispo de Oaxaca preparó una pastoral, que nunca llegó a circular, en que exclamaba:
Cómo puede haber pluma ni boca que sin asombro y espanto hable y escriba en una materia en que ni el Papa ni el rey quieren que se escriba y hable y que debiera estar ya sepultada en el más profundo olvido […]. Es un asumpto que sólo exige desde sus principios un religioso silencio y veneración rendida a las disposiciones inescrutables de la divina providencia y de las dos potestades supremas de la tierra eclesiástica y secular.3
La expulsión de los jesuitas coincidió con la visita general de la Nueva España (1765-1771), dirigida por José de Gálvez, y había sido precedida por la llegada a México de dos regimientos de tropas regulares. Tanto para la élite criolla como para las masas formó parte de toda una serie de medidas introducidas por la Corona española, destinadas a fortalecer el poder de la monarquía y llamadas a transformar el gobierno colonial, pero que lesionaron los intereses del pueblo mexicano. Cuando Juan de Villalba, inspector general de las tropas, recién llegado trató de reclutar fuerzas de milicia sin distinción de rango ni de casta, el cabildo de la ciudad de México se quejó, indignado, a la Corona, diciendo que había actuado “contra las ordenanzas, contra la constitución del país”, sin atender para nada a los derechos de preeminencia de la nobleza criolla en la formación de los oficiales de los nuevos regimientos.4 Aunque el cabildo no se atrevió a protestar contra la expulsión de los jesuitas, sin embargo el virrey en funciones, marqués de Croix, advirtió al ministro de Indias, Julián de Arriaga: “No ocultaré a Vuestra Excelencia que todo el clero y la toga que son enteramente suyos [de los jesuitas] son también los que más los han sentido”.5 En efecto, oidores criollos de la audiencia y canónigos del cabildo de la catedral de México iniciaron una campaña de murmuración contra Gálvez, alegando que en su casa se celebraban unos entretenimientos “extrañamente” desordenados. Como respuesta, el virrey acusó a Francisco Javier de Gamboa, alcalde del crimen de la Audiencia y al fiscal Juan Antonio de Velarde, de encabezar un “partido contra el gobierno”. El asunto se volvió más grave cuando Gamboa y el canónigo Antonio López Portillo, clérigo criollo célebre por su erudición, fueron acusados de ser los autores de un volante escrito en defensa de los jesuitas, contra el arzobispo Lorenzana.6 Aunque no hubo pruebas, en 1768 la Corona atendió a las insinuaciones de Croix y trasladó a Velarde, Gamboa, López Portillo y su primo, el arcediano Ignacio Ceballos, a ocupar otros cargos en la Península.
En la diócesis de Michoacán, provincia que por entonces abarcaba los actuales estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y Colima, la expulsión de los jesuitas causó motines populares, que fueron suprimidos con brutal vigor por el visitador general. La compañía poseía siete colegios en la diócesis, situados en Valladolid, León, Guanajuato, San Luis Potosí, Celaya, Pátzcuaro y San Luis de la Paz, que albergaban a unos 52 sacerdotes y a 15 escolares y ayudantes. En Guanajuato, los jesuitas habían llegado sólo una generación antes de su expulsión, y tanto los propietarios de sus minas como sus trabajadores habían contribuido generosamente a la edificación de un colegio y una iglesia magníficos, construidos en estilo churrigueresco, y que habían sido consagrados con regocijo universal en 1765.7 Más aún: el pueblo de la gran ciudad minera se había amotinado el año anterior como protesta contra la imposición del pago de alcabala por el maíz, la harina y la carne; contra los defectuosos cigarros puros del recién establecido estanco real del tabaco, y contra la formación de una milicia local. Al hacerse públicas las noticias de la expulsión de los jesuitas, “un gran número de trabajadores de las minas y de las haciendas del beneficio, junto con muchos vagos de la ciudad y de la región, amotinaron, apedreando las sedes de la caja real, de los monopolios del tabaco y de la pólvora y muchos otros edificios”. Con un regimiento español enviado desde la ciudad de México y con el apoyo de varios ricos criollos, temerosos de la violencia popular, José de Gálvez suprimió esta “rebelión” con severidad sin precedentes, encarcelando a 600 hombres para interrogarlos, de los cuales ahorcó a nueve, mandó a 31 a cadena perpetua y sentenció a otros 148 a diversos periodos de prisión.8
Hechos muy similares ocurrieron en San Luis Potosí, donde mineros del Cerro de San Pedro se unieron a los amotinados de los barrios indios de la ciudad, en un ataque a las tiendas y los edificios del gobierno, liberando a los presos y amenazando con “acabar de una vez con todos los españoles”. En este caso, un rico terrateniente del distrito movilizó sus fuerzas y se unió a Gálvez para dispersar y capturar a los amotinados. Otros estallidos ocurrieron en Valle de San Francisco, Guadalcázar y Venado.9 También en Michoacán, el gobernador indio de Pátzcuaro, Pedro de Soria Villarroel, logró que las comunidades indias del altiplano se sublevaran contra la expulsión y los nuevos impuestos. Según Gálvez, “este indio mestizo y de oficio herrero, en que sobresalían con exceso la astucia y la ambición, logró hacerse caudillo de todas las castas de la ínfima plebe y extender su gobierno a ciento y trece pueblos comprehendidos en toda la provincia”.10 Pero aunque ocurrieron varios motines, sobre todo en Uruapan y Pátzcuaro, fueron fácilmente sofocados; los cabecillas fueron detenidos y ejecutados, y otros participantes fueron aprisionados o azotados.
Aunque el virrey Croix y las autoridades de Madrid elogiaron a Gálvez por la forma decisiva en que sofocó aquel desafío popular a la autoridad real, muchos clérigos y funcionarios se horrorizaron ante la severidad de sus castigos. En total, Gálvez ahorcó a 85 hombres, mandó azotar a 73, desterró a 117 y sentenció a 674 a diversos periodos de prisión. Y, lo que no es menos importante, abolió el gobierno municipal de los pueblos indios de San Luis Potosí y de Michoacán que habían participado en los motines. Pocos años después, el párroco de Santa Clara del Cobre afirmó que “todo el gobierno económico, político y cristiano de los indios ha dado por tierra ya que fue abolido el orden jerárquico que tenían entre ellos”.11 Pero aunque se elevaron peticiones para devolver la autonomía al gobierno de estas comunidades, en 1776 el nombramiento de Gálvez como ministro de Indias impidió toda revisión del caso. Gálvez tampoco mostró ningún arrepentimiento por sus medidas, insistiendo en que debía prohibirse a los indios ponerse ropas españolas y montar a caballo, a fin de conservarlos en “la humilde condición en que los puso el Creador”. Era necesario que el gobierno adoptara medidas enérgicas en América, porque aquí el populacho era más peligroso que en España, ya que era “mayor el libertinaje, general la desnudez, exterior la religión y el pudor ninguno”.12 Estas ideas fueron las que lo llevaron a establecer regimientos de milicia y piquetes de tropas que continuamente patrullaban las principales ciudades de la provincia.
En San Luis de la Paz, donde los jesuitas habían administrado la parroquia, el obispo Anselmo Sánchez de Tagle nombró a dos curas seculares con el objeto de atenderla entre ambos. Al informar de su decisión al virrey, hizo notar que había visitado Pátzcuaro para impedir nuevas perturbaciones, y que en las parroquias de Dolores y San Miguel el Grande no habían ocurrido motines, ya que los sacerdotes de ahí podían hablar las lenguas indias y, en verdad, eran “indios”. El recién nombrado cura de San Luis de la Paz informó al obispo que Gálvez había partido rumbo al norte dando “un ejemplar que nos ha dejado horrorisados, pues el día de ayer se horcaron tres indios y se pasó por las armas otro y se hallan las cabezas de cada uno puestas en las esquinas de la plaza”. Las familias de estos cuatro revoltosos habían sido expulsadas del pueblo, destruidas sus casas y sembrado el terreno con sal. Y, sin embargo, hacía observar que “los indios son muy de razón”, de buena conducta e instruidos en la ley de Dios, y que en realidad “los más en saben leer y algunos escribir”.13 Entre el clero del lugar había “un padre indito de San Miguel Ramírez”, señal de la aculturación étnica de esta zona durante el siglo XVIII.
Los graves acontecimientos de 1767 constituyen un marcado rompimiento en la historia de la Nueva España: una poderosa corporación eclesiástica había sido brutalmente destruida por un simple fiat de la Corona, y el pueblo había sido bárbaramente reprimido por oponerse al cambio. En México, el asombro fue tanto mayor, ya que el país había estado aislado de las guerras civiles y las invasiones extranjeras que en los dos siglos anteriores devastaron muchos estados europeos, incluyendo España. Desde la conquista, México había disfrutado de una envidiable Pax hispanica, perturbada tan sólo por incursiones en las fronteras de las indómitas tribus indias como los apaches, por un ciclo de ataques de piratas a las poblaciones de las costas y por dos grandes motines en la ciudad de México durante el siglo XVII. Aparte de una minúscula guardia virreinal, en el interior del país no había ningún establecimiento militar, por lo que todas las conmociones populares tenían que ser sofocadas por los ciudadanos principales con sus seguidores o por el clero, que solía salir a las calles llevando el Santísimo Sacramento. Como los magistrados de distrito se interesaban más por buscar el lucro comercial que por la administración de justicia, el clero había adquirido la autoridad y el prestigio que en otras partes ejercían los poderes civiles. De hecho, en algunas zonas del imperio la Iglesia era el Estado y sus ministros actuaban como jueces y representantes de la monarquía.14
En Madrid, el ascenso de la dinastía borbónica llevó al poder a ministros que estaban obsesionados por la restauración del poderío español en Europa. Conocedores de las máximas mercantilistas e impresionados por la Francia de Luis XIV, pretendieron reanimar la economía y reformar la sociedad, pues sólo un enorme flujo del comercio daría al Estado los recursos necesarios para financiar la expansión de su poderío militar, en la tierra y en el mar. En este proyecto de reforma ocupaba lugar central el imperio de América, ya que con mejor administración de sus minas y plantaciones se intensificaría el comercio atlántico, con base en el cual podrían restaurarse la prosperidad y la fuerza de la monarquía. Pero los informes llegados de México y de Perú, escritos por virreyes y por visitadores oficiales, denunciaban a la Iglesia como principal obstáculo a la revitalización del poder de la Corona en el Nuevo Mundo. Tildaban de corrompidas a las órdenes religiosas, y decían que sus obispos y cabildos eran demasiado ricos. Por razón de su independencia, su extensa jurisdicción, sus grandes riquezas y frecuente laxitud, las múltiples instituciones de la Iglesia de América presentaban así un importante obstáculo a los planes de los ministros borbónicos, de aumentar el poderío del Estado colonial, de reanimar la economía colonial y de procurarse un mayor flujo de ingresos provenientes del Nuevo Mundo.15
Si la expulsión de los jesuitas constituyó el más bárbaro golpe asestado a la Iglesia mexicana, no fue, empero, un incidente aislado. En 1749, una junta especial de ministros y clérigos recomendó que las extensas doctrinas administradas por las órdenes mendicantes en el centro de la Nueva España fuesen puestas al cuidado del clero secular, con el resultado de que durante el decenio de 1750 hubo frailes sumariamente expulsados de sus iglesias y conventos, que habían ocupado desde el siglo XVI. Poco después, en 1771, en el Cuarto Concilio de la Iglesia mexicana se discutió sobre si debía autorizarse una visita general de las órdenes religiosas, y cuando algunos obispos retrocedieron ante esta medida la Corona procedió a enviar visitadores para lograr sus propósitos. Se redujo la cantidad de novicios admitidos a profesar, y los mendicantes se encontraron limitados o bien a un ministerio urbano o a la actividad misionera en regiones fronterizas. Al término del siglo, los provinciales se quejaron de que muchos frailes pedían ser liberados de sus votos, obteniendo una secularización individual en Roma.
Aunque los obispos de México y los cabildos de sus catedrales colaboraran con la Corona en su ataque a las órdenes religiosas, a partir del decenio de 1780 sus propias jurisdicciones e ingresos se encontraron sometidos a reiterados ataques de los ministros y funcionarios de Carlos III y de su sucesor, Carlos IV. El primer gran asalto contra sus intereses llegó en 1786, cuando recibieron un edicto, apoyado por las Ordenanzas de intendentes, el cual exigía que la administración del diezmo eclesiástico fuese transferida a unas juntas provinciales encabezadas por los intendentes. En este caso, la resuelta resistencia de la jerarquía obligó a los ministros a retirar la medida. Por contraste, cuando en 1795 la Corona abrogó la absoluta inmunidad del clero en la jurisdicción de los juzgados reales, en los casos en que eclesiásticos fuesen acusados de delitos graves, las protestas no menos resueltas de los obispos no lograron impedir que la sala de lo criminal de la Audiencia de México procediera contra varios clérigos. La vista de unos sacerdotes en una cárcel común resultó una verdadera afrenta a los fieles y al clero.16 En la misma década, algunos ministros introdujeron una serie de pequeños impuestos, planeados para reducir los ingresos del clero, especialmente de los cabildos de las catedrales. Esta busca de ingresos, a la que se dio nuevo ímpetu por la virtual bancarrota de la Corona, culminó en el decreto de Consolidación de 1804, el cual exigía que todos los capitales del clero fuesen depositados en las cajas reales, que, en adelante, sería la encargada del pago de intereses. Esta amortización fue aplicada por un virrey corrompido, pese a una lluvia de protestas de las principales instituciones, y sirvió para enajenar más aún al clero de su tradicional lealtad a la monarquía.
Sin duda alguna, en todos los niveles, la Iglesia mexicana sufrió un asalto sin precedente, iniciado por ministros y funcionarios que se jactaban de sus ideas “ilustradas”, mostraban una creciente envidia a la riqueza del clero y temían su influencia sobre los fieles. Muchos de estos hombres se unieron a José Bonaparte cuando, en 1804, fuerzas francesas lo instalaron en el trono de España, y esperaron completar su “reforma” de la Iglesia cerrando monasterios y confiscando bienes del clero. Por esta razón, obispos y frailes desempeñaron papeles tan importantes en la resistencia a los franceses. Irónicamente, en la Nueva España los principales clérigos de la diócesis de Michoacán llamaron a sus fieles a rebelarse contra las autoridades de la colonia, poniendo como pretexto el peligro de que Bonaparte fuese reconocido rey. Su papel en la insurgencia de 1810 sólo se puede explicar como reacción al prolongado y continuo ataque a los privilegios, la jurisdicción, la riqueza y los ingresos de la Iglesia mexicana, ataque lanzado desde Madrid por ministros que no conocían siquiera las realidades de la Nueva España.
2
Para explicar la expulsión de los jesuitas, los observadores de la época se basaron en el famoso Motín de Esquilache, cuando en 1766 el pueblo de Madrid se amotinó e invadió el palacio real gritando : “¡Viva España! ¡Muera Esquilache!” El hecho de que un ministro italiano hubiese emitido un decreto que prohibía a los españoles llevar sus voluminosas capas y sus sombreros de alas anchas resultó un insulto excesivo al orgullo castellano. Pero Carlos III y sus ministros quedaron convencidos de que tan descarado desafío a la autoridad de la Corona había sido causado por una vasta coalición de intereses creados, opuestos a su programa de reforma de la Iglesia y del Estado. En un documento ministerial escrito a propósito del motín, Pedro Rodríguez Campomanes (1723-1803), fiscal del Consejo de Castilla, identificó a los jesuitas como sus principales y solapados promotores. No era la primera vez que los jesuitas habían conspirado contra la monarquía española, ya que en 1640 la provincia portuguesa había apoyado con todas sus fuerzas la rebelión encabezada por el duque de Braganza. Según Campomanes, “el primer vicio” de la Compañía de Jesús consistía en ser una institución internacional que exigía una lealtad superior a las obligaciones de sus miembros como ciudadanos, de modo que cada jesuita “es enemigo de la Soberanía, depende de un gobierno despótico residente en un país extranjero”.17 El rasgo más notable de este informe fue la importancia dada a los asuntos de América. La humillación de Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla (1640-1654), quien fue expulsado de su sede por su intento de obligar a los jesuitas a pagar diezmos sobre el producto de sus fincas, ofreció una lección objetiva a todos los leales servidores de la Corona. En cuanto a las misiones jesuitas en Paraguay, ¿qué eran, sino un reino totalmente gobernado por el padre general, residente en Roma? El rey de España no tenía más que una autoridad nominal en una provincia en que los misioneros ejercían un poder despótico sobre los naturales, obligándolos a trabajar en sus plantaciones, vendiendo sus productos y destinando las ganancias a fines desconocidos. Todo esto condujo a la conclusión de que, puesto que los reyes de Portugal y de Francia habían expulsado a los jesuitas por “razones de Estado”, ya era tiempo de que la Corona española ejerciera su “poderío económico” expulsando a los jesuitas, confiscando sus propiedades y prohibiendo sus doctrinas: medidas necesarias, todas ellas, para “salvar la patria y la religión verdadera”.18
Si Campomanes condenó tan furiosamente a los jesuitas fue porque trataba de ensanchar la autoridad absoluta de la monarquía española. Citando las leyes medievales de Partida, las cuales declaraban que “vicarios de Dios son los reyes cada uno en su reyno”, afirmó que su poder soberano derivaba directamente del Todopoderoso. Como “ungido de Dios”, el rey tenía el derecho y el deber de actuar como protector de la Iglesia, aplastando la herejía y vigilando la disciplina del clero. ¿No había presidido Constantino el Grande los Concilios Generales de la Iglesia? En España, los reyes visigodos habían convocado a concilios para elucidar cuestiones de la Iglesia, y también las Cortes medievales habían intervenido en tal esfera. Efectivamente, los privilegios, las inmunidades, la jurisdicción y la propiedad que poseía la Iglesia se derivaban de concesiones del poder soberano de los monarcas, quienes conservaban la autoridad tanto de abrogar como de confirmar estos derechos temporales. Campomanes, en su Tratado de la regalía de amortización (1765), demostró que todas las monarquías de la Europa medieval habían dictado leyes que limitaban la adquisición de propiedades por la Iglesia, legislación que iba dirigida especialmente contra las órdenes religiosas. Sin embargo, pese a estas medidas, en España las instituciones eclesiásticas habían seguido acumulando riquezas hasta el punto de que, en el siglo XVII, la Iglesia se había vuelto tal carga para la sociedad que era la principal culpable de la despoblación de ciudades y del empobrecimiento del reino.19 De esta triste historia, Campomanes sacó la conclusión de que la monarquía tenía precedentes sobrados y autoridad clara para limitar el número de miembros y la riqueza del clero, medidas que consideró eminentemente deseables.
Además, en su Juicio imparcial (1769), sostuvo Campomanes que la autoridad del Papado era enteramente espiritual y que la Iglesia no poseía ningún derecho inherente a ejercer una jurisdicción obligatoria o legal. Recurrió a la historia para demostrar que el derecho del papa a ungir obispos era una innovación medieval. En consonancia con este ataque a las pretensiones de Roma, aconsejó que no se permitiera al Papado admitir apelaciones sobre asuntos eclesiásticos de España o de América y que aún menos se le permitiese despachar decretos o bulas a la Iglesia hispánica sin consultar antes a los consejos del rey. Todo esto lo llevó a la conclusión de que “la Iglesia ella misma está dentro del Estado” y que los clérigos no estaban exentos de sus obligaciones de “vasallos de Su Majestad y ciudadanos”. El derecho divino de los reyes a gobernar incluía su autoridad sobre todos los aspectos de la vida eclesiástica, aparte de los estrictamente doctrinales y espirituales.20 En estas declaraciones inequívocas encontramos los fundamentos dogmáticos de la sostenida campaña lanzada por los ministros “ilustrados” de los últimos Borbones contra los privilegios, los ingresos y la propiedad de la Iglesia mexicana.
Carlos III jamás se habría atrevido a expulsar a los jesuitas de no haber estado seguro de que contaba con el apoyo de un bando influyente dentro de la Iglesia española. Según una fuente informativa posterior, fue Manuel Roda, ministro de justicia y talentoso abogado de extracción humilde, el que organizó una alianza de “libre pensadores y jansenistas” para destruir a los jesuitas. Aquí, lo difícil es definir lo que en este contexto significaba el jansenismo, sobre todo porque los jesuitas, entonces y después, solieron acusar de jansenismo a todos sus adversarios. Lo seguro es que los clérigos de la España borbónica se interesaron poco por las grandes cuestiones agustinianas del libre albedrío y la gracia divina que habían opuesto tan enconadamente a jesuitas y jansenistas en Francia durante el siglo XVII. Ciertamente había mucha influencia francesa. Pero sin duda, las más frecuentemente leídas y citadas fueron las tesis galicanas de Bossuet y la historia eclesiástica del abate Fleury. Además, la tradición monárquica española en derecho canónico (en que se había basado Campomanes) encontró un refuerzo en las obras de Van Espen y de “Febronius”, canonistas que criticaron furiosamente la monarquía papal, definiendo sus pretensiones absolutistas como un abuso medieval que había socavado la autoridad legítima de los episcopados nacionales y concilios de la Iglesia.21
Pero el jansenismo español del siglo XVIII fue más allá de las formas de gobierno de la Iglesia, y puso en entredicho el valor de las órdenes religiosas, decidiendo subrayar la supremacía pastoral de los obispos y del clero parroquial. La glorificación del ascetismo y de la plegaria mística, tan prevaleciente en la España de los Habsburgo, fue remplazada por la enseñanza de una sencilla piedad interior y de las obras pías. La prédica del evangelio basada en los textos de la Sagrada Escritura fue más valuada, en adelante, que la pompa y los gastos de las celebraciones litúrgicas. Como resultado, obispos y sacerdotes adoptaron una visión crítica de la religión popular, poniendo en duda la fe en las curas milagrosas y el valor atribuido a las peregrinaciones a los santuarios de las santas imágenes. No pasó mucho tiempo antes de que el clero “ilustrado” llegara también a criticar las sobredoradas iglesias y altares de los estilos barroco y churrigueresco, tildándolos de ofensivos a la piedad cristiana y al buen gusto. Y las simples líneas sin ningún adorno del estilo neoclásico satisficieron a la vez a los jansenistas y a la opinión ilustrada. En el ámbito de la teología y la filosofía, el escolasticismo fue rudamente atacado por depender de las anticuadas doctrinas de Aristóteles y por sus métodos de disputa. En cambio, se aconsejó a los estudiosos que retornaran a los primeros Padres de la Iglesia y que profundizaran en la historia de la Iglesia y en las actas de los grandes concilios. En efecto, el jansenismo fue la punta de lanza de todo un vasto movimiento de reforma y de renovación dentro de la Iglesia española, movimiento que incluía a fanáticos, moderados y simples oportunistas unidos tan sólo por su rechazo de la cultura espiritual e intelectual del catolicismo barroco postridentino.22 Si los jesuitas fueron atacados con tal furia, fue por haber aplicado su formidable talento para defender las doctrinas escolásticas, fomentar las devociones populares como la del Sagrado Corazón de Jesús, y construir iglesias suntuosamente decoradas.
La cuestión que unió a los clérigos jansenistas y a los abogados monarquistas fue la negativa de los jesuitas de América a pagar todo el diezmo eclesiástico sobre el producto de sus numerosas haciendas. Fue la insistencia del obispo Palafox (fervoroso prelado a quien Carlos III aspiraba a ver canonizado) en que los jesuitas pagaran este impuesto la que determinó la caída. Lo que enfureció especialmente a la camarilla de ministros que aconsejaron al rey fue la dispensa especial que la Compañía de Jesús había obtenido de la Corona en 1750 y por la cual, en vez del diezmo regular, sólo debía pagar una decimotercera parte de sus productos. El efecto de este acuerdo fue disminuir el ingreso de los obispos y cabildos de catedrales que se mantenían del diezmo, y reducir el ingreso de la Corona proveniente de su parte de este impuesto, los dos novenos. El que tal acuerdo lo hubiese negociado una junta especial dirigida por José de Carbajal y Lancaster, apoyado por el marqués de Ensenada, principal ministro de Fernando VI, y por el confesor del rey, el jesuita Francisco de Rábago, sólo vino a intensificar las sospechas de estos ministros, de quienes Ensenada era enemigo y cuya mano también descubrirían más adelante en el Motín de Esquilache.23
La cuestión de los diezmos fue planteada, de nuevo, por el confesor de Carlos III, fray Joaquín de Osma, miembro del ala reformada de la orden franciscana y originario de Osma, última sede de Palafox. Osma compiló todo un expediente, comenzando en los años de 1760, cuando los residentes de las haciendas jesuitas de Chile se negaron a pagar todo el diezmo, citando el acuerdo de 1750, según el cual tales fincas sólo debían pagar la decimotercera parte. Aunque el cabildo eclesiástico de Santiago de Chile había protestado con energía, la audiencia apoyó a los jesuitas y, cuando se recurrió al Consejo de Indias, el fiscal de la Corona arguyó que esto no podía resolverlo el rey (en su persona real) como problema de gobierno ejecutivo sino que, en cambio, había de plantearse a la sala judicial del Consejo. Osma sostuvo que esta opinión era enteramente favorable a los jesuitas, ya que “así se eternizaría esta causa y lograría el Consejo que sus clientes se mantuviesen a sus usurpados derechos”. Aunque siempre se había reconocido al rey como “dueño único y absoluto de los diezmos”, la transacción de 1750 había socavado claramente este derecho, pues ahora los jesuitas afirmaban que sus privilegios se derivaban del Papado. En un memorando escrito en enero de 1765 al ministro de Indias, Julián de Arriaga, declaró Osma que si el rey leyese así fuera un resumen del caso, al punto observaría cómo “algunos españoles, enemigos de su patria y de su Rey” habían traicionado los derechos reales en favor de los jesuitas, quienes habían llegado a América “como si huvieran ydo más a conquistar haciendas que no almas”.24 Exigió que se diera una reprimenda a los ministros de la Audiencia de Chile y del Consejo de Indias y pidió urgentemente que se pusiese fin al acuerdo de 1750.
El resultado de estas recomendaciones fue que el conde de la Villanueva, ministro del Consejo de Castilla, fue nombrado jefe de una junta a la que se encargó examinar la cuestión de los diezmos. Su informe, presentado en abril de 1766, causó sensación.25 A manera de introducción, Villanueva observaba que había resultado difícil y a veces imposible encontrar todos los documentos pertinentes, en especial los que trataban del acuerdo de 1750. Sostuvo entonces que el interés de la Corona en el asunto procedía de la bula papal del 16 de diciembre de 1501, que había concedido a los reyes de España “pleno, absoluto e irrevocable dominio” sobre todos los diezmos eclesiásticos cobrados en las Indias, derechos que eran expresión de su patronato de la Iglesia americana. Aunque la Corona había donado entonces los diezmos a los obispos y cabildos, sin embargo siempre había conservado dos novenos como expresión de su dominio primordial de este impuesto. No obstante, cuando las órdenes religiosas adquirieron posesiones en el Nuevo Mundo, afirmaron que estaban exentas del pago del diezmo. Los jesuitas obtuvieron en 1549 y 1561 sucesivas bulas del Papado, que eximían a la Compañía del pago de este impuesto, en España o en América. Si en Europa se puso fin a este privilegio en 1605, en cambio en México el litigio sólo empezó en 1624 y duró hasta 1655, en un proceso que afectó a todas las órdenes religiosas. Durante el decenio de 1640, el obispo Palafox se había quejado de las enormes posesiones que los jesuitas ya habían adquirido, e intentó arrancarles un pago. El caso finalmente fue resuelto en 1655 por el Consejo de Indias, el cual determinó que, en adelante, todas las órdenes religiosas debían pagar diezmos sobre el producto de sus fincas. Ante un fallo tan autoritario, todos los bandos en disputa convinieron en cumplir con sus obligaciones. Sólo los jesuitas objetaron e introdujeron apelaciones. Además, los diezmos que tuviesen que pagar en adelante —ya que la documentación no era muy clara al respecto— se basarían en su propia declaración de sus productos. Como resultado, en 1735 el cabildo eclesiástico de México elevó una enérgica protesta a la Corona, quejándose de las dificultades de cobrar los diezmos a los jesuitas. Sus quejas fueron apoyadas por la Audiencia de México, la cual reveló que para entonces los jesuitas poseían un ingreso de 400 000 pesos, procedente de una cadena de 79 haciendas (cálculo probablemente exagerado).
Al revisar estos documentos, Villanueva exclamó que en todo el curso de este pleito la Compañía ha negado el dominio de Su Majestad, “porque sólo de este modo podrían tener valor sus privilegios…”. Desde 1742, el padre Pedro Ignacio Altamirano había negociado el caso con los ministros reales, ayudado en su conclusión por el también jesuita Francisco de Rábago, confesor de Fernando VI. Sólo en 1750 aceptó Altamirano el principio del “pleno dominio” sobre los diezmos, y aun entonces se negó a reconocer los derechos de los obispos y cabildos de América, sosteniendo que los privilegios concedidos por el Papado a la Compañía de Jesús la dejaban exenta de su jurisdicción. De hecho, Altamirano había rechazado categóricamente la autoridad del Consejo de Indias y había insistido en negociar directamente con la Corona y sus ministros. Fue esta encendida defensa la que movió a Villanueva a comentar, indignado, “que litiga un vasallo con su Rey, un tal jesuita con el señor d. Ferdinand VI…”. El resultado fue un triunfo para la Compañía, pues aunque los jesuitas acabaron por reconocer el pleno dominio de la Corona sobre los diezmos en las Indias, obtuvieron la extraordinaria concesión de sólo pagar una decimotercera parte del producto de las haciendas, en lugar del diezmo regular. Además, la declaración del producto que harían los administradores de sus fincas sería aceptada sin mayor escrutinio para evitar toda futura querella y pleito legal. Al narrar esta extraordinaria secuencia de hechos, observó Villanueva que al menos dos autores jesuitas habían defendido la legitimidad moral de hacer declaraciones falsas a las autoridades fiscales en caso de necesidad económica. En conclusión, recomendó que el acuerdo de 1750 fuese declarado nugatorio y vano y que, en adelante, los jesuitas pagaran todo el diezmo.
El 4 de diciembre de 1766, o sea sólo tres meses antes de que fuera firmada la orden de expulsión, la Corona emitió un edicto en que anulaba el acuerdo de 1750. Se refería a los “importunos ruegos y representaciones capciosas, sujestivos y complicados con los vicios de obrepción y subrepción” presentados por el abogado de la Compañía, y observaba que el acuerdo había sido aceptado y firmado por ministros del Consejo de Castilla pasando por alto las quejas de los cabildos de las catedrales de América y el conocimiento especial del Consejo de Indias.26 En efecto, durante dos siglos la Compañía de Jesús había evitado los rigores del pago del diezmo cobrado a todas las demás haciendas y plantaciones de la América española, lo que había contribuido a su extraordinario éxito en la administración de sus terrenos.
Desconociendo el peligro que los amenazaba, en septiembre de 1766 los jesuitas lograron obtener un breve papal que confirmaba y renovaba todos los poderes y privilegios de que por entonces gozaban sus misioneros. Entre estos derechos se encontraban la facultad de emitir dispensas de matrimonio, licencia para leer libros prohibidos por la Inquisición, y la definición de los indios como neófitos en la fe católica. Cuando Julián de Arriaga, ministro de Indias, fue enterado por el agente español residente en Roma del contenido de este breve, se quejó tanto del Papado como de los jesuitas, pues “veo la desigualdad con que esta Corte trata a nuestros obispos de Indias respecto a los jesuitas, pues lo que a aquellos dificulta tanto conceder, dispensa a éstos con una franqueza sin ejemplar, y lo que cuesta muchas instancias a el Rey Nuestro Señor, lo hace por una insinuación del General de la Compañía”. En particular le irritó el derecho de los jesuitas a definir a sus vasallos indios como neófitos, ya que esto equivalía al reconocimiento de unas misiones virtualmente permanentes: “sólo con este privilegio les sobra para mantener fuera de la jurisdicción del Rey y de los obispos por siglos y siglos quanto número de indios se les antoje”. Obviamente, estaba pensando en la situación de Paraguay como estado jesuita virtualmente autónomo, sometido casi sólo de nombre a la autoridad del monarca. En enero de 1766, Carlos III ordenó al presidente del Consejo de Indias sacar de la circulación el breve papal, pues había socavado la autoridad de la Corona, de los obispos de América y de la Inquisición.27 Al enterarse del asunto, los abogados del Consejo lamentaron que los jesuitas tan obviamente hubiesen tratado de enviar ejemplares del breve a sus colegios y misiones de América sin haber obtenido antes la autorización ministerial, y se quejaron de que las leyes civiles no recibieran la veneración que se daba a las leyes eclesiásticas, “como promulgadas en nombre del mismo Dios, de quienes son vicarios en lo temporal los príncipes y supremas potestades”.
Cuando el conde de Aranda, ministro habitualmente considerado “librepensador”, entregó al presidente del Consejo de Indias varios ejemplares del decreto fechado el 17 de marzo de 1767, el cual expulsaba a los jesuitas de los dominios españoles de América y de Europa, insistió en que habían sido las constantes maniobras de los jesuitas por obtener privilegios que les eximieran de la jurisdicción episcopal las que habían causado su caída. “Preví el peligro de fiar provincias enteras a un cuerpo de regulares con superior fuera del reyno”, en especial “por hallarse estas provincias o misiones separadas en substancia de la monarquía”. En regiones como el Paraguay, los jesuitas no habían enseñado la lengua española a los indios, habían prohibido a españoles entrar en sus misiones a comerciar, y no reconocían la autoridad de los tribunales reales.28 En el futuro, la Corona dependería del clero secular para gobernar a los indios y colocaría aquellos territorios bajo la jurisdicción de magistrados reales, concediendo a los españoles el derecho de entrar en esas tierras. En adelante, Leviatán no admitiría rivales en el ejercicio del poder del Estado.
3
Si el ataque de los Borbones a la Iglesia causó tal escándalo entre el clero mexicano fue porque muchos sacerdotes aún mantenían una interpretación providencialista de la monarquía española. En la Política indiana (1648), comentario autorizado de las Leyes de Indias, escrito por Juan de Solórzano Pereira, habían encontrado una resonante afirmación de que el imperio español se debía a los designios del Todopoderoso, que había elegido a España entre todas las naciones de Europa para llevar el evangelio cristiano a los naturales del Nuevo Mundo. Su título de propiedad lo constituía el donativo papal de 1493, cuando Alejandro VI reconoció a los Reyes de Castilla como señores del Nuevo Mundo, a condición de que se dedicaran a convertir a sus habitantes a la fe católica. Más adelante, el papa Julio II concedió a los reyes el patrocinio universal de la Iglesia americana, con derecho de nombrar a todos los obispos y canónigos por todo ese vasto imperio. Por cuanto a la relación entre las jurisdicciones secular y eclesiástica, Solórzano afirmó que “de uno y otro brazo se compone el estado de la república y en ambos se ha esmerado y desvelado igualmente el cuidado de nuestros reyes…”. Definió así la religión católica como principal fundamento del imperio de España en el Nuevo Mundo y declaró que, como patrones universales de la Iglesia americana, los reyes católicos actuaban como “vicarios del Romano Pontífice y como condestables del ejército de Dios…”.29 En realidad, Solórzano consideraba el imperio de los Habsburgo como una monarquía universal, compuesta de varios reinos en que la Corona era apoyada por dos grandes órdenes de gobierno, el secular y el eclesiástico, provisto cada uno de sus propias leyes, tribunales, ministros e ingresos, y encabezados, respectivamente, por magistrados y obispos nombrados por su soberano común.
En la Nueva España, el providencialismo imperial armonizaba con un culto religioso que afirmaba que la Madre de Dios había elegido al pueblo mexicano para darle su protección especial. En 1737, cuando la ciudad de México sufrió una devastadora peste que causó la muerte de miles de sus habitantes, Nuestra Señora de Guadalupe fue proclamada su patrona. Esta medida tuvo tal aceptación popular que en 1747 los obispos y los cabildos de todas las diócesis de México se unieron para proclamar patrona universal de la Nueva España a la Virgen del Tepeyac. Este acto solemne, que no tardó en ratificar el Papado, constituyó la culminación de una campaña —que había durado todo un siglo— del clero criollo por fomentar y predicar la veneración a esta imagen. Pues fue apenas en 1648, cuando Miguel Sánchez publicó el primer relato circunstanciado de la milagrosa aparición de la Virgen María al indio Juan Diego en el Tepeyac, en 1531, y la impresión igualmente milagrosa de su imagen en su sayal, presentado al obispo Zumárraga. Hasta entonces, el santuario del Tepeyac, edificado en un pequeño peñón fuera de la ciudad de México y antes dedicado a la diosa azteca Tonantzin, sólo había tenido veneración local y hasta había sido acremente criticado por misioneros franciscanos, diciendo que servía para encubrir la idolatría de los peregrinos indios. Pero con la publicación de la obra de Sánchez, canónigos criollos y catedráticos universitarios compitieron en la exaltación y propagación del culto a la imagen guadalupana. En el decenio de 1660, en el camino de los peregrinos que conectaba el santuario con la capital, se edificaron pequeñas capillas o estaciones dedicadas a los misterios del rosario, y en 1695 comenzó la construcción de una magnífica iglesia nueva.30 Aumentaron los donativos y en 1751 se estableció un colegio de canónigos para oficiar en el santuario: único organismo de este tipo en la Nueva España, aparte de los cabildos de las catedrales.
Este culto tuvo importancia por tres razones. El relato de la aparición y el patrocinio conferido por la conservación de la imagen fue interpretado por la élite criolla del clero como fundamento celestial para la Iglesia mexicana, totalmente distinto y superior a la conquista espiritual, celebrada con tanto júbilo por misioneros franciscanos de la Península. El paganismo había sido erradicado tan rápidamente de la Nueva España por intercesión de la Virgen María. Lejos de constituir una extensión misionera de Europa, la Iglesia mexicana tenía su base en la aparición del Tepeyac. Al mismo tiempo, la veneración a la imagen en que la Virgen María aparece como india o mestiza unió al clero criollo y a las masas indias en una devoción común. Y cuando se dijo que sólo se podría nombrar canónigo para este santuario a quien conociese las lenguas indias, esto vino a subrayar el carácter popular de su devoción. Mariano Veytia, historiador de aquella época, comentó que cada semana aparecían peregrinos indios en el atrio de la iglesia, para bailar y cantar himnos en su propia lengua.31 Por último, esta devoción sirvió para exaltar la supremacía de la ciudad de México y de su arzobispo, y a su vez unir a todo el país bajo una patrona común. En todas las ciudades con catedrales y en las capitales de las provincias de la Nueva España se edificaron capillas y altares en honor de la guadalupana, y en muchos lugares se construyó un santuario en las afueras de la ciudad, conectado por un camino de peregrinos, en emulación directa de la relación entre México y el Tepeyac. Encontramos aquí —a la vez— un mito fundador y un culto popular, que suscitó una devoción a la vez patriótica y religiosa: el símbolo mismo de una Iglesia criolla e india.
En los mismos decenios en que la veneración a la guadalupana alcanzó su clímax, la arquitectura religiosa entró en una verdadera fiebre de construcción, dominada por el estilo llamado churrigueresco. Una vez más, la catedral de la ciudad de México desempeñó un papel central: se llamó a dos arquitectos españoles para diseñar el Altar de los Reyes y el nuevo Sagrario. El resultado consistió en introducir en la Nueva España los últimos avances del barroco español. En adelante, durante los 60 años que van de 1730 a 1790, los altares y las fachadas de las iglesias mexicanas, divididas hasta entonces en paneles rectangulares, dominados sus decorados y pilares por líneas horizontales, parecieron danzar al disolverse los órdenes tradicionales del Renacimiento y ser remplazados por estípites: pilares con nichos y moldes elaborados; así, el detalle escultórico quedó enteramente subordinado al movimiento ascendente de todo su marco. La Santa Prisca de Taxco, la Valenciana cerca de Guanajuato y los altares de Santa Clara de Querétaro nos ofrecen ejemplos de arquitectura religiosa de la que, en Europa, sólo se encuentran paralelos en Andalucía y en Austria.32 A juzgar por las crónicas de la época, tanto la élite intelectual cuanto las masas se unieron, aclamando las nuevas maravillas que provocaban su gozo y su devoción; esta fase tendría un fin súbito con la promulgación del estilo neoclásico por la Academia de San Carlos, fundada en 1784.
Los cien años o más que transcurrieron desde el decenio de 1640 hasta el de 1750 fueron un periodo de renovación espiritual dentro de la Iglesia mexicana, en el cual las formas y el espíritu del catolicismo barroco y postridentino echaron profundas raíces en la Nueva España. La devoción a Nuestra Señora de Guadalupe no fue más que una manifestación del culto a las imágenes milagrosas, culto tan omnipresente que puede decirse que en cada provincia surgieron santuarios eregidos en honor de las imágenes locales, aclamadas a menudo como patronas de sus urbes y comunidades. Si el ciclo de construcción de iglesias cobró tan enorme auge, en gran medida fue porque el aumento de la población de los territorios situados inmediatamente al norte de los valles centrales resulto enorme: los mineros ricos competían edificando edificios cada vez más espléndidos. Además, en los primeros decenios del siglo XVIII hubo una renovación de la actividad misionera, tan extensa y profunda que llegó a ser una segunda evangelización de la Nueva España. En 1683, la fundación de un colegio franciscano de propaganda fide que reclutaba frailes de todas las provincias existentes en España y México, tuvo tal éxito que otros institutos se establecieron en Zacatecas, la ciudad de México y Pachuca. Los vastos territorios de la frontera septentrional ofrecieron un marco al esfuerzo misionero, en escala tan heroica que los franciscanos re-vivieron la experiencia de sus antecesores del siglo XVI, convirtiendo a centenares de indios a la fe cristiana. Pero los frailes de estos colegios también emprendieron extensas misiones regulares entre los fieles, recorriendo las parroquias de las diócesis centrales. A veces, sus sermones penitenciales fueron tan poderosos que congregaciones enteras se echaron a las calles llevando cruces y azotándose las carnes como señal de arrepentimiento por sus pecados. Además, si el ímpetu para la fundación de esos colegios llegó de la Península, pronto se unieron frailes criollos que llegarían a dominar el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en Zacatecas. Y su influencia no se limitó a espectaculares actos de penitencia, ya que los fundadores del Oratorio de San Miguel el Grande y del santuario de Atotonilco reconocieron la deuda que tenían para con los franciscanos. ¿Puede ser coincidencia que en esta época un buen número de herederas criollas decidieran dedicar sus vidas y sus riquezas a la fundación de nuevos conventos? ¿O que grupos de mujeres devotas se unieran formando beaterías, grupos de monjas sin votos que se ganaban la vida enseñando a niños y niñas? En todos los niveles de su variada existencia, la Iglesia mexicana, y en particular la diócesis de Michoacán, experimentaron así una intensificación de su vida cristiana.
II. CRÓNICAS MENDICANTES
1
EN SU crónica de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo, publicada en 1643, Alonso de la Rea llamó a Michoacán “este Paraíso Terrenal” cuyas feraces tierras eran regadas por diversos ríos, lagos y lluvias abundantes. El ganado, el trigo y el maíz de las tierras yacentes entre Celaya y Querétaro y los ricos depósitos de plata de las cordilleras de Guanajuato y de Tlalpujahua podían competir con el azúcar, las frutas y los peces de los distritos que rodeaban al lago de Pátzcuaro. Hasta el aire era tan fresco y tibio que “así el templo es de los mejores del reino”. De la Rea, originario de Querétaro y animado “con el amor natural de patria”, celebró a la ciudad y a sus campos y huertos circundantes diciendo que le recordaban a Italia, y declaró que “no hay vecino que no sea criador y señor de muy grandes haciendas”. La prodigalidad de la naturaleza se combinaba con la influencia benigna de las estrellas, que “producen grandes habilidades y talentos… en los púlpitos y catedrales, como en lo político y moral”.1 La ciudad ya poseía conventos de franciscanos, agustinos y carmelitas, así como un colegio jesuita y un santuario en las colinas, que albergaba una cruz milagrosa.
Si hubiesen existido memorias escritas, De la Rea habría tratado de cantar a quienes “eternizaron el valor del tarasco con el político y militar gobierno”, especialmente porque su reino nunca pudo ser conquistado por sus vecinos, los aztecas. De la Rea también hizo notar que su último monarca se había sometido por voluntad propia a Hernán Cortés, aceptando el bautismo de Martín de Valencia, jefe de la misión franciscana en la Nueva España. Sostuvo que los tarascos “son eminentes en todos los oficios”, célebres tanto en la escultura como en la pintura. Sus iglesias se contaban entre las mejor atendidas de la Nueva España, ya que “es el tarasco de su natural muy ceremoniático y cuidadoso en el culto de su religión”. Sin embargo, al mismo tiempo confesó De la Rea que la conquista había inaugurado una época trágica para los pueblos originarios de Michoacán, que sufrieron las depredaciones de los españoles y el ataque de terribles epidemias. Durante la gran peste de 1543 habían perecido cinco sextas partes de la población. El que pudo sobrevivir vio, por una parte, “el reino desolado y sin gente; y por otra, los cimientos y ruinas de las ciudades: sus haciendas en poder ajeno y ellos mismos en su tierra como extranjeros heriles y despóticos”. Esta epidemia fue seguida por otra peste, en 1577, “en que murió la mayor parte de los indios”. El resultado era que, ahora, la provincia tenía menos personas de las que antes habían vivido en una sola ciudad; la antigua capital tarasca, Tzintzuntzan, que había albergado a 20 000 habitantes, ahora contaba con 200 familias.2