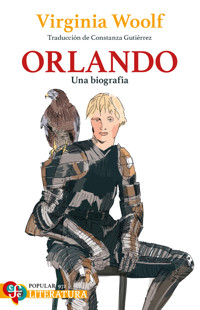
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: FCEChile
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En Orlando (1928) encontramos una obra acaso inclasificable, mezcla de parodia del género biográfico con novela de aventuras, donde su protagonista, un joven aristócrata, transita por los siglos, desde la Inglaterra isabelina hasta los comienzos del siglo xx. Inspirada en la vida de Vita Sackville-West, su amante desde 1922, esta novela tensiona el concepto de identidad, en la transformación de su protagonista de hombre a mujer, y explora los límites de lo que es capaz una ficción. Con una prosa que asombra por su perfección y belleza, por su innovación narrativa y su influencia actual, esta nueva traducción de un clásico de Virginia Woolf deslumbra y conmueve al lector para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Vita Sackville-West
Primera edición, fce Chile, 2024
Woolf, Virginia
Orlando. Una biografía / Virginia Woolf ; trad. de Constanza Guitérrez. – Santiago de Chile : fce, 2024
271 p. ; 17 × 11 cm – (Colec. Popular ; 972)
Título original: Orlando: A Biography
ISBN 978-956-289-364-0
1. Novela inglesa 2. Literatura inglesa – Siglo xx I. Gutiérrez, Constanza, tr. II. Ser. III. t.
LC PR6045.072Dewey 863 W243o
Distribución mundial en habla española
© De la traducción, Constanza Gutiérrez
D.R. © 2024, Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
Av. Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile
www.fondodeculturaeconomica.cl
Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
www.fondodeculturaeconomica.com
Coordinación editorial: Fondo de Cultura Económica Chile S.A.
Traducción: Constanza Gutiérrez
Diagramación: Macarena Rojas Líbano
Imagen de portada: Fernando Balmaceda
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-956-289-364-0
ISBNdigital 978-956-289-398-5
ÍNDICE
Prefacio
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
PREFACIO
MUCHOS AMIGOS ME AYUDARONa escribir este libro. Algunos están muertos y son tan ilustres que apenas me atrevo a nombrarlos, aunque creo que nadie puede leer o escribir sin estar en deuda con Defoe, Sir Thomas Browne, Sterne, Sir Walter Scott, Lord Macaulay, Emily Brontë, De Quincey y Walter Pater, por nombrar los primeros que se me vienen a la mente. Otros están vivos y, aunque quizás sean ilustres a su manera, eso los hace menos formidables. Me siento especialmente agradecida con el señor C.P. Sanger, pues sin su conocimiento sobre la ley de propiedad real este libro no podría haber sido escrito. La salvaje y peculiar erudición del señor Sydney-Turner me ha ahorrado algunos errores lamentables (espero). Tuve la ventaja —solo yo puedo estimar cuán grandiosa— de tener a disposición los conocimientos del chino del señor Arthur Waley. Y también a Madame Lopokova (la esposa del señor J.M. Keynes) para corregir mi ruso. A la imaginación y simpatía incomparable del señor Roger Fry le debo todo lo que sé sobre el arte de la pintura. Me he beneficiado, espero, en otro aspecto, por la singularmente penetrante, aunque severa, crítica de mi sobrino el señor Julian Bell. Las infatigables búsquedas de la señorita M.K. Snowdon en los archivos de Harrogate y Cheltenham no fueron menos arduas por haber resultado vanas. Otros amigos me han ayudado de formas demasiado variadas como para especificar. Debo contentarme con nombrar al señor Angus Davidson, a la señora Cartwright, a la señorita Janet Case y a Lord Berners (cuyo conocimiento sobre música isabelina resultó ser inestimable; al señor Francis Birrell; a mi hermano, el doctor Adrian Stephen; al señor F.L. Lucas; al señor y a la señora Desmond MacCarthy; al más inspirador de los críticos, mi cuñado el señor Clive Bell; al señor G.H. Rylands; a Lady Colefax; a la señorita Nellie Boxall; al señor J.M. Keynes; al señor Hugh Walpole; a la señorita Violet Dickinson; al Honorable Edward Sackville-West; al señor y la señora St. John Hutchinson; al señor Duncan Grant; al señor y la señora Stephen Tomlin; a Mr y Lady Ottoline Morrell; a mi suegra, la señora Sydney Woolf; al señor Osbert Sitwell; a Madame Jacques Raverat; al coronel Cory Bell; a la señorita Valerie Taylor; el señor J.T. Sheppard; al señor y la señora T.S. Eliot; la señorita Ethel Sands; la señorita Nan Hudson; mi sobrino el señor Quentin Bell (antiguo y valioso colaborador en la ficción; al señor Raymond Mortimer; a Lady Gerald Wellesley; al señor Lytton Strachey; a la vizcondesa Cecil; a la señorita Hope Mirrlees; al señor E.M. Forster; al Honorable Harold Nicolson y a mi hermana, Vanessa Bell —pero la lista amenaza con crecer demasiado y ya está demasiado distinguida. Temo que al traer a la mente estos recuerdos, que son de lo más agradables, estos inevitablemente despierten en quien lee expectativas sobre este libro que el mismo no puede sino defraudar. Es por eso que concluiré agradeciendo a los funcionarios del Museo Británico y de la Oficina de Registros por su habitual cortesía; a mi sobrina, la señorita Angelica Bell, por un servicio que nadie más que ella podría haber prestado; y a mi marido por la paciencia con la que invariablemente ha ayudado en mis investigaciones y por el profundo conocimiento histórico que le deben estas páginas, sea cual sea el grado de exactitud que hayan alcanzado. Por último, si no hubiera perdido su nombre y dirección, agradecería también a un caballero de América que, generosa y desinteresadamente, ha corregido la puntuación, la botánica, la entomología, la geografía y la cronología de anteriores trabajos míos. Espero en esta ocasión no escatime sus servicios.
CAPÍTULO 1
El joven —porque no cabía duda su sexo, aunque la moda de la época hiciera lo suyo disimulándolo— se encontraba en el acto de rebanar la cabeza de un moro que pendía de las vigas. Era del color de una pelota de fútbol vieja y más o menos de la forma de una, salvo por las mejillas hundidas y uno o dos mechones de pelo seco como el de un coco. El padre de Orlando, o quizá su abuelo, la había cercenado de los hombros de un pagano que se le apareció de la nada, bajo la luna, en los bárbaros campos de África; y ahora se balanceaba perpetua, suavemente, con la brisa que incesante recorría las habitaciones del ático de la gigantesca casa del mismo señor que la cortó.
Los padres de Orlando cabalgaron a través de campos de asfódelos, campos pedregosos y campos regados por extraños ríos, y cercenaron muchas cabezas, de muchos colores, de muchos hombros, y las trajeron aquí para colgarlas de las vigas. Orlando también lo haría, se lo había jurado. Pero como tenía dieciséis años y era demasiado joven para cabalgar con ellos en África o Francia, todo lo que podía hacer era escapar de su madre y los pavos reales del jardín e ir a su habitación en el ático a hender, arremeter y estocar el aire con su espada.
A veces cortaba la cuerda y el cráneo caía contra el suelo, entonces tenía que colgarlo de nuevo, atándolo con cierta hidalguía casi fuera de su alcance, mientras su enemigo le sonreía triunfante a través de sus negros y encogidos labios. La calavera se balanceaba de un lado a otro porque la casa en cuya cima vivía era tan grande que parecía que el mismísimo viento estaba atrapado ahí dentro, soplando en invierno y verano. El verde tapiz de Arrás, con sus cazadores en él, nunca paraba de flamear.
Sus abuelos habían sido nobles desde que existían. Aparecieron de entre la neblina boreal con coronas en la cabeza. ¿Acaso las barras de oscuridad de la habitación y los charcos amarillos que cuadriculaban el suelo no eran obra del sol, que atravesaba el gran vitral de un escudo de armas? Orlando se paró entonces en medio del cuerpo amarillo de un heráldico leopardo. Cuando puso la mano en el alféizar para empujar la ventana, esta se pintó al instante de rojo, azul y amarillo, como el ala de una mariposa. Así, aquellos que gusten de los símbolos y tengan afición por descifrarlos, podrán observar que si bien las piernas torneadas, el cuerpo apuesto y su erguida espalda estaban decorados con diversos tintes de luz heráldica; al abrir la ventana, el rostro de Orlando estaba iluminado únicamente por el sol. Un rostro más cándido y huraño sería difícil de encontrar. Feliz la madre que alumbra, aun más feliz el biógrafo que registra la vida de alguien así. Ni ella tendrá que afligirse ni él invocar la ayuda de un novelista o poeta. De gesta en gesta, de gloria en gloria, de oficio en oficio, debe ser su escribiente quien lo siga hasta llegar a la que sea la cumbre de su deseo. Estaba a la vista que Orlando había nacido precisamente para una carrera como esa. Sus rosados pómulos estaban cubiertos de pelusa de durazno; el vello sobre sus labios era apenas un poco más oscuro que el de sus mejillas. Sus labios eran delgados y se replegaban ligeramente sobre unos dientes de blancura exquisita y almendrada. Nada perturbaba la nariz lanceolada en su corto y tenso vuelo; su cabello era oscuro y las orejas pequeñas; bien pegadas a la cabeza. Pero, ay, estos catálogos de belleza juvenil no pueden terminar sin mencionar la frente y los ojos. Las personas rara vez nacen desprovistas de las tres cosas. Para esto, miramos directamente a Orlando, de pie junto a la ventana, y debemos admitir que sus ojos tenían el aspecto de dos violetas mojadas, tan grandes que parecía que el agua se hubiese estancado en ellos, ensanchándolos; y una frente como la curva de una cúpula de mármol entre los dos medallones lisos que eran sus sienes. En cuanto miramos su frente y ojos, nos largamos a poetizar. En cuanto miramos su frente y ojos, tenemos que admitir mil defectos que todo buen biógrafo procuraría ignorar. Algunos espectáculos lo perturbaban, como el de su madre, una bellísima dama vestida de verde que salía a dar de comer a los pavos reales con su criada, Twitchett, a la zaga; lo exaltaba ver pájaros y árboles, lo hacían enamorarse de la muerte: el cielo al atardecer, las cornejas volviendo a casa. Y así, subiendo por una escalera de caracol hasta su cerebro —que era amplio—, todos estos espectáculos y también los sonidos del jardín, el golpeteo de un martillo y la madera al ser cortada, provocaron ese alboroto y confusión de las pasiones y emociones que todo biógrafo que se precie detesta. Pero para continuar: Orlando hundió lentamente su cabeza entre los hombros, se sentó a la mesa y, con el aire medio consciente de quien hace lo que hace todos los días de su vida a esa misma hora, sacó un cuaderno etiquetado como «Adalberto: Una tragedia en cinco actos», y remojó en tinta una vieja y jaspeada pluma de ganso.
Pronto cubrió más de diez planas con su poesía. Era prolífico, evidentemente, pero abstracto. Vicio, Crimen y Miseria eran los personajes de su drama; había reyes y reinas de imposibles territorios; hórridas conspiraciones los confundían; nobles sentimientos los impregnaban; no había ni una sola palabra tal como él mismo la hubiera dicho, pero todo se desarrollaba con una fluidez y dulzura que, teniendo en cuenta su edad —no tenía diecisiete años— y que al siglo XVI todavía le quedaba recorrido, eran bastante notables. Al final, sin embargo, se detuvo. Estaba describiendo, como todos los jóvenes poetas describen siempre, la naturaleza y para acertar con el tono de verde miró (y aquí mostró más audacia que la mayoría) a la cosa misma, que resultó ser un arbusto de laurel que crecía bajo la ventana.
Después de eso, claro, no pudo escribir más. El verde en la naturaleza es una cosa, el verde de la literatura es otra. La naturaleza y las letras parecen tenerse una antipatía natural: si se juntan, se hacen pedazos. El tono de verde que Orlando vio estropeó su rima y dividió su métrica. Además, la naturaleza tiene sus propios trucos. Una vez que se mira por la ventana a las abejas entre las flores, a un perro que bosteza o una puesta de sol; una vez que uno piensa «cuántos soles más veré ponerse», etc., etc. (el pensamiento es demasiado conocido como para que merezca la pena escribirlo), deja caer la pluma, coge su capa y sale de la habitación a trancos.
Orlando era un poco torpe, pero tuvo cuidado de encontrarse con alguien. Por el camino venía Stubbs, el jardinero, y Orlando se escondió detrás de un árbol hasta que pasó. Salió por una puertecita en el muro del jardín, orilló los establos, las perreras, las destilerías, las carpinterías, los lavaderos, los lugares donde se hacen velas de sebo, se matan bueyes, se forjan herraduras, se cosen chaquetas —pues la casa era una ciudad llena de hombres que trabajaban en diversos oficios— y tomó sin ser visto el camino de helechos que subía por el parque. Tal vez haya un parentesco entre las cualidades —una atrae a otra— y el biógrafo debería llamar aquí la atención sobre el hecho de que la torpeza suela ir unida al amor por la soledad. Habiendo tropezado con un cofre, Orlando amaba naturalmente los lugares solitarios, los paisajes vastos, y sentirse solo por siempre y para siempre.
Así que tras un largo silencio —«estoy solo»—, respiró por fin, abriendo los labios por primera vez en este registro. Había caminado muy rápidamente cuesta arriba a través de helechos y arbustos de espino, asustando a los ciervos y a los pájaros salvajes, hasta llegar a un lugar coronado por un solo encino. Estaba muy alto, tanto que desde ahí podían verse diecinueve condados ingleses y treinta o quizá cuarenta en días claros, si el cielo estaba despejado. A veces se podía ver el Canal de la Mancha, ola tras ola. Se veían los ríos y los barcos de recreo que se deslizaban por ellos, y los galeones haciéndose a la mar; y las armadas con bocanadas de humo de las que salía el sordo ruido de los cañones. Y fortalezas en la costa, y castillos entre los prados, y aquí una torre de vigilancia y allí una fortaleza; y de nuevo alguna vasta mansión, como la del padre de Orlando, amontonada como un pueblo en el valle rodeado de murallas. Hacia el este se veían las agujas de Londres y el humo de la ciudad y tal vez, justo en la línea del cielo, cuando el viento estaba en la parte correcta, la escarpada cima y los filosos bordes de la misma Snowdon destacaban entre las nubes. Por un momento, Orlando se quedó contando, mirando, reconociendo. Aquella era la casa de su padre; esa otra, la de su tío. Su tía era la dueña de aquellas tres grandes torres entre los árboles. El páramo era suyo y el bosque; el faisán y el ciervo, el zorro, el tejón y la mariposa.
Suspiró profundamente y se arrojó —había en sus movimientos una pasión que amerita la palabra— sobre la tierra al pie del encino. Le encantaba, en medio de toda esa transitoriedad estival, sentir el espinazo de la tierra bajo él; porque así consideraba que era la dura raíz del encino; o, para que la imagen siguiera a la imagen, era el lomo de un gran caballo el que montaba, o la cubierta de un barco que daba tumbos... era cualquier cosa, siempre que fuera dura, porque sentía la necesidad de algo a lo que unir su corazón flotante; el corazón que le tironeaba de un lado; el corazón que parecía henchido de apasionadas y picantes tormentas cada tarde, a esa hora, cuando salía a la calle. Lo sujetó al encino y, mientras estaba ahí tumbado, el revoloteo en él y a su alrededor se fue calmando poco a poco; las hojitas pendían, los ciervos se detuvieron; las pálidas nubes de verano anduvieron más lento; sus miembros se sentían pesados y se quedó tan quieto que, poco a poco, los ciervos se acercaron y las cornejas giraron a su alrededor y las golondrinas bajaron haciendo círculos y las libélulas pasaron disparadas, como si toda la fértil y apasionada actividad amorosa de una tarde de verano se tejiera como una red alrededor de su cuerpo.
Después de una hora o así —el sol caía rápidamente, las nubes blancas se habían vuelto rojas, las colinas violeta, los bosques púrpura y los valles negros—, sonó una trompeta. Orlando se puso en pie de un salto. El agudo sonido venía del valle. Venía de un lugar oscuro allá abajo; un lugar compacto y trazado; un laberinto; una ciudad, pero rodeada de murallas; venía del corazón de su propia gran casa en el valle, que, antes oscura, mientras él miraba y la única trompeta se duplicaba y reduplicaba con otros sonidos más estridentes, perdía su oscuridad y se llenaba de luces.
Algunas eran lucecitas presurosas, como sirvientes corriendo por los pasillos atendiendo llamados; otras eran luces altas y brillantes, como si ardieran en salones vacíos preparados para recibir a invitados que aún no llegaban; y otras bajaban y se agitaban y subiendo y descendiendo como si estuvieran en manos de tropas de sirvientes, que se inclinaban, se arrodillaban, se levantaban, recibían, custodiaban y escoltaban en el interior, con toda dignidad, a una gran princesa que bajaba de su carroza. En el patio, los carruajes giraban y daban vueltas.
Los caballos agitaron sus plumas. La reina había llegado.
Orlando no miró más. Corrió cuesta abajo, se metió por un portillo, subió la escalera de caracol y llegó a su habitación. Tiró sus medias a un lado y su corsé al otro. Bajó la cabeza. Se restregó las manos. Se limó las uñas. Con no más de quince centímetros de espejo y un par de velas viejas como ayuda, se puso unas bombachas carmesí, una gola de encaje, un chaleco de tafetán y unos zapatos con rosetas tan grandes como dalias dobles, todo en menos de diez minutos según el reloj del establo.
Estaba listo. Estaba sonrojado. Estaba emocionado. Pero llegaba terriblemente tarde.
Por atajos que conocía, se dirigió a través de un vasto conglomerado de habitaciones y escaleras hacia el salón de banquetes, a cinco acres de distancia al otro lado de la casa. Pero a mitad de camino, en las dependencias traseras donde vivían los sirvientes, se detuvo. La puerta de la sala de estar de la señora Stewkley estaba abierta; sin duda, se había ido con todas las llaves a atender a su señora. Pero allí, sentado a la mesa de la servidumbre, con una jarra de cerveza al lado y un papel ante él, había un hombre bastante gordo y destartalado, cuya gorguera estaba un poco sucia y cuyas ropas eran de color marrón. Tenía una pluma en la mano, pero no estaba escribiendo. Parecía darle vueltas a algún pensamiento, de un lado a otro de su mente, esperando a que cobrara forma o impulso a su gusto. Sus ojos, engrosados y nublados como una piedra verde de curiosa textura, estaban fijos. No vio a Orlando. A pesar de su prisa, Orlando se detuvo en seco. ¿Era un poeta? ¿Escribía poesía? «Dígame —quiso decir— todo lo que hay en el mundo» —pues tenía las ideas más descabelladas, absurdas y extravagantes sobre los poetas y la poesía—, pero ¿cómo hablarle a un hombre que no te está viendo, qué está viendo ogros, sátiros o tal vez las profundidades del mar? Orlando se quedó mirando mientras el hombre hacía girar la pluma de un lado a otro entre sus dedos. Miraba y reflexionaba y luego, muy rápidamente, escribió media docena de líneas y levantó la vista. Entonces, Orlando, presa de la timidez, salió corriendo y llegó a la sala de banquetes justo a tiempo para arrodillarse y, confundido, inclinando la cabeza, ofrecer un cuenco de agua de rosas a la mismísima gran reina.
Era tal su timidez que no vio de ella más que su anillada mano en el agua, pero fue suficiente. Era una mano memorable; una mano delgada con largos dedos siempre enroscados como si rodearan un orbe o un cetro; una mano nerviosa, mala y enfermiza; una mano también dominante; una mano que no tenía más que levantarse para que cayera una cabeza; una mano, adivinó, unida a un cuerpo viejo que olía como un armario en el que se guardan pieles en alcanfor; cuyo cuerpo, sin embargo, estaba ataviado con toda clase de brocados y piedras preciosas y se mantenía muy erguido, aunque tal vez con ciática, y no se inmutaba a pesar de estar atado por mil temores; y los ojos de la reina eran de color amarillo claro. Todo esto lo sintió cuando los grandes anillos destellaron en el agua y luego algo le oprimió el pelo, lo que tal vez explique que no viera nada más que pudiera ser útil para un historiador. Y a decir verdad, su mente era un cúmulo de opuestos —de la noche y las velas encendidas, del poeta desaliñado y la gran reina, de los campos silenciosos y el traqueteo de los hombres que servía— que no podía ver nada; o solo una mano.
Del mismo modo, la propia reina puede haber visto solo una cabeza. Pero si es posible deducir de una mano un cuerpo, informado con todos los atributos de una gran reina, sus limitaciones, coraje, fragilidad y terror, seguramente una cabeza puede ser igual de fértil, contemplada desde lo alto de una silla de Estado por una dama cuyos ojos estaban siempre, si se puede confiar en los trabajos de cera de la Abadía, bien abiertos. La larga y rizada cabellera, la oscura cabeza inclinada con tanta reverencia, con tanta inocencia ante ella, insinuaban un par de las mejores piernas sobre las que un joven noble se ha mantenido erguido; y ojos violeta; y un corazón de oro; y lealtad y encanto varonil: todas cualidades que la anciana amaba tanto más a medida que le iban fallando. Porque estaba envejeciendo, desgastada y encorvada antes de tiempo. El sonido del cañón estaba siempre en sus oídos. Siempre veía la brillante gota de veneno y el largo estilete. Cuando se sentaba a la mesa, escuchaba; oía los cañones en el Canal; temía... ¿Era una maldición, era un susurro? La inocencia, la sencillez, le eran aún más queridas por el oscuro trasfondo en el que las situaba. Y fue esa misma noche, según la tradición, cuando Orlando estaba profundamente dormido, que ella formalizó, poniendo su mano y su sello finalmente en el pergamino, la donación de la gran casa monástica que había sido del Arzobispo y luego del Rey al padre de Orlando.
Orlando durmió toda la noche sin enterarse de nada. Había sido besado por una reina sin saberlo. Y tal vez, pues el corazón de las mujeres es intrincado, fue su ignorancia y el sobresalto que dio cuando sus labios lo tocaron lo que mantuvo el recuerdo de su joven primo (pues tenían sangre en común) fresco en su mente. En cualquier caso, no habían pasado dos años de esta tranquila vida en el campo y Orlando no había escrito más que veinte tragedias y una docena de historias y una veintena de sonetos cuando llegó la orden de que debía comparecer ante la reina en Whitehall.
«¡Aquí viene mi inocente!», dijo al verlo avanzar hacia ella por la larga galería (había una serenidad en él que siempre lo hacía parecer inocente aunque, técnicamente, la palabra ya no era aplicable).
«¡Ven!», dijo. Estaba sentada muy tiesa junto al fuego. Hizo que se detuviera un paso antes de llegar a ella y lo miró de arriba abajo. ¿Coincidían sus especulaciones de la otra noche con la verdad ahora visible? ¿Se justificaban sus conjeturas? Recorrió ojos, boca, nariz, pecho, caderas, manos... sus labios se movieron visiblemente mientras miraba; pero cuando vio sus piernas se rio a carcajadas. Era la viva imagen de un noble caballero. ¿Pero por dentro? Le clavó sus amarillos ojos de halcón como si quisiera atravesar su alma. El joven aguantó su mirada sonrojándose como una rosa damascena, como correspondía. Fuerza, gracia, romance, locura, poesía, juventud... ella lo leyó como una página. Al instante se arrancó un anillo del dedo (la articulación estaba bastante hinchada) y mientras lo ajustaba al de él, lo nombró su Tesorero y Mayordomo; a continuación le colgó las condecoraciones del cargo y, ordenándole que doblara la rodilla, le ató alrededor de la parte más fina la orden enjoyada de la Jarretera. Nada le fue negado después de esto: cuando ella salía, él iba a la puerta de su carruaje. Lo envió a Escocia en una triste embajada y estaba a punto de embarcarse para las guerras polacas cuando ella lo llamó. ¿Cómo podía soportar pensar en esa tierna carne desgarrada y esa cabeza rizada rodando en el polvo? Decidió mantenerlo cerca. En el punto álgido de su triunfo, cuando los cañones retumbaban en la Torre y el aire estaba tan cargado de pólvora que hacía estornudar y los gritos de la gente sonaban bajo las ventanas, ella lo arrastró entre los cojines donde sus mujeres la habían acostado (estaba tan vieja y gastada) y le hizo enterrar su cara en aquella asombrosa composición —no se había cambiado de vestido en un mes— que olía por todo el mundo, pensó él, recordando su memoria infantil, como algún viejo armario de casa donde se guardaban las pieles de su madre. Se levantó, medio asfixiado por el abrazo. «Esto dijo, es mi victoria», mientras un cohete atronaba tiñendo sus mejillas de rojo.
Porque la vieja estaba enamorada. Y la reina, que podía reconocer a un hombre cuando lo veía —aunque dicen que no de la manera habitual— planeó para él una espléndida y ambiciosa carrera. Se le dieron tierras, se le asignaron casas. Él iba a ser el hijo de su vejez; el sostén en su enfermedad; el roble en el que apoyaría su degradación. Ella graznaba estas promesas y extrañas ternuras dominantes (ahora estaban en Richmond) sentada muy erguida en sus rígidos brocados junto al fuego que, por muy alto que lo apilaran, nunca la satisfacía.
Mientras, los largos meses de invierno se acercaban. Todos los árboles del parque estaban cubiertos de escarcha. El río corría muy lento. Un día en que la nieve cubría el suelo y las oscuras habitaciones estaban llenas de sombras y los ciervos gritaban en el parque, vio en el espejo que mantenía siempre junto a ella por miedo a los espías, a través de la puerta, que mantenía siempre abierta por miedo a los asesinos, a un muchacho —¿podría ser Orlando?— besando a una muchacha —¿quién, en el nombre del Diablo, era la descarada?—. Empuñando su espada con empuñadura de oro, golpeó violentamente el espejo. El cristal se rompió, la gente vino corriendo, la levantaron y la volvieron a sentar en su silla, pero después de eso quedó muy resentida y, mientras sus días llegaban a su fin, no paraba de quejarse de la falsedad de los hombres.
Tal vez fue culpa de Orlando, pero después de todo, ¿vamos a culpar a Orlando? La época era la isabelina, su moral no era la nuestra. Ni sus poetas ni su clima ni siquiera sus vegetales. Todo era distinto. El tiempo mismo; el calor y el frío del verano y del invierno eran, podemos creerlo, de un temperamento completamente distinto. El brillante y amoroso día se separaba de la noche como la tierra del agua. Los atardeceres eran más rojos e intensos; los amaneceres más blancos y aurorales. Nada se sabía de nuestras medias luces crepusculares y prolongados ocasos. La lluvia caía con vehemencia o no caía. Deslumbrante sol o completa oscuridad. Trasladando esto a las regiones espirituales, como es su costumbre, los poetas cantaban maravillosamente sobre cómo las rosas se marchitaban y los pétalos caían. El momento es breve, cantaron; el momento se acaba; una única y larga noche para todos. En cuanto a la utilización de los artificios del invernadero o del conservatorio para prolongar o preservar esas rosas frescas, ese no era su camino. Las marchitas complejidades y ambigüedades de nuestra época más gradual y dudosa les eran desconocidas. La violencia era todo. La flor florecía y se desvanecía. El sol salía y se ponía. El amante amaba y se iba. Y lo que los poetas decían en rima, los jóvenes lo llevaban a la práctica. Las muchachas eran rosas y sus temporadas eran cortas como las de las flores. Debían ser arrancadas antes de que cayera la noche, pues el día era breve y el día era todo. Por tanto, si Orlando siguió las indicaciones del clima, de los poetas, de la propia época, y arrancó su flor en el asiento de la ventana, incluso con la nieve en el suelo y la reina vigilante en el pasillo, difícilmente podemos culparle. Era joven; era un niño; no hizo más que lo que la naturaleza le pedía. En cuanto a la muchacha, no sabemos más que la propia reina Isabel. Puede que su nombre fuera Doris, Chloris, Delia o Diana, pues a todas ellas les dedicó rimas; igualmente, puede que fuera una dama de la corte o alguna sirvienta. Porque el gusto de Orlando era amplio; no era amante solo de las flores de jardín; incluso las silvestres y las malas hierbas le habían fascinado siempre.
Aquí, en efecto, se pone al descubierto de manera ruda, como solo puede hacerlo un biógrafo, un rasgo curioso en él que se explica, tal vez, por el hecho de que cierta abuela suya haya usado delantal y cargara bidones con leche. Algunos granos de la tierra de Kentish o Sussex se mezclaban con la fina sangre de Normandía. Él sostenía que la mezcla de tierra marrón y sangre azul era buena. Y es cierto que siempre le gustaron las compañías más bajas, sobre todo las de las personas de letras, cuyo ingenio a menudo les permite ascender, como si sintiera por ellas la simpatía de la sangre. En esta época de su vida, cuando su cabeza rebosaba de rimas y nunca se iba a la cama sin soltar alguna ocurrencia, la mejilla de la hija de un posadero le parecía más fresca y el ingenio de la sobrina de un guardabosques más rápido que el de las damas de la corte. De ahí que empezara a ir con frecuencia a Wapping Old Stairs y a las cervecerías, envuelto en una capa gris para ocultar la estrella en su cuello y la liga en su rodilla. Ahí, con un schop en frente, entre los callejones de arena y las canchas de bolos y toda la sencilla arquitectura de esos lugares, escuchaba las historias de los marineros sobre las dificultades, el horror y la crueldad del mar español; cómo algunos habían perdido los dedos de los pies, otros la nariz... porque la historia hablada nunca era tan redonda ni tenía tanto color como la escrita. Sobre todo le gustaba oírles cantar canciones de las Azores, mientras los periquitos, que habían traído de aquellos lugares, picoteaban los anillos de sus orejas, golpeaban con sus duros picos los rubíes de sus dedos y maldecían tan vilmente como sus amos. Las mujeres eran apenas menos audaces en su discurso y menos libres en sus maneras que los pájaros. Se posaron en sus rodillas, le echaron los brazos al cuello y, adivinando que bajo su capa de lona se escondía algo fuera de lo común, estaban tan ansiosas por llegar a la verdad del asunto como el propio Orlando.
No faltaron las oportunidades.
El río se agitaba mañana y tarde con barcazas, feriantes y embarcaciones de todo tipo. Todos los días algún buen barco se hacía a la mar con destino a las Indias; de vez en cuando otro, ennegrecido y ajado, con peludos hombres a bordo, se arrastraba penosamente hasta anclar. Nadie echaba de menos a un chico o a una chica si se entretenía un poco en el agua después de la puesta de sol ni levantaba una ceja si las habladurías los encontraba durmiendo a pierna suelta abrazados entre los sacos del tesoro. Esa fue, de hecho, la aventura que les ocurrió a Orlando, Sukey y el conde de Cumberland. El día era caluroso, sus amores habían sido activos; se habían quedado dormidos entre los rubíes. Aquella noche, a última hora, el conde —cuya fortuna estaba muy ligada a las empresas españolas— acudió con una linterna a verificar su botín. Alumbró un barril, retrocedió con un juramento. Entrelazados sobre el barril yacían dos espíritus durmiendo. Supersticioso por naturaleza, y con la conciencia cargada de muchos crímenes, el conde cogió a la pareja; estaban envueltos en un manto rojo, y el pecho de Sukey estaba casi tan blanco como las nieves eternas de la poesía de Orlando, pues un fantasma surgió de las tumbas de los marineros ahogados para reprenderle. Se persignó. Hizo voto de arrepentimiento. La hilera de asilos que aún se mantiene en pie en la calle Sheen es el fruto visible de ese momento de pánico. Doce ancianas pobres de la parroquia beben té y esta noche bendicen a su señoría por el techo sobre sus cabezas; así que ese amor ilícito en un barco del tesoro... pero omitimos la moraleja.
Con todo, pronto Orlando se cansó no solo de la incomodidad de este modo de vida y de las calles desaliñadas del barrio, sino de la forma primitiva de la gente. Porque hay que recordar que el crimen y la pobreza no tenían para los isabelinos el atractivo que tienen para nosotros. No tenían nada de nuestra moderna vergüenza por el aprendizaje de los libros; nada de nuestra creencia de que nacer hijo de un carnicero es una bendición y ser incapaz de leer una virtud; ninguna idea de que lo que llamamos «vida» y «realidad» están de alguna manera conectados con la ignorancia y la brutalidad; ni, de hecho, ningún equivalente para estas dos palabras. No fue para buscar la «vida» que Orlando fue entre ellos; no en busca de la «realidad» que los dejó. Pero cuando ya había oído unas veinte veces cómo Jakes había perdido su nariz y Sukey su honor —aunque hay que admitir que contaban las historias admirablemente—, empezó a cansarse un poco de la repetición, pues una nariz solo puede cortarse de una manera y la virginidad solo se puede perder de otra, o eso le parecía, mientras que las artes y las ciencias tenían una diversidad que despertaba su curiosidad profundamente. Así que, guardando siempre un feliz recuerdo, dejó de frecuentar las cervecerías y las boleras, colgó la capa gris en su armario, dejó que la estrella brillara en su cuello y la liga titilara en su rodilla, y apareció una vez más en la Corte del Rey James. Era joven, rico y guapo. Nadie podría haber sido recibido con más aplauso.
Es cierto que muchas damas estaban dispuestas a hacerle el favor. Los nombres de tres de ellas, por lo menos, se unieron libremente al suyo en matrimonio: Clorinda, Favilla y Eufrosina, así las llamó en sus sonetos. Para ir por orden: Clorinda era una dama bastante dulce y gentil; de hecho, Orlando estuvo muy enamorado de ella durante seis meses y medio; pero tenía las pestañas blancas y no soportaba ver sangre. Una liebre asada en la mesa de su padre la hizo desfallecer. También estaba muy influenciada por los sacerdotes y escatimaba su ropa interior para darla a los pobres. Quiso reformar a Orlando de sus pecados, lo que lo enfermó, haciéndolo echarse para atrás con el matrimonio y que no lamentara mucho cuando, poco después, ella murió de viruela.
Favilla, la que vino después, era de una clase totalmente diferente. Era la hija de un pobre caballero de Somersetshire que, a punta de insistencia y una buena utilización de sus miradas, se había abierto camino en la corte, donde su dirección en la equitación, su fino empeine y su gracia en el baile ganaron la admiración de todos. Sin embargo, en una ocasión fue tan imprudente que azotó a un spaniel que había roto una de sus medias de seda (hay que decir, para ser justos, que Favilla tenía pocas medias y la mayoría de ellas eran de tejido de alfombra) y lo dejó moribundo bajo la ventana de Orlando. Orlando, que era un apasionado amante de los animales, se dio cuenta entonces de que los dientes de la mujer estaban torcidos y que los dos delanteros estaban vueltos hacia adentro, lo que según él en las mujeres es signo seguro de una disposición perversa y cruel, por lo que rompió el compromiso aquella misma noche y para siempre.
La tercera, Eufrosina, fue con mucho la más seria de sus pasiones. Era de los Desmonds de Irlanda y, por tanto, su árbol genealógico era tan antiguo y profundamente arraigado como el de Orlando. Era rubia, fresca y algo flemática. Hablaba bien el italiano, tenía una dentadura perfecta en la mandíbula superior, aunque la inferior estaba ligeramente descolorida. Nunca estaba sin un perro en sus rodillas; los alimentaba con pan blanco de su propio plato; cantaba dulcemente a las vírgenes y nunca estaba vestida antes del mediodía debido al extremo cuidado que le ponía. En resumen, habría sido una esposa perfecta para un noble como Orlando y las cosas habían llegado tan lejos que los abogados de ambas partes estaban ocupados con los pactos, las uniones, los acuerdos, las casas, los arrendamientos y todo lo que se necesita para que una gran fortuna pueda emparejarse con otra, cuando, con la repentina y la severidad que entonces marcaba el clima inglés, llegó la Gran Helada.
La Gran Helada fue, dicen los historiadores, la más severa que jamás haya visitado estas islas. Los pájaros se congelaban en el aire y caían como piedras al suelo. En Norwich, una joven campesina empezó a cruzar la calle con su robusta salud de siempre y hay testigos de que cuando la ráfaga la golpeó al llegar al otro lado se convirtió en polvo y salió despedida en una bocanada sobre los tejados. La mortalidad fue enorme entre las ovejas y el ganado. Los cadáveres se congelaban y no podían ser sacados de las sábanas. No era raro encontrarse una piara entera de cerdos congelados en el camino. Los campos estaban repletos de pastores, labradores, yuntas de caballos y chicos convertidos en espantapájaros, todos ellos inmóviles, sorprendidos en el acto del momento, uno con la mano en la nariz, otro con la botella en los labios, un tercero con una piedra levantada para lanzarla a los cuervos que estaban sentados, como disecados, en el seto a menos de un metro de él. Las heladas eran tan extraordinariamente severas que a veces se producía una especie de petrificación; y casi todo el mundo sospechaba que el gran aumento de rocas en determinadas partes de Derbyshire no se debía a ninguna erupción —porque no la hubo—, sino a la solidificación de los desafortunados caminantes que se habían convertido literalmente en piedra. La Iglesia podía prestar poca ayuda en el asunto y aunque algunos terratenientes hicieron bendecir estas reliquias, la mayoría prefirió utilizarlas como puntos de referencia, postes para las ovejas o, cuando la forma de la piedra lo permitía, como abrevaderos para el ganado, propósitos que cumplen, en su mayoría admirablemente, hasta el día de hoy.
Pero mientras la gente del campo sufría la extrema necesidad y el comercio del país estaba paralizado, Londres disfrutaba de un carnaval de lo más brillante. La corte estaba en Greenwich, y el nuevo Rey aprovechó la oportunidad que le brindaba su coronación para congraciarse con los ciudadanos. Ordenó que el río —que estaba congelado a una profundidad de veinte pies y más a lo largo de seis o siete millas— fuera barrido y decorado, y se le diera la apariencia de un parque con cenadores, laberintos, callejones, puestos de bebida, etcétera, todo a cuenta suya. Reservó para sí mismo y sus cortesanos un espacio justo enfrente de las puertas del palacio que, separado del público solo por un cordón de seda, se convirtió en el centro de la más brillante sociedad de Inglaterra. Grandes estadistas, con sus barbas y gorras, despachaban los asuntos de Estado desde debajo del toldo carmesí de la Pagoda Real. Los militares planeaban la conquista del moro y la caída del turco bajo pérgolas a rayas coronadas con plumas de avestruz. Los almirantes subían y bajaban por los estrechos senderos, telescopio en mano, barriendo el horizonte y contando historias sobre el paso del noroeste y la Armada española. Los enamorados se entretenían en divanes cubiertos de martas. Las rosas heladas caían en chaparrones cuando la reina y sus damas paseaban por el exterior. Los globos de colores flotaban inmóviles en el aire. Aquí y allá ardían vastas hogueras de madera de cedro y roble, profusamente saladas, de modo que las llamas eran de fuego verde, naranja y púrpura. Pero por mucho que ardieran, el calor no era suficiente para derretir el hielo que, aunque de singular transparencia, tenía la dureza del acero. Tan claro era que se podía ver, congelado a varios pies de profundidad, allí una marsopa, aquí un lenguado.
Cardúmenes de anguilas yacían inmóviles, en trance, y desconcertados filósofos se preguntaban si su estado era el de muerte o mera suspensión de vida que reanimaría el calor.
Cerca del puente de Londres, donde el río se había congelado a unas veinte brazas de profundidad, se veía claramente en el lecho del río donde había naufragado el último otoño, un bote sobrecargado de manzanas. La vieja mujer de la barca, que traía su fruta al mercado desde la ribera de Surrey, estaba ahí sentada con sus pantalonesde tela escocesa y el regazo lleno de manzanas, como si estuviera a punto de atender a un cliente, aunque cierto tono azulado en sus labios sugería la verdad. Era un espectáculo que al rey James le gustaba especialmente, y traía una tropa de cortesanos para que lo contemplaran con él. En pocas palabras, nada podía superar el brillo y la alegría de la escena durante el día. Pero era por la noche cuando el carnaval era más alegre. La luna y las estrellas brillaban con la dureza de los diamantes, y los cortesanos bailaban al son de la música de la flauta y la trompeta.
Orlando, es cierto, no era de los que se desenvuelven ligeros en el coranto y en la volta; era torpe y un poco distraído. Prefería por lejos los bailes sencillos de su país, que había bailado cuando niño, a esos fantásticos compases extranjeros.
En efecto, acababa de concluir una cuadrilla o un minuet cuando vio salir del pabellón de la Embajada moscovita una figura —no supo si de hombre o mujer, porque la túnica y los bombachos a la usanza rusa disimulaban el sexo— que despertó su curiosidad.
La persona, cual fuera su nombre o su sexo, era de mediana estatura, muy delgada, e iba vestida completamente de terciopelo color ostra, adornado con bandas de una piel verdosa que nunca había visto. Pero todo esto era opaco al lado de la extraordinaria seducción que emanaba de toda su persona. Imágenes, metáforas de lo más extremas y extravagantes se agolparon en su mente: pensó en un melón, una piña, un olivo, una esmeralda y un zorro en la nieve, todo en el espacio de tres segundos. No sabía si acababa de escucharla, verla, saborearla o las tres cosas juntas. (No debemos detenernos ni un momento en el relato, pero podemos señalar rápidamente que sus imágenes en esta época eran extremadamente sencillas como para coincidir realmente con lo que sentía y estaban tomadas, la mayoría, de cosas que le habían gustado de niño. Pero aunque sus sentidos eran simples, también eran extremadamente fuertes y detenernos a buscar las razones de las cosas es algo que no vamos a hacer). ...Un melón, una esmeralda, un zorro en la nieve —deliraba al mirarla.
Cuando el niño —porque debía ser un niño, ninguna mujer podría patinar con ese vigor y esa rapidez— pasó en puntas de pie junto a él, Orlando estuvo por arrancarse los pelos al ver que la persona era de su mismo sexo y que no había posibilidad de abrazo. Pero el patinador se acercó. Las piernas, las manos, el porte eran los de un muchacho, pero ningún muchacho tenía esa boca, esos pechos, esos ojos que parecían sacados del fondo del mar. Finalmente, al detenerse y hacer con la mayor gracia una reverencia al Rey, que pasaba por ahí arrastrando los pies, del brazo de un hombre de cámara, el patinador desconocido se detuvo. Estaba al alcance de la mano. Era una mujer. Orlando la miró; tembló; sintió calor, sintió frío, quiso lanzarse al aire del verano; aplastar bellotas con los pies, estirar los brazos como las hayas y los robles. Estaba como estaba: replegó los labios sobre los dientes blancos, los entreabrió media pulgada, como si fuera a morder; los cerró como si hubiera mordido. La dama Eufrosina colgaba de su brazo.
Averiguó que el nombre de la extraña era princesa Marousha Stanilovska Dagmar Natasha Iliana Romanovich y había llegado en el tren del embajador moscovita, quien era su tío o quizás su padre, para asistir a la coronación.
Poco se sabía de los moscovitas. Se sentaban casi en silencio, con sus grandes barbas y sus sombreros peludos, bebiendo un líquido negro que de vez en cuando escupían al hielo. Ninguno hablaba inglés, y el francés, con el que al menos algunos estaban familiarizados, apenas se hablaba en la corte inglesa.
Fue por este accidente que Orlando y la princesa se conocieron: estaban sentados uno frente a la otra en una gran mesa que se extendía bajo un enorme toldo para el solaz de los notables. Sentaron a la princesa entre dos jóvenes lores, Lord Francis Vere y el joven Conde de Moray, y era risible ver el aprieto en el que pronto los puso, pues aunque ambos eran chicos lindos a su manera, no sabían más francés que un recién nacido.
Cuando, al comienzo de la cena, la princesa se dirigió al conde y le dijo, con una gracia que le hizo vibrar el corazón: «Je crois avoir fait la connaissance d’un gentilhomme qui vous etait apparente en Pologne l’ete dernier,’ o ‘La beaute des dames de la cour d’Angleterre me met dans le ravissement. On ne peut voir une dame plus gracieuse que votre reine, ni une coiffure plus belle que la sienne», tanto Lord Francis como el conde mostraron la mayor turbación. Uno le sirvió copiosamente salsa de rábano, otro silbó a su perro y le hizo pedir caracú. Ante esto, la princesa no pudo contener la risa, y Orlando, encontrándose con sus ojos por encima de las cabezas de jabalí y los pavos reales disecados, rio también. Rio, pero la risa en sus labios se congeló en asombro. ¿A quién había amado, qué había amado hasta entonces?, se preguntó en un tumulto de emociones. A una anciana, se respondió, puro hueso y pellejo. Rameras de pollera colorada, demasiadas para mencionarlas. A una monja quejica. A una aventurera de boca cruel. A una multitud ceremoniosa vestida de encaje. El amor no había significado para él más que aserrín y cenizas. Las alegrías que había tenido ahora le parecían poca cosa. Se maravilló de cómo había podido seguir adelante sin bostezar. Porque, mientras la miraba, la espesura de su sangre se derritió; el hielo de sus venas se convirtió en vino; oyó el fluir de las aguas y el canto de los pájaros; la primavera irrumpió en un duro paisaje invernal; su hombría despertó; empuñó una espada; arremetió contra un enemigo más atrevido que el polaco o el moro; se sumergió en aguas profundas; vio la flor del peligro creciendo en una grieta; estiró la mano... de hecho, estaba desgranando uno de sus sonetos más apasionados cuando la princesa se dirigió a él: «¿Tendría la amabilidad de pasarme la sal?». Orlando se puso fucsia. «Con todo el placer del mundo, señora», respondió en francés con un acento perfecto. Porque, alabado sea el cielo, hablaba la lengua como si fuera suya; la criada de su madre se la había enseñado. Sin embargo, tal vez hubiera sido mejor para él no haber aprendido nunca esa lengua; no haber respondido nunca a esa voz; no haber seguido nunca la luz de esos ojos...
La princesa continuó: ¿quiénes eran esos pueblerinos, preguntó, que se sentaban a su lado con los modales de un mozo de cuadra? ¿Qué era exactamente esa mezcolanza nauseabunda que habían vertido en su plato? ¿En Inglaterra los perros comían en la misma mesa que los hombres? ¿De verdad esa figura divertida en el extremo de la mesa con el pelo recogido hacia arriba como un palo ensebado («comme une grande perche mal fagotee») era la reina? ¿Y el Rey siempre babeaba así? ¿Y cuál de esos afeminados era George Villiers? Aunque estas preguntas desconcertaron a Orlando al principio, fueron formuladas con tal ardor y gracia que no pudo evitar reír; y vio, por las caras inexpresivas de los presentes, que nadie había entendido nada, así que le contestó tan libremente como ella preguntó en un perfecto francés.
Así comenzó una intimidad entre ambos que pronto se convirtió en el escándalo de la corte.
Pronto se observó que Orlando prestaba a la moscovita mucha más atención de la que exigía la mera cortesía. Rara vez se alejaba de ella y su conversación, aunque ininteligible para el resto, se desarrollaba con tal animación, provocando tales rubores y risas, que el más tonto podía adivinar el tema.





























