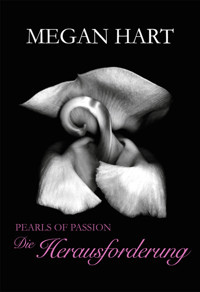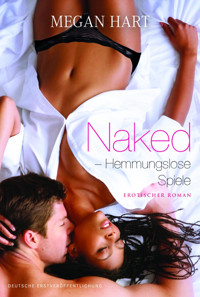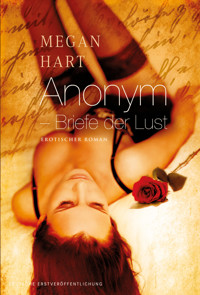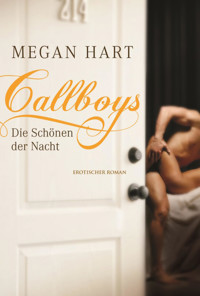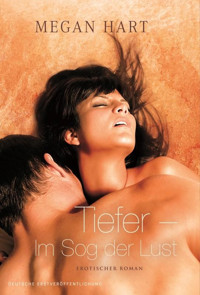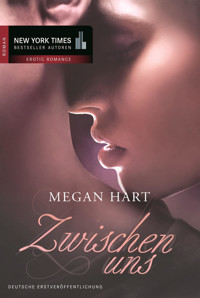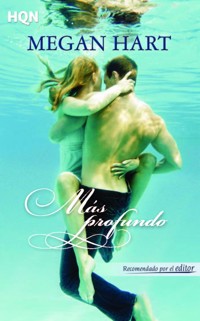7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
La ciudad del pecado Kayla Perrin Annelise estaba disfrutando como nunca con su nuevo amante, pero se sentía muy mal por sus dos mejores amigas y su hermana, quienes acababan de sufrir una humillante y pública ruptura con sus respectivas parejas. Decidida a levantarles el ánimo, hizo lo que cualquier buena amiga haría en su situación: regalarles un largo fin de semana en Las Vegas. En la Ciudad del Pecado, Lishelle no pudo resistirse a los masajes eróticos y los strippers privados. Finalmente, bajó la guardia y se acostó con el hombre perfecto para una aventura... un aficionado al culturismo que sólo buscaba sexo. La amante imaginaria Megan Hart Este mes, me llamo Mary. Cada mes tengo un nombre distinto... Brandy, Honey, Amy... a veces, Joe ni siquiera se molesta en preguntar, pero siempre consigue excitarme con su cuerpo, con su boca y sus caricias. No importa cómo me llamo ni dónde me ha conocido, el sexo siempre es increíble y no dejo de desearlo durante las largas semanas que pasan hasta que vuelvo a verlo. Mi nombre real es Sadie, y una vez al mes, a la hora de la comida, Joe me lo cuenta todo sobre su último ligue; sin embargo, él no sabe que en mi mente yo soy la protagonista de todas las aventuras de una noche que va revelándome, y que estoy prácticamente obsesionada con nuestra imaginaria vida sexual. Diario de una doncella Amanda McIntyre Es cierto que sólo soy una sirvienta en una mansión de ricos, y que antes de eso vivía en la indigencia y la miseria en las calles de Londres. Pero el verdadero placer no entiende de clases sociales, y mi insaciable apetito sexual me ha permitido vivir las aventuras más excitantes con nobles y distinguidos caballeros de la aristocracia británica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1331
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
www.harlequinibericaebooks.com
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Pack Seducción, n.º 53 - agosto 2014
I.S.B.N.: 978-84-687-4730-9
Editor responsable: Luis Pugni
Índice
Créditos
Índice
La amante imaginaria
Dedicatorias
Agradecimientos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Epílogo
La Ciudad del Pecado
Primera parte - Dulce venganza... ¿y ahora qué?
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Segunda parte - Recuperando la ilusión
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Tercera parte - Lo que pasa en Las Vegas... no siempre se queda en Las Vegas
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Diario de una doncella
Portadilla
Créditos
Prólogo
25 de agosto de 1869
17 de septiembre de 1869
28 de septiembre de 1869
11 de enero de 1871
15 de junio de 1871
23 de junio de 1871
7 de julio de 1871
17 de agosto de 1871
1 de octubre de 1871
2 de octubre de 1871
3 de octubre de 1871
30 de octubre de 1872
12 de abril de 1873
19 de mayo de 1873
1 de junio de 1873
13 de junio de 1873
15 de agosto de 1873
20 de agosto de 1873
27 de agosto de 1873
28 de agosto de 1873
29 de agosto de 1873
14 de septiembre de 1873
18 de octubre de 1873
15 de noviembre de 1873
15 de noviembre de 1873, más tarde
27 de noviembre de 1873
10 de diciembre de 1873
11 de diciembre de 1873
23 de diciembre de 1873
24 de diciembre de 1873
25 de diciembre de 1873
12 de enero de 1874
31 de marzo de 1874
7 de abril de 1874
9 de abril de 1874
23 de abril de 1874
24 de abril de 1874
25 de abril de 1874
21 de mayo de 1874
21 de mayo de 1874, más tarde
21 de junio de 1874
8 de julio de 1874
7 de agosto de 1874
9 de agosto de 1874
23 de septiembre de 1874
24 de septiembre de 1874
25 de septiembre de 1874
25 de septiembre de 1874, más tarde
26 de septiembre de 1874, a punto de amanecer
26 de septiembre de 1874, por la noche
27 de septiembre de 1874
1 de octubre de 1874
2 de octubre de 1874
3 de noviembre de 1874
4 de noviembre de 1874. Día de la colada
25 de noviembre de 1874
10 de diciembre de 1874
23 de diciembre de 1874
23 de diciembre de 1874. Más tarde
24 de diciembre de 1874
15 de febrero de 1875
18 de mayo de 1875
26 de mayo de 1875
A Natalie Damschroder, por las aventuras en el aparcamiento después de medianoche, por su crítica honesta y por su entusiasmo. Gracias por ayudarme a conseguir sacar a la luz todo el potencial de este libro.
A Lauren Dane, por los chateos alocados de las tardes y por su apoyo constante. Gracias por ayudarme a darle una buena patada en el trasero a este libro.
A mi familia, por ayudarme a llegar a ser quien soy.
A mis hijos, por su apoyo y por lo orgullosos que se sienten de mí. Aún sonrío cada vez que decís «mi madre escribe libros»... ¡aunque no podéis leerlos hasta que cumpláis los dieciocho!
A Jude Law, porque... bueno, porque sí.
A mis amigos de Internet y a los de mi vida real, por escucharme mientras parloteo de mis libros y por comprarlos. ¡Un millón de gracias!
A Joshua Radin, cuya canción What if You fue el telón de fondo de la escena en la escalera. Gracias por darme la canción perfecta para que me inspirara, la he escuchado cien veces y lo haría cien veces más.
A Stevie Falk, por dejar que tomara prestadas tanto su casa como su profesión, y por contestar a todas mis preguntas.
A mi agente, Mary Louise Schwartz, a mi editora, Susan Pezzack, a los diseñadores de la portada y al personal de Harlequin, que han hecho posible que este libro llegue a las estanterías. Gracias por vuestro trabajo duro y por vuestra dedicación. Yo escribo, pero sois vosotros los que sacáis mis historias a la luz.
Y finalmente, a mi marido, que me escuchó mientras le hablaba de este libro durante meses, que me aconsejó, me animó a continuar, me ayudó a encontrar información médica, y me dijo lo genial que soy (y sigue haciéndolo). Gracias por ayudarme a alcanzar mis sueños.
Agradecimientos
No podría haber escrito este libro sin la información y la ayuda de las siguientes personas:
Jake Fischer, que me ayudó a entender lo que supone vivir con una lesión de médula espinal.
Elaine McMichael y Karen Heffleger, que respondieron a todas mis preguntas y me ayudaron a perfilar correctamente todos los detalles.
Y el doctor Michael F. Lupinacci, que me ayudó a encajar las piezas en su lugar y en el orden correcto.
Capítulo 1
Enero
Este mes, me llamo Mary, y al parecer soy un cúmulo de contradicciones. Antes dije que quería sexo, pero ahora me niego a salir del cuarto de baño. No tengo ni idea de que a Joe no le gustan ni las calientabraguetas ni perder el tiempo. Ya se ha encargado de tomar la iniciativa, de pagar por las bebidas y de decirme unos cuantos cumplidos, así que agarrará su abrigo y se largará si no salgo en menos de cinco minutos.
Pero no tengo ni idea de todo eso, porque he conocido a Joe en un bar del centro hace unas tres horas. Su nombre parece una gran broma cósmica, pero de todos los hombres que he conocido esta noche, él ha sido el único que se ha molestado en intentar entablar una conversación. Por eso lo he elegido... además de porque es muy guapo, viste bien e intenta esbozar una sonrisa sincera aunque no llega a conseguirlo.
—Mary, Mary, qué contradictoria, ¿qué tal tu jardín?
Oigo su voz a través de la puerta, tarareando esa vieja cancioncilla que ya he oído mil veces. También me han llamado Bloody Mary, como la bebida, o Mary Poppins. Mis padres me pusieron mi nombre creyendo que no tenía diminutivos, pero la gente siempre acaba encontrando una burla oportuna.
Noto el frescor del pomo de la puerta bajo mis dedos cuando salgo para que Joe vea que estoy lista, que la espera ha merecido la pena. Sólo llevo unas braguitas blancas de encaje y un sujetador a juego, y tengo que esforzarme por contener las ganas de cruzarme de brazos para esconderme de su mirada.
Sus ojos se ensanchan un poco, y su lengua asoma y humedece una boca que aún no he besado. Deseo hacerlo, porque Joe tiene pinta de estar muy bueno.
—Demonios...
Su comentario es un cumplido, y me alienta a sonreír con un poco más de seguridad. Empiezo a volverme poco a poco para que pueda verme bien, y cuando volvemos a estar cara a cara, Joe me toma de la mano y tira de mí para que me acerque un paso más, y después otro. Nuestros cuerpos se acoplan como atraídos por imanes.
Se ha desabrochado la camisa, y el roce del vello de su pecho hace que me estremezca. Mis pezones excitados empujan contra la tela del sujetador, y un calor placentero va acumulándose en mi vientre. Cuando Joe me agarra de las caderas, siento una súbita timidez que me impide mirarlo a los ojos.
Él me lleva hacia la cama, la enorme cama doble que le ha pedido antes con esa sonrisa tan atrayente a la recepcionista. Es una sonrisa que dice «soy un chico malo, pero no te importará cuando compruebes lo bueno que soy», y al parecer a la recepcionista la ha impresionado tanto como a mí, porque la mujer se ha tomado la molestia de encontrarnos una habitación libre con una cama lo bastante grande para montar una orgía.
Aunque no vamos a montar ninguna orgía, porque sólo estamos Joe, el sonido del calefactor, y yo. El aire caliente que sale del aparato huele un poco a rancio, pero supongo que no debería extrañarme. ¿Qué esperaba?, ¿incienso y mirra?
—Vamos —dice él, con un poco de impaciencia.
Después de tumbarme en la cama, empieza a besarme por fin. Primero en el cuello, después en los pechos y en un hombro. Me arqueo ligeramente al sentir sus labios en mi piel, pero él no se apodera de mi boca a pesar de que la he entreabierto.
Joe baja las manos por mis costados y por mi estómago, y aunque me sobresalto un poco al sentir que me mete una entre las piernas, él no parece darse cuenta de mi reacción. A lo mejor simplemente le da igual. Cuando empieza a tocarme con caricias expertas, me derrito como el azúcar en una sartén, me fundo en una masa líquida.
Todo está pasando más rápido de lo que esperaba, pero no alcanzo a encontrar las palabras para decirle que vaya más despacio. Cuando sus dedos encuentran el bultito que hay bajo la parte delantera de las bragas de encaje y empiezan a acariciarlo con pequeños y lentos círculos, me doy cuenta de que ir deprisa no está nada mal.
—¿Te gusta?
Al verme asentir, Joe sonríe y alarga una mano hacia el cierre delantero del sujetador. Cuando mis pechos quedan al descubierto, suelto un gemido gutural. Quiero sentir su boca en mi piel, su lengua trazando mis pezones erguidos, quiero que los chupe mientras su mano sigue acariciándome entre las piernas. Ya estoy húmeda, lo siento al moverme.
Joe se detiene para quitarse la camisa, y me da la oportunidad de admirar su pecho. Tiene un cuerpo ideal para lucir la ropa, pero al verlo desnudo puedo contemplar sus hombros, que parecen aún más anchos que antes, y su estómago plano y musculoso. Sus brazos rezuman fuerza, y los tendones de sus antebrazos sobresalen cuando se desabrocha el cinturón y los pantalones. El vello de su pecho, brazos y estómago es un poco más oscuro que su pelo leonino... me pregunto si se tiñe de rubio, o si todos los cuerpos masculinos muestran tal disparidad.
Joe se quita los pantalones y los calzoncillos. No puedo mirar, así que vuelvo la cabeza mientras contengo el aliento y se me acelera el corazón. La cama se hunde un poco cuando él se arrodilla a mi lado, y cuando siento que vuelve a deslizarme la mano entre las piernas, alzo las caderas y de mis labios aún sin besar escapa una exclamación vacilante.
—Quítatelas —me susurra.
Sin darme tiempo a obedecer, me quita las braguitas él mismo, y me quedo abierta del todo a su mirada. Él observa mi vello púbico cuidadosamente depilado, el rígido botón de mi clítoris, mi piel suave, excitada y húmeda por sus caricias, y me abre un poco más los muslos. Parece gustarle mi pequeño gemido, porque su respiración se acelera tanto como la mía. Traza con un dedo los pliegues de mi sexo hasta llegar de nuevo al clítoris... la sensación es indescriptible. Cuando lubrica el tenso nudo con mis propias secreciones, mis caderas se sacuden en un espasmo.
Siento un extraño peso en mi sexo, una especie de vacío doloroso. El calor va extendiéndose por mi vientre, por mis pechos, por la gruta secreta de mi entrepierna. Joe sigue frotándome el clítoris, y el líquido de mi deseo empieza a chorrearme por la curva del trasero.
No puedo evitar gemir de placer cuando su boca se apodera de uno de mis pezones, y siento la suavidad de su pelo rubio en los nudillos cuando poso una mano en la parte posterior de su cabeza. Joe empieza a succionar, y mis dedos se tensan. Él murmura algo que no alcanzo a entender, pero no deja de chuparme el pezón ni de frotarme el clítoris, y mi respiración va acelerándose más y más hasta que me mareo un poco.
He estado con algunos chicos. Nos hemos metido mano a escondidas, los he masturbado con la mano en el asiento trasero de su coche, se la he acariciado y se la he sacudido sin dejar de preguntarme a qué viene tanto revuelo. He estado con chicos, pero nunca he estado con un hombre, con alguien que no pide gimoteando ni manosea con torpeza. Joe ni siquiera se molesta en pedir, se limita a pasar a la acción, y eso es algo perfecto. Es justo lo que buscaba, y no puedo perder el tiempo siendo tímida... ni siquiera cuando su boca desciende por mi cuerpo y se centra de lleno entre mis piernas. Me tenso de inmediato ante la sorpresa, pero mi pequeña protesta se convierte en un gemido cuando Joe me acaricia el clítoris con la lengua.
«Oh, santa madre de Dios...». Esto es algo que me he imaginado mientras llego al orgasmo usando las manos o el chorro de agua de la ducha, pero nada me ha preparado para sentirlo en realidad. Su lengua es suave y cálida, más tierna que sus dedos. Es como sentir la caricia del agua, la cadencia de las olas lamiendo la orilla. Cuando me arqueo hacia Joe, él me chupa y me estremezco. Vuelve a hacerlo, y sólo puedo abrirme más de piernas para entregarle mi cuerpo por completo.
La tensión va acumulándose en mi vientre, y tengo los pezones tan duros y tensos como guijarros. No puedo dejar de gemir. Joe deja de chuparme para soplar suavemente contra mi piel húmeda, y me retuerzo de placer al sentir su aliento cálido.
Nunca he tenido un orgasmo estando con otra persona, ni siquiera sé si puedo. He estado a punto varias veces, pero siempre se me ha escapado en el último segundo.
Cuando Joe vuelve a detenerse, creo que voy a enloquecer. Mis muslos vibran de tensión, los músculos de mi vientre se contraen y se relajan. Tendría el orgasmo con la más mínima presión, con la caricia adecuada, pero él se niega a dármela.
Está haciendo algo que no alcanzo a ver. Algo se rasga, y la cama se mueve cuando cambia de postura y me cubre con su cuerpo. El vello de su pecho me roza los pezones, que siguen húmedos con su saliva, y tanto sus muslos como su vientre presionan contra los míos.
Tengo el tiempo justo para acordarme de otro nombre por el que me han llamado para burlarse de mí, uno apropiado pero cansino, y entonces Joe embiste con un gemido.
—¡Dios!, ¿eres virgen? —exclama, atónito, cuando suelto un grito.
—Sí —admito, avergonzada por mi grito involuntario.
—Maldición.
No intenta apartarse, aunque no podría culparlo si lo hiciera. El dolor se ha desvanecido, y su lugar lo ha ocupado una sensación de plenitud y de estiramiento que no resulta desagradable. No es comparable a las historias de éxtasis que me han contado mis amigas, pero tampoco es tan horrible como decían las monjas... aunque siempre me he preguntado cómo podían saber tanto del tema.
—Lo siento, esperaba que no te dieras cuenta —le digo.
Joe esboza una sonrisa, y se apoya en las manos para levantarse un poco y mirarme a la cara.
—Te has delatado con el grito.
—Es que me has tomado por sorpresa.
Su expresión se vuelve tierna, y se inclina para besarme en la mejilla.
—Tendrías que habérmelo dicho, habría tenido más cuidado.
—Sólo quería hacerlo de una vez, quitármelo de encima sin más —admito por fin.
—¿Por qué? —me pregunta él, perplejo.
—Porque tengo veintitrés años, y ya era hora. Todos mis amigos lo han hecho, y estaba cansada de ser virgen. Sólo quería... quería hacerlo de una vez.
Joe sigue dentro de mí, y aunque no me duele, empiezo a sentirme un poco incómoda. Las cosas no van como las había planeado, lo único que ha salido bien es la parte en la que conozco a un tipo en un bar y consigo que me lleve a algún sitio para poder desprenderme de mi virginidad.
Cuando Joe me penetra con cuidado, me tenso esperando un dolor que no llega. Él se inclina para recorrerme la curva de la oreja con la lengua, y susurra con voz profunda:
—No tendrías que «quitártelo de encima sin más», la primera vez debería ser especial.
Desliza una mano bajo mi pelo, que está extendido por la almohada, y me besa el lóbulo de la oreja y el cuello antes de mordisquearme el hombro. Me penetra poco a poco y vuelve a salir, milímetro a milímetro, y vuelve a hacerlo otra vez. Cuando lo hace de nuevo, suelto un jadeo y alzo las caderas para salir a su encuentro.
—¿Te gusta? —me pregunta él, con una sonrisa.
Sí, me gusta, pero no parece importarle que permanezca callada. Empieza a incrementar el ritmo, y cuando se apoya de nuevo en las manos para alzarse un poco, los tendones sobresalen en sus brazos. Al bajar la mirada, veo el lugar donde nuestros cuerpos se unen, donde sus rizos oscuros se mezclan con mi vello más claro. Cuando Joe se echa hacia atrás, puedo ver la base de su erección, la funda mojada de látex que la envuelve. Vuelve a penetrarme, y contemplo fascinada cómo desaparece dentro de mi cuerpo.
El sexo no es como me lo imaginaba, pero no sabría decir si es mejor o peor. Tengo el pecho sonrojado, y la calidez que siento en el cuello me indica que el rubor se extiende hacia allí. Veo su miembro entrar y salir de mi interior, y pienso en el hecho de que estamos conectados.
Joe parece muy concentrado y solemne. Tiene los ojos entornados, la boca tensa y la frente sudorosa. Su olor es una mezcla de jabón con algo almizclado y penetrante, como la tierra del jardín después de la lluvia... como la sangre. Creo que es el olor del deseo, de la lujuria. Deslizo las manos por su pecho, siento el movimiento de sus músculos, y le acaricio los pezones. Son muy distintos de los míos. Le pellizco uno con cuidado a modo de experimento, y al ver que gime de placer, vuelvo a hacerlo.
Sus embestidas son menos contenidas, y su cuerpo entero se estremece. Cuando se detiene y se queda mirándome en silencio, yo le devuelvo la mirada.
Sin decir palabra, nos hace girar hasta que yo quedo encima, con las piernas a horcajadas de su cintura. He posado una mano sobre su pecho para mantener el equilibrio, y él se aferra a mis caderas. Cuando ajusta nuestras posiciones con movimientos expertos, suelto una exclamación ahogada al comprobar que puede penetrarme aún más hondo.
—Inclínate hacia delante, y ponme las manos en los hombros.
Hago lo que me dice, y me alegro de haber obedecido en cuanto empieza a moverse de nuevo. Dios, qué pasada... me llena por completo, por dentro y por fuera. Mi clítoris golpea contra su estómago en cada embestida, y vuelvo a sentir esa extraña pesadez, el calor y el dolor, aunque la deliciosa sensación de plenitud ha reemplazado al vacío anterior.
Joe baja una mano entre nuestros cuerpos, y cuando me presiona con el pulgar, me estremezco con el delicioso placer que relampaguea en mi interior.
—Nena, quiero que explotes de placer —me susurra.
Creo que esta vez puede que lo consiga.
Sus embestidas se aceleran, y con cada una de ellas mi clítoris golpea contra su pulgar. Me acaricia por dentro y por fuera mientras mis muslos tiemblan y mi respiración se vuelve jadeante. Estoy ardiendo y helada a la vez.
Joe gruñe y me penetra con más fuerza. Nuestros cuerpos chocan rítmicamente... mi trasero contra sus muslos, mi vientre contra el suyo. Estoy aferrada a sus hombros, y las palmas de mis manos aprietan con fuerza contra su clavícula. El pulso de su cuello late con fuerza y rapidez.
No puedo contener un grito, el placer es demasiado grande. Ya no siento los brazos, las piernas ni la espalda, porque me he convertido en un nudo de tensión que va apretándose. Falta poco para que suceda por fin, para que me desate de golpe.
Pero aún no. Joe me empuja para que me incorpore y me siente, y mis pechos botan mientras subo y bajo con sus embestidas. Empieza a estimularme el clítoris con un dedo, trazando pequeños círculos acompasados con sus envites. Esto es incluso mejor, no sé si podré soportarlo, el placer es tan grande que resulta casi doloroso.
—¡Joe! ¡Oh, Dios, Joe!
No he podido contener el grito, y me doy cuenta de que los diálogos de las novelas románticas no son tan poco realistas como creía. Quiero gritar palabras de amor y de gratitud, sería muy fácil enamorarme mientras el placer que me recorre las venas se me sube a la cabeza con más fuerza que el vino. Vuelvo a gritar su nombre, pero finalmente dejo de intentar hablar y me limito a soltar sonidos inarticulados.
Su dedo se desliza por mi clítoris húmedo. Él embiste mientras yo me balanceo, pero conseguimos movernos al unísono. Aunque me parece increíble, siento que se hincha aún más dentro de mí. Cuando Joe cierra los ojos y frunce el ceño en un gesto de concentración, me gustaría que volviera a abrirlos para que me mire cuando alcance el orgasmo. Quiero volver a sentir esa sensación de conexión, pero como él se niega a dármela, tengo que contentarme con bajar la mirada y contemplar el lugar donde se unen nuestros cuerpos.
Mis muslos cosquillean cuando los recorre una corriente eléctrica que desciende hacia los dedos de mis pies, y me estremezco de placer. Mi sexo arde con una calidez que se expande mientras el placer sube y sube, y me tenso hasta que acabo rompiéndome.
Esta vez, no puedo emitir sonido alguno, porque el placer me deja sin aliento y me impide hasta gritar. Echo la cabeza hacia atrás, y siento la caricia de mi pelo en la espalda. Mi cuerpo entero explosiona, y me convierto en un montón de trozos desperdigados unidos sólo por el aliento de mis pulmones. Me recompongo de nuevo al inhalar, y vuelvo a estallar y a unirme una segunda vez pero sin tanta intensidad.
Respiro hondo y bajo la mirada hacia Joe, que ha abierto los ojos por fin; sin embargo, me quedo con las ganas si en el fondo esperaba ver algo en su expresión, porque él está inmerso en su clímax. Con un jadeo, da una última embestida tan fuerte que me empuja hacia arriba, y suelta una serie de pequeños gemidos antes de derrumbarse de nuevo sobre la almohada, completamente saciado.
Me aparto de él cuando consigo recuperar el aliento, y experimento una extraña sensación de pérdida al notar que sale de mi interior. El vacío ha regresado, pero esta vez es diferente. Me duele la entrepierna, pero es un dolor parecido al que siento después de haber hecho ejercicio, después de haber utilizado al máximo los músculos, y la sensación no me desagrada.
Hago un repaso mental de mi anatomía, compruebo las extremidades y los órganos en busca de alguna anomalía en mis funciones corporales cotidianas. Pensaba que al tener relaciones sexuales me sentiría diferente, pero sólo estoy acalorada y somnolienta.
Me tumbo junto a Joe, apoyo la cabeza en su hombro y poso una mano sobre su pecho. No sé si está dormido, pero su pecho sube y baja rítmicamente. Envalentonada por mi nueva situación de mujer después de buen sexo, bajo la mirada hacia su pene, y al verlo descansando contra su muslo, aún envuelto en el condón y con pinta de estar tan agotado como yo, tengo que contener las ganas de reír.
—Ha sido mejor que quitármelo de encima sin más —comento.
Ladeo la cabeza para ver su reacción. Él no abre los ojos, pero esboza una sonrisa y me dice:
—Me alegro.
Desearía que dijera algo más. Conforme la pasión va desvaneciéndose, me gustaría que me reconfortara, que me dijera que he estado bien para ser mi primera vez, que al menos me mirara.
No espero una declaración de amor ni nada parecido, sólo... sólo algo más que esto. Acabo de entregarle mi virginidad, y a pesar de que quería desprenderme de ella a toda costa, sigue siendo un regalo... ¿no?
A lo mejor Joe no lo cree así, puede que esté deseando vestirse y largarse cuanto antes, quizás debería irme antes de que pueda hacerlo él.
Me siento en la cama, y al poner los pies sobre la alfombra noto que parece sucia y me niego a pensar en quién más la habrá pisado, en cuántas parejas habrán practicado el sexo en esta misma cama. Siento un estremecimiento repentino. Después de agarrar mi sujetador, busco las bragas con la mirada, pero como la prenda de encaje parece haber desaparecido entre el lío de sábanas, empiezo a rebuscar entre los montículos de tela.
Joe abre un ojo somnoliento, y se pone de costado para observarme. Finalmente, encuentro las bragas y las agarro con un gesto triunfal. Quiero lavarme, deshacerme de esta sensación pegajosa, y al ver que al menos no hay ni rastro de sangre rezo una plegaria agradecida a la Virgen María... aunque ella no habría aprobado mi aventura de esta noche.
Voy al cuarto de baño, y empiezo a humedecer un trapo. Joe aparece en la puerta, pero yo mantengo la mirada fija en el agua caliente del lavabo. Después de quitarse el condón, lo tira a la papelera y se pone a orinar en el retrete, y me siento mortificada al ver el potente chorro de orín. Tras abrir el grifo de la ducha, me pregunta:
—¿Quieres ducharte conmigo?
—¡No! —exclamo, con más énfasis del necesario.
Después de ponerme las bragas y el sujetador, agarro mi blusa y mi falda de la percha que hay colgada en la puerta; a pesar de que me tiemblan los dedos y de que necesito dos intentonas para conseguir abrocharme los botones, me visto en menos tiempo del que necesité para desnudarme.
Joe está mirándome, completamente desnudo. Mientras me aliso el pelo, vislumbro mi rostro en el espejo cubierto del vaho de la ducha, y me alegro de haberme convertido en una forma sin cara en la que sólo se distinguen los borrones oscuros de los ojos y la línea roja de la boca, porque no quiero verme en este momento.
No puedo leer la expresión de Joe, y ni siquiera sé si deseo hacerlo. Hace unos minutos, estaba desesperada por sentir alguna conexión con él, pero ahora sólo quiero largarme cuanto antes.
—¿Qué pasa? —me pregunta.
—Nada. Tengo que irme.
—¿Estás segura?
Siento una mezcla de gratitud por su actitud tranquila, y de decepción porque no se muestra más solícito.
—Sí, estoy segura.
—Vale. Conduce con cuidado —dice, antes de volverse para meterse en la ducha.
Suelto el aire con brusquedad, y tomo mi bolso con un movimiento convulsivo. Él me mira por encima del hombro, un hombro que aún conserva las marcas de mis dedos, y enarca una ceja.
—¿Estás segura de que estás bien?
—¡Sí! —exclamo, aunque no es cierto. Da la impresión de que estoy conteniendo las lágrimas, porque mi voz suena aguda y temblorosa. Aprieto mi bolso contra el pecho, y añado—: ¡Gracias por el favor!
Cuando él se vuelve de lleno hacia mí, con las manos en las caderas, desearía que al menos se pusiera una toalla alrededor de la cintura.
—Mira, no sé cuál es el problema...
—¡Claro que no! —no pienso insultarme a mí misma explicándoselo.
—Mary, ¿acaso te malinterpreté en el bar cuando me pusiste la mano en el trasero y me susurraste que tenías un condón que llevaba mi nombre?
Aquello no había sido idea mía, sino de mi amiga Bett. Había funcionado, pero...
Joe se cubre con una toalla antes de acercárseme. Me aparta el pelo de la cara, y me dice con calma:
—Pensaba que era lo que querías, dijiste que lo era.
No puedo negarlo. Me gustaría culparlo a él, pero la verdad es que me han quitado la carga de mi virginidad de forma espectacular. He sido una tonta si esperaba algo más.
—Sí, es lo que quería —mi voz suena vacilante y aún parece que estoy a punto de echarme a llorar, pero me niego a hacerlo.
—Sabías lo que querías, y has ido a por ello. ¿Qué hay de malo en eso?
—¡Nada!
—¿Seguro que no puedo convencerte de que te duches conmigo? —Joe vuelve hacia la ducha, deja caer la toalla y me mira con una sonrisa tentadora, pero yo hago un gesto negativo con la cabeza—. Vale. ¿Estás segura de que estás bien?
—Sí —creo que sólo es una mentira a medias—. Tengo que irme.
—Conduce con cuidado.
Estoy a punto de cambiar de idea cuando las cortinas se cierran, pero acabo de vestirme, salgo del hotel, y dejo atrás al hombre que me ha convertido en mujer.
—Es una historia bastante buena, sobre todo lo de que la convertiste en mujer —le dije a Joe.
Él agarró su vaso de plástico y tomó un buen sorbo de refresco, como si hablar conmigo le diera sed.
—Es la verdad, ¿no?
—Me parece interesante la idea de que una mujer tenga que tener relaciones sexuales para convertirse en mujer.
Joe se encogió de hombros y desenvolvió su bocadillo. Siempre me contaba la historia del mes antes de empezar a comer con ganas, como si hablar le diera hambre. El bocadillo era de pavo, como siempre, pero aquella vez con rodajas de tomate. No le gustaban, así que empezó a sacarlas una a una.
—¿Y no es así?
Me limité a verlo comer sin contestar. Necesitaba tiempo para que mi cuerpo volviera al mundo real, para que mi corazón y mi respiración recuperaran el ritmo normal. Me puse el jersey fingiendo que tenía frío, para ocultar mis pezones excitados. Más tarde, en casa, recordaría su historia, los pequeños detalles, y me masturbaría hasta explotar, pero de momento representé el papel de fría observadora, como hacía cada mes cuando nos encontrábamos en aquel banco del atrio o en el del parque.
—No sé qué problema tenía —Joe le dio un mordisco al bocadillo, y empezó a masticar. Al ver que le quedaba un poco de mayonesa en la comisura del labio, le ofrecí una servilleta.
—Acababa de perder la virginidad con un desconocido, a lo mejor se sentía incómoda.
No tenía ni idea de lo que Mary había sentido, claro; de hecho, no sabía lo que sentía ni lo que pensaba ninguna de las mujeres de Joe, pero mi imaginación llenaba los detalles de su cópula. Con lo que él me explicaba, yo creaba una imagen desde el punto de vista femenino.
—Vino directa a por mí, ¿cómo iba a saber que era virgen? No se comportaba como una.
—¿Cómo se supone que deben comportarse las vírgenes?
—No lo sé, pero ella se comportó como si tuviera muy claro lo que quería. ¿Por qué se sintió incómoda cuando lo consiguió?
Después de reflexionar un momento, comenté:
—A lo mejor se decepcionó.
—De eso ni hablar, Sadie. Te lo aseguro —me dijo él, con su sonrisa de chico malo.
—Ah, sí, claro. La convertiste en mujer.
—No me has contestado a lo de antes —me recordó él.
—No, perder la virginidad no me convirtió en mujer. ¿A ti te convirtió en un hombre?
—La perdí con Marcia Adams, la mejor amiga de mi madre, y me convirtió en un hombre con rapidez. No habría sobrevivido de no ser así.
Nunca me había contado aquella historia, y cuando se echó a reír, supuse que mi rostro reflejaba el interés que sentía.
—¿Vas a contármelo?
Pareció tímido por un instante, aunque pareciera imposible. Al ver que se movía con nerviosismo, pensé que no iba a hacerlo.
—Tenía diecisiete años. Me pidió que me ocupara de su jardín, y me pareció una buena oportunidad para ganar dinero para la universidad. Me dijo que podía usar su piscina cuando quisiera, al terminar de cortar el césped.
—Pues parece que no sólo te ocupaste de su jardín.
—No —dijo él, mientras se frotaba la nuca con una mano.
—¿De verdad crees que eso fue lo que te convirtió en un hombre?
—Sí. Bueno, al menos me enseñó de qué iba la cosa.
—No sé si es lo mismo.
—¿Cómo te convertiste en mujer?
No contesté, porque no quería entrar en aquel tema. Tras un momento de silencio, él se encogió de hombros y comentó:
—Mary se portó como si estuviera dándole un billete de veinte y echándola a patadas.
—A lo mejor dio por sentado que eres de la clase de hombres que ligan en bares y esperan que la mujer se largue después de acostarse con ella.
—¡Habría dejado que se duchara antes! —protestó él con indignación—. Dios, no soy un completo capullo.
Yo me limité a tomar un trago de mi bebida, y Joe soltó su bocadillo. El sol que penetraba por el techo de cristal se colaba a través de los helechos que colgaban encima nuestro, y teñían de sombras su cabello rubio. Su boca se tensó con su expresión ceñuda.
—Dilo.
Fingí que no entendía a qué estaba refiriéndose.
—Venga, dilo. Quieres hacerlo, te lo veo en la mirada.
—¿Qué quieres que diga?, ¿que eres del tipo de hombres que hacen esa clase de cosas?
—Sigue —me instó, mientras se reclinaba contra el asiento con los brazos cruzados.
—¿Quieres que diga que eres un sinvergüenza infiel?, ¿que vas de una mujer a otra sin parar? —le dije, con una sonrisa.
—No te olvides de que también soy un diablillo con mucha labia capaz de decir lo que sea con tal de acostarse con una mujer, que mi Santo Grial es la entrepierna femenina, que he abierto más melocotones que una estrella del porno.
—No había oído nunca lo de los melocotones —comenté, con una carcajada.
Joe no parecía compartir mi diversión.
—Dilo, Sadie. Crees que soy un braguetero.
Me quedé mirándolo en silencio durante unos segundos, y finalmente empecé a decir:
—Joe...
Él envolvió la comida, se levantó y la tiró en la papelera que había junto a mí. Se movía como una marioneta bailando bajo las órdenes de un titiritero vacilante, con sacudidas y tirones bruscos. Al darme cuenta de que estaba enfadado, enfadado de verdad, yo también me levanté del banco.
—Joe, espera.
Él se volvió hacia mí. Llevaba un traje negro, una camisa azul y una corbata negra con puntitos azules. Al ponerse las manos en las caderas arrugó la tela del traje, que probablemente costaba tanto como las mensualidades de mi coche.
Sus ojos azul verdoso, sus pómulos elevados y su nariz recta estaban moteados de sombras, y en su expresión no había ni rastro de una sonrisa. Su expresión ceñuda había creado unas pequeñas arrugas en la comisura exterior de sus ojos, y me pareció injusto que sólo contribuyeran a incrementar su atractivo.
—Sé que es lo que piensas, así que no te cortes y dilo.
—Pero es que es la pura verdad, Joe —le dije con suavidad.
—¡No siempre lo será!
Las plantas parecieron apartarse, como si su protesta furiosa las hubiera sobresaltado al romper la calma habitual que las rodeaba. No debería haberme mostrado burlona, pero su furia había conseguido enfadarme.
—Anda ya...
No me moví cuando se me acercó de repente. Sólo era unos centímetros más alto que yo, pero su furia hacía que pareciera más corpulento. Me negué a dejarme amilanar y me mantuve firme incluso cuando se me acercó tanto que podría haberme besado de haber querido; al fin y al cabo, aquél era mi papel, el de observadora desinteresada, igual que el suyo era el de sinvergüenza incorregible. Fingí que no estaba intimidada, aunque lo cierto era que lo estaba porque lo tenía tan cerca que podía contarle las pestañas, olerlo y sentir la calidez de su aliento en el rostro. Bajo la superficie siempre estaba intimidada... y excitada.
—Es verdad —masculló él.
—Eso ya lo he oído antes, pero cada mes vuelves y me cuentas una historia sobre otra mujer... o incluso varias. Así que vas a tener que perdonarme, pero la idea de que puedas convertirte de repente en Don Fidelidad me da un poco de risa.
Él retrocedió con un movimiento brusco, me señaló con el dedo y me dijo:
—Tú eres la que escucha mis historias —soltó un sonido de enfado, y con un gesto de las manos pareció indicar que tiraba algo... quizás a mí—. No tengo que demostrarte nada.
—Eso es verdad. ¿Por qué lo intentas con tanto ahínco? —le pregunté con calma.
Era la primera vez que nos peleábamos. Las discusiones eran para la gente que compartía una relación más o menos estrecha, y yo me negaba a admitir que lo que nos unía era tan relevante. Se me aceleró el corazón, sentí el calor de un rubor en las mejillas, se me hizo un nudo en el estómago, y me di cuenta de que había apretado los puños al sentir que se me clavaban las uñas en las palmas de las manos. Decidida a recuperar mi fachada imperturbable, hice un esfuerzo consciente por relajarme, pero cuando abrí los puños Joe bajó la mirada hacia mis manos antes de volver a mirarme a la cara.
—¿Y qué pasa contigo?, ¿qué intentas demostrar tú?
—¿Quién, yo? No sé a qué te refieres —le dije, sorprendida.
—¿Por qué escuchas mis historias?
Empecé a recoger los restos de mi comida y los tiré a la basura mientras le daba la espalda, más que consciente de que él no me quitaba la vista de encima.
—No te gusta que se cambien las tornas y se hable de ti, ¿verdad?
Al oír su tono burlón, me volví de nuevo hacia él.
—Llevo más de un año escuchando tus historias, Joe. Supongo que se ha convertido en un mal hábito.
Su cuerpo no mostró reacción alguna, pero sus ojos revelaron el impacto que habían tenido mis palabras.
—Pues es mejor romper los malos hábitos, ¿verdad? —dijo con calma.
Sentí pánico al ver que daba media vuelta y que empezaba a alejarse. Estaba desbaratando los papeles que habíamos estado interpretando durante casi dos años, y no entendía lo que estaba dándome a entender. ¿Quería decir que no iba a volver, o que no iba a haber otra historia que contar?
—¡Joe!
Él no se volvió, y mi orgullo me impidió volver a llamarlo. Esperé a que desapareciera de la vista, y cuando estuve sola volví a sentarme en el banco y apoyé los puños en el regazo.
Las flores empezaron a reprocharme mi comportamiento, pero como no tenían voz, no tuve que escucharlas.
Capítulo 2
Conocí a Adam en mi primer año de universidad, en una fiesta. No se celebraba en una de las residencias de estudiantes, sino en la «residencia de Lite», una monstruosidad victoriana de tres pisos que llevaba albergando a la mitad del departamento de Lengua Inglesa desde que alcanzaba la memoria. En cierto modo, también era una residencia estudiantil, aunque como los grafitis de las paredes eran frases de Wilde, Shakespeare y Burns, además de ensuciar también resultaban ocurrentes. Me había invitado mi compañera de cuarto, Donna, que estaba cursando la especialización en Literatura Inglesa.
A pesar de que no me gustaba demasiado la cerveza, iba de un lado para otro con un vaso en la mano. Donna me había abandonado para ir a hablar con un chico bastante mono de una de sus clases, y finalmente empecé a sortear la multitud en busca de un cuarto de baño, mientras escuchaba conversaciones achispadas sobre el pentámetro yámbico y las imágenes poéticas.
Me dijeron que había un lavabo «justo allí», pero acabé en la cocina y fue entonces cuando me encontré con Adam. Estaba sentado con actitud negligente en de la encimera, sus largas piernas estaban cubiertas por unos pantalones de pana azules, y llevaba los zapatos más descuidados que había visto en mi vida y una camiseta con el nombre de una banda de música punk. También llevaba un pendiente, el pelo largo, y tenía un cigarrillo en una mano y una botella de cerveza en la otra.
—¿Buscas el lavabo? —al verme asentir, me indicó una pequeña puerta junto a la de la bodega—. No se cierra con llave, pero ya vigilo por ti.
Me cautivó con su sonrisa. Tenía los dientes blancos y perfectos, aunque los dos superiores estaban un poco torcidos. Al salir, me lo encontré soltando un discurso sobre la obra de Anaïs Nin en comparación con la erótica moderna, y no salí de la cocina en toda la noche.
Fue la primera vez que me emborraché, y cuando al volver a casa Donna me preguntó quién era, yo le respondí tambaleante:
—No lo sé, pero voy a casarme con él.
Dos semanas después, al salir de mi cuarto para ir a clase, lo vi dejando un mensaje en la puerta de Rachael Levine, la delegada de mi residencia, que tenía la costumbre de sermonearnos sobre los peligros del alcohol y del sexo indiscriminado; sin embargo, no se le daba demasiado bien seguir sus propios consejos, porque a pesar de sus veintidós años seguía yendo a las fiestas de estudiantes y dejaba su amplio surtido de condones en medio de su habitación, a la vista de todos. A Rachael también le encantaba fanfarronear sobre su «fantástico novio»... que se llamaba Adam Danning.
Adam se volvió, me lanzó de nuevo aquella sonrisa arrolladora y me dijo:
—Hola. Nos conocemos, ¿verdad?
Mi vida cambió entre un latido del corazón y el siguiente.
—Sí, eres Sadie.
Sabía cómo me llamaba.
No supe qué decirle. Era un chico alto y guapo, un orador brillante a la hora de hablar de las diferencias entre el erotismo y la pornografía, bebía cerveza, fumaba Marlboro, y era el novio de Rachael.
Pero no tuve que decir gran cosa, porque mientras me acompañaba a clase no dejó de hablar sobre su trabajo en el departamento de Lengua Inglesa, sobre la universidad, y sobre una película que había visto la noche anterior. Con él era fácil permanecer en silencio, y bebí sus palabras con más entusiasmo que la cerveza de la fiesta.
Cuando nos despedimos para que él se fuera a trabajar y yo a clase de Psicología, comentó:
—Hay una fiesta en la residencia de Lite este fin de semana, ¿vas a venir?
Sí, claro que sí.
Seis semanas después del comienzo del primer semestre, comíamos juntos tres o cuatro veces a la semana y él me acompañaba a menudo a clase. Charlábamos sobre un sinfín de temas... sobre política, cine, arte, libros, sexo, drogas y rock and roll. Me recitaba poesía a menudo, y fue quien me mostró el poder que tienen las palabras.
Nunca me comentaba nada sobre Rachael, aunque ella no paraba de hablar de él. A pesar de que no ocultamos el hecho de que pasábamos bastante tiempo juntos, ella no pareció considerarme una amenaza; de hecho, se apresuró a tomarme bajo su protección, me dio consejos sin que se los pidiera, y me guardó rollos de papel higiénico durante la semana en que los nuevos miembros de las fraternidades tenían que robarlos de los cuartos de baño de las residencias. Me trataba como a una hermanita pequeña divertida y hasta un poco retrasada, y probablemente no me consideraba una amenaza porque yo aún conservaba la apariencia de empollona que llevaba acarreando desde el instituto. Si hubiera tenido la imagen típica de chica guapa y coqueta, seguramente se habría preocupado más.
Adam no tardó en convertirse en el espejo en el que veía reflejada a la mujer que yo quería llegar a ser. No era tan burdo como para decirme sin más lo que tenía que hacer o pensar, pero de alguna forma conseguía que fuera muy fácil compartir sus gustos y me ayudó a descubrir recovecos en mi interior que yo misma desconocía. No tenía ni idea de a qué quería dedicarme, y él ya se había licenciado y estaba preparando el doctorado en Literatura Inglesa; él era agnóstico, y yo aún iba a misa todos los domingos; a él le gustaban los Sex Pistols, y yo escuchaba los Top 40. Los cinco años de diferencia que nos separaban parecían una eternidad en aquel entonces. Adam era más maduro que los chicos de mi residencia, tenía su propio apartamento, un coche y un trabajo, pensaba y luchaba con una pasión encendida, y yo envidiaba y anhelaba su vitalidad vibrante. Adam fumaba, bebía, conducía su moto a toda velocidad por carreteras oscuras, y tenía pasatiempos como el puenting.
Era brillante y salvaje, mi Lord Byron particular, que en palabras de lady Caroline Lamb era «alocado, malo, y una amistad peligrosa».
Como hasta el momento había representado el papel de cerebrito, mi experiencia sexual se limitaba a un novio del instituto al que le gustaba recibir sexo oral, pero no darlo. Conservaba la virginidad más por las circunstancias que por convencimiento, y aunque la mayoría de mis amigas ya habían dado el gran salto, las historias que me contaban no me animaban a planteármelo. Había salido con varios chicos, pero nunca había experimentado el enamoramiento alocado de adolescente por el que habían pasado muchas de mis amigas. Habría sido mejor que lo hubiera vivido a modo de entrenamiento, pero nunca había sentido unos sentimientos profundos capaces de catapultarme al cielo y de hundirme en la miseria en cuestión de minutos... hasta que conocí a Adam.
No le revelé a nadie mi montaña rusa emocional, ni siquiera a Donna, que se había convertido en mi mejor amiga, ni a mi hermana pequeña Katie, que ya tenía bastante con sus dramas del instituto. Guardé el secreto de mi amor en mi interior y le di vueltas y más vueltas, intentando destrozarlo o comprenderlo como si fuera un cubo de Rubik o una de esas imágenes con figuras escondidas que nadie alcanza a ver. Nunca me había sentido tan confundida, tan desalentada, tan desesperada ni tan entusiasmada y emocionada.
Estaba enamorada de Adam Danning, pero no tenía ni idea de lo que él sentía por mí.
Tendría que haberme sentido avergonzada por pedirle a Rachael unos cuantos de los condones que exhibía con tanto orgullo, sobre todo teniendo en cuenta que iba a utilizarlos para intentar seducir a su novio, pero cuando una está locamente enamorada es capaz de considerar excusables cosas que ni se le ocurrirían en otras circunstancias.
Mi primer semestre en la universidad había pasado en un suspiro, y no podía esperar más porque se avecinaba un mes entero que Adam pasaría con Rachael y lejos de mí. El día en que se suponía que iba a regresar a casa, me pertreché con mis braguitas nuevas y con el manojo de condones, y fui a su apartamento con la excusa de llevarle el regalo que le había comprado.
Cuando me abrió la puerta sin camisa y con el pelo húmedo, se me formó un nudo en la garganta y todos los nervios de mi cuerpo parecieron cobrar vida mientras el corazón me martilleaba en la muñeca, en el cuello y en la entrepierna.
—¿Me has comprado algo? —me preguntó, obviamente complacido, al tomar el paquete que yo misma había envuelto en un papel sin ningún tipo de distintivo—. Qué detallazo, Sadie. ¿Qué es?
—Ábrelo.
De pie en su sala de estar, con las rodillas temblorosas y las palmas de las manos cubiertas de sudor, sentí que estaba al borde de un precipicio. A pesar de que no me consideraba una persona temeraria, estaba dispuesta a lanzarme sin paracaídas, a saltar y a volar.
Adam desenvolvió el libro, y su sonrisa fue todo el agradecimiento que yo necesitaba.
—¡Una recopilación poética de E. E. Cummings!
—No lo tienes, ¿verdad?
Él hizo un gesto de negación, mientras hojeaba el regalo con la reverencia que muestra cualquier amante de los libros ante un nuevo volumen.
Se me olvidó respirar mientras sus dedos iban pasando página tras página, mientras iban acercándose a una que había marcado con una cinta roja de seda. Cada segundo era como una gota de miel cayendo de una cuchara, como un universo ligado a los demás por medio de las finas hebras del tiempo.
Adam se detuvo al llegar a la cinta, y leyó la página antes de levantar la mirada hacia mí. Entonces me acordé de respirar, y tragué oxígeno como si fuera vino mientras el pulso me retumbaba en los oídos como las olas de un mar embravecido.
—Una estrella sin límites —se limitó a decir él.
En aquel momento, supe que no me había equivocado. Cuando Adam dejó a un lado el libro, nos quedamos mirando sin necesidad de palabras. Tomé la mano que me ofreció, y nuestros dedos se entrelazaron.
Me sentó a horcajadas sobre su regazo, y sentí la calidez y la suavidad de sus hombros desnudos. Mi entrepierna quedó apretada contra su estómago y sus manos encajaron con naturalidad en mis caderas, como si estuvieran en el lugar que les correspondía.
Nos besamos durante largo rato, mientras me acariciaba de arriba a abajo. Tenía su erección apretada contra el trasero, hasta que nos movimos para que quedara entre nosotros. Exploré todas las líneas y las curvas de su cuerpo que tenía al alcance sin levantarme de su regazo ni dejar de besarlo, tracé la forma de sus costillas y los bultos de sus bíceps, rodeé sus pezones y conté sus vértebras con las puntas de los dedos.
Cuando por fin fuimos al dormitorio, estaba más húmeda de lo que lo había estado en toda mi vida. Tenía los pezones tensos y doloridos, las sensaciones chisporroteaban a lo largo de mis nervios como bengalas, y estaba inmersa en un mundo lento y cálido. Era como ver la realidad a través de una lente embadurnada de vaselina, suave y desenfocada.
Adam apartó la colcha de la cama sin dejar de besarme y me tumbó en las sábanas, que conservaban su aroma. Cuando nos estiramos, abrí las piernas para acomodarlo contra mi cuerpo y sus labios empezaron a descender por mi mandíbula y por mi cuello. Empezó a desabrocharme la blusa y fue revelando mis pechos, que estaban cubiertos por el nuevo sujetador de encaje negro que me había comprado.
Me desenvolvió como si fuera un regalo, con movimientos lentos y pequeños murmullos de placer, y sus manos me acariciaron mientras desabrochaba y apartaba la ropa. Cuando quedé completamente desnuda, se inclinó para besarme de nuevo en la boca y alineó su cuerpo con el mío. Éramos como un rompecabezas de dos piezas que encajaban a la perfección.
Empezó a recorrerme el cuerpo entero con los labios y la lengua, y no pude evitar tensarme cuando llegó a mi vientre y a mis caderas. Separó mis labios inferiores con un dedo y me besó el clítoris, y cuando empezó a chuparlo me arqueé extasiada y me rendí a sus caricias. Me hizo el amor lentamente con la boca, y yo sólo pude flotar sobre las oleadas de placer mientras intentaba recordar que tenía que respirar.
Adam no tuvo problemas para ponerse el condón, ni dudó a la hora de penetrarme. Tomó su miembro en una mano, humedeció la punta con mis fluidos para que fuera más fácil, y se sumergió en mi interior. Yo estaba tan húmeda, que pudo entrar hasta el fondo de una sola embestida.
Ambos gritamos al unísono. Adam se inclinó y enterró el rostro en la curva de mi hombro, y cuando me mordisqueó ligeramente, le recorrí la espalda con las uñas. El placer nos había inmovilizado, y fue entonces cuando cristalizó la enormidad de lo que estábamos haciendo. Salió de mi interior con un fluido movimiento de caderas, y me arqueé hacia él cuando volvió a penetrarme.
Aunque era de esperar que me mostrara un poco torpe por mi inexperiencia, la excitación se encargó de coreografiarnos. Nuestros cuerpos se movieron en una cadencia rítmica, en un toma y daca mutuo.
No tardé en alcanzar el orgasmo otra vez, aunque hasta aquel momento ni siquiera sabía que era capaz de conseguir tal proeza. Adam gritó mi nombre al derramarse, y solté una exclamación cuando su última embestida me dolió más que la primera.
Después permanecí acurrucada entre sus brazos, y dormí hasta que llegó la hora de que me fuera. Tardé tres días en recuperarme, en dejar de sentir el efecto que había causado tenerlo en mi interior, y para entonces Adam me había llamado tres veces al día y lo había arreglado todo para ir a verme a casa de mis padres. No le pregunté lo que le había dicho a Rachael, porque me daba igual.
Después de aquello, fuimos inseparables. Nos casamos en un mes de junio, después de que yo consiguiera mi máster en Psicología, pero un año después, mientras yo trabajaba en mi trabajo de doctorado, el cierre del esquí izquierdo de Adam se rompió por culpa de un defecto de fábrica y se estrelló contra un árbol. Sufrió una lesión en la médula espinal, al nivel de la vértebra C5, que lo dejó en coma durante tres semanas y le arrebató la sensibilidad y la capacidad de movimiento de hombros para abajo. Sólo tenía treinta y seis años.
Lo que me convirtió en mujer no fue perder la virginidad, sino estar a punto de perder a mi marido. Adam podría haber muerto, y a veces lloro de agradecimiento porque no fue así.
Aunque otros días desearía que hubiera ocurrido lo contrario.
Aquella noche, noté un aroma delicioso al llegar a casa. A la señora Lapp le gustaba preparar sopa en invierno.
—¿Señora D?
Siempre preguntaba lo mismo, aunque yo era la única a la que esperaba a la hora de la cena.
—Sí, soy yo.
Dolly Lapp salió de la cocina, mientras se secaba las manos en el delantal. Tenía el moño en el que solía recoger su pelo canoso un poco despeinado, y su rostro estaba acalorado. Aunque cocinar y limpiar se le daba de maravilla, era mucho más que un ama de llaves: era una madre, una enfermera, una amiga, y no podría habérmelas arreglado sin ella.
Colgué el abrigo en la percha del recibidor, y dejé el maletín en el lugar de siempre junto a la puerta. Todo tenía que estar en su sitio y no había margen para el desorden, porque era importante que nada obstruyera el paso ni pudiera enredarse entre unas ruedas.
—He preparado sopa, venga a sentarse. Empezaba a preocuparme al ver que se hacía más tarde que de costumbre.
—Había mucho tráfico —solté la mentira sin inmutarme. No había tenido ningún problema con el tráfico, pero la discusión con Joe me había alterado y había estado dando vueltas con el coche, incapaz de enfrentarme a la idea de volver a casa—. La verdad es que es bastante tarde, será mejor que vaya a ver a Adam.
—Hace una hora que lo ayudé a acostarse, la sopa está en el termo eléctrico. Bueno, me voy ya, Samuel lleva aquí desde las cinco y media. Le dije que leyera el periódico en la cocina y que se tomara un café, pero ya sabe que empieza a refunfuñar si tiene que esperar demasiado.
Me sentí culpable por haber sido tan egoísta.
—Siento haber tardado tanto.
—No se preocupe, pero recuerde dejar el termo al mínimo para que la sopa no hierva, y apagarlo mañana por la mañana. Ah, y la ha llamado su hermana, le he dejado su mensaje apuntado junto al teléfono.
—Gracias, señora Lapp —le dije con una sonrisa, agradecida por lo bien que nos cuidaba.
Cuando se despidió y volvió a la cocina a por su impaciente marido, sentí que me empezaban a crujir las tripas de hambre, pero dejé la cena para después y subí la escalera con la mano en la barandilla labrada que la señora Lapp mantenía impoluta.
Me detuve y agucé el oído al llegar al rellano. A mi derecha tenía el tramo menor de pasillo con el cuarto de baño, el dormitorio para invitados, el ascensor y las escaleras que conducían a la planta superior, y a mi izquierda el tramo largo con dos dormitorios más, el acceso a la escalera trasera, el dormitorio principal y otro cuarto de baño. Oí la televisión encendida del piso de arriba, el ruido de pisadas, y segundos después Dennis se asomó por la baranda. Como medía un metro noventa y pesaba unos ciento diez kilos, tenía pinta de jugador de rugby, pero era tan sensible como fuerte y, a pesar de que sólo llevaba dos años con nosotros, me resultaba tan imprescindible como la señora Lapp.
—Hola, Sadie. Hoy has vuelto tarde.
—Había tráfico.
—Me voy dentro de unos veinte minutos, pero antes le echaré un vistazo —volvió a entrar en su cuarto, y al cabo de un instante empezó a hablar con alguien por teléfono.
Mi privacidad era el precio que tenía que pagar por tener la ayuda de la señora Lapp y de Dennis. Recordaba con nostalgia la época en que podía andar en ropa interior por mi casa y comer helado directamente del envase, pero esa vida se me había acabado. Mi suegra prefería usar un eufemismo y los llamaba «ayuda», pero yo era más realista y sabía que eran una necesidad. Los tres trabajábamos al unísono como un engranaje perfectamente sincronizado para conseguir que la casa funcionara, y me habría sentido perdida sin ellos.
Al llegar a la puerta de la habitación de Adam, me detuve para adoptar la expresión correcta, una sonrisa cálida con el toque adecuado de cansancio que indicara la batalla que había librado con el tráfico. Una expresión cariñosa.
Adam ya estaba acostado, pero se volvió a mirarme cuando entré y dijo:
—Cerrar programa.
El archivo que había estado leyendo en el portátil se cerró en cuanto dio la orden. Podía manejar casi todo lo que tenía en la habitación mediante el sistema de reconocimiento de voz que había instalado.
—Llegas tarde —añadió.
—Qué querida me siento, eres la tercera persona que me lo ha dicho desde que he entrado en casa —le dije con voz despreocupada, mientras me metía fácilmente en mi papel de esposa.
Aparté un poco el soporte del ordenador, y me incliné para rozarle los labios en el cotidiano beso de la noche. Al sentir la frialdad de sus labios, cerré los ojos deseando que recuperaran algo de calidez.
—¿Has tenido un día duro?, pareces muy cansada.
Antes de que pudiera contestarle, mi estómago empezó a protestar de nuevo y lo cubrí con una mano para intentar calmarlo.
—Voy a cenar, la señora Lapp ha preparado sopa. He querido venir a decirte «hola» antes de nada.
Adam sonrió, y en aquel momento se pareció tanto al hombre del que me había enamorado, que se me encogió el estómago.
—Hola.
—Hola —le aparté el pelo de la cara. A pesar de la frialdad de su boca, tenía la frente y las mejillas cálidas—. Pareces acalorado.
—Me has pillado leyendo —dijo, mientras movía las cejas en un gesto travieso. A pesar de que no podía moverse por debajo de los hombros, su expresión siempre resultaba elocuente.
—¿Estabas leyendo pornografía otra vez?
—De eso nada, es literatura —me dijo, con un fingido tono de suficiencia.
—¿Para clase, o por diversión? —volví a acariciarle la frente bajo el pretexto de acariciarlo, aunque realmente quería comprobar si tenía fiebre.
—Para clase.
Adam había ganado premios nacionales con su poesía en el pasado, pero ya sólo trabajaba a través de Internet para la Universidad de Pensilvania y no escribía poemas, al menos que yo supiera.
—¿El tema va de poetas encarcelados? —le enderecé una mano que se le había deslizado hacia un lado, le coloqué bien las piernas y lo tapé con movimientos firmes y expertos hasta que quedó hecho una momia.
—El marqués de Sade contra Oscar Wilde —me dijo, mientras seguía todos mis movimientos con la mirada.
—Suena depravado.
Me incliné para colocarle bien las sábanas en el lado opuesto, y Adam inhaló profundamente. Cuando me rozó el cuello con los labios, me inundaron los recuerdos y un calor ardiente.
—Hueles tan bien... —me dijo él, con voz más ronca de lo habitual.
Me quedé inmóvil, y él ladeó la cabeza para rozarme de nuevo con los labios y volvió a inhalar. Cuando me acarició con la nariz, se me tensaban los pezones y me flaquearon las rodillas en una excitación instantánea.
Adam me acarició con la lengua, y dijo:
—Me encanta tu sabor.
Volví la cabeza hacia él y lo besé. Nuestras bocas se abrieron, y al sentir la caricia de su lengua, me golpeó una sacudida de placer. Apoyé una mano en su hombro y sentí la suavidad de su pijama de franela y la firmeza de sus huesos, que no se me hincaban en la mano gracias a la amortiguación de la tela.