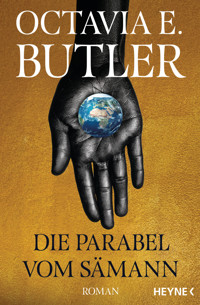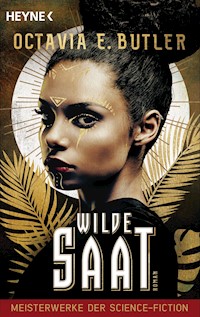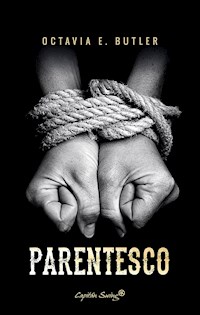
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Más de treinta y cinco años después de su lanzamiento, Parentesco sigue atrayendo a nuevos lectores con su profunda exploración de la violencia y la pérdida de la humanidad causada por la esclavitud en Estados Unidos, y el impacto complejo y duradero que aún tiene este hecho histórico en la actualidad. La obra más famosa de Butler, aclamada por la crítica, cuenta la historia de Dana, una joven negra que de repente e inexplicablemente es transportada desde su hogar en la California de la década de 1970 hasta la guerra civil. Mientras viaja en el tiempo entre ambos mundos, uno en el que es una mujer libre y otro en el que forma parte de su propia y complicada historia familiar en una plantación del sur, se enreda aterradoramente en la vida de Rufus, un conflictivo esclavista que es a la vez un antepasado de Dana, y en las vidas de las muchas personas que están esclavizadas por él. Considerada como una obra esencial dentro de los géneros feminista, de ciencia ficción y fantasía, y una piedra angular del movimiento afrofuturista, se han vendido más de medio millón de copias de Parentesco. La interseccionalidad de la raza, la historia y el tratamiento de las mujeres abordada en este libro sigue siendo un tema crítico en el diálogo contemporáneo, tanto en el aula como en la esfera pública. Inquietante, convincente y de una rica imaginación, Parentesco ofrece una mirada inquebrantable a nuestra complicada historia social.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La última vez, al volver a casa, perdí un brazo. El brazo izquierdo.
Perdí también un año de mi vida, aproximadamente, y buena parte de la comodidad y la seguridad que había tenido —y no había valorado— hasta entonces. Kevin fue al hospital en cuanto le soltó la policía y se quedó conmigo para que supiera que a él no le había perdido.
Pero antes de eso tuve que convencer a la policía de que no le correspondía estar en la cárcel. Aquello me llevó tiempo. «La policía» era un manchón, una sombra que aparecía de vez en cuando al lado de mi cama para hacerme preguntas que me costaba mucho entender.
—¿Cómo se hizo lo del brazo? —preguntaban—. ¿Quién se lo hizo?
A mí me llamaba la atención que utilizaran aquella palabra: «lo». Como si fuera un arañazo. ¿Pensaban acaso que no sabía que lo había perdido?
—Un accidente —me oí decir en un susurro—. Fue un accidente.
Empezaron a hacerme preguntas sobre Kevin. Al principio sus palabras parecían fundirse, borrosas, y yo no les prestaba mucha atención. Al cabo de un rato, sin embargo, volvía a oírlas en mi mente y me daba cuenta de pronto de que aquellos hombres estaban intentando culpar a Kevin de «lo» de mi brazo.
—No —dije yo moviendo la cabeza levemente, sin levantarla de la almohada—. No fue Kevin. ¿Está aquí? ¿Puedo verle?
—¿Entonces quién fue? —insistieron.
Intenté pensar con claridad a pesar de la medicación, del dolor lejano, pero no había ninguna explicación honesta que pudiera darles: ninguna que ellos pudieran creer.
—Fue un accidente —repetí—. Y fue culpa mía, no de Kevin. Por favor, déjenme verle.
Repetí aquello una y otra vez, hasta que las siluetas difusas de los policías me dejaron en paz, hasta que me desperté y vi a Kevin allí sentado, dormitando junto a la cama. Me pregunté fugazmente cuánto tiempo llevaría allí, pero no importaba. Lo que importaba era que estaba allí. Y yo volví a dormirme, aliviada.
Hasta que, por fin, me desperté, sintiéndome capaz de hablar con él con cierta coherencia y de entender lo que él me decía. Estaba casi cómoda, salvo por un extraño latido que sentía en el brazo. O donde antes había estado mi brazo. Moví la cabeza, traté de mirar al lugar vacío que había dejado…, al muñón.
Y entonces vi a Kevin de pie delante de mí, con las manos en mis mejillas, tratando de volverme la cara hacia él.
No dijo nada. Al cabo de un rato se volvió a sentar, me cogió la mano y no la soltó.
Tuve la sensación de que habría podido levantar la otra mano y tocarle. Tuve la sensación de tener otra mano. Intenté mirar de nuevo y esta vez sí me lo permitió. Yo necesitaba comprobar que era capaz de aceptar lo que sabía que había ocurrido.
Y pasado un momento volví a apoyar la cabeza en la almohada y cerré los ojos.
—Por encima del codo —dije.
—No había otra solución.
—Ya lo sé. Estoy tratando de habituarme, eso es todo. —Abrí los ojos y le miré: recordé entonces a mis anteriores visitantes—. ¿Te he metido en algún lío?
—¿A mí?
—Vino la policía. Creyeron que me lo habías hecho tú.
—Ah, eso. Eran ayudantes del sheriff. Los vecinos les llamaron cuando empezaste a gritar. Me interrogaron, me tuvieron retenido un rato…, así es como lo llaman ellos--… Pero les convenciste de que tenían que dejarme en paz.
—Bien. Les dije que había sido un accidente. Culpa mía.
—Una cosa así no puede ser culpa tuya. De ninguna manera.
—Eso es discutible. Pero desde luego culpa tuya no fue. ¿Te han seguido molestando?
—Creo que no. Están convencidos de que te lo hice yo, pero no había testigos y tú no vas a colaborar. Además, no creo que puedan imaginarse de qué manera te lo hice…, tal y como pasó.
Cerré los ojos de nuevo, recordando cómo había pasado. Recordando el dolor.
—¿Estás bien? —preguntó Kevin.
—Sí. Dime qué contaste a la policía.
—La verdad. —Jugueteó con mi mano unos instantes, en silencio. Yo le miré y vi que él también me estaba mirando.
—Si dijiste a esos policías la verdad —dije con voz queda—, te encerrarán. En un hospital psiquiátrico.
Kevin sonrió.
—Les dije todo lo que podía decirles. Que yo estaba en el dormitorio cuando te oí gritar. Que fui corriendo a la sala de estar a ver qué pasaba y te encontré forcejeando para sacar el brazo de lo que me pareció un boquete en la pared. Que fui a ayudarte. Y que entonces me di cuenta de que no tenías el brazo. Que de alguna manera se había quedado pegado a la pared, machacado contra ella.
—Machacado… no exactamente.
—Ya lo sé. Pero me pareció que era una palabra muy adecuada para explicárselo a ellos. Para mostrar ignorancia. Y además, tampoco es del todo inexacto. Luego quisieron que les dijera cómo había podido suceder algo así. Les dije que no lo sabía. Les dije una y otra vez que no lo sabía. Y que el cielo me asista, Dana: no lo sé.
—Yo tampoco —susurré—. Yo tampoco.
El río
Los problemas comenzaron mucho antes del 9 de junio de 1976, que fue cuando yo me di cuenta. Pero el 9 de junio es la fecha que recuerdo. Ese día yo cumplía veintiséis años y también fue el día en que conocí a Rufus. El día que él me llamó por primera vez.
Kevin y yo no habíamos hecho ningún plan para celebrar mi cumpleaños. Estábamos los dos demasiado cansados para celebrar nada. El día anterior nos habíamos mudado de un apartamento de Los Ángeles a una casa propia, a pocas millas de Altadena. La mudanza ya tuvo para mí bastante de celebración. Estábamos todavía desembalando…, mejor dicho, yo estaba todavía desembalando: Kevin había parado en cuanto tuvo organizado su despacho. Y en aquel momento estaba allí atrincherado, holgazaneando o pensando, porque no se oía la máquina de escribir. Hasta que salió del despacho y entró en la salita, donde estaba yo colocando los libros en una de las estanterías grandes. Solo ficción. Teníamos tantos libros que intentábamos que guardaran cierto orden.
—¿Qué pasa? —le pregunté.
—Nada. —Se sentó en el suelo, cerca de donde estaba yo—. Estaba luchando contra mi propia perversidad. ¿Sabes? Ayer, mientras hacíamos la mudanza, tenía al menos media docena de ideas para la historia navideña esa.
—Y ahora que ha llegado el momento de escribirla no tienes ninguna.
—Ni una sola.
Cogió un libro, lo abrió y pasó unas cuantas páginas. Yo cogí otro libro y le golpeé con él en el hombro. Cuando levantó la mirada, sorprendido, le puse delante una pila de libros de ensayo. Los miró con aire infeliz.
—¡Demonios! ¿Cómo se me ha ocurrido salir de ahí?
—Para buscar ideas. A fin de cuentas, siempre aparecen cuando estás ocupado.
Me lanzó una mirada que yo sabía que no era tan malévola como aparentaba. Tenía esos ojos pálidos, casi incoloros, que le hacían parecer distante y enfadado cuando no lo estaba. Normalmente, incomodaba a la gente. A los desconocidos. Le lancé un gruñido y regresó al trabajo. Al cabo de un momento se llevó la pila de libros de ensayo a otra estantería y comenzó a colocarlos.
Me agaché para acercarle otra caja llena y luego me incorporé rápidamente. Había empezado a sentirme mareada, con náuseas. Veía la habitación borrosa y oscura. Me quedé de pie un momento, agarrada a una librería y preguntándome qué me habría pasado, hasta que, de pronto, me caí de rodillas. Oí a Kevin emitir un sonido de sorpresa, sin decir una palabra, y le oí preguntarme:
—¿Qué te ha pasado?
Levanté la cabeza y me di cuenta de que no podía enfocarle.
—No me encuentro bien —boqueé.
Le oí acercarse a mí, vi un borrón con pantalones grises y camisa azul. Y entonces, justo antes de que llegara a tocarme, se desvaneció.
La casa, los libros se desvanecieron también. Todo se desvaneció. De pronto me encontré al aire libre, arrodillada en el suelo, bajo los árboles. Estaba en un sitio muy verde, al borde de un bosque. Ante mí corría un río tranquilo y hacia el centro del río había un niño chapoteando, gritando…
¡Se estaba ahogando!
Reaccioné y fui corriendo hacia el niño. Ya preguntaría después, ya intentaría averiguar dónde estaba, qué había ocurrido. De momento, tenía que socorrer al niño.
Corrí hacia el río; me metí en el agua totalmente vestida y fui nadando, deprisa, hasta el chico. Cuando le alcancé ya estaba inconsciente. Era un niño pequeño, pelirrojo, que flotaba en el agua con la cara vuelta hacia abajo. Lo giré, lo levanté lo suficiente para que la cabeza le quedara fuera del agua y tiré de él. Entonces vi en la orilla a una mujer pelirroja que nos esperaba. O, mejor dicho, estaba en la orilla gritando, corriendo de un lado a otro. En cuanto vio que me acercaba, ahora ya caminando, echó a correr hacia mí, me quitó al niño de los brazos y lo llevó ella el resto del trayecto, tocándolo, inspeccionándolo.
—¡No respira! —chilló.
Respiración artificial. Yo había visto cómo se hacía, me lo habían explicado, pero nunca la había hecho. Había llegado el momento de ponerlo en práctica. La mujer no estaba en condiciones de hacer nada útil y por allí no se veía a nadie más. En cuanto llegamos a la orilla le arrebaté al niño. No tendría más de cuatro o cinco años y no era muy grande.
Lo dejé en el suelo, boca arriba. Le incliné la cabeza hacia atrás y empecé a hacerle la respiración boca a boca. Vi que se le movía el pecho y le insuflé aire. Luego, de repente, la mujer comenzó a pegarme.
—¡Has matado a mi niño! —chilló—. ¡Tú le has matado!
Me di la vuelta y me las arreglé para sujetarla por las muñecas.
—¡Ya basta! —grité, imprimiendo a mi tono de voz toda la autoridad de la que fui capaz—. ¡Está vivo!
¿Lo estaba? No podía asegurarlo. Quisiera Dios que estuviera vivo.
—El niño está vivo. Déjeme ayudarle.
La aparté, aliviada de que fuera algo más menuda que yo, y dediqué de nuevo toda mi atención a su hijo. Entre una y otra respiración la vi mirándome fijamente, sin expresión alguna en los ojos. Luego se dejó caer de rodillas a mi lado, llorando.
Unos instantes después el niño empezó a respirar sin ayuda. A respirar y toser, a atragantarse y vomitar y llamar a su madre, llorando. Si podía hacer todo aquello, estaba bien. Yo me aparté un poco de él y me senté, aliviada, tranquila. ¡Lo había conseguido!
—¡Está vivo! —gritó la mujer. Cogió al niño y casi lo asfixia—. Rufus, cariño…
Rufus. Cómo se puede infligir un nombre tan feo a un niño razonablemente guapo.
Cuando Rufus vio que era su madre quien lo tenía en brazos se abrazó a ella, gritando tan fuerte como pudo. Desde luego, en la voz no tenía ningún problema. Luego, de pronto, otra voz:
—¿Qué demonios pasa aquí? —La voz de un hombre enfadado, en tono exigente.
Me giré, sorprendida, y me encontré ante el cañón del rifle más largo que había visto en mi vida. Oí un clic metálico y me quedé helada, pensando si me iría a disparar por haber salvado la vida al niño. Iba a morir.
Traté de hablar, pero me había quedado sin voz. Me sentía revuelta, mareada. Veía borroso, tan borroso que no podía distinguir ni la escopeta ni la cara del hombre que la sostenía. Oí a la mujer, que hablaba con claridad, decir algo, pero yo estaba demasiado hundida en la espiral de mareo y de pánico como para entender lo que decía.
Y luego el hombre, la mujer, el niño y el rifle…, todo se desvaneció.
Volvía a encontrarme en la sala de estar de mi casa, de rodillas en el suelo, a pocos pasos de donde me había caído unos minutos antes. Estaba de nuevo en casa, mojada y llena de barro, pero intacta. Al otro lado de la habitación estaba Kevin, de pie, helado, mirando el sitio donde yo estaba antes. ¿Cuánto tiempo llevaba Kevin allí?
—¿Kevin?
Dio la vuelta para ponerse frente a mí.
—Pero qué demonios… ¿Cómo has conseguido hacer eso? —susurró.
—No lo sé.
—Dana…
Se acercó a mí, me tocó con cuidado, como si no tuviera la certeza de que yo era de carne y hueso. Luego me cogió por los hombros con fuerza.
—¿Qué ha pasado?
Intenté zafarme, pero él no me soltó. Se agachó y se puso de rodillas a mi lado.
—¡Dímelo! —exigió.
—Te lo diría, si supiera qué decirte. Me estás haciendo daño.
Al final me soltó. Me miró fijamente, como si acabara de reconocerme.
—¿Te encuentras bien?
—No.
Bajé la cabeza y cerré los ojos un momento. Estaba temblando de miedo. Un residuo de terror me arrebataba la fuerza que me quedaba. Me incliné hacia delante y me rodeé el cuerpo con los brazos, intentando calmarme. La amenaza había desaparecido, pero no podía hacer otra cosa para que los dientes me dejaran de castañetear.
Kevin se puso en pie y salió unos instantes. Luego volvió con una toalla grande y me envolvió en ella. Aquello me reconfortaba, así que me ajusté la toalla. Me dolían la espalda y los hombros en los puntos donde la madre de Rufus me había golpeado. Me había golpeado con más fuerza de lo que yo pensé y Kevin, al agarrarme, no había sido de gran ayuda.
Nos quedamos sentados en el suelo, uno junto a otro: yo envuelta en la toalla y Kevin rodeándome con un brazo y tranquilizándome solo con su presencia. Al cabo de un rato dejé de tiritar.
—Y ahora cuéntamelo —dijo Kevin.
—¿El qué?
—Todo. ¿Qué te ocurrió? ¿Cómo pudiste…? ¿Cómo pudiste ir y venir así?
Me quedé callada, sin moverme, tratando de ordenar mis ideas, viendo de nuevo el rifle apuntándome a la cabeza. Nunca había sentido tanto pánico en mi vida. Nunca me había visto tan cerca de la muerte.
—Dana —dijo suavemente.
El sonido de su voz parecía poner distancia entre mis recuerdos y yo, pero, aun así…
—No sé qué decirte —respondí—. Es todo absurdo.
—Dime cómo te mojaste así —dijo—. Empieza por ahí.
Asentí.
—Había un río —expliqué—. Un río que atravesaba un bosque. Y en el río se estaba ahogando un niño. Le salvé. Así es como me mojé.
Titubeé, traté de pensar, intenté que aquello encajara. No es que lo que me había pasado tuviera sentido alguno, pero al menos podía contarlo de un modo coherente.
Miré a Kevin, vi que se esforzaba por mantener una expresión neutra. Él esperó. Más compuesta, volví al principio, a la primera vez que sentí el mareo, y entonces lo recordé todo: pude revivirlo todo con detalle. Incluso recordé cosas que —me di cuenta entonces— no había advertido en su momento. Los árboles junto a los que había pasado, por ejemplo. Pinos: altos y rectos, con ramas y agujas en la copa. Me di cuenta también de cómo había sido el momento justo antes de ver a Rufus. Y recordé otra cosa más de la madre de Rufus. Su ropa. Llevaba puesto un vestido negro largo que la tapaba desde el cuello hasta los pies. Un poco absurdo, llevar un vestido así a la orilla embarrada de un río. Y hablaba con acento…, con acento del sur. Y luego estaba la escopeta, imposible olvidarla: larga y mortal.
Kevin me escuchó sin interrumpirme. Cuando hube terminado, cogió una punta de la toalla y me limpió un poco de barro de la pierna.
—De algún sitio tiene que venir este barro —dijo.
—¿No me crees?
Durante un momento miró aquel barro, concentrado. Luego me miró a mí.
—¿Sabes cuánto tiempo has estado fuera?
—No mucho. Unos minutos.
—Unos segundos. No han pasado más de diez o quince segundos desde que te fuiste hasta que me llamaste por mi nombre.
—No, no. —Negué con la cabeza, despacio—. No puede haber sucedido todo eso en solo unos segundos.
Kevin no dijo nada.
—Pero ¡ha pasado de verdad! ¡Estuve allí! —Me contuve, respiré hondo y me calmé—. De acuerdo. Si tú me contaras una historia así, probablemente yo tampoco te creería. Pero es cierto lo que dices: este barro tiene que venir de algún sitio.
—Sí.
—Mira… Dime qué es lo que viste. ¿Qué crees que ocurrió?
Frunció el ceño, movió la cabeza.
—Desapareciste. —Daba la impresión de que le costaba encontrar las palabras—. Estabas aquí, yo tenía la mano a unos centímetros de distancia de ti, y de pronto desapareciste. No podía creerlo. Me quedé ahí de pie. Y luego volviste a aparecer al otro lado de la habitación.
—¿Y ahora lo crees?
Se encogió de hombros.
—Sucedió. Yo lo vi. Desapareciste y volviste a aparecer. Son los hechos.
—Volví a aparecer mojada, llena de barro y muerta de miedo.
—Sí.
—Y sé lo que vi y lo que hice. Esos son mis hechos. Y no son más absurdos que los tuyos.
—No sé qué pensar.
—No sé si importa mucho lo que pensemos.
—¿Qué quieres decir?
—Pues… que ya ha sucedido una vez. ¿Y si vuelve a pasar?
—No, no creo que…
—¡No lo sabes! —Yo estaba empezando a tiritar otra vez—. Sea lo que sea, no necesito repetirlo. Casi acaba conmigo.
—Cálmate —dijo—. Pase lo que pase, no te hace ningún bien volver a sentir tanto miedo.
Me revolví, incómoda, y miré a mi alrededor.
—Tengo la sensación de que puede volver a ocurrir, que podría ocurrir en cualquier momento. Y aquí no me siento segura.
—Estás asustada y…
—¡No!
Me volví hacia él y le miré fijamente. Me pareció tan preocupado que aparté la vista. Me pregunté, con amargura, qué le preocupaba más: que yo pudiera desaparecer de nuevo o que pudiera no estar en mis cabales. Yo seguía convencida de que no había creído mi relato.
—Puede que tengas razón —dije—. Espero que tengas razón. Tal vez soy como la víctima de un robo, o de una violación, o algo así: una víctima que sobrevive, pero ya no vuelve a sentirse segura. —Me encogí de hombros—. Y no sabría cómo llamar a lo que me ocurrió, pero ya no me siento segura.
Me habló con una voz extraordinariamente dulce.
—Si vuelve a suceder y es real, el padre del niño sabrá que tiene que darte las gracias. No te hará daño.
—Eso tú no lo sabes. No sabes lo que puede pasar. —Me puse de pie, tambaleándome un poco—. Qué narices, no puedo reprocharte que te lo tomes a broma.
Me callé para darle la ocasión de negarlo, pero no lo hizo.
—Me están entrando ganas de reírme a mí también.
—¿Qué quieres decir?
—No lo sé. Todo el episodio ha sido real. Yo sé que ha sido real y, a pesar de eso, se está empezando a alejar de mí…, se está convirtiendo en algo… como si lo hubiera visto en televisión o lo hubiera leído. Algo que no he vivido yo de primera mano.
—¿O algo así como… un sueño?
Le miré.
—Quieres decir una alucinación.
—Vale.
—¡No! Sé lo que hago. Veo bien. Estoy intentando poner distancia porque me asusta. Pero sucedió, fue real.
—Pues deja que se aleje. —Se puso en pie y me quitó la toalla manchada de barro—. Eso parece lo mejor que puedes hacer, tanto si fue real como si no: dejar que se aleje.
El fuego
1
Lo intenté.
Me duché, me quité las manchas de barro y aquel agua salobre, me puse ropa limpia, me cepillé el pelo…
—Mucho mejor así —dijo Kevin cuando me vio.
Pero no.
Rufus y sus padres no se habían alejado aún lo suficiente, no se habían convertido en el sueño que Kevin quería que fuesen. Se quedaron conmigo, sombríos y amenazantes. Se construyeron un limbo y me metieron a mí en él. Yo había temido que volvieran los mareos mientras estaba en la ducha: me asustaba caerme contra los azulejos y romperme la cabeza o volver al río aquel, dondequiera que estuviese, y encontrarme de repente desnuda entre desconocidos. ¿Aparecería así, desnuda y vulnerable, en cualquier otro sitio?
Me lavé a toda prisa.
Luego volví a los libros de la salita, pero Kevin había terminado prácticamente de colocarlos todos.
—Ni se te ocurra pensar en desembalar nada más por hoy —me dijo—. Vamos a comer algo por ahí.
—¿Por ahí?
—Sí, ¿qué te apetece comer? Elige un sitio bonito, por tu cumpleaños.
—Aquí.
—Pero…
—Aquí, de verdad. No quiero ir a ninguna parte.
—¿Por qué?
Respiré hondo.
—Mañana —respondí—. Mañana salimos.
No sé por qué, me parecía que sería mejor «mañana». Habría dormido bien y el descanso pondría cierta distancia entre lo que había ocurrido y yo. Y si no sucedía nada más, podría reponerme un poco.
—Te haría bien salir de aquí un rato —dijo Kevin.
—No.
—Escucha…
—¡No!
Nada me haría salir de casa aquella noche, si yo podía evitarlo. Kevin me miró unos instantes: debí parecerle tan asustada como lo estaba en realidad. Cogió el teléfono y encargó pollo y unas gambas.
Pero quedarme en casa tampoco me hizo sentir bien. Cuando llegó la comida, cuando ya estábamos comiendo y yo me sentía más tranquila, la cocina comenzó a volverse borrosa.
De nuevo empezó a debilitarse la luz y yo a sentir aquel mareo. Me aparté de la mesa, pero no intenté ponerme de pie. No creo que lo hubiera logrado.
—¿Dana?
No respondí.
—¿Vuelve a pasar?
—Creo que sí.
Me quedé sentada, muy quieta, intentando no caerme de la silla. El suelo parecía estar más lejos de mí de lo que debiera. Alargué el brazo para agarrarme a la mesa y estabilizarme, pero, antes de llegar a tocarla, la mesa había desaparecido. Y el suelo, distante, parecía oscurecerse y mutar. El linóleo se convirtió en madera y había una alfombra. Y la silla en la que yo estaba sentada desapareció.
2
Cuando se me pasó el mareo me encontré sentada en una cama pequeña, protegida por una especie de dosel reducido, en color verde oscuro. A mi lado había un pequeño pedestal de madera con un cortaplumas viejo y desgastado, unas cuantas canicas y una vela encendida en una palmatoria de metal. Tenía ante mí a un niño pelirrojo. ¿Rufus?
El niño estaba de espaldas a mí y no había advertido aún mi presencia. Llevaba en una mano una vara de madera con el extremo quemado y echando humo. El fuego había alcanzado, por lo que parecía, las cortinas de la ventana. El niño estaba de pie, mirando cómo las llamas engullían la tela en su avance.
Durante unos instantes yo también me limité a mirar. Luego me espabilé, aparté al chiquillo, agarré las cortinas por el extremo que no se había quemado y las arranqué. Al caer, las cortinas asfixiaron algunas de las llamas y dejaron expuesta la ventana entreabierta. Las recogí rápidamente y las tiré por la ventana.
El niño me miró. Después fue hacia la ventana y miró al exterior. Yo hice lo mismo, esperando que las cortinas no hubieran caído en el tejado de un porche o demasiado cerca de alguna pared. En la habitación había una chimenea; la veía ahora, que era demasiado tarde. Podía haber tirado las cortinas al fuego y dejar que se quemaran allí, sin correr riesgos.
Fuera estaba oscuro. Cuando salí de mi casa el sol no se había puesto todavía, pero en este lugar estaba oscuro. Veía las cortinas un piso más abajo, ardiendo, encendiendo la noche solo lo justo para comprobar que estaban en el suelo y a cierta distancia de la pared más cercana. Aquel acto impetuoso no había provocado ningún daño. Podía irme a casa sabiendo que había evitado un problema por segunda vez.
Porque ahora, esperaba yo, me iría a mi casa.
Mi primer viaje había terminado tan pronto como el niño quedó a salvo, y había terminado también a tiempo de salvarme a mí. Sin embargo, ahora, mientras aguardaba, me di cuenta de que en esa ocasión no iba a tener tanta suerte.
No me encontraba mareada. Percibía con nitidez la habitación: no había duda de que era real. Miré a mi alrededor sin saber qué hacer. El miedo que me había acompañado desde casa se reavivó. ¿Qué me sucedería si, en esa ocasión, no regresaba inmediatamente? ¿Y si me quedaba abandonada allí, dondequiera que estuviese aquella casa? No tenía dinero, no tenía ni idea de cómo regresar.
Miré por la ventana hacia la oscuridad, intentando tranquilizarme. Pero aquella no era, sin embargo, una visión tranquilizadora. No se veían las luces de ninguna ciudad. No había ninguna luz en absoluto. Y, aun así, no percibía un peligro inminente. Dondequiera que estuviese, había un niño conmigo y un niño podría responder a mis preguntas con más soltura que un adulto.
Le miré y él me miró a mí con curiosidad y sin miedo. No era Rufus, ahora lo veía. Tenía el mismo pelo rojo y la misma constitución liviana, pero era más alto: estaba claro que tenía tres o cuatro años más… Suficiente, pensé, como para saber que uno no debe jugar con fuego. Si no hubiera prendido las cortinas de su habitación, yo ya podría estar en casa.
Fui hacia él, le quité el palo y lo lancé a la chimenea.
—Te tendrían que atizar con uno de estos antes de que quemes la casa entera —dije.
Lamenté aquellas palabras en el mismo momento de decirlas. Necesitaba la ayuda de aquel niño. Y, a pesar de todo, ¡quién sabía en qué lío me habría metido!
El niño dio un paso atrás, asustado.
—Si me pones una mano encima, se lo digo a mi padre.
Tenía un acento inconfundible del sur y, antes de apartar de mí aquel pensamiento, comencé a preguntarme en qué parte del sur podría estar. A tres mil o cinco mil kilómetros de casa.
Si estaba en el sur, las dos o tres horas de diferencia explicarían que ya hubiera oscurecido. Pero, dondequiera que estuviese, lo último que quería era encontrarme con el padre de aquel crío. El hombre podría mandarme a la cárcel por allanamiento o simplemente pegarme un tiro por entrar en su casa. Ahora yo tenía un motivo claro de preocupación. No había duda de que el niño podría contarme alguna otra cosa más.
Y lo hizo. Si mi destino era quedarme allí atrapada, tenía que averiguar cuanto me fuese posible. Por peligroso que pudiera parecerme quedarme allí, en casa de un hombre que podía dispararme en cualquier momento, me parecía más peligroso aún salir y empezar a caminar sin rumbo en mitad de la noche, sin saber nada. Si el niño y yo hablábamos en voz baja, podríamos mantener una conversación.
—Olvídate de tu padre —le dije suavemente—. Vas a tener que explicarle muchas cosas cuando vea esas cortinas quemadas.
El niño pareció desmoralizarse. Encorvó los hombros y se giró para mirar hacia la chimenea.
—De acuerdo, pero ¿tú quién eres? —preguntó—. ¿Qué estás haciendo aquí?
Así que él tampoco lo sabía. No es que esperase que lo supiera, la verdad. Pero daba la impresión de que se encontraba a gusto conmigo y estaba mucho más tranquilo de lo que yo lo hubiera estado a su edad si de pronto apareciera un desconocido en mi habitación. Seguramente, ni siquiera me habría quedado tan tranquila en la habitación. Si el niño hubiera sido tan tímido como lo era yo a su edad, habría conseguido que me mataran.
—¿Cómo te llamas? —le pregunté.
—Rufus.
Le miré fijamente unos instantes.
—¿Rufus?
—Sí. ¿Qué tiene de malo?
Ojalá supiera qué tenía de malo… ¡o qué estaba pasando!
—Nada, nada —respondí—. Mira, Rufus, mírame. ¿Tú me habías visto antes?
—No.
Aquella era la respuesta correcta, la respuesta razonable. Intenté aceptarlo, a pesar de su nombre y de su cara, que tan familiar me resultaba. Pero el niño al que yo había sacado del río podía haberse convertido en ese niño… en cuestión de tres o cuatro años.
—¿Recuerdas una vez que casi te ahogas? —pregunté, sintiéndome idiota.
El niño frunció el ceño y me miró con interés.
—Eras más pequeño —le dije—. Tendrías unos cinco años más o menos. ¿No te acuerdas?
—¿En el río?
Pronunció aquellas palabras en voz baja y con cautela, como si él mismo no se lo creyera.
—Te acuerdas, entonces. Eras tú.
—Me estaba ahogando, sí. Me acuerdo de aquello. ¿Y tú…?
—Yo no sé si entonces conseguiste verme. Me da la impresión de que fue hace muchísimo tiempo… para ti.
—No, ahora me acuerdo de ti. Te vi.
No dije nada. No le creía. Me preguntaba si decía aquello solo porque era lo que yo quería oír, aunque no tenía ningún motivo para mentir. Estaba claro que yo no le asustaba.
—Por eso me pareció que te conocía —dijo—. No me acordaba bien, tal vez por la manera en que te vi. Se lo dije a mi madre y ella dice que no pude verte así, como estaba.
—¿Y cómo estabas?
—Bueno…, con los ojos cerrados.
—Con los…
Me detuve: el niño no mentía. Estaba soñando.
—¡Es verdad! —insistió, levantando la voz; luego se recompuso y comenzó a susurrar—: Así fue como te vi justo cuando me metí en el agujero.
—¿El agujero?
—El del río. Yo iba andando, metido en el agua. Había un agujero. Me caí dentro y no conseguía encontrar el fondo. Entonces te vi, dentro de una habitación. Veía una parte de la habitación, estaba todo lleno de libros…, había más libros que en la biblioteca de mi padre. Tú llevabas pantalones, como un hombre. Como ahora. Creí que eras un hombre.
—Muchas gracias.
—Pero esta vez no pareces un hombre: pareces una mujer con pantalones.
Suspiré.
—Muy bien, no te preocupes por eso. Siempre que te acuerdes de que fui yo quien te sacó del río…
—¿De verdad? Sabía que tenías que ser tú.
Callé, confundida.
—Creí que me recordabas.
—Recuerdo haberte visto… Fue como… Hubo un momento en que dejé de ahogarme y te vi. Luego empecé a ahogarme de nuevo. Después de eso aparecieron mi madre y, luego, mi padre.
—Y la escopeta de padre —dije con amargura—. Tu padre casi me pega un tiro.
—También pensó que eras un hombre y que ibas a hacernos daño a mi madre y a mí. Dice mi madre que ella le dijo que no te disparase y entonces desapareciste.
—Sí.
Probablemente había desaparecido ante sus ojos. ¿Qué habría pensado la mujer?
—Le pregunté dónde te habías ido —dijo Rufus—. Ella se puso muy nerviosa y dijo que no lo sabía. Volví a preguntar al cabo de un rato y me pegó. Y ella nunca me pega.
Esperé, casi segura de que me preguntaría eso mismo. Pero no dijo nada más. Solo sus ojos conservaban una expresión interrogativa. Y yo busqué una respuesta que darle.
—¿Dónde crees que fui, Rufus?
El niño suspiró, decepcionado.
—Entonces tú tampoco me lo vas a decir.
—Sí, yo te lo explicaré… lo mejor que pueda. Pero primero respóndeme tú. Dime adónde crees que fui.
Daba la impresión de que estaba decidiendo qué hacer, si decírmelo o no.
—Pues a la habitación aquella —dijo al fin—. A la habitación de los libros.
—¿Eso crees? ¿O volviste a verme?
—No, no te vi. ¿Tengo razón? ¿Regresaste allí?
—Sí. Volví a casa y asusté a mi marido casi tanto como supongo que asusté a tus padres.
—Pero ¿cómo conseguiste llegar? ¿Y cómo llegaste aquí?
—Así —dije, chasqueando los dedos.
—Eso no es una respuesta.
—Es la única respuesta que tengo. Yo estaba en mi casa y, de repente, estaba aquí, ayudándote. No sé cómo sucede. No sé cómo puedo trasladarme así. Y no sé cuándo va a suceder. No puedo controlarlo yo.
—¿Y quién puede?
—No lo sé. Nadie.
No quería que creyese que él podía controlarlo. Sobre todo si luego resultaba que sí.
—Pero… ¿cómo es? ¿Qué fue lo que vio mi madre que no quiso contarme?
—Probablemente lo mismo que vio mi marido. Él dice que, cuando vine aquí, simplemente me desvanecí. Desaparecí. Y luego volví a aparecer.
Se quedó pensando.
—¿Desapareciste? ¿Como el humo, quieres decir? —El miedo asomó a sus ojos—. ¿Como un fantasma?
—Como el humo, más bien. No te vayas a pensar que soy un fantasma. Los fantasmas no existen.
—Eso es lo que dice mi padre.
—Y lleva razón.
—Pero mi madre dice que ella una vez vio uno.
Conseguí guardarme mi opinión. Su madre, a fin de cuentas… Además, probablemente yo era el fantasma de su madre. Ella tenía que encontrar alguna explicación a mis desapariciones. Me pregunté cómo lo habría explicado su marido, más dado al realismo. Pero aquello no tenía importancia. Lo que me preocupaba entonces era que el niño estuviera tranquilo.
—Tú estabas en peligro —le dije—. Y yo vine a ayudarte. Dos veces. ¿Te parezco una persona de la que hay que tener miedo?
—No, creo que no.
Se quedó mirándome un buen rato, luego se acercó a mí, alargó un brazo titubeante y me tocó con la mano tiznada.
—Ya ves que soy tan real como tú —dije.
Asintió.
—Ya sabía que lo eras. Con las cosas que has hecho…, tenías que serlo. Mi madre dijo que ella también te tocó.
—Seguro que sí.
Me froté el hombro, donde la mujer me había provocado aquel cardenal con sus golpes desesperados. Durante un momento me confundió el escozor, me obligó a recordar que el ataque había tenido lugar solo unas horas antes. Y, sin embargo, el niño era unos años mayor. Entonces, era un hecho: de algún modo mis viajes atravesaban el tiempo, además de la distancia. Y otro hecho: el niño era el objetivo de aquellos desplazamientos y puede que también la causa. Me había visto en mi propio salón, antes de que algo me llevara hacia él. Aquello no podía habérselo inventado. Pero yo no había visto nada en absoluto ni había sentido nada más que malestar y desorientación.
—Mi madre dijo que cuando me sacaste del agua fue como lo del Segundo Libro de los Reyes —dijo el niño.
—El… ¿qué?
—Donde Eliseo echó aire en la boca del niño muerto y el niño volvió a la vida. Mi madre dijo que ella había intentado detenerte cuando vio lo que me estabas haciendo, porque eras una negra que no había visto nunca. Y entonces se acordó del Segundo de Reyes.
Yo estaba sentada en la cama. Me volví a mirarle, pero no vi nada en sus ojos aparte de interés y la emoción del recuerdo.
—¿Dijo que yo era qué? —pregunté.
—Una negra desconocida. Tanto ella como mi padre estaban seguros de que no te habían visto antes.
—¡Eso es todo lo que se le ocurre decir después de verme salvar la vida a su hijo!
Rufus frunció el ceño.
—¿Por qué?
Le miré fijamente.
—¿Qué tiene de malo? —preguntó—. ¿Por qué te has enfadado?
—Tu madre siempre nos llama así, Rufe? ¿«Un negro»? ¿«Una negra»?
—Claro. Salvo que tenga visita. Pero ¿por qué no?
Su expresión de inocencia al preguntarme me dejó confusa. O no sabía lo que estaba diciendo o le esperaba una brillante carrera en Hollywood. Fuese lo que fuese, no me parecía que me fuera a decir nada más.
—Soy una mujer negra, Rufe. Si no me llamas por mi nombre, así es como tienes que referirte a mí, ya está.
—Pero…
—Mira: yo te he ayudado. He apagado el fuego, ¿verdad?
—Sí.
—Bien. Entonces tú tienes que ser amable conmigo y referirte a mí como te he pedido que lo hagas.
Se quedó mirándome, fijamente.
—Y ahora, dime —comencé a hablarle con mayor dulzura—. ¿Me viste también cuando las cortinas empezaron a arder? Quiero decir que si me viste igual que cuando te estabas ahogando.
Le di un momento para que pudiera cambiar el paso. Entonces respondió:
—No vi nada más que el fuego.
Se había sentado en una silla vieja con el respaldo de listones que había junto a la chimenea y me miraba.
—No vi nada hasta que estuviste aquí. Pero tenía mucho miedo. Era…, era parecido a cuando me estaba ahogando… y no se parece a otra cosa que recuerde. Pensé que se iba a quemar la casa entera, por mi culpa. Y que me iba a morir.
Asentí.
—Seguramente no te hubieras muerto, porque te habría dado tiempo a salir. Pero si tus padres están dormidos, seguramente el fuego les habría alcanzado antes de despertarse.
El niño miró la chimenea.
—Una vez quemé el establo —dijo—. Quería que mi padre me diera a Nerón…, un caballo que me gustaba. Pero se lo vendió al reverendo Wyndham solo porque el reverendo Wyndham le ofreció un montón de dinero. Mi padre ya tiene mucho dinero. En fin, me enfadé mucho y quemé el establo.
Meneé la cabeza, incrédula. El niño sabía ya más que yo de venganzas. ¿En qué clase de hombre se iba a convertir?
—¿Y por qué prendiste fuego a esto? ¿Tenías otra cuenta que ajustar con tu padre?
—Me pegó. ¿Lo ves?
Se giró y se levantó la camisa para que yo pudiera ver las ronchas rojas y alargadas que tenía. Y vi también otras marcas, antiguas: cicatrices muy feas de al menos otra paliza mucho peor.
—Ah, ¡por amor de Dios!
—Dijo que yo había cogido dinero de su mesa y no era cierto. —Rufus se encogió de hombros—. Dijo que le estaba dejando por embustero y me pegó.
—Varias veces.
—Y no cogí más que un dólar.
Se bajó la camisa y se volvió hacia mí. No supe qué responder a aquello. El chico podría considerarse afortunado si evitaba la cárcel cuando fuese mayor. Si llegaba a serlo. Continuó:
—Empecé a imaginar que si quemaba la casa perdería todo su dinero. Y debería perderlo, porque no piensa en otra cosa. —Rufus tembló—. Pero me acordé del establo, del látigo con el que me pegó cuando le prendí fuego. Mi madre dijo que, si ella no le hubiera detenido, me habría matado. Yo tenía miedo esta vez, temía que me matara, así que quería apagarlo como fuera. Pero no pude. No sabía qué hacer.
Así que me llamó. Ahora ya no me quedaba duda. El muchacho me atraía hacia sí, de algún modo, cuando se metía en un lío que no era capaz de manejar. Cómo lo hacía, lo ignoro. Aparentemente, no sabía que lo estaba provocando él. De haber sido consciente y de haberme llamado voluntariamente, podía haberme encontrado entre el padre y el hijo durante alguna de las palizas. No logro imaginar qué habría ocurrido entonces. Yo ya tenía bastante con un encuentro con el padre de Rufus. Y el chico tampoco parecía muy interesado en la experiencia, pero…
—¿Has dicho que te pegó con un látigo, Rufus?
—Sí. Como esos con los que pega a los negros y a los caballos.
Se detuvo un momento.
—Como esos con los que pega… ¿a quiénes?
Me lanzó una mirada cautelosa.
—No hablaba de ti.
Le quité importancia.
—No importa. Aunque no hables de mí, puedes decir «a las personas negras». Pero… ¿tu padre pega con un látigo… a esa gente?
—Cuando hace falta. Mi madre decía que era cruel y vergonzoso que me pegara así, daba igual lo que yo hubiera hecho. Después de aquello me llevó a Baltimore City, a casa de tía Mary. Pero él vino a buscarme. Después de un tiempo volvió ella.
Por un momento me olvidé del látigo y de los negros. Baltimore City. Baltimore, ¿Maryland?
—¿Está Baltimore muy lejos de aquí, Rufe?
—Al otro lado de la bahía.
—Pero… esto es Maryland, ¿no?
Yo tenía familia en Maryland, gente que me prestaría ayuda si lo necesitaba, si pudiera llegar hasta allí. Estaba empezando a preguntarme, sin embargo, si podría llegar hasta algún sitio donde hubiera alguien conocido. Y empecé a sentir un miedo nuevo, que crecía lentamente.
—Pues claro que estamos en Maryland —respondió Rufus—. No sé cómo no sabes eso.
—¿Qué día es hoy?
—No lo sé.
—El año. ¡Dime solo el año!
Miró hacia la puerta y luego volvió a mirarme a mí, enseguida. Me di cuenta de que con mi ignorancia y mi repentina insistencia le estaba poniendo nervioso. Me obligué a hablarle con más calma.
—Vamos, Rufe. Sabes en qué año estamos, ¿no?
—En… 1815.
—En… ¿qué?
—1815.
Me quedé sentada, sin moverme. Respiré hondo, intentando calmarme, intentando creerle. Le creía. No estaba ni la mitad de sorprendida de lo que tendría que haberlo estado. Ya había aceptado el hecho de que viajaba en el tiempo. Pero estaba más lejos de casa de lo que había creído. Ya sabía por qué el padre de Rufus empleaba el látigo con negros y caballos.
Alcé la mirada y vi que el niño se había levantado de la silla y se había acercado más a mí.
—Pero ¿qué te pasa? —preguntó—. Sigues comportándote de una manera muy rara.
—No es nada, Rufe. Estoy bien.
No. No lo estaba. Estaba fatal. ¿Qué iba a hacer? ¿Por qué no había vuelto a casa? Aquello podía terminar convirtiéndose en mi tumba si me quedaba mucho más tiempo.
—¿Estamos en una plantación? —pregunté.
—La plantación Weylin. Mi padre es Tom Weylin.
—Weylin… —Aquel nombre disparó un recuerdo, algo en lo que yo no había pensado durante mucho tiempo—. Rufus, ¿cómo escribes tu apellido? ¿W-e-y-l-i-n?
—Sí, creo que es así.
Le miré con un gesto de impaciencia. Un niño de su edad tenía que saber cómo se escribía su apellido. Aunque fuera un nombre como ese, con una grafía poco habitual.
—Es así —respondió rápidamente.
—Y… ¿hay una niña negra, tal vez esclava, que se llama Alice? ¿Vive por aquí?
No sabía con seguridad el apellido de la niña. Aquel recuerdo me llegaba fragmentado.
—Claro. Alice es amiga mía.
—Ah, ¿sí?
Me miraba fijamente las manos, intentando pensar. Cada vez que me habituaba a alguna imposibilidad, surgía otra.
—Pero no es esclava —respondió Rufus—. Es libre. Nacida libre, como su madre.
—Ah. Entonces puede que…
Dejé que se me apagara la voz mientras mi cabeza pensaba a toda prisa, intentando encajar las cosas. Era en aquel estado, en aquella época…, aquel apellido poco habitual, la niña, Alice…
—Puede que… ¿qué? —me apremió Rufus.
Sí, puede que qué. Si yo no había perdido por completo la cabeza, si no me encontraba en el ojo de una alucinación perfecta, la más perfecta de la que haya tenido noticia, si aquel niño que tenía delante era real y decía la verdad, puede que fuese uno de mis antepasados.
Puede que fuera mi tatarabuelo, un hombre que aún habitaba, vagamente vivo, en los recuerdos familiares, porque su hija había comprado una enorme Biblia metida en un cofre de madera tallado y ornamentado en el que había empezado a guardar los papeles familiares. Mi tío aún lo conservaba.
La abuela Hagar. Hagar Weylin, nacida en 1831. El suyo era el primer nombre apuntado en aquellos papeles. Y ella había escrito los nombres de sus padres: Rufus Weylin y Alice Green no sé qué Weylin.
—Rufus, ¿cuál es el apellido de Alice?
—Greenwood. Pero ¿qué has dicho antes? ¿Puede que qué?
—Ah, nada. Pensé que tal vez yo conociera a alguien de su familia.
—Ah, ¿sí?
—No lo sé. Hace mucho tiempo que no veo a la persona en la que estaba pensando.
Quién se iba a creer aquella mentira. Pero era mucho mejor que la verdad. Rufus no era más que un chiquillo: si se la contaba, pensaría que no estaba en mis cabales.
Alice Greenwood. ¿Cómo se casó con este niño? ¿Se casaron? ¿Y por qué nadie de mi familia había dicho que Rufus Weylin era blanco? Si es que lo sabían, claro, que probablemente no. Hagar Weylin Blake había muerto en 1880, mucho tiempo antes que cualquier miembro de la familia que yo había conocido. Sin duda, la mayor parte de los datos que teníamos sobre su vida habían muerto con ella. Al menos, antes de que llegaran, filtrados, a mí. Solo quedaba la Biblia.
Hagar había llenado muchas páginas con aquella cuidada caligrafía suya. Había una partida de su matrimonio con Oliver Blake y una lista de siete hijos con sus respectivas partidas de matrimonio, algunos nietos… Después otra persona se hizo cargo de aquel registro familiar. Había muchos parientes a los que yo nunca había visto, a los que no conocería.
¿O sí?
Miré al niño que sería el padre de Hagar. No había en él nada que me recordara a mis parientes. Cuanto más le miraba, más confusa estaba yo. Pero tenía que ser él. Tenía que haber algún motivo que justificara aquel vínculo que parecía existir entre nosotros. No es que creyera que una relación de consanguinidad pudiera explicar que algo me hubiera llevado hasta él en dos ocasiones. No podía ser. ¿Qué era, entonces? Lo que había entre nosotros era algo nuevo que no tenía ni siquiera nombre. Había algo coincidente y a la vez ajeno entre nosotros, que podía deberse a una relación de parentesco o no. Algún motivo tenía que existir para que yo me sintiera feliz por haber podido llegar a salvarle. A fin de cuentas…, a fin de cuentas, ¿qué habría sido de mí, de la familia de mi madre, si no le hubiera salvado?
¿Por eso estaba allí? No era solo para garantizar la supervivencia de un niño muy pequeño proclive a los accidentes, era para garantizar la supervivencia de mi familia. Mi propia existencia.
¿Qué habría pasado si el niño se hubiera ahogado? ¿Se habría ahogado de no ser por mí o le habría salvado su madre? ¿Habría llegado su padre a tiempo de salvarle él? Supongo que uno u otro le habría salvado, de alguna manera. Su vida no podía depender de la intervención de una descendiente que aún no había sido concebida. No importaba lo que hiciera yo. Rufus tenía que sobrevivir para ser el padre de Hagar o yo no existiría. Y eso sí encajaba.
Pero por alguna razón no encajaba lo suficiente para dejarme tranquila. No encajaba lo suficiente para animarme a probar si, ignorándolo, volvería a meterse en líos… Yo no habría podido ignorar a ningún niño que se encontrara en dificultades, pero este en concreto necesitaba atención especial. Si yo tenía que vivir, si otros tenían que vivir, él debía vivir. Y yo no podía poner a prueba esa paradoja.
—¿Sabes…? —me dijo, mirándome con atención—. Te pareces un poco a la madre de Alice. Si llevaras vestido y el pelo recogido en alto…, te parecerías mucho.
Y se sentó junto a mí, con gesto cómplice, en la cama.
—Lo que me sorprende, entonces, es que tu madre no me confundiera con ella —dije.
—¿Así vestida? Imposible. Al principio pensaría que eras un hombre. Como yo lo pensé. Y mi padre también.
—Ah.
Ahora me resultaba más sencillo entender la confusión.
—¿Seguro que no eres pariente de Alice?
—No que yo sepa —mentí y cambié de tema enseguida—: Rufe, ¿aquí hay esclavos?
Asintió.
—Treinta y ocho, dice mi padre. —Levantó las piernas y las cruzó; se sentó en la cama frente a mí, sin dejar de examinarme con interés—. Pero tú no eres esclava, ¿verdad?
—No.
—No me lo parecía. Ni hablas ni vistes ni te comportas como ellos. Ni siquiera tienes pinta de fugitiva.
—No lo soy.
—Y tampoco me llamas «amo».
Me di cuenta de que me estaba riendo.
—¿«Amo»?
—Se supone que es lo que tendrías que hacer. —Se puso muy serio—. Tú no quieres que te llame «negra».
Al verle tan serio dejé de reírme. Además… ¿qué gracia tenía aquello? Seguramente Rufus tenía razón. Yo le debía, sin duda, un respeto. Pero… ¿«amo»?
—Tienes que decirlo —insistió—. O «joven amo» o «señor», igual que hace Alice. Tú también. Se supone…
—No. —Negué con la cabeza—. Nada de eso. A no ser que las cosas se pongan peor.
El niño me agarró por el brazo con fuerza.
—¡Sí! —susurró—. Si no lo haces, te meterás en un lío. En cuanto te oiga mi padre.
Me metería en un lío si me oía su padre dijera lo que dijera. Pero estaba claro que el niño estaba preocupado por mí, incluso tenía miedo de lo que me ocurriera.
—Muy bien —dije—. Si viene alguien, te llamaré «señor Rufus», ¿quieres?
Si venía alguien, tendría suerte de salir viva.
—Sí —respondió Rufus, con aspecto aliviado—. Aún tengo cicatrices en la espalda de cuando mi padre me pegó con el látigo.
—Ya las vi.
Había llegado el momento de marcharme de allí. Ya había hecho bastante, hablando, informándome y alimentando la esperanza de ser devuelta a mi casa. Estaba claro que, fuese cual fuese el poder que me había obligado a proteger a Rufus, no había hecho nada por protegerme a mí. Tenía que salir de aquella casa e ir a algún lugar seguro antes de que amaneciera…, si es que había por allí algún lugar donde yo estuviera segura. Me pregunté entonces cómo se las habían arreglado los padres de Alice, cómo habrían sobrevivido.
—¡Eh! —dijo Rufus de pronto.
Di un respingo, le miré y me di cuenta de que había estado hablando. Había dicho algo que yo no había oído.
—Que cómo te llamas —repitió—. Aún no me lo has dicho.
¿Aquello era todo?
—Edana —dije—. Pero casi todos me llaman Dana.
—Ay, no —dijo en voz baja, mirándome igual que cuando me dijo que creyó haber visto un fantasma.
—¿Qué tiene de malo?
—Nada, supongo. Pero…, bueno. Querías saber si esta vez también te había visto antes de que llegaras aquí, como cuando apareciste en el río. Pues no, no te vi. Pero creo haberte oído.
—¿Cómo? ¿Cuándo?
—No lo sé. No estabas aquí. Pero cuando empezó el fuego y yo me asusté tanto, oí la voz de un hombre que decía: «¿Dana?» y luego: «¿Vuelve a pasar?». Y alguien, creo que tú, susurró: «Creo que sí». Te oí decirlo.
Suspiré, agotada: echaba de menos mi cama y quería acabar con todas aquellas preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo había podido Rufus oírnos a Kevin y a mí a través del tiempo y del espacio? No tenía ni idea. No tenía tiempo ni siquiera de preocuparme. Tenía problemas más acuciantes.
—¿Quién era aquel hombre? —preguntó Rufus.
—Mi marido. —Me froté la cara con la mano—. Rufe, tengo que salir de aquí antes de que se despierte tu padre. ¿Por qué no me dices por dónde bajo sin despertar a nadie?
—¿Y adónde vas a ir?
—No lo sé, pero aquí no puedo quedarme.
Hice una pausa, preguntándome en qué medida podía ayudarme el chico, hasta qué punto podía hacer algo.
—Estoy muy lejos de casa —dije—. Y no sé cuándo podré llegar. ¿Sabes de algún sitio al que pueda ir?
Rufus descruzó las piernas y se rascó la cabeza.
—Puedes salir y esconderte fuera de la casa hasta que sea de día. Luego puedes salir del escondite y preguntarle a mi padre si puedes trabajar aquí. A veces contrata a algún negro libre.
—Ah, ¿sí? Y si tú fueras libre y de raza negra, ¿crees que querrías trabajar para él?
Apartó la mirada de mí y negó con la cabeza.
—Creo que no. A veces es bastante malo.
—¿Hay algún lugar donde pueda ir?
Pensó un poco más.
—Podrías ir al pueblo y buscar trabajo allí.
—¿Cómo se llama ese pueblo?
—Easton.
—¿Está lejos?
—No, no mucho. Los negros van a veces cuando mi padre les da tiempo libre. O tal vez…
—¿Qué?
—La madre de Alice. Su casa está más cerca que el pueblo. Puedes ir allí y seguro que te dice dónde pedir trabajo. A lo mejor hasta puedes quedarte con ella y todo. Así yo podría verte antes de que vuelvas a tu casa.
Me sorprendió que quisiera volver a verme. Yo no había tenido mucho trato con niños desde que yo misma dejara de serlo, pero por algún motivo me di cuenta de que este me gustaba. Su entorno había dejado en él algunas marcas que no me gustaban tanto, pero en el sur de antes de la guerra podría haberme visto allí a merced de alguien mucho peor; podría descender de alguien mucho peor.
—¿Dónde puedo encontrar a la madre de Alice? —pregunté.
—Vive en el bosque. Vamos fuera, te diré cómo llegar.
Cogió una vela y fue hacia la puerta de la habitación. Las sombras de la habitación se movían, terroríficas, al compás de Rufus. Me di cuenta de pronto de lo fácil que le resultaría traicionarme, abrir la puerta y salir corriendo o dar un grito de alarma.
Pero no lo hizo. Abrió la puerta solo una rendija y miró al exterior. Luego se giró hacia mí y me hizo una seña. Parecía entusiasmado y complacido, con la dosis de temor justa para resultar cauto. Yo me tranquilicé y le seguí rápidamente. Rufus estaba disfrutando la aventura. De pronto se veía de nuevo jugando con fuego, ayudando a una intrusa a escapar sin ser vista de la casa de su padre. De haberlo sabido, su padre seguramente habría cogido el látigo y nos hubiera pegado a los dos.
Ya abajo se abrió la puerta, grande y pesada, sin hacer ruido y nosotros salimos a la oscuridad casi total. Había media luna y varios millones de estrellas encendían la noche como nunca se había visto donde yo vivía. Rufus comenzó enseguida a darme instrucciones para ir a casa de su amiga, pero yo le detuve. Antes, tenía que hacer otra cosa.
—¿Dónde han caído las cortinas, Rufe? Llévame hasta donde estén.
Obedeció. Doblamos la esquina hasta llegar a un costado de la casa. Allí estaban las cortinas, humeando, en el suelo.
—Si nos deshacemos de estas cortinas…, ¿crees que podrás conseguir que tu madre te ponga unas nuevas sin decir nada a tu padre? —pregunté.
—Creo que sí —dijo—. De todos modos, casi no se hablan.
La mayor parte de la tela estaba fría. Pisoteé las zonas que aún mostraban un borde rojo, amenazando con arder de nuevo. Luego encontré un área bastante grande de tela sin quemar. Lo extendí y lo salpiqué de cenizas y toda clase de porquerías que encontré por allí. Rufus me ayudaba en silencio. Cuando terminamos, enrollé la tela y así, como un paquete, se la di.
—Echa esto a la chimenea —le dije—. Encárgate de que todo esto se haya quemado antes de quedarte dormido. Pero…, Rufe, no quemes nada más.
Bajó la mirada, avergonzado.
—No, no lo haré.
—Bien. Tiene que haber maneras menos arriesgadas de enfadar a tu padre. Y ahora, dime: ¿cómo se va a casa de Alice?
3
Me indicó el camino y luego me dejó sola en medio de la noche silente y helada. Me quedé un momento en pie junto a la casa y sentí miedo y soledad: no me había dado cuenta hasta entonces de lo reconfortante que era la presencia del chico. Al fin empecé a caminar por la extensión de pradera que separaba la casa del campo abierto. Veía árboles dispersos aquí y allá, y edificios sombríos a mi alrededor. A un lado había una fila de pequeñas edificaciones que desde la casa no se veían apenas. Supuse que eran las cabañas de los esclavos. Me pareció ver a alguien moverse en torno a una de ellas y me quedé inmóvil un instante detrás de un árbol grande con muchas ramas. La figura desapareció en silencio entre dos barracones. Imagino que era un esclavo que tenía el mismo afán que yo por evitar que le pillaran por ahí fuera de noche.
Rodeé un cercado donde habían cultivado una planta herbosa que me llegaba a la cintura y que no intenté ni siquiera identificar con aquella luz tan débil. Rufus me había explicado que aquello era un atajo y que el trayecto por el camino era más largo. Además me alegraba evitar el camino, la verdad: la posibilidad de encontrarme con un adulto blanco me asustaba más que la posibilidad de sufrir algún tipo de violencia callejera en la ciudad donde vivía.
Vi por fin un rodal boscoso que, tras cruzar los campos iluminados por la luna, me pareció una muralla de negrura. Me detuve ante los árboles unos segundos y me pregunté si, después de todo, no habría sido mejor idea ir por el camino.
Entonces oí ladrar a unos perros —por el sonido, no estaban muy lejos— y, presa de un súbito temor, me adentré en la masa de árboles, atravesando la zona donde estaban los más jóvenes. Se me ocurrió que habría espinas, hiedra venenosa, culebras… Lo pensé, pero no me detuve. Me pareció que sería peor una jauría de perros asilvestrados. O una jauría de perros de caza entrenados para rastrear a los esclavos que se fugaban.
El bosque no era tan oscuro como me había parecido. Una vez que se me habituaron los ojos a aquella luz tenue, pude ver algo. Árboles altos y tenebrosos…, árboles por todas partes. Mientras caminaba me preguntaba cómo podía estar segura de que avanzaba en la dirección correcta. Ya era suficiente. Me di la vuelta con la esperanza de ser, aún, consciente de lo que aquello significaba y volví sobre mis pasos en dirección a la plantación. Era una mujer de ciudad.
Llegué sin problemas a la plantación y giré a la izquierda, en dirección a donde Rufus había dicho que había un camino. Lo encontré y comencé a caminar por él, intentando oír a los perros. Pero ya solo rompían el silencio de la noche algunas aves nocturnas o algunos insectos. Grillos, un búho o algún otro pájaro cuyo nombre no conocía. Me ceñí al borde del camino, intentando controlar mi nerviosismo y rezando por volver a casa.
Algo atravesó el camino tan pegado a mí que casi me rozó la pierna. Me quedé inmóvil, demasiado aterrada hasta para gritar. Luego me di cuenta de que no había sido más que un animalillo al que yo habría asustado: un zorro, tal vez, o un conejo. Me di cuenta de que me estaba tambaleando un poco, me tambaleaba como si estuviera mareada. Me caí de rodillas, deseando desesperadamente que aquel mareo se hiciera más intenso, que tuviera lugar la transferencia…
Había cerrado los ojos. Cuando los abrí, el camino embarrado y los árboles seguían allí. Agotada, me puse en pie y seguí caminando.
Cuando llevaba un rato andando, comencé a preguntarme si me habría pasado la cabaña sin darme cuenta. Y empecé a oír ruidos. Esta vez no eran pájaros ni animales, ni nada que pudiera identificar a la primera. Pero fuera lo que fuera aquello, se estaba acercando. Me llevó demasiado tiempo advertir que eran caballos que venían por el camino, despacio, y se estaban acercando a mí.
Justo a tiempo, me lancé a los matorrales.
Me quedé allí quieta, escuchando, temblando levemente, preguntándome si me habrían visto los jinetes. Entonces los tuve a la vista: unas siluetas oscuras que se movían despacio y avanzaban en la que, seguramente, era la dirección de la casa de los Weylin: pasarían de largo y seguirían hacia allí. Y si me veían, lo mismo me cogían prisionera y me llevaban con ellos. Se daba por hecho que uno era esclavo solo por ser negro, a no ser que pudiera demostrar que era libre…, a no ser que tuviera un documento que certificara su libertad. Los negros sin papeles eran presa fácil para cualquier blanco.
Y aquellos jinetes eran blancos. Podía distinguirlos a la luz de la luna, cuando se acercaron. Luego viraron y se adentraron en el bosque, a unos metros de distancia de donde yo estaba. Yo observaba y esperaba sin moverme lo más mínimo, hasta que pasaron de largo. Ocho hombres blancos que salen a dar un paseo a caballo en medio de la noche. Ocho hombres blancos que se adentran en los bosques en la zona donde se suponía que estaba la cabaña de Greenwood.
Tras un momento de indecisión, me puse en pie y los seguí, avanzando con cuidado de árbol en árbol. Sentía miedo de ellos, pero al mismo tiempo me alegraba de que hubiera allí una presencia humana. Aunque para mí podían ser muy peligrosos, por alguna razón no me parecían tan amenazadores como aquellos árboles oscuros y tenebrosos con sus extraños sonidos… y todo tan desconocido.
Tal y como me había esperado, los hombres me guiaron hacia una pequeña cabaña de troncos que estaba en un claro del bosque, iluminada por la luna. Rufus me había dicho que podía llegar a la cabaña de Greenwood yendo por el camino, pero no me había explicado que la cabaña estaba algo apartada y desde el camino no se veía. Y es que tal vez no fuera así: a lo mejor aquella cabaña era de otra familia… y en el fondo esperaba que así fuera, porque si los habitantes de aquella cabaña eran negros, casi seguro que estaban en peligro.
Cuatro de los jinetes desmontaron y fueron hacia la puerta, que golpearon y patearon. Como nadie respondía, dos de ellos intentaron echarla abajo. La puerta parecía recia: daba la impresión de que cualquiera de aquellos hombres se rompería un hombro antes de lograr que cediera. Pero parece que el cerrojo que le habían puesto no era muy resistente. Oí el sonido de la madera al astillarse y la puerta que se abría. Los cuatro hombres se apresuraron a entrar y un instante después salieron de la cabaña tres personas, a empujones. A dos —un hombre y una mujer— los cogieron los jinetes que se habían quedado fuera, parece que esperándolos, que ya habían desmontado. La tercera persona era una niña vestida con una prenda larga de colores claros; esta pudo tirarse al suelo y escapar, porque los hombres no le prestaron atención. En su huida llegó a unos cuantos metros de donde yo estaba escondida, en los arbustos que había cerca del borde del claro.
Habían empezado a hablar y yo podía distinguir las palabras en