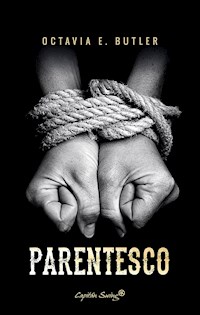Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Publicada originalmente en 1998, el mensaje de esperanza y resistencia frente al fanatismo de esta profética novela es más relevante que nunca. En 2032, tras perder su hogar y su familia, Lauren Olamina estableció una pacífica comunidad en el norte de California, basada en su fe recién fundada: Semilla Terrestre. En ella ofrece refugio a los marginados y perseguidos por la administración de Jarret, un presidente ultraconservador que promete «hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande». En una nación cada vez más peligrosa y dividida, la subversiva colonia de Lauren, una facción religiosa minoritaria dirigida por una joven mujer negra, se convierte en un objetivo del reinado de terror y opresión de Jarret. Años después, Asha Vere lee los diarios de su madre, Lauren, a la que nunca conoció. Buscando respuestas sobre su propio pasado, trata de reconciliarse con el legado de una madre atrapada entre la familia y la vocación de guiar a la humanidad hacia un futuro mejor. Con el trasfondo de un continente devastado por la guerra y un cruzado religioso de extrema derecha en la presidencia, la novela explora temas como la alienación y la trascendencia, la violencia y la espiritualidad, la esclavitud y la libertad, la separación y la comunidad en el quebrado —y escandalosamente familiar— mundo de 2032.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De Semilla Terrestre, los Libros de los Vivos
Lauren Oya Olamina
Aquí estamos:
energía,
masa,
vida
que moldea la vida,
mente
que moldea la mente,
Dios
que moldea a Dios.
Pensemos esto:
nacemos
no con un fin,
sino con potencial.
Van a convertirla en un Dios.
Creo que a ella le gustaría, si lo supiera. A pesar de sus protestas y negativas, siempre necesitó seguidores devotos y obedientes (discípulos) que la escucharan y creyeran todo lo que les decía. Y necesitaba grandes acontecimientos que manipular. Todos los dioses parecen necesitar estas cosas.
Su nombre real era Lauren Oya Olamina Bankole. Para quienes la querían o la odiaban era, simplemente, Olamina.
Era mi madre biológica.
Está muerta.
He intentado quererla y creer que lo que pasó entre ella y yo no fue culpa suya. De verdad que lo he intentado. Pero, en lugar de quererla, la he odiado, temido, necesitado. Aunque nunca me fie de ella; no entendía cómo podía ser como era: tan centrada y a la vez tan perdida, disponible para todo el mundo menos para mí. Sigo sin entenderlo. Y, ahora que está muerta, no estoy segura siquiera de que alguna vez lo consiga. Pero tengo que intentarlo, porque necesito entenderme a mí misma, y ella es parte de mí. Ojalá no fuera así, pero lo es. Para poder entender quién soy, debo empezar a entender quién era ella. Ese es el motivo que me lleva a escribir y armar este libro.
Para ordenar mis ideas, siempre he recurrido a la escritura. Teníamos eso en común. Y, junto con la necesidad de escribir, ella también desarrolló la necesidad de dibujar. Si hubiera nacido en una época más normal, podría haber sido escritora como yo, o artista.
He reunido unos cuantos dibujos suyos, aunque los regaló casi todos cuando vivía. Y tengo copias de todo lo que se salvó de sus escritos. Incluso algunos de sus primeros cuadernos en papel se han copiado en disco o en cristal y se han guardado. Tenía la costumbre, cuando era joven, de ocultar reservas de comida, dinero y armas en lugares poco transitados o con gente de su confianza, para poder recuperarlos al cabo de varios años. Así consiguió salvar la vida varias veces, además de sus palabras, sus diarios y notas y los textos de mi padre. A fuerza de insistir, consiguió que él también escribiera un poco. Escribía bien, aunque no le gustaba hacerlo. Me alegro de que ella le insistiera. Me alegro de haberlo conocido aunque sea a través de su escritura. No sé por qué no me alegro de haberla conocido a ella a través de la suya.
«Dios es cambio», creía mi madre. Eso es lo que decía en el primer versículo del Primer Libro de los Vivos de Semilla Terrestre.
Todo aquello que tocáis
lo Cambiáis.
Todo aquello que Cambiáis
os Cambia a vosotros.
La única verdad perdurable
es el Cambio.
Dios
es Cambio.
Las palabras son inofensivas, supongo, y metafóricamente ciertas. Al menos empezó con una especie de verdad. Y ahora me ha conmovido, por última vez, con sus recuerdos, su vida y su maldita Semilla Terrestre.
De Semilla Terrestre, los Libros de los Vivos
Entregamos nuestros muertos
a los frutales
y las arboledas.
Entregamos nuestros muertos
01
De Semilla Terrestre, los Libros de los Vivos
La oscuridad
da forma a la luz
igual que la luz
moldea la oscuridad.
La muerte
da forma a la vida
igual que la vida
moldea la muerte.
El universo
y Dios
comparten esta plenitud,
uno
define al otro.
Dios
da forma al universo
igual que el universo
moldea a Dios.
De Recuerdos de otros mundos
Taylor Franklin Bankole
He leído que la época turbulenta a la que los periodistas han empezado a referirse como «el Apocalipsis» o, de forma más habitual y más amarga, como «la Calamidad», duró desde 2015 hasta 2030, un decenio y medio de caos. Eso no es verdad. La Calamidad ha sido un tormento bastante más largo. Empezó mucho antes de 2015; tal vez incluso antes del cambio de milenio. Y aún no ha terminado.
También he leído que la Calamidad se debió a la coincidencia accidental de crisis climáticas, económicas y sociológicas. Sería más sincero decir que la Calamidad se debió a nuestra negativa a abordar problemas evidentes en esos ámbitos. Nosotros causamos los problemas y luego nos sentamos a ver cómo crecían hasta convertirse en crisis. He oído a gente negarlo, pero yo nací en 1970. He visto bastante para saber que es cierto. He visto cómo la educación se convertía más en un privilegio de los ricos que en la necesidad básica que debería ser si pretendemos que la sociedad civilizada sobreviva. He visto cómo el acomodamiento, el beneficio y la inercia excusaban una degradación medioambiental cada vez mayor y más peligrosa. He visto cómo la pobreza, el hambre y la enfermedad se volvían inevitables para cada vez más gente.
En general, la Calamidad ha tenido el efecto de una Tercera Guerra Mundial a plazos. De hecho, durante la Calamidad se produjeron varias guerras pequeñas y sangrientas en todo el mundo. Fueron acontecimientos sin sentido: pérdidas de vidas y de tesoros. Se libraban, presumiblemente, para defenderse de crueles ejércitos enemigos. Casi siempre se libraban, en realidad, porque unos dirigentes inadecuados no sabían qué otra cosa hacer. Esos dirigentes sabían que podían aprovechar el miedo, la sospecha, el odio, la necesidad y la codicia para conseguir el apoyo patriótico a la guerra.
En medio de todo esto, de algún modo, Estados Unidos de América sufrió una gran derrota no militar. No perdió ninguna guerra importante, pero no sobrevivió a la Calamidad. Tal vez perdió de vista, sin más, aquello que antes pretendía ser, y luego fue cometiendo errores al tuntún hasta que se consumió.
Desconozco qué queda ahora del país, en qué se ha convertido.
Taylor Franklin Bankole era mi padre. Por sus escritos, parece haber sido un hombre reflexivo, formal en cierto modo, que terminó unido a mi madre, esa mujer extraña y tozuda, a pesar de que ella tenía edad para ser su nieta.
Al parecer, mi madre lo quería y fue feliz con él. Se conocieron durante la Calamidad, cuando los dos eran caminantes sin hogar. Pero él era un hombre de cincuenta y siete años, médico de familia, y ella, una chica de dieciocho. La Calamidad les dejó unos terribles recuerdos en común. Los dos vieron destruirse sus barrios (el de él, en San Diego; el de ella, en Robledo, en las afueras de Los Ángeles). Al parecer, eso les bastó. En 2027, se conocieron, se gustaron y se casaron. Creo, leyendo entre líneas algunos de los escritos de mi padre, que él quería cuidar a esa joven tan extraña que se había encontrado. Quería mantenerla a salvo del caos de la época, a salvo de las pandillas, las drogas, la esclavitud y la enfermedad. Y, claro, le halagaba el interés de ella. No era de piedra y, sin duda, estaba cansado de estar solo. Su primera mujer llevaba muerta unos dos años cuando se conocieron.
Por supuesto, no pudo mantener a mi madre a salvo. Nadie podría haberlo hecho. Ella había elegido su camino mucho antes de que se conocieran. Su fallo fue verla como una jovencita. Ella era ya un misil; un misil armado y con un objetivo claro.
De Los diarios de Lauren Oya Olamina
Domingo, 26 de septiembre de 2032
Hoy es el Día de la Llegada, el quinto aniversario de la fundación de una comunidad llamada Bellota aquí, en las montañas del condado de Humboldt.
A modo de perversa celebración del acontecimiento, acabo de tener una de mis pesadillas recurrentes. En los últimos años se han vuelto raras; viejas enemigas con desagradables costumbres ya conocidas. Sé cómo son. Tienen un comienzo suave y fácil… La de esta ocasión era, al principio, una visita al pasado, un viaje a casa, una oportunidad de pasar un rato con fantasmas queridos.
Mi casa ha vuelto de las cenizas. Por algún motivo, no me sorprende, aunque hace ya años que la vi arder. Caminé entre los escombros que quedaban de ella. Sin embargo, aquí está reconstruida y llena de gente, todas las personas que conocí en mis primeros años de vida. Están sentados en nuestro salón, en filas de viejas sillas metálicas plegables, sillas de cocina y de comedor, de madera, y sillas apilables de plástico: una congregación silenciosa de desperdigados y muertos.
El culto ya ha empezado, y mi padre, por supuesto, es el pastor. Con su ropa de misa, tiene el mismo aspecto de siempre: alto, ancho, adusto, recto; un hombre que parece una enorme pared negra, con una voz que no solo se oye, sino que se siente en la piel y en los huesos. No hay ni un solo rincón de las salas de reunión al que mi padre no llegue con esa voz. Nunca hemos tenido equipo de sonido; no nos ha hecho falta jamás. Oigo y siento de nuevo esa voz.
Y, sin embargo, ¿cuántos años hace que desapareció mi padre? O, mejor dicho, ¿cuántos años hace que lo mataron? Seguro que lo mataron. No era la clase de hombre que abandonaría a su familia, su comunidad y su iglesia. En la época en que desapareció, las muertes violentas eran más habituales aún que hoy en día. Vivir, por otro lado, era casi imposible.
Salió de casa un día para ir a su despacho de la universidad. Daba las clases por ordenador y solo tenía que acudir allí una vez a la semana, pero incluso una vez a la semana suponía exponerse demasiado al peligro. Se quedó a dormir en la universidad, como solía hacer. Las primeras horas del día eran las más seguras para los trabajadores que tenían que desplazarse. A la mañana siguiente partió rumbo a casa y nadie lo volvió a ver nunca.
Estuvimos buscándolo. Hasta pagamos una búsqueda policial. Nada dio resultado.
Esto pasó muchos meses antes de que ardiera nuestra casa, antes de que nuestro barrio terminara destruido. Yo tenía diecisiete años. Ahora tengo veintitrés y estoy a varios cientos de kilómetros de ese lugar muerto.
Pero, de pronto, en mi sueño, las cosas están otra vez bien. Estoy en casa y mi padre da el sermón. Mi madrastra está sentada detrás de él, un poquito ladeada, frente a su piano. La congregación de nuestros vecinos está sentada delante, en el espacio amplio, aunque no del todo abierto, que forman el salón, el comedor y la sala de estar. Es un espacio ancho en forma de L en el que hay apiñadas, para el servicio dominical, incluso más de las treinta o cuarenta personas habituales. Están demasiado calladas para ser una congregación baptista (o, al menos, para ser la congregación baptista en la que yo me crie). Están aquí, pero, de algún modo, no están aquí. Son gente en la sombra. Fantasmas.
Solo mi familia me da la sensación de ser real. Están tan muertos como casi todos los demás y, sin embargo, ¡están vivos! Mis hermanos están aquí y se parecen a mí cuando yo tenía catorce años. Keith, el mayor, el peor y el primero en morir, solo tiene once. Esto significa que Marcus, mi hermano favorito y el más guapo de la familia, tiene diez. Ben y Greg, a los que cualquiera tomaría por gemelos aunque no lo son, tienen ocho y siete. Estamos todos sentados en la primera fila, cerca de mi madrastra, para que pueda tenernos controlados. Yo estoy sentada entre Keith y Marcus, para evitar que se maten entre sí durante el servicio.
Cuando ninguno de mis padres está mirando, Keith se inclina sobre mí y le da un puñetazo fuerte a Marcus en el muslo. Marcus, que es más pequeño en edad y en tamaño, pero siempre tozudo, siempre duro, le devuelve el puñetazo. Yo les agarro el puño a los dos y aprieto. Soy más grande y robusta que los dos y siempre he tenido unas manos fuertes. Los niños se retuercen doloridos e intentan apartarse. Al cabo de un momento, los suelto. Lección aprendida. Se dejan en paz hasta que pasan por lo menos un minuto o dos.
En mi sueño, el dolor que sienten ellos no me hace el daño que siempre me hacía cuando éramos pequeños. En aquella época, como era la mayor, me hacían a mí responsable de su comportamiento. Tenía que controlarlos aunque no pudiera librarme de su dolor. En lo relativo a mi síndrome de hiperempatía, mi padre y mi madrastra hacían las menos excepciones posibles. Se negaban a dejarme ser una discapacitada. Yo era la mayor y punto. Tenía mis obligaciones.
Sin embargo, sentía todos los malditos golpes, cortes y quemaduras que mis hermanos se empeñaban en recibir. Cada vez que los veía sufrir, compartía su dolor como si la herida fuera mía. Sentía hasta los dolores que fingían. El síndrome de hiperempatía es un trastorno delirante, al fin y al cabo. No hay telepatía, magia ni conciencia espiritual profunda. Solo es la ilusión, inducida de manera neuroquímica, de que siento el daño y el placer que veo experimentar a los demás. El placer es poco frecuente, el daño es abundante, y, sea una ilusión o no, duele muchísimo.
Entonces, ¿por qué ahora lo echo de menos?
Vaya una cosa absurda que echar de menos. No sentirlo debería ser como cuando desaparece un dolor de muelas. Debería estar sorprendida y feliz. En cambio, me da miedo. Una parte de mí se ha ido. No poder sentir el dolor de mis hermanos es como no poder oírlos cuando gritan, y me da miedo.
El sueño empieza a convertirse en pesadilla.
Sin previo aviso, mi hermano Keith se esfuma. Ya no está, sin más. Fue el primero en irse (en morir) hace ya varios años. Y ahora se ha esfumado otra vez. En su sitio, a mi lado, hay una mujer alta y guapa, de piel oscura, delgada y con una melena larga y brillante, de color negro ala de cuervo. Lleva un vestido suave, de seda verde, que cae y gira en torno a su cuerpo y la envuelve en un complicado sistema de pliegues y recogidos desde el cuello hasta los pies. Es una desconocida.
Es mi madre.
Es la mujer de la única foto que mi padre me dio de mi madre biológica. Keith la robó de mi dormitorio cuando él tenía nueve años y yo doce. La envolvió en un pedazo viejo de mantel de plástico y la enterró en el jardín, entre una hilera de calabacines y otra de maíz y judías mezclados. Luego dijo que no era culpa suya que se hubiera estropeado por el agua y por caminar encima de ella. Que la escondió solo por gastar una broma. ¿Cómo iba a saber él que le iba a pasar algo a la foto? Así era Keith. Le di una paliza de mil demonios. A mí también me dolió, claro, pero mereció la pena. Esa paliza nunca se la contó a nuestros padres.
Pero la foto siguió estando estropeada. Solo me quedaba su recuerdo. Y aquí estaba ese recuerdo, sentado a mi lado.
Mi madre es alta, más alta que yo, más alta que casi todo el mundo. No es bonita. Es guapa. Yo no me parezco a ella. Me parezco a mi padre, cosa que él solía decir que era una pena. Me da igual. Pero es una mujer impactante.
Me quedo mirándola, aunque ella no se vuelve para mirarme a mí. Eso al menos es fiel a la realidad. Ella no llegó a verme nunca. Cuando yo nací, ella murió. Antes de eso, estuvo dos años tomando la «droga inteligente» que se llevaba en su época. Era un nuevo medicamento con receta llamado Paracetco, y hacía maravillas en los enfermos de alzhéimer. Les frenaba el deterioro del funcionamiento intelectual y les permitía hacer un uso excelente de la memoria y de la capacidad de razonamiento que les quedara. También aumentaba el rendimiento de la gente joven normal y sana. Leían a mayor velocidad, retenían más, hacían conexiones, cálculos y conclusiones con más rapidez y precisión. En consecuencia, el Paracetco se hizo tan popular como el café entre los estudiantes, y si pretendían competir en cualquiera de las profesiones mejor pagadas, era tan necesario consumirlo como saber informática.
El que mi madre tomara ese fármaco quizá contribuyó a que muriera. No lo sé seguro. Mi padre tampoco lo sabía. Lo que sí sé es que ese fármaco dejó en mí una marca inconfundible: el síndrome de hiperempatía. Gracias a la naturaleza adictiva del Paracetco —varios miles de personas murieron intentando dejar el hábito—, llegamos a ser decenas de millones.
Hiperémpatas, nos llaman, o hiperempáticos, o gente que comparte. Esos son algunos de los nombres educados. Y, a pesar de nuestra vulnerabilidad y de nuestra elevada tasa de mortalidad, todavía quedamos bastantes.
Intento alcanzar a mi madre. Da igual lo que haya hecho, yo quiero conocerla. Pero ella sigue sin mirarme. Ni siquiera vuelve la cabeza. Y, por lo que sea, no puedo llegar hasta ella, no puedo tocarla. Intento levantarme de la silla, pero no puedo moverme. El cuerpo no me obedece. Solo puedo quedarme sentada y escuchar el sermón de mi padre.
Empiezo a saber qué está diciendo. Hasta ese momento, ha sido un rumor de fondo indistinguible, pero ahora lo oigo leer el capítulo 25 de Mateo, citando las palabras de Jesús:
El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
A mi padre le encantaban las parábolas, esas historias que traían una enseñanza, historias que presentaban ideas y moralejas de tal manera que creaban imágenes en la cabeza de la gente. Usaba las que encontraba en la Biblia, las que sacaba de la historia o de cuentos populares, y, por supuesto, usaba las que veía en su vida y en la vida de la gente que conocía. Entretejía historias en su sermón de los domingos, en sus catequesis y en las clases de Historia que impartía por ordenador. Como él creía que las historias eran unas herramientas de enseñanza importantísimas, yo aprendí a prestarles más atención de la que les habría prestado en otras circunstancias. Era capaz de citar la parábola que estaba leyendo él ahora, la parábola de los talentos. Era capaz de citar de memoria varios pasajes de la Biblia. A lo mejor por eso es por lo que ahora oigo y entiendo tanto. Entre los fragmentos de la parábola sigue con su sermón, pero no lo entiendo del todo. Oigo que los ritmos suben y bajan, se repiten y varían, con gritos y susurros. Los oigo como los he oído siempre, pero no capto las palabras, salvo las de la parábola.
El que recibió cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que recibió dos ganó también otros dos. Pero el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Mi padre era un firme defensor de la educación, el esfuerzo y la responsabilidad personal. «Esos son nuestros talentos —decía mientras a mis hermanos se les vidriaban los ojos y hasta yo intentaba no suspirar—. Dios nos los ha entregado y nos juzgará según cómo los usemos».
La parábola continúa. A cada uno de los dos siervos que hicieron buen negocio y obtuvieron un beneficio para su señor les dijo este: «Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor».
Pero al siervo que no hizo nada con su talento de plata, salvo enterrarlo en el suelo para no perderlo, el señor le dedicó palabras más duras: «Siervo malo y negligente…», empezó. Y ordenó a sus hombres: «Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más; y al que no tiene aun lo que tiene le será quitado».
Cuando mi padre termina de decir estas palabras, mi madre desaparece. Ni siquiera he podido verle toda la cara y de pronto ya se ha ido.
No lo entiendo. Me da miedo. Entonces veo que está desapareciendo más gente. Casi todos se han esfumado. Fantasmas queridos…
Mi padre ha desaparecido. Mi madrastra lo llama en español, como hacía a veces cuando estaba nerviosa: «¡No! ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¡Van a conseguir entrar! ¡Nos van a matar a todos! ¡Tenemos que hacer el muro más alto!».
Y desaparece. Mis hermanos desaparecen. Estoy sola, igual de sola que aquella noche de hace cinco años. La casa no es más que cenizas y escombros a mi alrededor. No arde ni se derrumba, ni siquiera se desvanece en cenizas, pero, por lo que sea, en un instante es una ruina abierta al cielo nocturno. Veo estrellas, una luna en cuarto y una mancha de luz que se mueve, ascendiendo hacia el cielo como una especie de fuerza vital que huye. A la luz de esas tres cosas veo grandes sombras en movimiento, amenazantes. Tengo miedo de esas sombras, pero no se me ocurre cómo escapar de ellas. El muro sigue ahí, rodeando nuestro vecindario, cerniéndose sobre mí mucho más alto de lo que llegó a ser en realidad. Muchísimo más alto. Se suponía que debía mantener el peligro fuera. Hace años que fracasó. Y ahora fracasa otra vez. El peligro está encerrado aquí dentro, conmigo. Quiero correr, escapar, esconderme, pero de pronto mis manos y mis pies empiezan a esfumarse. Oigo truenos. Veo la mancha de luz elevarse más en el cielo, brillar con más fuerza.
Y entonces grito. Casi todo el cuerpo me ha desaparecido, se ha esfumado. No puedo mantenerme erguida, no puedo agarrarme a nada mientras caigo y caigo y caigo…
Me desperté aquí, en mi cabaña de Bellota, enredada en las mantas, mitad dentro y mitad fuera de la cama. ¿Había gritado en voz alta? No lo sé. Al parecer, nunca tengo estas pesadillas cuando Bankole está conmigo, así que no puede decirme si hago ruido. No pasa nada. Su oficio de médico ya le priva de bastante sueño, y esta noche debe de estar siendo para él de las peores.
Son las tres de la mañana, pero anoche, justo después de que oscureciera, un grupo, tal vez una pandilla, atacó la finca de los Dovetree, justo al norte de donde estamos nosotros. Ayer, a esta hora, había allí viviendo veintidós personas: el hombre mayor, su mujer y sus dos hijas más jóvenes; sus cinco hijos casados, las mujeres de estos y sus niños. Todos ellos han muerto, excepto las dos nueras más jóvenes y los tres niñitos a los que pudieron agarrar mientras salían corriendo. Dos de los niños están heridos y a una de las mujeres le ha dado un ataque al corazón, lo que faltaba. Bankole ya la ha tratado antes. Dice que nació con un problema cardiaco que debería haberse tratado cuando era bebé. Pero solo tiene veinte años y cuando ella nació su familia, como casi todo el mundo, tenía poco o ningún dinero. Trabajaban duro, y ponían a sus hijos más fuertes también a trabajar cuando cumplían ocho o diez años. El problema cardiaco de su hija iba a matarla o a dejarla vivir. Lo que no iba a hacer es arreglarse.
Ahora casi la había matado. Esta noche, Bankole estaba durmiendo (más probablemente, estaba en vela) en el consultorio médico de la escuela, para poder echarles un ojo a ella y a los dos niños heridos. Debido a mi síndrome de hiperempatía, no puede tener el consultorio aquí, en casa. Ya me llevo mi buena ración de dolor ajeno tal y como están las cosas, y él se preocupa. No deja de insistir en que me tome algo que frene la hiperempatía dejándome adormecida, lenta y atontada. ¡No, gracias!
Así pues, me desperté sola, empapada en sudor e incapaz de volver a dormirme. Hacía años que no tenía una reacción tan fuerte a un sueño. Que yo recuerde, la última vez fue hace cinco años, justo después de que nos instaláramos aquí, y se trató de este mismo maldito sueño. Supongo que ha vuelto a mí por lo del ataque a los Dovetree.
Ese ataque no debería haber tenido lugar. En los últimos años, la cosa ha ido calmándose. Sigue habiendo delincuencia, claro: atracos, allanamientos, secuestros para obtener rescates o para el tráfico de esclavos. Lo peor es que a los pobres los siguen deteniendo y condenando a servidumbres forzadas por impago de deudas, vagabundear, deambular y otros «delitos». Pero esto de arrasar una comunidad, matar y quemar todo lo que no se robe parecía estar ya pasado de moda. Hacía por lo menos tres años que no oía nada como lo que les ha ocurrido hoy a los Dovetree.
Sobra decir que los Dovetree surtían a la zona de whisky de destilación casera y marihuana de cultivo casero, pero llevaban haciéndolo desde mucho antes de que llegáramos nosotros. De hecho, eran la familia de granjeros mejor armada de la zona, porque su negocio no era solo ilegal, sino también lucrativo. Ya les habían intentado robar antes, pero únicamente los ladrones rápidos y silenciosos habían tenido éxito. Hasta ahora.
Interrogué a Aubrey, la nuera sana, mientras Bankole se ocupaba de su hijo. Ya le había dicho que el niño se iba a poner bien y pensé que teníamos que averiguar qué sabía ella, por muy alterada que estuviese. Joder, los Dovetree vivían a solo una hora de aquí andando por el viejo camino maderero. Podríamos ser los siguientes en la lista de quienes los atacaron a ellos.
Aubrey me contó que los atacantes llevaban ropa rara. Estuvimos hablando en la sala principal de la escuela, con una única lámpara de aceite humeante entre ambas sobre una de las mesas. Estábamos una a cada lado de la mesa y Aubrey no paraba de mirar hacia el consultorio, donde Bankole había limpiado y aliviado los arañazos, las quemaduras y las magulladuras de su hijo. Dijo que los atacantes eran hombres, pero que llevaban túnicas negras con cinturón —vestidos negros, los llamó— que les llegaban hasta el muslo. Por debajo, llevaban pantalones normales: vaqueros o los pantalones de camuflaje que había visto que llevaban los soldados.
—Eran como soldados —dijo—. Se colaron sin hacer ruido. No los vimos hasta que empezaron a dispararnos. Y, de pronto, ¡pum! Todo a la vez. Atacaron todas nuestras casas. Fue como una explosión; quizá fueran veinte o treinta armas, o más, las que se pusieron a disparar a la vez.
Y esa no era la forma de actuar de las pandillas. Los pandilleros habrían disparado cada uno a su ritmo, no al unísono. Luego cada uno habría intentado imponerse al resto, hacerse con la mujer más guapa o robar las mejores cosas antes que sus compinches.
—No robaron ni quemaron nada hasta después de pegarnos y dispararnos —dijo Aubrey—. Luego nos cogieron el combustible y fueron directos a los campos y nos quemaron los cultivos. Después saquearon las casas y los graneros. Todos llevaban unas cruces grandes y blancas en el pecho; cruces como las de la iglesia. Pero nos mataron. Dispararon incluso a los niños. A todo el que encontraban lo mataban. Yo me escondí con mi hijo; si no, nos habrían disparado a los dos.
Lanzó otra mirada hacia el consultorio.
Eso de matar a los niños es una cosa extrañísima. Casi todos los matones —salvo los peores psicóticos— habrían dejado a los niños con vida para violarlos y luego venderlos. En cuanto a las cruces, bueno, los pandilleros pueden llevar cruces colgadas de una cadena al cuello, pero resulta extraño que sus víctimas estén tan cerca como para verlas. Y no era muy probable que los pandilleros fueran por ahí todos con la misma túnica y cruces blancas en el pecho. Esto era algo nuevo.
O algo viejo.
No pensé en lo que podía ser hasta después de dejar que Aubrey volviera al consultorio y se acostara al lado de su hijo. Bankole le había dado al niño algo para que durmiera mejor. A ella también se lo dio, así que no voy a poder preguntarle nada más hasta que se despierte. Pero no pude evitar preguntarme si esa gente, con sus cruces, tendría algo que ver con mi actual candidato a presidente menos favorito, Andrew Steele Jarret, senador por Texas. Suena a lo que podrían hacer los suyos: una recuperación de algo repugnante del pasado. ¿Los del Ku Klux Klan llevaban cruces, aparte de quemarlas? Los nazis llevaban la esvástica, que es una especie de cruz, pero creo que no era sobre el pecho. Había cruces por todas partes durante la Inquisición y, antes de eso, durante las Cruzadas. Así que ahora tenemos otro grupo que lleva cruces y asesina a gente. Es posible que los de Jarret estén detrás. Jarret insiste en que él representa una vuelta a una época anterior, «más sencilla». El ahora no es lo suyo. La tolerancia religiosa no es lo suyo. El estado actual del país no es lo suyo. Quiere devolvernos a una época mágica en la que todo el mundo creía en el mismo Dios, lo veneraba del mismo modo y entendía que su seguridad en el universo dependía de seguir los mismos rituales religiosos y pisotear al que fuera distinto. En este país no ha habido nunca una época así. Pero en estos tiempos, cuando más de la mitad de la gente del país no sabe ni siquiera leer, la historia no es más que otra inmensa desconocida.
De los partidarios de Jarret se sabe que, de vez en cuando, forman una turba y queman a gente atada a un poste por considerar que han incurrido en brujería. ¡Brujería! ¡En 2032! Para ellos, los culpables de brujería suelen ser musulmanes, judíos, hindúes, budistas o, en algunas partes del país, mormones, testigos de Jehová o incluso católicos. También pueden ser ateos, miembros de alguna secta o ricos excéntricos. Los ricos excéntricos no suelen tener protectores y sí muchas cosas que merece la pena robar. Lo de «miembros de alguna secta» es un término muy amplio que sirve para designar a cualquiera que no quepa en ninguna otra gran categoría, pero que tampoco acabe de coincidir con la versión que tiene Jarret de la cristiandad. Se sabe que los de Jarret han dado palizas o expulsado a unitarios, por el amor de Dios. Jarret condena la quema de personas, pero lo hace en términos tan moderados que su gente puede oír lo que quiera oír. Para lo de dar palizas, untar de brea y plumas y destruir «casas paganas de adoración del demonio», tiene una respuesta muy simple: «¡Venid con nosotros! ¡Nuestras puertas están abiertas a todas las nacionalidades, a todas las razas! Dejad atrás vuestro pasado pecaminoso y convertíos en uno de los nuestros. Ayudadnos a hacer que América vuelva a ser grande». Ha tenido un éxito bastante notable con ese método de la zanahoria y el palo. Venid con nosotros y os irá bien, o lo que os pase como consecuencia de vuestra tozudez pecaminosa será problema vuestro. Su adversario, el vicepresidente Edward Jay Smith, lo llama demagogo, agitador e hipócrita. Smith tiene razón, claro, pero Smith no es más que una sombra gris y cansada. Jarret, por su parte, es un hombre corpulento, atractivo, de pelo negro, con una profunda mirada de color azul claro que seduce y atrapa a la gente. Tiene una voz que se siente con todo el cuerpo, como pasaba con la de mi padre. De hecho, y siento decirlo, Jarret fue pastor baptista como él. Pero dejó a los baptistas hace años para iniciar su propia confesión, América Cristiana. Ya no suele dar sermones de AC en las iglesias de AC ni en las redes, pero sigue siendo reconocido como el jefe de la Iglesia.
Parece inevitable que la gente que no sabe leer sea propensa a valorar a los candidatos más por su aspecto y su voz que por lo que aseguran defender. Hasta la gente que sabe leer y tiene estudios tiende en exceso a fijarse más en un buen aspecto y en las mentiras seductoras. Y, sin duda, las nuevas papeletas para votar por las redes, al llevar foto, van a darle a Jarret una ventaja aún mayor.
Para los de Jarret, el alcohol y las drogas son herramientas de Satanás. Algunos de sus seguidores más fanáticos podrían muy bien ser la pandilla de las túnicas y las cruces que arrasó la finca de los Dovetree.
Y nosotros somos Semilla Terrestre. Somos «esa secta», «los raros de las colinas», «los locos esos que le rezan a una especie de dios del cambio». También somos, de acuerdo con algunos rumores que me han llegado, «los paganos esos de las colinas, unos adoradores del demonio que acogen a niños. ¿Y qué pensáis que hacen con ellos?». Da igual que el tráfico de niños secuestrados o huérfanos o de niños vendidos por padres desesperados siga a la orden del día en todo el país y que todo el mundo lo sepa. No importa. La mera insinuación de que una secta está acogiendo a niños con «fines cuestionables» basta para que algunos se vuelvan locos.
Ese es el tipo de rumor que podría perjudicarnos incluso con gente que no es partidaria de Jarret. Solo lo he oído un par de veces, pero aun así me da pavor.
En este punto, solo espero que la gente que atacó a los Dovetree fuera una pandilla nueva, disciplinada y aterradora, sí, pero solo en busca de beneficio. Espero…
Pero no lo creo. Sospecho que la gente de Jarret tiene algo que ver en esto. Y creo que es mejor que lo diga hoy en la Asamblea. Con lo de los Dovetree tan reciente, la gente estará dispuesta a cooperar, hacer más simulacros y esconder por ahí más reservas de dinero, comida, armas, documentos y objetos de valor. Podemos hacerle frente a una pandilla. Ya lo hemos hecho antes, cuando estábamos mucho menos preparados que ahora. Pero no podemos hacerle frente a Jarret. En concreto, no podemos hacerle frente al presidente Jarret. El presidente Jarret, si el país está tan loco como para elegirlo, podría destruirnos sin saber siquiera que existimos.
Ahora somos cincuenta y nueve personas; sesenta y cuatro contando a las Dovetree y sus hijos, si es que se quedan. Con esas cifras, somos casi inexistentes. Mayor motivo, supongo, para mi sueño.
Mi «talento», volviendo a la parábola de los talentos, es Semilla Terrestre. Y, aunque no lo he enterrado en el suelo, sí lo he enterrado en estas montañas de la costa, donde puede crecer a casi la misma velocidad que nuestras secuoyas. Pero ¿qué otra cosa podría haber hecho? Si la agitación se me diera igual de bien que a Jarret, Semilla Terrestre sería un movimiento tan grande que supondría ya un blanco real. ¿Y eso sería mejor?
Estoy saltando a todo tipo de conclusiones injustificadas. Al menos, eso espero, que sean injustificadas. Entre mi espanto por lo que les ha pasado a los Dovetree y mis esperanzas y miedos por mi propia gente, estoy alterada y confusa, y quizá solo esté imaginándome cosas.
02
De Semilla Terrestre, los Libros de los Vivos
El Caos
es la cara más peligrosa de Dios:
amorfa, enojada, hambrienta.
Moldead el Caos:
moldead a Dios.
Actuad.
Alterad la velocidad
o la dirección del Cambio.
Variad el alcance del Cambio.
Recombinad las semillas del Cambio.
Transmutad el efecto del Cambio.
Haceos con el Cambio.
Usadlo.
Adaptaos y creced.
Los trece colonos originales de Bellota, y, por lo tanto, los trece miembros originales de Semilla Terrestre, eran mi madre, claro, y Harry Balter y Zahra Moss, refugiados ellos también del barrio natal de mi madre, en Robledo. Estaba la joven familia formada por Travis, Natividad y Dominic Douglas, los primeros conversos que hizo mi madre en la carretera. Los conoció cuando ambos grupos atravesaban a pie Santa Bárbara, en California. Le gustó su aspecto, supo ver su peligrosa vulnerabilidad —Dominic solo tenía unos meses en aquella época— y los convenció de que fueran andando con Harry, Zahra y ella misma en su largo viaje al norte, donde todos esperaban encontrar una vida mejor.
Luego llegaron Allison Gilchrist y su hermana, Jillian (Allie y Jill). Pero a Jill la mataron en la carretera. Más o menos por ese entonces, mi madre vio a mi padre y él la vio a ella. Ninguno de los dos era tímido y ambos parecían dispuestos a actuar de acuerdo con lo que sentían. Mi padre se sumó al grupo, que iba ya en aumento. Justin Rohr pasó a ser Justin Gilchrist cuando el grupo se lo encontró llorando junto al cadáver de su madre. Tenía entonces unos tres años, y Allie y él terminaron formando una pequeña familia. Por último llegaron las dos familias de exesclavos, que se juntaron para convertirse en una familia creciente e hiperempática. Eran Grayson Mora y su hija Doe, y Emery Solis y su hija Tori.
Y eso era todo: cuatro niños, cuatro hombres y cinco mujeres.
Lo lógico es que hubieran muerto. Que sobrevivieran en el mundo implacable de la Calamidad podría calificarse de milagro; aunque, por supuesto, Semilla Terrestre no promueve la fe en los milagros.
Sin duda, lo recóndito del lugar donde se instaló el grupo —muy lejos de ciudades y carreteras asfaltadas— ayudó a mantenerlo a salvo de la violencia de la época. Las tierras eran de mi padre. Cuando llegaron, había allí un pozo fiable, un huerto medio destrozado, varios frutales y nogales y bosquecillos de robles, pinos y secuoyas. En cuanto pusieron en común su dinero y compraron carretillas, semillas, animales, herramientas y otras cosas necesarias, consiguieron ser casi independientes. Desaparecieron en las colinas y fueron creciendo en número gracias a los nacimientos, la adopción de huérfanos y la conversión de adultos necesitados. Rebuscaban lo que podían en granjas y asentamientos abandonados, comerciaban en mercadillos y hacían tratos con los vecinos. Una de las cosas más valiosas con las que comerciaban entre sí era el conocimiento.
Todos los miembros de Semilla Terrestre aprendían a leer y escribir, y la mayoría hablaba al menos dos idiomas; normalmente, español e inglés, porque eran los más útiles. Cualquiera que se incorporara al grupo, niño o adulto, tenía que ponerse enseguida a aprender esas destrezas básicas y conseguir un oficio. Todo el que tuviera un oficio estaba siempre enseñándoselo a otra persona. Mi madre insistía en esto, y la verdad es que parece razonable. Quedaban pocas escuelas públicas en esa época, cuando a los niños de diez años se los podía poner a trabajar. La educación ya no era gratuita, pero seguía siendo obligatoria por ley. El problema era que nadie aplicaba esas leyes, igual que nadie protegía a los niños forzados a trabajar.
Mi padre era el que tenía las habilidades más valiosas del grupo. Cuando se casó con mi madre, llevaba casi treinta años ejerciendo la medicina. Acumulaba varias rarezas, para el sitio en el que estaba: con estudios, profesional y negro. Los negros, en concreto, eran raros en las montañas. La gente se hacía preguntas. ¿Por qué estaba allí? Podría haberse buscado una vida mejor en cualquier pequeña población normal. Por toda la zona había pueblecitos donde habrían estado encantados de tener un médico. ¿Era competente? ¿Era honrado? ¿Era limpio? ¿Se le podía confiar el cuidado de mujeres e hijas? ¿Cómo podían estar seguros de que de verdad fuera médico? Mi padre, al parecer, no escribió nada sobre este tema, pero mi madre escribía sobre todo.
En un momento, dice:
Bankole oía las mismas murmuraciones y rumores que yo en los distintos mercadillos y en algún que otro encuentro con vecinos, y se encogía de hombros. Tenía que velar por nuestra salud y curarnos las heridas que nos hacíamos trabajando. Otra gente tenía botiquines, teléfonos vía satélite y, con suerte, coches o furgones. Esos vehículos eran, por lo general, viejos y no muy de fiar, pero había quien los tenía. Que llamaran o no a Bankole era asunto suyo.
Y entonces, gracias a la desgracia de alguien, las cosas mejoraron. A Jean Holly se le inflamó tanto el apéndice que lo tenía a punto de reventar, y la familia Holly, nuestros vecinos del este, decidieron que les convenía probar suerte con Bankole.
Después de salvarle la vida a la mujer, Bankole estuvo hablando con la familia. Les dijo exactamente lo que opinaba de ellos por haber tardado tanto en llamarlo, por casi dejar morir a una mujer con cinco niños pequeños. Habló con esa educación suya, intensa pero calmada, que hace que la gente se avergüence. Los Holly lo entendieron. A partir de entonces fue su médico.
Y los Holly se lo contaron a sus amigos, los Sullivan, y los Sullivan se lo contaron a su hija, que se había casado con alguien de los Gama, y los Gama se lo contaron a los Dovetree porque la anciana señora Dovetree, la matriarca, era de la familia Gama. Ahí es cuando empezamos a conocer a nuestros vecinos más próximos, los Dovetree.
Hablando de conocer a gente, ahora más que nunca me gustaría haber conocido a mi padre. Al parecer, fue un hombre impresionante. Y quizá me habría venido bien conocer esa versión de mi madre: luchadora, centrada pese a ser muy joven, muy humana. Tal vez me habría caído bien esa gente.
De Los diarios de Lauren Oya Olamina
Lunes, 27 de septiembre de 2032
No estoy muy segura de cómo hablar del día de hoy. Tenía que haber sido un día tranquilo, dedicado a rescatar cosas de valor y recolectar plantas, después de la incómoda Asamblea y de la intensa celebración del aniversario que vivimos ayer. Parece ser que tenemos a unas cuantas personas que creen que Jarret podría ser lo que necesita el país, quitando sus chaladuras religiosas. La cuestión es que no puedes desligar a Jarret de sus «chaladuras religiosas». Si te quedas con Jarret, te quedas también con las palizas, las quemas, lo de la brea y las plumas. Van en el mismo paquete. Y en ese paquete puede que haya cosas aún más despreciables. Los partidarios de Jarret están algo más que ligeramente seducidos por ese discurso suyo de hacer que «América vuelva a ser grande». Parece que está a disgusto con varios otros países. Podríamos acabar en guerra. Nada como una guerra para aglutinar a la gente en torno a una bandera, un país y un gran dirigente.
Sin embargo, algunos de los nuestros (las familias Peralta y Faircloth, en concreto) podrían marcharse pronto.
—Me quedan cuatro hijos vivos —dijo ayer Ramiro Peralta en la Asamblea—. A lo mejor, con un líder fuerte como Jarret al frente de la situación, tengan una oportunidad de seguir con vida.
Es un buen tío este Ramiro, pero está desesperado por encontrar soluciones, por tener orden y estabilidad. Lo entiendo. Tenía siete hijos y mujer. Perdió a tres hijos y a la mujer en un incendio provocado por una turba furiosa, asustada e ignorante que decidió curar una terrible epidemia de cólera en Los Ángeles prendiéndole fuego a la zona de la ciudad en la que pensaba que había empezado la epidemia. Tuve eso en cuenta al responderle.
—Piensa, Ramiro —le dije—. ¡Jarret no tiene respuestas! ¿De qué les va a servir a tus hijos para su supervivencia que se linche a gente, se quemen sus iglesias y se empiecen guerras?
Ramiro Peralta se limitó a darme la espalda enfadado. Alan Faircloth y él se miraron, cada uno en un lado de la sala de la Asamblea (el aula de la escuela). Los dos tienen miedo. Miran a sus hijos —Alan también tiene cuatro— y les entra el miedo, y les da vergüenza ese miedo, les da vergüenza su impotencia. Y están cansados. Hay millones de personas como ellos: personas asustadas que están agotadas de tanto caos. Quieren que alguien haga algo. Que arregle las cosas y que lo haga ya.
En cualquier caso, tuvimos una Asamblea movida y una celebración de aniversario incómoda. Es curioso que le tengan más miedo a la supuesta incompetencia de Edward Jay Smith que a la evidente tiranía de Jarret.
Así que esta mañana me disponía a pasar el día andando, pensando y recolectando plantas con amigos. Seguimos moviéndonos en grupos de tres o cuatro cuando salimos de Bellota, porque las montañas, en los caminos y fuera de ellos, pueden ser peligrosas. Pero llevamos ya casi cinco meses sin tener problemas cuando vamos a rescatar cosas. Aunque supongo que eso puede ser peligroso en sí mismo. Una pena. Los ataques y las pandillas son peligrosos porque pueden ser directamente letales. La paz es peligrosa porque fomenta la complacencia y el descuido, que también acaba siendo letal tarde o temprano.
A pesar del ataque a los Dovetree, la verdad es que íbamos más despreocupados de lo normal, porque nos dirigíamos a un sitio conocido. Era una granja quemada y abandonada situada lejos de la zona de los Dovetree, donde habíamos visto varias plantas útiles. En concreto, había aloe vera, que podíamos usar para calmar las quemaduras y las picaduras de insectos, y grandes montones de agave. El agave era una especie bonita y multicolor: hojas de color azul verdoso con los bordes de un blanco amarillento. Seguramente pasó años creciendo y diseminándose, sin que nadie lo cuidara, en lo que antes fue el jardín delantero de la granja. Se trataba de una de las variedades grandes y fuertes del agave; cada planta era un rosetón puntiagudo de hojas rígidas, fibrosas y carnosas, algunas de más de un metro de largo en las plantas más grandes. Al final de cada hoja había un pincho largo, duro y afilado como un cuchillo y, para rematar, en los bordes había unas espinas dentadas tan duras que podían atravesar la carne humana. Las queríamos justo para eso.
En nuestra primera visita, nos habíamos llevado algunas de las plantas más pequeñas, los acodos más jóvenes. Ahora queríamos arrancar todas las que pudiéramos llevar en la carretilla. Esta iba ya medio llena de cosas que habíamos rescatado del cobertizo a medio pudrir de una cabaña hundida, a dos o tres kilómetros de donde crecía el agave. Habíamos encontrado ollas, sartenes y cubos polvorientos, libros y revistas viejos, herramientas oxidadas, clavos, cadenas y alambre. La mayoría de estos objetos había sufrido los estragos del agua y el tiempo, pero casi todo podía limpiarse y repararse, despiezarse o, al menos, copiarse. Aprendemos de todo el trabajo que hacemos. Nos hemos convertido en avezados fabricantes y reparadores de pequeñas herramientas. Hemos sobrevivido así de bien porque no dejamos de aprender. Nuestros clientes ya saben que pagan un precio justo por lo que nos compran.
Rescatar cosas de huertos y campos abandonados también es útil. Recogemos cualquier hierba aromática, fruta, verdura o planta que dé frutos secos, cualquier planta que sepamos o supongamos que sirve de algo. Siempre tenemos una necesidad especial de plantas del desierto, autosuficientes y espinosas, que aguantan nuestro clima. Nos sirven como parte de nuestra cerca de pinchos.
Cactus a cactus, pincho a pincho, hemos plantado un muro vivo en las colinas que rodean Bellota. Nuestro muro no va a impedirle el paso a quien venga muy resuelto, claro; ni el nuestro ni ningún otro. Los coches y los furgones pueden atravesarlo si sus dueños están dispuestos a asumir ciertos daños en sus vehículos, pero los coches y los furgones son escasos y valiosos en las montañas, y casi todos los combustibles son caros.
Hasta los intrusos a pie pueden colarse, si se lo proponen. Pero la cerca les supondrá un obstáculo y una molestia. Conseguirá que se enfaden y, tal vez, que hagan ruido. Cuando funcione bien, llevará a la gente a acercarse a nosotros por los caminos más fáciles, y esos están vigilados las veinticuatro horas del día.
Siempre es mejor tener vigilados a los visitantes.
Así pues, íbamos a recoger agave.
Nos dirigíamos a lo que quedaba de la granja. Se alzaba sobre un promontorio no muy alto, rodeado de campos y huertos. Iba a ser nuestra última parada antes de volver a casa. Estuvo cerca de ser nuestra última parada, literalmente.
Había una vieja autocaravana gris aparcada junto a las ruinas de la casa. Al principio, no la vimos. Estaba escondida detrás de la mayor de las dos chimeneas que aún quedaban en pie, como si fueran lápidas mortuorias en honor de la casa quemada. Le dije a Jorge Cho a qué me recordaban las chimeneas. Jorge venía con nosotros porque, a pesar de su juventud, se le da muy bien detectar cosas útiles que otra gente descartaría por considerarlas basura.
«¿Qué son lápidas mortuorias?», me preguntó. Iba en serio. Tiene dieciocho años y escapó de la zona de Los Ángeles, igual que yo. Pero su experiencia ha sido muy distinta. Mientras a mí me cuidaban y educaban unos padres con estudios, él estaba solo. Habla español y un poquito de coreano que recuerda, pero nada de inglés. Tenía siete años cuando su madre murió de gripe y doce cuando un terremoto mató a su padre. El viejo edificio de ladrillos que la familia estaba okupando se vino abajo. Así que, a los doce años, Jorge se tuvo que hacer cargo de su hermana y su hermano pequeños. Consiguió cuidarlos y aprender a leer y escribir en español con la ayuda ocasional de un borrachuzo que conocía desde hacía tiempo. Se dedicaba a trabajos duros, peligrosos y casi siempre ilegales, rescataba cosas y, cuando era necesario, robaba. Su hermana, su hermano y él, tres niños coreanos en un barrio pobre de refugiados mexicanos y centroamericanos, se las arreglaron para sobrevivir, pero no tuvieron tiempo de aprender más que lo básico. Ahora les estamos enseñando a leer, escribir y hablar en inglés, porque así podrán comunicarse con más gente. Y también les estamos enseñando historia, agricultura, carpintería y cosas sueltas, como qué son las lápidas mortuorias.
Los otros dos miembros del equipo de rescate eran Natividad Douglas y Michael Kardos. Jorge y yo tenemos hiperempatía. Mike y Natividad no. Es muy peligroso que en un equipo cualquiera haya mayoría de gente con hiperempatía. Somos demasiado vulnerables. Sufrimos ante el daño que reciba cualquier persona. Pero dos y dos es un buen equipo, y nosotros cuatro trabajamos bien juntos. Es muy raro que todos estemos distraídos al mismo tiempo, pero hoy lo conseguimos.
El hogar y la chimenea que nos habían ocultado la autocaravana estaban en la pared del fondo de lo que antes fue una espaciosa sala de estar. En el hogar había sitio para asar una vaca entera. La estructura, en su conjunto, era tan grande que podía ocultar una autocaravana de tamaño mediano.
La vimos justo un segundo antes de que empezara a dispararnos.
Íbamos armados, como siempre, con fusiles automáticos y armas de mano, pero, ante el blindaje y la potencia de fuego de una autocaravana, incluso sencilla, todo eso no nos valía de nada.
Nos tiramos al suelo bajo la lluvia de tierra y piedra levantada por las balas que impactaban a nuestro alrededor. Salimos reptando hacia atrás y bajamos el promontorio sobre el que estaba construida la casa. La cresta de ese promontorio era nuestra única protección. Solo podíamos quedarnos tumbados a los pies de la pendiente e intentar que no se nos viera ninguna parte del cuerpo. No nos atrevimos a ponernos de pie ni a sentarnos. No podíamos ir a ningún sitio. Las balas mordían el suelo que teníamos delante y luego también el de detrás, más allá de la protección del promontorio.
No había árboles cerca, ni siquiera un matorral grande entre nosotros y la autocaravana. Estábamos en la parte más pelada de los restos de un jardín desértico. Todavía no habíamos llegado a los agaves y ya no podíamos alcanzarlos. Tampoco es que nos hubieran protegido, de todas formas. La única cosa detrás de la cual algunos podríamos habernos escondido era una palmera washingtonia joven, incapaz de parar una bala, junto a la que habíamos pasado al llegar. De casi todo el tronco le salían amplias hojas verdes que formaban como un arbusto grande, pero estaba en el extremo norte de la casa y nosotros estábamos atrapados en el extremo sur. La autocaravana también estaba aparcada en el extremo sur, así que la palmera no nos habría servido de nada. Lo que teníamos más cerca eran unas cuantas plantas de aloe vera, una chumbera, una yuca pequeña, maleza y unos cuantos penachos de hierba.
Nada de eso nos venía bien. Si los de la autocaravana hubieran hecho pleno uso de su equipamiento, ni siquiera el promontorio nos habría servido para resguardarnos. Ya estaríamos muertos. Me pregunté cómo era que no nos habían dado cuando llegamos. ¿Estaban intentando asustarnos sin más? Me parecía que no. El tiroteo duraba ya demasiado.
Por fin, terminó.
Nos quedamos callados, haciéndonos los muertos, pendientes de si oíamos el chirrido de un motor, pisadas, voces, cualquiera de los sonidos que pudieran indicarnos que alguien venía a por nosotros (o que nuestros atacantes se habían marchado). Solo se oía el gemido grave del viento y el crujido de algunas plantas. Seguí tumbada, pensando en los pinos que había visto en el promontorio, muy por detrás de la casa. Tenía la imagen de esos pinos grabada y, por lo que fuera, recrearla era la única forma de no levantar la cabeza y mirar para ver si estaban tan lejos como pensaba. Los campos salpicados de maleza, que antes habían sido de labor, se extendían hasta llegar a las colinas. Por encima se veían los pinos que podían darnos cobijo y ocultarnos, pero estaban muy lejos. Suspiré.
Y entonces oímos un llanto infantil.
Todos lo oímos: unos pocos sollozos cortos y, luego, nada. Sonaba a niño muy pequeño; no un bebé, sino un niñito, agotado, indefenso, desesperado.
Los cuatro nos miramos. A todos nos importan los niños. Michael tiene dos y Natividad tiene tres. Bankole y yo llevamos un tiempo intentándolo. Jorge, me alegro de decirlo, no ha dejado todavía embarazada a ninguna, pero lleva seis años haciendo de padre de su hermana y su hermano. Sabe tan bien como los demás qué peligros les esperan a los niños desprotegidos.
Levanté la cabeza solo lo justo para echar un vistazo rápido a la autocaravana y la zona de alrededor. Era imposible que de una autocaravana blindada, con armas y cerrada a cal y canto saliera el sonido de un niño llorando. Y el sonido había sido normal, no estaba amplificado ni distorsionado por los altavoces del vehículo.
Por lo tanto, una de las puertas de la autocaravana debía de haberse abierto. Del todo.
La maleza y la hierba no me dejaban ver gran cosa, y no me atrevía a levantar la cabeza por encima de ellas. Lo único que podía distinguir eran las siluetas de la chimenea bajo la luz del sol, la autocaravana a su lado, la maleza de los campos por detrás de la chimenea y la autocaravana, los árboles remotos y…
¿Movimiento?
Movimiento muy lejos, en la maleza del campo, pero cada vez más cerca.
Natividad me obligó de un tirón a agacharme.
—Pero ¿a ti qué es lo que te pasa? —susurró en español; mientras estuviéramos en peligro, era mejor así, por el bien de Jorge—. ¡Dentro de esa autocaravana hay gente que está loca! ¿Quieres que te maten?
—Viene alguien más por el campo —dije—. Más de una persona.
—¡Me da igual! ¡Échate al suelo!
Natividad es una de mis mejores amigas, pero a veces tenerla al lado es como tener a tu madre.
—A lo mejor ese llanto ha sido para hacernos salir —dijo Michael—. No sería la primera vez que alguien usa de cebo a un niño.
Es un hombre suspicaz, este Michael. Lo cuestiona todo. Él y su familia llevan dos años con nosotros, y creo que tardó seis meses en aceptarnos y convencerse de que no teníamos malas intenciones hacia su mujer ni hacia sus gemelas. Y eso a pesar de que los acogimos y los ayudamos cuando encontramos a su mujer sola, pariendo a las gemelas en una choza ruinosa que estaban okupando. Había un arroyo cerca, por lo que tenían agua, y también un par de ollas que habían rescatado por ahí. Pero sus únicas armas eran una vieja pistola del calibre 22 vacía y un cuchillo. Estaban casi muertos de hambre; se alimentaban de piñones, plantas silvestres y algún que otro animal que Michael cazaba con trampas o a pedradas. De hecho, estaba buscando comida cuando Noriko, su mujer, se puso de parto.
Michael aceptó venirse con nosotros porque le aterrorizaba que, a pesar de sus chapuzas ocasionales, de mendigar, de robar y de rebuscar, su mujer y sus hijas se murieran de hambre. Lo único que les pedíamos era que hicieran su parte del trabajo para mantener la comunidad en marcha y que, por respeto a Semilla Terrestre, no predicaran otros credos. Pero a Michael aquello le sonaba a altruismo, y él no creía en el altruismo. Estaba siempre pendiente, por si nos pillaba traficando con esclavos o prostituyendo a alguien. No empezó a relajarse hasta que se dio cuenta de que realmente hacíamos lo mismo que predicábamos. Semilla Terrestre era, y es, la clave para llegar a nosotros. Teníamos una forma de vida que a él le parecía sensata y deseable, y aunque nuestro Destino le resultaba absurdo, no estábamos metidos en nada que fuera a perjudicar a su familia. Y su familia era la clave para llegar a él. Cuando nos aceptó, Noriko, las niñas y él se instalaron con nosotros e hicieron de Bellota su hogar. Son buenas personas. Hasta la suspicacia de Michael puede ser algo bueno. Casi siempre nos ayuda a mantenernos alerta.
—No creo que el llanto fuera un reclamo para hacernos salir —dije—. Pero aquí pasa algo raro, eso está claro. La gente que hay dentro de la autocaravana debería asegurarse de que estamos muertos o marcharse.
—Y no deberíamos estar oyéndolos —dijo Jorge—. Por muy alto que chille ese niño, no deberíamos oír nada.
—Es muy raro que no nos hayan dado —intervino Natividad—. En una autocaravana así, lo normal es que las armas estén controladas por ordenador. Los blancos se determinan automáticamente. La única forma de fallar es si te empeñas en hacerlo tú. A lo mejor se te olvida poner las armas en el ordenador o lo desconectas si solo quieres asustar a la gente. Pero, si vas en serio, no es normal que falles todo el rato.
Su padre le había enseñado más sobre las armas de lo que casi cualquiera de nuestra comunidad sabía.
—No creo que hayan fallado a propósito —repliqué—. A mí no me ha dado esa impresión.
—Estoy de acuerdo —dijo Michael—. ¿Qué es lo que pasa aquí?
—¡Joder! —susurró Jorge—. Lo que pasa es que esos cabrones nos van a matar como nos movamos.
Los disparos empezaron de nuevo. Me apreté contra el suelo y me quedé ahí tumbada, inmóvil, con los ojos cerrados. Los idiotas de la autocaravana pretendían matarnos nos moviéramos o no, y tenían muchísimas probabilidades de conseguirlo.
Y entonces me di cuenta de que esta vez no nos estaban disparando a nosotros.
Alguien gritó. Por encima del repiqueteo constante de una de las armas de la autocaravana, oí a alguien gritar de agonía. No me moví. Cuando alguien está sufriendo, la única forma de evitar compartir su dolor es no mirar.
Jorge, que tendría que haber estado más espabilado, levantó la cabeza y miró.
Un instante después se dobló en dos y empezó a revolcarse y retorcerse por el dolor ajeno. No gritó. Los que tenemos hiperempatía y sobrevivimos aprendemos pronto a asumir el dolor y quedarnos en silencio. Nos guardamos nuestra vulnerabilidad tan en secreto como podemos. A veces conseguimos no movernos ni mostrar ninguna señal en absoluto. Pero Jorge sufría tanto que le costaba quedarse quieto. Se abrazó cruzando los brazos por encima de la barriga. De inmediato, sentí un eco sordo de su dolor en mi propio centro. Me resulta incomprensible que a alguna gente le parezca que la hiperempatía es una habilidad o un poder, algo deseable.
—Tonto —le dije a Jorge, y lo sostuve hasta que el dolor se nos fue a los dos.
Oculté como pude el que estaba sufriendo yo para no meternos en ese bucle horrible de reciprocidad del que he visto que pueden ser capaces quienes tienen hiperempatía. No morimos por los dolores que vemos y compartimos. A veces nos gustaría que así fuera, y es peligroso compartir demasiado dolor o demasiadas muertes. Son cuestiones de cada uno. Hace cinco años, compartí muy rápido tres o cuatro muertes, una detrás de otra. Me dolió más de lo que tendría que doler algo. Perdí la conciencia. Cuando desperté y ya no había ningún dolor que compartir, me quedé atontada, mareada y aturdida mucho tiempo. Con los dolores menores, basta con darse la vuelta. Al cabo de unos minutos, se nos pasa. Las muertes tardan mucho más en superarse.
Lo único bueno de compartir el dolor es que eso nos frena mucho a la hora de causar dolor a otra persona. Odiamos el dolor más que la mayoría de la gente.
—Estoy bien —dijo Jorge al cabo de un rato, y añadió—: Esa gente de ahí… Creo que han muerto. Tienen que estar muertos.