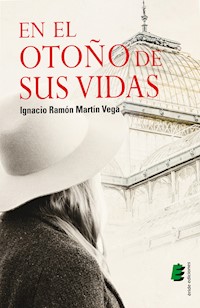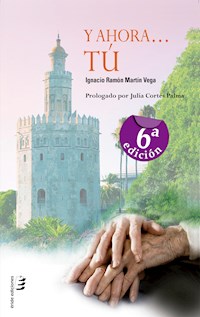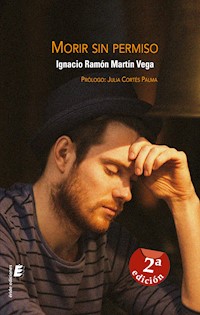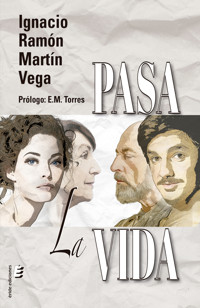
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eride Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Por qué hay personas que a partir de los sesenta años se dan de alta en aplicaciones para encontrar pareja? Alberto y Mónica responderán a esta pregunta a través de sus respectivas vivencias. Nos mostrarán su infancia, adolescencia, sus bodas… hasta llegar a la actualidad. Una reflexión en la que cabe preguntarse sobre la idoneidad de tener una oportunidad para intentar sentir mariposas en el estómago y tener el convencimiento de que lo mejor de sus vidas está por llegar. Ignacio Ramón Martín Vega continúa siendo fiel a la hora de contestar preguntas que se pueden denominar de ámbito social, término que el autor está convencido de que se encuentra en la vida personal y comunitaria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico
Dirección editorial: Ángel Jiménez
Edición eBook: septiembre, 2024
Pasa la vida
© Ignacio R. Martín Vega
© Éride ediciones, 2023
© Del prólogo: E. M. Torres
Éride ediciones Espronceda, 5 28003 Madrid
ISBN: 978-84-10051-56-0
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ignacio R. Martín Vega
Desde su primera novela su máxima pretensión ha sido la reflexión sobre la vida a través de sus personajes. Da lo mismo cuál sea la temática. El análisis de la sociedad y sus componentes es primordial para Ignacio, y así lo demuestra en cada una de sus novelas.
«El sol entre las nubes», «Soy alcohólico», «En el otoño de sus vidas», «Comenzó en Badajoz», «Desde la piel», «Un nuevo amanecer», «Y ahora tú», «Morir sin permiso» y «En el umbral de la muerte» son las obras que ha publicado. Nos sorprende con un conjunto de reflexiones sacadas del día a día, que ha compartido y debatido con sus seguidores en las redes: «365 reflexiones para mi día a día». Acaba de editar su última novela «Pasa la vida».
Prólogo
Hay un poderoso lazo que une a los seres humanos, una fuerza que se extiende más allá de la distancia y el tiempo, y que nos conecta en la más profunda esencia de nuestra existencia. Ese lazo es el amor, un sentimiento que nos guía a lo largo de la vida y que nos acompaña en los momentos más importantes.
El amor es una emoción compleja que se manifiesta de muchas maneras, desde la pasión más ardiente hasta la ternura más delicada. Hay unos que nos transforman, que nos hacen sentir vivos y que nos impulsan a ser mejores personas. El romántico es uno de ellos, una llama que arde con fuerza y que ilumina el camino de aquellos que lo sienten.
Pero no es solo un sentimiento hacia otra persona, también es el cariño a uno mismo, aquel que nos permite aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y defectos. Es ese que nos hace salir de la más profunda oscuridad, ese amor propio que nos permite querer a los demás, ya que solo podemos dar lo que tenemos.
Y es que la autoestima es una parte fundamental de cualquier relación exitosa. Si no nos valoramos a nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar que alguien más lo haga? Debemos tener una conexión profunda con nuestro interior y reconocer el propio valor antes de poder compartir ese vínculo con otra persona. Ser capaces de renovarnos, de entender que debemos curarnos no solo el cuerpo sino también el alma. Es entonces cuando estamos preparados para dejar entrar ese amor que nos haga temblar el corazón y que origine que esas mariposas marchitas retomen el vuelo con nuevos colores y hermosas alas. Y cuando encontramos a alguien con quien compartirlo, el resultado es una relación que es verdadera, profunda y duradera.
Pero no siempre es fácil. Debemos admitir que puede ser complicado, desafiante y doloroso. A veces, las relaciones no funcionan y el corazón se rompe, dándonos de bruces con el muro del desamor, uno que quizá haya estado viviendo con nosotros mucho antes de darnos cuenta, aquel que ha hurgado en esa herida durante años, haciendo de nosotros meros entes que se dejan guiar por el flujo de una vida de desaliento. Pero incluso en esos momentos de dolor, nos enseña lecciones valiosas y nos ayuda a crecer y a convertirnos en personas más fuertes y sabias; individuos que se encuentran en la tesitura de tomar decisiones, puede que duras, pero necesarias para seguir adelante.
A veces, ese afecto tan ansiado por todos llega en la madurez, cuando creemos que ya no queda nada por vivir, cuando el pasar de la vida parece que pronto encontrará su punto y final. Es entonces cuando descubrimos que ese sentimiento de profundo cariño no tiene edad ni límites, que siempre hay tiempo para amar y ser amado, una aventura que vale la pena emprender, sin importar nuestra edad. Las aplicaciones de citas en línea se han convertido en una herramienta útil para aquellos que lo buscan en la madurez. De ese modo, permite conectar a personas que comparten intereses y valores similares; incluso cuando parecía que ya no había esperanza.
La novela que tienes en tus manos, escrita de manera ágil y con una sensibilidad sin igual, nos habla del amor en todas sus formas y etapas, invitándonos a creer en él como una fuerza transformadora y liberadora; pero a la vez nos hace vivir las dudas, las malas decisiones y las preguntas. Teje una trama en la que los personajes exploran su propia vida y sus relaciones con los demás, mostrándonos que el querer no es un camino fácil, pero que, en última instancia, siempre vale la pena.
En definitiva, esta novela es un claro ejemplo de la importancia del amor en todas sus formas y una invitación a creer en él sin reservas, a seguir nuestros corazones y a explorar las posibilidades que la vida nos ofrece. Es un libro que nos recuerda que, sin él, estaríamos incompletos. Deja que te envuelva su atmósfera cálida y reconfortante, y descubre por ti mismo el poder del amor en todas sus facetas.
E. M. Torres
Alberto
Alberto pertenecía a una familia matriarcal, en ella su autoritaria y eficaz madre fue madre y padre a la vez.
Si tuvo hijos fue porque tenía que hacer uso del matrimonio como ordenaba a las mujeres casadas la santa madre Iglesia de Roma. Nació en Zaragoza en julio de 1961. La etapa de su infancia la tenía bastante difusa. En general fue una niñez sin demasiado contenido; nunca encontró su ubicación en casa.
Por un lado, sus primeros recuerdos de aquella época estaban distorsionados. Recordaba los largos veranos en la piscina Ciudad Jardín de Zaragoza. Su madre cargaba con sus cinco hijos para llevarlos a diario a la piscina, también les obligaba a realizar los deberes escolares que les habían pautado en el colegio. Tenía cuatro hermanas. Él era el único varón. Sus recuerdos viajaban imprecisos por su mente.
Aquella piscina estaba muy lejos de casa, o así lo percibía de pequeño. Los días de diario iban y venían andando. Los fines de semana, los acompañaba su padre, se subía toda la familia en el Renault 4L, de tres velocidades. Lo utilizaba rutinariamente para vender máquinas registradoras NCR por todo el territorio de Aragón. Recordó un primer coche que llevaba a la familia, cuando Alberto era más pequeño; era un Renault 4-4, un vehículo muy parecido al Volkswagen escarabajo de los años 60. En aquella época, en alguna ocasión, su padre le llevaba a la oficina y lo sentaba en una silla giratoria que había en su despacho detrás de la mesa. También lo llevó de vez en cuando a vender máquinas registradoras a cualquier punto de Aragón. Era el único varón de la casa. Eso, por un lado, le hizo ganarse el favor de su progenitor. Por otro, alimentaba el odio de sus hermanas, que veían como su padre le dispensaba un trato diferente. Los domingos lo llevaba al campo de fútbol de La Romareda para ver al Real Zaragoza.
Jamás le habían permitido salir solo a la calle y jugar con los niños de su barriada, aunque para trasladarse al colegio, a partir de la edad de nueve años, de vez en cuando iba y venía solo. Lo normal era que su hermana mayor lo acompañase, pero no siempre era posible. Esa excepción se produjo a partir de cuarto de primaria. Desde el Colegio La Salle hasta su nueva casa atravesaba andando el Parque Pignatelli hasta llegar al barrio de Torrero.
Recordaba cómo hizo un pacto consigo mismo para no tener miedo a la muerte, y es que en muchos de sus rezos católicos aparecía la muerte. Tenía pavor a morirse. No entendía por qué la gente tenía que morir. Recordaba cuando se fueron sus padres precipitadamente a Madrid. Se había muerto su abuelo Avertano, el padre de su padre. Se dijo que no pensaría en la muerte hasta el año 2000. Ya sería mayor; podría continuar con el debate de la vida o la muerte con mayores garantías.
Con diez años recién cumplidos, se fueron a vivir a Alcalá de Henares. Su padre fue trasladado a la oficina central de Madrid y compró el piso en Alcalá. No tardó demasiado en hacerse a la rutina.
Recordaba que, un par de años después de haber ido a vivir a la nueva ciudad, su madre siempre les decía:
«¡A ver si viene Herodes y se os lleva! ¡Qué harta estoy! Era otra época. Las mujeres tenían que cumplir a pies juntillas las consignas patriarcales que dictaba, no solo la sociedad, sino la Iglesia católica.
Cuando fueron creciendo, su progenitora cambió la consigna por un «¡Qué ganas tengo que os echéis novio y os caséis!». Con el paso de los años, Alberto supo que ella los quiso siempre mucho, a su manera.
Esa forma de querer en absoluto fue perniciosa. Las amas de casa no paraban de trabajar todo el día. Si querían tener su hogar y a sus hijos bien cuidados, asumían que tenían muy poco tiempo para ellas mismas.
Aceptaban que no había un «ellas mismas». Ese concepto de intimidad e introspección no existía para las mujeres que obedecían los dictados de la Iglesia de Roma.
Ese lenguaje que utilizaba era un argot que usaban las mujeres de la época. Siempre tenía la casa escrupulosamente limpia. Sus cinco hijos estaban siempre muy bien atendidos y cuidados. Ella vivió frustrada toda su vida. Cuando llegaba de trabajar, su marido se cambiaba de traje y se iba a echar la partida al mus al bar Pedro. Alberto siempre supo que ella hizo lo que pudo. Además de atender a su marido, limpiar sus zapatos a diario y ser su criada, también tuvo que ser una esposa sumisa. Si a todas esas actividades se le añadía la crianza de cinco hijos, la frustración aumentaba; no solo para ella, sino para muchas mujeres de la época que se encontraban en la misma situación. Y Alberto lo sabía. Amar y respetar a la Iglesia era su obligación; aunque lo hacía deliberadamente con dedicación, obediencia y gusto, requería de un enorme esfuerzo físico, mental y espiritual.
Había escuchado que el carácter de las personas se formaba en la más tierna infancia. Creció con las supersticiones típicas de la época. Nació zurdo. Su madre, haciendo lo que creía que era correcto, obligó a su hijo a utilizar la mano derecha. Ella tenía el convencimiento de que si usaba la mano izquierda era la del demonio. También le mandaba dar las vueltas al cacao en la leche en sentido de las agujas del reloj; al contrario, era satánico. Esas supersticiones le causaron dislexia. Para él, utilizar la mano derecha era ir contra natura. El término «motivación» nunca estuvo en la pedagogía de su madre, que siempre corregía con su forma autoritaria tanto a sus cuatro hermanas como a él para que vocalizasen cuando hablaban.
Tenían que pronunciar bien las palabras. Para ella era de suma importancia. También se encargó de hacerle ver las orejas de burro tan grandes que tenía. Le decía que nunca iba a llegar a ser nadie de provecho.
Alberto, en la actualidad, sabía que sus padres tuvieron grandes expectativas para su único hijo varón. Todas ellas fueron decepcionadas.
Eran aquellos inicios de los años setenta que aunque comenzaban a dar síntomas de cambio y a tener aires de libertad, todavía estaban a años luz de conseguirla; pero la censura fue decreciendo. En las familias, antes de la muerte del dictador Franco, se continuaba con las normas sociales de su sistema autoritario y de la Iglesia, por lo menos en su casa. El problema surgió cuando todas sus hermanas, menos la mayor, quisieron salir de ese hogar precipitadamente. Tres de sus cuatro hermanas, incluyendo la pequeña, quien contaba en aquella época con tan solo 14 años, se casaron embarazadas. En aquel entonces era muy común que las chicas se casasen de penalti. Lo importante era salir de casa para emanciparse.
A Alberto le sucedió algo parecido. No por tener la necesidad de emanciparse. Una vez se fueron sus hermanas de casa, vivió mucho más cómodo.
Comenzó a trabajar como aprendiz en un taller de electricidad del automóvil en febrero de 1976, y allí permaneció hasta enero de 1979. Como trabajaba de lunes a sábado a mediodía, tenía poco tiempo para la diversión. La diversión en aquella época, al menos para el grueso de sus amigos, con aquellos que había jugado de pequeño, era la iniciación a las drogas; se comenzaba con el cannabis y se terminaba con la heroína. Eso significó para él ver cómo se fueron degradando física y mentalmente. Poco a poco comenzaron a delinquir, a entrar en la cárcel de Carabanchel o en el psiquiátrico, a causa de las psicopatologías o neuropatologías que sufrieron al consumir ese tipo de sustancias. Quedaron muy pocos amigos del barrio que no se drogasen. Se vio en la obligación de hacer nuevas amistades.
Conoció a Laura, la que posteriormente fue su mujer, en Alcalá de Henares, en las fiestas de San Isidro de 1979, con diecisiete años de edad.
Fue llamado para realizar el servicio militar a los dos meses de haber conocido a Laura. Había echado solicitud para irse voluntario e ir destinado a la base aérea de Torrejón de Ardoz. En julio de aquel mismo año se incorporó a filas.
En octubre de 1980 se licenció del servicio militar y se encontró con la paradoja de sentirse, por fin, libre del ejército y, sin embargo, no saber qué hacer con su vida. Conservó a su novia. Eso era para él lo realmente importante. Solo veía a Laura los fines de semana; vivía en una granja de gallinas ponedoras de huevos, cerca de Daganzo de Arriba, donde trabajaban muy duro sus padres. El resto de la semana se las tenía que ingeniar para hacer algo. Encontrar trabajo en aquella época era una misión imposible. No quería terminar como la mayoría de sus amigos. Tuvo suerte, continuó cobrando el paro durante varios meses.
Tenía derecho al cobro de la prestación por su cotización en el taller en el que había trabajado antes de realizar el servicio militar. Eso le sirvió para entrar en el gimnasio de taekwondo que había en su barrio, en la calle Caballería Española. El maestro coreano propietario del local tenía mucho prestigio.
Se podría decir que el gimnasio y su novia le estaban salvando la vida. Para poder tener algo de dinero —entregaba todo lo que cobraba de paro en casa—, descargaba camiones de leche de la Central Lechera Asturiana. En su misma calle se encontraba el local para el almacenamiento y distribución de la leche.
Podía ganar trescientas pesetas por descargar un camión; había semanas en las que eran dos los camiones que descargaba; al menos podían ir al cine o a la discoteca los fines de semana.
Laura se quedó embarazada en febrero de 1982. Ahí es donde cambió todo para ellos. Comenzó a hacer suyas aquellas frases que se escuchaban tanto en aquella época: «a lo hecho, pecho», «ahora te viene un hijo, tienes que apechugar», «tienes la responsabilidad de sacar adelante a tu familia!». Eran palabras muy gruesas que lo rompieron por dentro. No se sentía capacitado para ser un hombre, menos para asumir todas esas enormes responsabilidades.
Aún recordaba cuando, sin mediar palabra, fue a dar la cara a casa de los padres de ella. Solo estaba la madre. Laura le dijo: «Mamá, Alberto tiene algo que decirte». Ella se echó a llorar; a la madre no le hizo falta oír a Alberto, sabía a la perfección de qué estaban hablando.
Ahí comenzó una nueva e incómoda etapa para él. El mundo de las responsabilidades se le hizo gigantesco, enorme. No sabía si iba a ser capaz de dar la talla. Su madre estaba más que enfadada. Ya había casado a tres hijas. Pensaba que con él iba a ser diferente. Se había gastado en apenas cinco años mucho dinero para amueblar la casa de sus tres hijas lo más sencillamente posible, ahora tocaba vérselas con su nueva consuegra, quien quería lo mejor para su hija. Esta no se percató de que ella era la primera hija que casaba. No hubo empatía por parte de la madre de la novia, quien tenía muy claro lo que deseaba para ella.
Sus padres trabajaban en la granja y vivían también en ella, eso significaba que no tenían que pagar luz, agua o calefacción, como el resto de las familias. Sin embargo, los padres de Alberto tenían una brecha económica importante; y eso que su padre trabajaba en la multinacional americana como administrativo y ganaba algo más de dinero que los trabajadores o albañiles de la época. A eso se sumó que su hermana mayor también trabajaba y aportaba casi todo el sueldo en casa. Aun así, tanta boda en tan poco tiempo destruyó la economía doméstica.
Cuando los novios estaban juntos, al principio de conocer que ella estaba embarazada, tenían risas flojas. Estaban verdaderamente acongojados. Los dos primeros meses no dejaron de comportarse como lo habían hecho hasta la fecha. Lo único que cambió fue que, en vez de ir a la discoteca, tomaban nota de los teléfonos que había en los balcones o terrazas de pisos que se alquilaban.
Una tarde de principios del mes de mayo el padre de Alberto le comentó que había hablado con un contratista de la construcción —los dos jugaban al mus en el mismo bar— que le iba a contratar para trabajar en una obra, en Orcasitas. Tenía que pasarse al día siguiente por su oficina para firmar el contrato.
Comenzaría la semana siguiente a trabajar como peón de albañil en una de sus obras.
Alberto sabía que su padre hubiera querido tener un hijo abogado o ingeniero y, sin embargo, tuvo que degradarse mendigando aquel trabajo.
Mónica
Desde que falleció mi padre de cirrosis en 1973, mi madre se mató a trabajar para poder sacarme adelante.
No he visto mujer más trabajadora, triste y circunspecta en mi vida. No tenía ni un solo motivo para ser feliz. Solo cuando me peinaba o acariciaba mi pelo era cuando esbozaba una inapreciable sonrisa.
En vida de mi padre, la existencia de mi madre fue una verdadera pesadilla. Yo sé que le pegaba; nunca lo hizo delante de mí; sin embargo, le decía que no valía para nada, que si no fuera por el dinero que traía a casa todos los meses nos moriríamos de hambre. Le exigía tener la mesa puesta cuando llegaba a casa del bar, aunque la mayoría de las veces ni comía ni cenaba. Al final de su vida fue un saco de huesos, malhumorado y enfermo.
Con apenas doce años, después de la muerte de mi padre, supe que nuestra vida había cambiado por completo. Por un lado, ya no estaría nunca aquel hombre que, aunque fue mi padre, yo odié profundamente por las cosas que le decía a mi madre, también por las caricias que me hacía en ciertas zonas de mi cuerpo cuando venía muy borracho y mi madre no se encontraba en casa. Algo que nunca le conté a mi madre.
La rareza se produjo cuando falleció. Mi rendimiento escolar comenzó a mejorar. Me centré en los estudios. Cuando quise darme cuenta, mis profesores, poco a poco, me sacaron de la parte trasera del aula; poco antes de terminar el curso me situaron en la zona donde se ponían los empollones. Asistí a un colegio mixto que había en Alcalá de Henares.
Al principio era una niña introvertida. A la fuerza. No tenía amigas, el estigma de la muerte de un padre por borracho hizo mella en mi clase de primaria.
En el recreo siempre estaba sola; me sentaba en uno de los escalones de cemento que daban acceso desde el patio de primaria al de los alumnos de BUP. Mientras los niños jugaban al fútbol o cambiaban cromos, las niñas lo hacían con muñecas. Advertía que en el otro patio se hacían cosas distintas. Veía cómo había chicos que se escondían para poder fumarse un cigarrillo. Otras chicas jugaban a la comba, a la cinta o, simplemente, hacían un corrillo y hablaban. Lo que hablasen tenía que ser sumamente interesante, siempre se oían fuertes carcajadas, se tapaban la boca o daban saltitos como si estuvieran mostrando vergüenza o una fuerte impresión.
Una mañana calurosa del mes de mayo, se sentó a mi lado una niña que no venía a mi clase; su cara me sonaba mucho. Después de darnos un tibio «hola», Lourdes, que era así como se llamaba, me dijo que vivía en el portal de al lado de mi casa, sabía lo que le había pasado a mi padre. Me sorprendió al decirme que el suyo también había muerto por borracho. Afirmó que no lo echaba de menos. En ese preciso instante estaba convencida de que por fin tenía una amiga, una con la que poder hablar, como el resto de los chicos.
Nos hicimos inseparables, nuestras madres también. Trabajaban en un taller de costureras y se hicieron amigas y confidentes.
Ellas trabajaban en diferentes turnos. Si una de las madres trabajaba de mañana, la otra se encargaba de nosotras y nos daba de comer; y si era al revés, la madre que nos tocaba nos preparaba la merienda y nos obligaba a hacer los deberes.
Cuando terminé BUP mi madre quería que me pusiera a trabajar. Decía que había muchos portales para limpiar, o que haría lo posible para que entrase en el taller de costura donde ella trabajaba. No quería fregar portales ni coser. ¡Yo quería estudiar secretariado! Si estudiaba taquigrafía y mecanografía, tendría más opciones para obtener un trabajo de calidad. Me costó mucho esfuerzo, sin embargo, conseguí el Graduado Escolar con muy buenas notas. Nunca tendría acceso a la universidad. No pretendía que mi madre se esforzase más de la cuenta para mi formación académica.
En 1980, con 19 años, después de haber terminado mi formación de secretariado, encontré trabajo en un concesionario de coches, como recepcionista. De vez en cuando también hacía de secretaria para el dueño de la empresa.
Fue muy emocionante. Poder demostrar todo lo que había aprendido en aquella academia hizo subir mi autoestima. Llegaba todos los días a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Mi jefe me dictaba cartas, luego las transcribía en la máquina de escribir Olivetti que tenía en el mostrador.
Tuve un moscón, Raúl, que me molestaba cada día, se había convertido en un problema para mí.
Quería hacerse el gallito delante de mí e intentaba ligar conmigo. Yo no estaba ahí para eso, y menos con quien barría, fregaba el taller y limpiaba las herramientas. No era solo por eso. Era un chico muy maleducado y baboso.
Una tarde, a la hora de la salida del personal, tuve que quedarme para terminar de mecanografiar una carta que me había dictado mi jefe. Esta tenía que estar lista para ser enviada por valija urgente al día siguiente por la mañana a primerísima hora. Aquel moscón que revoloteaba a mi lado y que tanto me molestaba osó entrar por la parte posterior a la recepción. Le dije que me dejara en paz, que tenía que terminar un trabajo urgente y que se marchase de allí. No me hizo el menor caso. Creo que se imaginaba que yo estaba loca por él o algo por el estilo. Me acorraló entre el marco de la puerta de acceso a la recepción. Posó una de sus manos en el mismo marco, a la altura de mi cabeza. Estaba a escasos centímetros de mí. Desprendía un hedor insoportable. Parecía que no se había duchado en días. No sabía cómo salir de aquel atolladero. Fue Carlos, uno de los mecánicos más cualificados del taller, quien acudió en mi auxilio.
Tengo el convencimiento de que fue muy creativo a la hora de actuar. Se acercó a nosotros. Con una de sus manos quitó lentamente el brazo con el que el otro estaba obstruyendo mi salida. No le dijo nada en absoluto. Le conminó a que se fuera de allí ipso facto con solo un movimiento de cabeza. Antes de que Raúl desistiese del todo —no estaba muy convencido, tal vez le apetecía luchar por mí—, Carlos posó con dulzura sus dos manos en mi cara, me sonrió, me guiñó un ojo y me dio un corto beso en los labios.
—Cariño, nos vemos más tarde, cuando salgas de trabajar, y nos tomamos algo, ¿te parece bien?
Carlos ya había retrocedido lo suficiente para que yo no me sintiese incómoda. Después de ver como Raúl se daba media vuelta alejándose de ellos fue cuando Carlos se retiró.
—Gracias, Carlos. —No supe qué más decirle.
—Te pido disculpas por si te has sentido molesta. Es que este tío es muy cansino. No se me ha ocurrido otra cosa que hacer.
—Acepto —dije escuetamente.
—¿Aceptas? —se mostró sorprendido—. No entiendo.
—Si quieres, cuando termine de pasar esta carta a limpio nos podemos tomar esa cerveza. Cómo explicarlo, fui la primera en quedarme asombrada por haberle dicho eso a Carlos; me salió del alma, me di cuenta de que me gustaba mucho el chico y que había arriesgado su integridad física por defenderme.
—Te espero fuera, no quiero interrumpir tu trabajo.
—Está bien, no tardaré mucho.
—Tómate el tiempo que sea preciso.
Carlos salió por la puerta del concesionario y a mí me cabalgaba el corazón a toda velocidad, creo que se puso a mil por hora. No comprendía cómo una chica como yo había tenido esa reacción. Nunca me arrepentí de haber aprendido taquigrafía o mecanografía. Estaba convencida de que me encontraba en el lugar ideal para trabajar. Me sentía afortunada. Me di prisa para poder tomar esa cerveza con Carlos.
5 de junio de 1982. Alberto
La boda se celebraría por la tarde. Alberto estaba muy nervioso, menos mal que los casaba José Antonio, el cura del barrio con quien jugaba de vez en cuando al tenis de mesa o pimpón en los juegos recreativos.
Salió de casa a las diez de la mañana. Tenía cita con Manolo, el peluquero del barrio para que le cortase el pelo y lo peinase a mediodía. Mientras que llegaba la hora quiso salir a dar un paseo para quitarse ese miedo que lo atenazaba. Se encontró Con José, un chico del barrio, dos pasos más allá de la entrada de los juegos recreativos.
—¡Qué pasa, tronco! ¿Dónde vas tan pronto? —quiso saber José.
—Pues a dar una vuelta, he quedado dentro de un rato para que Manolo, el peluquero, me corte el pelo. Esta tarde me caso.
—¡Joder, otro que se ahorca! —espetó, mientras terminaba de hacerse un porro—. Toma, chavalote, dale unas caladas al canuto.
Alberto dudó, ya tenía suficiente con defraudar a toda la familia con su boda como para también hacerlo con José.
—Trae.
Alberto sacó el mechero Bic de sus pantalones vaqueros y encendió el porro dando una calada media, no demasiado profunda. No quería llegar en mal estado a la peluquería ni a casa. Suponía —había asistido a los banquetes de las bodas de sus hermanas— que luego beberían mucho alcohol, aunque él bebía cerveza desde hace tiempo y algún cubata, no toleraba bien el alcohol. Luego por la noche el techo le daría vueltas y acabaría vomitando.
—Toma, tronco, me tengo que ir.
—Otro pringado que se ahorca. Hay que joderse, mira que sois gilipollas.
—Cierto, tienes toda la razón —afirmó mientras se alejaba de José pensando que no tenía perdón de Dios.
La boda se celebraría a las cinco de la tarde. Después de comer quiso echarse una cabezada en la rinconera que tenían en el salón. Era incapaz de pegar ojo. Justo debajo del balcón de su casa se encontraba la Parroquia de San Diego. Cuando la madre de Alberto se asomó, observando que comenzaban a llegar los invitados, dio la orden a toda la familia de bajar a la iglesia. Alberto iba impecablemente vestido con el traje que ya había utilizado con anterioridad para el bautizo de un sobrino.
A su madre le costó dios y ayuda que su hijo se pusiera un traje. Como lo había comprado no hacía demasiado tiempo y solo se lo había puesto una única vez, le sirvió para su boda. Mientras bajaba las escaleras oía de fondo como su progenitora daba consignas de cómo había que actuar o comportarse.
Al novio lo que le afectaba, entre otras cosas, era que ya no iría más al gimnasio. Se había acabado el equipo de competición de taekwondo. Ahora le tocaba ser un hombre, pero no tenía ni idea de cómo se hacía para ser adulto. Le entraron ganas de llorar o de salir corriendo. El agravante radicaba en que las consuegras, semanas atrás, tuvieron serios conflictos cuando decidían cómo amueblar el piso que habían alquilado los novios en la calle Andrea Doria. Este se encontraba a tan solo cinco minutos andando del barrio del novio. Si la madre de Alberto no tenía pelos en la lengua tampoco los tenía la madre de Laura.
Las dos últimas semanas se había creado un clima de tensión que había afectado a los novios. Ellos, en ese sentido, estaban para ver oír y callar. Las negociaciones fueron duras. La novia llevaba muy buen ajuar.
Este se lo había preparado su madre en los últimos años, más estando al corriente de que su hija tenía novio. Llegaron a la puerta de la iglesia casi sin tiempo para poder reaccionar. Apareció el Chrysler 150 rojo del hermano de la novia, adornado con unas flores. La madre de Alberto les recomendó que fueran entrando a la iglesia, que el novio esperase frente al altar a la novia. Eso es lo que hicieron. El novio cuando vio aparecer con cierto boato a la novia y a sus familiares solo tuvo ojos para ver lo guapísima que estaba su chica. En ese momento desaparecieron, al menos temporalmente, todas las inseguridades y miedos. Se iba a casar con la mujer más guapa del mundo. Nunca la había visto peinada y maquillada de esa forma, le impactó sobremanera. La iglesia fue atestándose de gente. Era una pequeña parroquia de barrio. Alberto tenía muchos menos familiares que Laura. Había muchísima gente a la que no conocía.
Se inició la ceremonia, la que prometía no ser demasiado larga; ya lo avisó José Antonio, el cura que los casaba. Eso sí, les hizo leer las lecturas bíblicas. Alberto leyó aquel texto tan nervioso que lo hizo peor que un niño de primero de primaria. A eso se le añadió que hacía un día muy caluroso. Comenzó a sudar con abundancia por la frente.
Cuando se quisieron dar cuenta, el cura los había casado. Eran marido y mujer. ¡Se había convertido en un hombre! Le volvieron aquellos miedos que lo atenazaban.
El novio tampoco vio sonreír en exceso a la novia. Ella sabía a la perfección lo que tenía que hacer.
Estaba mucho más madura que Alberto. Este temió no saber estar a la altura de las circunstancias.
Llegaron al salón donde se iba a celebrar el banquete, recibieron a los novios con dos copas de cava, entrecruzando los brazos les hicieron la típica fotografía. Alberto sabía que, con tanta gente, les iba a dar para pagar el convite. Solo faltaba poder sacar dinero para poder comprar la lavadora y el televisor en color; se acercaba el mundial de fútbol de España 82. Quería verlo en color.
Todo sucedió estando el novio como en una nube, una nube un tanto incómoda. Los nervios no lo dejaban tranquilo. A su lado estaban sus padres; al lado de la novia, sus suegros. Era todo tan ortodoxo que no faltaron los típicos gritos de ¡viva a los novios! La madre de Alberto había previsto que, como le iban a cortar la corbata para intentar sacar dinero para ellos, se quitase la corbata con la que se había casado y se pusiera una más vieja de su padre. Alberto se negó. Cuando vinieron los hermanos de la novia, algunos amigos y familiares de su pueblo —ella había nacido en un pueblo de la comarca denominada La Siberia extremeña—, se dejó cortar la corbata proporcionando a su madre el disgusto del día.
Pusieron los platos entrantes, Alberto advirtió que tenía un camarero detrás de él, y que cuando vaciaba un poco la copa de vino, se la rellenaba de nuevo. Observó cómo su madre estaba seria —
seguramente lo del corte de la corbata y estar casando en tiempo récord a su cuarto hijo no le hizo ninguna gracia, tampoco lo disimuló—. Su padre, por el contrario, disfrutaba del convite comiendo y bebiendo todo lo que le apetecía, alejado de lo que pudiera significar aquel enlace para su hijo o el resto de la familia.
Fueron pasando los platos y las horas. Los hermanos de la novia ya estaban vendiendo los trozos de la corbata del novio; las amigas y primas de la novia hicieron lo propio con la liga de la que ya era esposa de Alberto.
A los postres, antes de la tarta nupcial entraron los tunos en el local. Mientras la gente aplaudía, la madre de Alberto le dijo que tuviera preparada una propina, pero él en ese momento no llevaba ni cinco en el bolsillo. Tuvo que ser la madre del novio, después de todo el repertorio de la tuna, quién les facilitase la propina, y con cierto desagrado.
Cuando acercaron la tarta, se inició el rito de cortarla con un cuchillo alargado que parecía una espada pequeña. Alguien la cortó. Hicieron la habitual fotografía, como si estuvieran comiendo ambos del mismo trozo de la tarta.
Luego llegaron los típicos «viva los novios» y los más inevitables «que se besen, que se besen».
Alberto miró a su esposa, se levantaron; ya estaban acostumbrados a besarse en los labios cuando eran novios. Ese sería su primer beso de casados. Alberto se acercó a ella, como lo hacía siempre. Además, con la intención de meterle la lengua hasta la campanilla; él supuso que esa era su obligación. Se encontró con una escena que le despistó algo: ella solo rozó sus labios, sin dar opción a nada más. Al concluir aquel extraño beso, la gente aplaudió y se escucharon vítores.
Poco después del café, el encargado del local les dijo que habían puesto la barra libre y tenían que quitar las mesas. Habían contratado una pequeña orquesta para amenizar el resto de la velada. Dejaron la superficie para bailar. Fueron rápidos y profesionales, en muy breve espacio tiempo despejaron el local y se convirtió en un salón de baile.
Sonó el vals. Se suponía que este serviría para que los novios abrieran el baile nupcial. Alberto no tenía ni idea de cómo se bailaba un vals; además, el ritmo y él estaban reñidos. Pidió a su mujer y al fotógrafo que, para la instantánea que iba a quedar para la posteridad, tendrían que estar parados, posando.
Se habían entregado los puros para los hombres, unas figuritas para las mujeres. Cuando comenzó la orquesta su repertorio, lo que hicieron los novios fue atender a todos los invitados. Se notaba que había gente que estaba más bebida de lo normal. Él no estaba demasiado afectado; todavía quedaba mucha tarde.
De repente se vieron sentados en una mesita. La familia e invitados hacían cola para entregar sobres con dinero o regalos. Así, mientras unos bailaban, otros esperaban para darles los regalos y desearles todos los parabienes. Todo fueron muestras de cariño. Los novios agradecieron a los invitados sus regalos.
Dieron tantos besos que cabía la posibilidad de que al día siguiente tuvieran agujetas en los mofletes.
Pasadas las horas, se acercó a los novios el encargado del local, les ofreció un despacho para que pudieran contar el dinero que había en los sobres. También apareció con la factura que restaba por pagar.
Con anterioridad al banquete tuvieron que pagar un anticipo que sufragó la madre de la novia semanas atrás.
Nunca habían visto tanto dinero junto. Con el dinero de la corbata y de la liga de la novia fue suficiente para pagar a la orquesta. Alberto se sorprendió de la generosidad que hubo por parte de la familia y amigos de la novia. Sus padres y hermanas también contribuyeron a pagar su parte, pero en menor medida.
Alberto pagó el resto del convite. Se hizo efectivo en metálico con el dinero que habían recibido. Poco tiempo después, la orquesta comenzó con lo que parecían ser las últimas canciones.
El novio estaba un poco tocado por el alcohol que había consumido desde que entraron al salón de bodas.
—Por ahí dicen que van a ir a una discoteca —comentó Alberto a su esposa.
—Me duelen mucho los pies —confesó Laura, señalando sus zapatos. No se había llevado ninguno más cómodo, se le notaba que estaba cansada.
—Si quieres recojo todo esto y le pido a mi padre que nos lleve con el coche a casa. Eso sí, que no nos vean salir, temo a mis cuñados, podrían darnos la noche.
—Me parece bien —convino ella.
Alberto tuvo una sensación preocupante. Parecía que esa no era la mujer con la que había compartido tres años de noviazgo. Era como si la boda en sí misma la hubiera transformado en una mujer madura y seria. No había chispa en su mirada; supuso que era por el estrés de aquel día tan importante. Ella estuvo todo el día peinándose, maquillándose y vistiéndose para el evento. Él sabía que su preparación había sido menos complicada.
Pusieron los pies en su piso de alquiler. Para ellos fue como entrar en una vivienda extraña. Laura, nada más entrar en casa, se quitó los zapatos suspirando por el dolor de pies.
Hasta ese momento, en ese domicilio se habían dedicado a empapelar las paredes, a limpiar la casa a fondo y a amueblar. Fueron la madre de la novia y su tía Julia las que se encargaron de vestir la cama.
Estaba todo impecable. Sabían que el lunes tendrían que acercarse a una tienda de electrodomésticos para comprar los que aún faltaban.
Alberto logró que su jefe le concediera, muy a duras penas, una semana de permiso por la boda; pero ya avisó de que con el poco tiempo que llevaba trabajando con él, no retribuiría el permiso.
Al día siguiente irían a casa de los padres de ella para comer. Laura dijo que se iba a acostar; se encontraba algo revuelta. Aprovecharon para irse a la cama. Ella estaba embarazada de algo más de cinco meses, se le notaba a la legua que no se encontraba bien. Los novios echaron hacia atrás la colcha blanca, impoluta, con la que habían vestido la cama y se acostaron. Ella, después de ir un par de veces al servicio se quedó profundamente dormida. Alberto se dio cuenta de lo bellísima que estaba con los ojos cerrados.
Había pasado de largo la medianoche, y él también se quedó intensamente dormido. Fue extraño, lo normal hubiera sido que cuando cerrase los ojos, todo le diera vueltas, pero no fue así.
Parecía que habían pasado treinta segundos desde que se habían acostado. Sonó ensordecedor el timbre de la puerta. Alberto se dio cuenta de que era de día, pero, al mirar la hora, se percató de que era muy temprano. Mientras que se ponía algo de ropa para poder abrir la puerta continuaba sonando el timbre con intensidad. También se despertó Laura. Le preguntó quién podría ser. El misterio se desveló nada más abrir. Eran las nueve de la mañana. Quien estaba al otro lado de la puerta era el fotógrafo que retrató la boda. Ni siquiera se disculpó. Les hizo entrega del álbum de fotos y aprovechó para informar de cuánto era el importe que le tenían que abonar.
Alberto dejó a ese hombre en la puerta sin invitarlo a pasar. Del sobre donde tenían el total de lo recaudado de la boda cogió dinero y le pagó.
Laura se encontraba sentada en la cama hojeando el álbum de fotos. Alberto le dio un beso, de esos que se daban cuando eran novios. No le importaba que estuvieran recién despiertos. Cuando intentó introducir la lengua en su boca, como siempre, se encontró con un beso en los labios, su boca se había cerrado. Eso le extrañó mucho y se preguntaba si iba a ser así siempre.
Parecía que estar casados era diferente a ser novios, aunque también se le pasó por la cabeza que el embarazo le hacía estar más incómoda de lo normal.
9 de agosto de 1992. Mónica
Amaneció aquella calurosa y sofocante mañana del mes de agosto, la rigurosidad del verano; la sobrellevaba peor de lo que podía suponer. No era tanto por el calor, sino más bien por el dolor que sufría mi corazón desde el día anterior. Tenía decidido pedir a Carlos el divorcio. Lo que había sucedido con su padre y con él la noche anterior solo fue la gota que rebosó el vaso, la punta del iceberg. Era una situación que me cogió por sorpresa. Siempre tuve admiración respeto y devoción por Carlos, desde el mismo día que lo conocí. Tan atento, detallista y alegre; desde que nos vimos por primera vez, me hacía reír muchísimo.
Fuimos novios hasta 1984; fue el año en el que decidimos casarnos. Cuando lo hicimos, teníamos el piso casi pagado y amueblado. Estaba muy orgullosa de todo lo que habíamos construido. Él era un trabajador nato, pero siempre le quedaba tiempo para buscarme y estar a mi lado. Se notaba que estaba muy enamorado de mí, y yo, loca por él. No imaginé que pudiera prevalecer el amor durante tanto tiempo sin haberse deteriorado. Ahora lloraba como una niña desconsolada. Tener que pedir el divorcio al hombre de mi vida era un trago demasiado amargo.
Mi mente se fue al año 1985, más concretamente al Hospital de la Cruz Roja de Madrid. Me encontraba en una sala de dilatación, donde estábamos hacinadas al menos media docena de mujeres gritando, blasfemando o renegando de los maridos. Fueron momentos de mucha confusión para mí. Necesitaba tener a alguien a mi lado. Oí un «Te juro por lo más sagrado que no me la vuelves a meter, hijo de la gran puta».
Después, aquella mujer fue trasladada al paritorio.
Mi parto duró casi 20 horas, estaba exhausta. Lo único de lo que tenía ganas era de alumbrar de una vez. Entró lo que pensé que era una enfermera, echó un vistazo a mi intimidad. Confirmó que había roto aguas, que estaba tan dilatada que era el momento de salir de la sala de dilatación. Desde que me habían introducido en aquella tétrica sala hasta que me trasladaron al paritorio, había visto pasar a otra docena de mujeres llorando y gritando. Mis contracciones fueron cada vez más dolorosas y frecuentes. Aunque sentía muchísimo sufrimiento, me decían que esperase un poco, que todavía no empujase. Sentía la necesidad de soltar de una vez al ser humano que había dentro de mí. En ese momento comenzó una relación tensa y punzante con quien iba a ser mi hijo, incluso llegué a sentir algo de odio por él. Todo por ese daño que me estaba provocando. Eso hacía que me sintiera mal conmigo misma. Si era carne de mi carne, por mucho dolor que sintiese, era parte de mí, era de mi sangre, no podía odiarle.
—Mónica, ¡empuja, empuja fuerte! —dijo una voz masculina que no había visto entrar al paritorio.
—¡Aaaah! —grité con todas mis fuerzas. Aunque estaba acompañada por varias personas, me sentía sola, en total desamparo. Llegué a temer por mi vida. Tuve que poner cara de pánico. Sin embargo, aquella voz masculina se esforzó en tranquilizarme.
—Lo estás haciendo muy bien, te queda poco, ¡empuja!
Me quedaba un hilo de fuerza, pensé que iba a perder el conocimiento.
—¡Empuja, Mónica, empuja!
Conté mentalmente hasta tres e hice un último intento, empujé con todas mis fuerzas. Hubo un instante que todo permaneció en silencio. Nadie me pedía que empujase, vi a dos mujeres que envolvieron algo en una toalla, ¿Sería mi hijo?
—Es un varón, está muy sano, no te preocupes, ha salido todo bien.
Nada más escuchar esas palabras, lo primero que hice fue llorar con enorme desconsuelo. Había sido una experiencia por la que ninguna persona tendría que pasar, pero a la vez tenía que reconocer que a continuación me sentía muy feliz por haber alumbrado a ese niño.
—Toma, cariño, este es tu hijo, está sano. Como puedes oír, tiene unos fuertes pulmones, mira como llora. Oír llorar a un bebé recién nacido era sinónimo de que estaba sano, mi hijo lo estaba.
Nada más ponerme a aquel bebé en mi pecho, entre mis brazos, sentí una sensación que nunca supe como definir. La desazón que sufrí hasta ese mismo instante se había volatilizado. Sentí un profundo amor, más fuerte que el dolor que me había causado el parto. Fue un momento íntimo que compartí con mi retoño. Lo achuché contra mi pecho, me lo comí a besos. Tenía mucho pelo, un pelo negro y fuerte, más largo de lo que hubiera imaginado. Una de las enfermeras me dijo al oído que había pesado casi cuatro kilos.
Me llevaron a una habitación, me asearon. Posteriormente me quitaron a mi hijo; le tenían que observar y dar de comer.
—¿Mónica? —asomó una cara al otro lado de la puerta.
Era Carlos, entró sigiloso, como si le provocara miedo encontrar algo extraño. Realizó una visual perimetral. La realidad era que estábamos en aquella habitación los dos solos. Se puso de rodillas y comenzó a acariciar mi cabello.
—¿Cómo estás, amor?