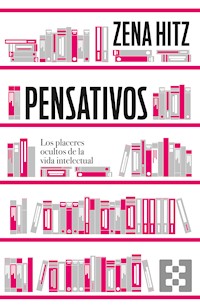
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
En un mundo hiperconectado, superficial y tecnológico, en el que se juzga casi todo y a casi todos por su utilidad, ¿a qué lugar es posible acudir para retirarnos, disfrutar con sosiego, contemplar y vincularnos de nuevo con los demás? Aunque existen muchas formas de ocio para atender estas necesidades, pocas experiencias llenan tanto como la vida interior —escribe Zena Hitz—, sea la del «ratón de biblioteca», la del astrónomo aficionado, el observador de aves, o la de cualquiera que tenga un interés profundo en alguno de los incontables temas que atraen al pensamiento. A partir de ejemplos inspiradores, desde Sócrates y san Agustín hasta Malcolm X y Elena Ferrante, desde películas hasta las propias experiencias personales de Hitz, que abandonó la vida de elite universitaria en búsqueda de una mayor realización, Pensativos es un recordatorio apasionado y oportuno de que una vida rica en el ámbito del pensamiento es una vida plena. Una invitación a aprender por el mero placer de hacerlo y a renovar nuestra vida interior para preservar nuestra humanidad. «Pensativos es una conmovedora declaración de fe en el acto intelectual en un momento en que todo lo que hacemos parece conspirar contra él». — Alberto Manguel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zena Hitz
Pensativos
El placer oculto de la vida intelectual
Traducción de Consuelo del Val
Presentación a la edición española de Daniel Capó
Título en idioma original: Lost in Thought. The Hidden Pleasures of an Intellectual Life
© Princeton University Press, 2020
© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2022
Traducción de Consuelo del Val
Presentación a la edición española de Daniel Capó
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 97
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN EPUB: 978-84-1339-443-5
Depósito Legal: M-11965-2022
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
PRESENTACIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
Prólogo
Introducción
El amor por el aprendizaje
Fines, medios y objetivos últimos
Ocio
Ocio, recreo y felicidad
El espectro del elitismo
I. Un refugio del mundo
El mundo
La huida del ratón de biblioteca
Imágenes de interioridad
La interioridad, la profundidad y el estudio de la naturaleza
La huida hacia la verdad
Ascetismo
Una dificultad: ¿es necesaria la opresión?
¿En aras de qué?
La dignidad del aprendizaje
La comunidad y el meollo humano
Literatura de facciones y puntos en común
¿Aprender porque sí?
II. Aprender a perderse para encontrarse
La vida intelectual y el corazón humano
La aparente inutilidad de la vida intelectual
Las anteojeras de la riqueza
Las dos caras de la riqueza
La fuerza corruptora de la ambición social
La redención de la mente a través de la disciplina filosófica
El amor al espectáculo y la vida en la superficie
La virtud de la seriedad
La redención a través de la obra de arte
La ambición y la obra de arte
III. La utilidad de lo inútil
La tentación de la vida activa
Ferrante sobre política y ambición
El amor quijotesco por la justicia
Vivir de los libros
El propósito del mundo interior
Libertad y aspiraciones
El mundo del aprendizaje y el reino de la opinión
Nuestras «opinionizadas» universidades
Restaurando nuestra humanidad
Epílogo
Agradecimientos
Índice de términos
PRESENTACIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
UN DÍA DE VERANO
Un día de verano llegamos al norte, a los arenales de Delaware, junto a los bosques. Se había estropeado el ferry que nos debía subir a Nueva Jersey, por lo que teníamos unas horas vacías; era el momento idóneo para no hacer nada y cerrar los ojos junto al mar. Soplaba el viento y, a lo lejos, se divisaban las bandadas de delfines que nos acompañarían durante una semana. Yo los miraba y pensaba en los búnkeres ocultos entre las dunas para protegernos de una guerra que nunca tuvo lugar. Hay huellas, me dije, que nos hablan de los miedos que pueblan nuestra imaginación y de las pesadillas que, como cicatrices, marcan nuestra piel. Mis hijos jugaban en la arena persiguiendo las olas. Observé cómo sus pisadas se borraban casi al instante, dejando en nada el rastro de la memoria. Los historiadores de la cultura a menudo se han referido a los grandes maestros —Sócrates y Jesús— que jamás escribieron y pensé en ellos por un instante, hasta que el graznido de las gaviotas me despertó de mi ensueño. Una extraña soledad me embargó, al ver el rosario de pescadores que se alineaban a mi izquierda. Para ellos, aquel era un lugar familiar, el apéndice de una tradición; nosotros, en cambio, pendíamos de la nada, sostenidos solo por el afecto mutuo y la belleza ventosa del lugar. Cuántas veces, me pregunté, miramos sin comprender, mientras el tiempo —y la luz— se escapa de entre nuestros dedos. Aquel día fui consciente del don de la infancia, al que llegamos siempre tarde, cuando ya no nos pertenece. Mis hijos crecían y pronto dejarían de ser niños; pero en aquel momento jugaban allí, en el límite de las olas, donde se difumina la gramática de los sueños y desaparece el rastro de la primera mirada sobre el mundo. Lo importante, me dije, sucede en los pliegues ocultos de la vida.
Levantamos el campamento unas horas más tarde y llegamos, ya al atardecer, a nuestro hotel, The Inn of Cape May. Si anoto aquí su nombre, es porque me pareció un lugar de ensueño: las maderas viejas, el gusto sobrio y elegante, el servicio adecuado. Al atardecer les leía a mis hijos poemas de Derek Walcott —«Amar un horizonte es insularidad»—, a la vez que observábamos la vastedad del océano y ellos inquirían el número de tiburones blancos que navegan por aquellos mares. Cerrada la noche, bajábamos mi mujer y yo al bar y leíamos en silencio bajo las estrellas insomnes del verano, ya fuera el periódico del día, alguna revista o las páginas de un libro. Fue en Cape May donde tropecé con una idea de J. G. Hamann, el Mago del Norte, que me apresuré a anotar en mi diario, mientras los demás dormían. Las palabras resuenan en nosotros solo en momentos determinados, nunca antes de alcanzar un periodo de madurez. El enigmático filósofo alemán publicó en 1773 una apología de la letra H, en la que reivindicaba el eco de las sombras. No es casual, pensé, que la palabra inglesa hidden (escondido) empiece con un leve sonido aspirado, casi inaudible, ni que las fuentes de la conciencia broten allí donde no sabemos asomarnos mas que en raras ocasiones. Lost in Thought (Pensativos), así tituló su libro Zena Hitz, en el que habla precisamente de este silencio que actúa como un humus de la vida. Pero yo entonces no había leído aún el libro de la profesora del St. John’s College, en Annapolis, ni ella lo había publicado, y, lógicamente, yo examinaba aquellas notas de Hamann pensando en la mudez de mi propia vida. Si para Leo Strauss lo no dicho era tanto o más importante que lo escrito, cabía pensar en aquel misterio doble del lenguaje, al que hace muy poco se refería Erik Varden en un hermoso libro sobre la experiencia monástica. En su elegante discreción, la letra H nos sugiere el vuelo del espíritu, su libertad asombrosa. Sin decir nada, como un sonido borrado por el oleaje del tiempo, permanece anclada en la escritura anunciando la luz que crece entre las sombras de lo que desconocemos, que es casi todo. Luego me quedé dormido hasta que, a la mañana siguiente, de nuevo en la playa, divisamos un carguero que se perdía en el horizonte, ajeno a los bañistas y a las águilas pescadoras y a las gaviotas y a los delfines que danzaban en las primeras horas del día. Supe entonces que debíamos marcharnos y proseguir nuestro camino hacia el norte, antes de que la felicidad se intensificara en exceso y cayera sobre nosotros como una parálisis. Pues ya entonces sabía que aprender a amar las heridas pertenece a la lógica de un amor que se pretende verdadero; del mismo modo que las tumbas no se encuentran deshabitadas, sino que brillan para nosotros. Es la fragilidad la que nos sondea y nos recuerda insistentemente que nadie es foco de su propia verdad.
Un año después escribí sobre la letra H una columna que publicó The Objective y leí Pensativos. Nos habían confinado a causa de la pandemia y solo una ligera desobediencia nos permitía salir al jardín a pasear o a jugar al fútbol con mi hijo pequeño, ocultos a las miradas de los reales decretos que nos prohibían salir a la calle. Entre la casa y el jardín, el mito platónico de la caverna adquiría una corporeidad extraña. ¿Es afuera o adentro, en la luz o en la sombra, donde resuenan nuestras preguntas? No se trataba —me pareció entonces— de un asunto baladí, si pensamos en el cultivo de la interioridad que nutre el silencio. Hoy sigo creyendo que nos jugamos el alma en la calidad de los interrogantes que nos planteamos, los que abren pequeñas grietas en nuestra conciencia. Cada mañana, al levantarse, el poeta Seamus Heaney se decía en voz baja ante el espejo: «¿Qué has hecho con tu vida, Seamus?, ¿qué has hecho con ella?». La respuesta remite a un versículo estremecedor del Libro de Daniel que nos cuestiona una y otra vez: «has sido pesado en la balanza, y se te encuentra falto de peso». No todas las vidas dan fruto ni alcanzan la plenitud a la que estaban llamadas.
En Pensativos, la profesora Zena Hitz nos habla de esa plenitud que llega cuando el hombre se atreve a preguntar desde sus adentros. Su propia biografía sugiere un itinerario al que no son ajenas las lágrimas, en el sentido bíblico. San Benito, en su Regla, insiste en la necesidad de ensanchar el corazón para poder madurar en la verdad; quizás porque el secreto de la sabiduría se halla en un movimiento de los afectos que nos conduce hacia la humildad. Hitz —lo cuenta en el prólogo a este libro— había iniciado una exitosa carrera académica como especialista en filosofía griega antes de descubrir el dolor de la fragilidad humana en el brutal atentado de las Torres Gemelas y de convertirse al catolicismo (ingresando en el noviciado de una comunidad religiosa canadiense, cuya vocación última es el servicio a los pobres), para finalmente volver a la universidad (al mítico St. John’s College en Annapolis, Maryland, donde había cursado sus primeros estudios de Artes Liberales) y acompañar a los alumnos en el descubrimiento de los clásicos. Hablamos aquí de un itinerario vital sostenido por el amor; sobre todo por el amor como condición primera del saber. Porque lo esencial sucede en el corazón, que es el registro de la intimidad, para abrirse después a los demás de forma personal. De todo eso habla Zena Hitz, aunque aparentemente nos hable de la lectura de los autores clásicos, del cultivo de las virtudes intelectuales y de la naturaleza del aprendizaje. Este camino —dirá— «comienza a escondidas: en las reflexiones introspectivas de niños y adultos, en la tranquila vida de los ratones de biblioteca, en los vistazos furtivos al cielo matutino camino al trabajo o en el estudio distraído de los pájaros desde la tumbona. La vida oculta del aprendizaje es su esencia, lo más relevante de él». Y, cuando sucede, cuando entras en ese misterio, no queda espacio ya para la mentira.
Porque, en efecto, lo contrario de la vida interior es la mentira, que actúa como argamasa social; aunque a veces uno se mienta a sí mismo para soslayar el veredicto que le reserva la balanza. La mentira es la ideología, pero es también el brillo mundano que se persigue a toda costa. La mentira es el poder, en su sentido político más fuerte. De ahí que, para recuperar el valor de la verdad, necesitamos acudir a lo que no resulta evidente ni se muestra de inmediato ante nuestros ojos. En un capítulo bellísimo del libro, con ecos de Václav Havel, Zena Hitz reivindica esta estrecha relación entre la verdad y la dignidad humanas que alcanza, por supuesto, el campo de nuestra proyección pública: «Cuando miento a alguien, me aprovecho de la apertura al mundo de esa persona, de su capacidad de percepción y de su juicio racional, como un medio para obtener lo que quiero. Quiero una esposa y una amante, así que miento para lograr ambas. Quiero pasar la mañana tranquilo, así que encubro alguna verdad que pueda desencadenar un conflicto en casa o en el trabajo. La mentira personal apela no solo al juicio racional de la audiencia, sino también a sus propios deseos: ellos tampoco quieren que les moleste una verdad difícil de digerir».
Una verdad difícil de digerir. No se entiende, desde luego, a los hombres sin una cierta referencia al misterio. Y el misterio va unido a lo frágil, a lo pequeño y humilde, a nuestra cotidianidad familiar como hijos que somos antes que padres. Se diría que solo lo pequeño y frágil es digno de amor y que lo que es digno de amor —tan oculto como el sonido ausente de una H—, y solo eso, sería la intimidad. Creo que fue san Agustín quien definió el amor como «un oír verdadero». Hitz nos habla de esta escucha atenta que constituye una forma de obediencia y de respeto al texto, al prójimo y a nosotros mismos. El amor no es el lenguaje pomposo del poder, ni la idolatría inmediata de la belleza de otro ser encerrado en sí mismo, sino la verdadera escucha de lo que se nos dice entre susurros o permanece olvidado entre las tumbas o escondido en nuestra conciencia, a la espera de que alguien llame y le abramos la puerta. Zena Hitz nos invita en Pensativos, con su menuda atención a los detalles de la literatura, la vida y el arte, a abrir la puerta, a no dejarnos llevar por lo aparente, a respetar a los demás y a nosotros mismos, a dejar de lado la curiositas —esa «codicia de los ojos»— para cultivar en nosotros el brillo de un oro «que perfora y disuelve mis tinieblas», como reza un conocido verso de Julio Martínez Mesanza.
Unos días después de nuestra estancia en Cape May, el coche nos condujo más al norte y allí, en la ciudad, ya al atardecer, deambulé sin rumbo. He aprendido a dejarme llevar como el viento o las nubes. Volví a un lugar que había frecuentado muchos años antes, cuando me sentaba en el pequeño cementerio que rodea la Trinity Church, y esperaba a que el sacerdote episcopaliano, en cuya casa me hospedaba, oficiara el último servicio litúrgico. Recordé que, a medida que nos sumergíamos en la oscuridad y las fachadas de los rascacielos se iluminaban, el cementerio se convertía en un refugio para vagabundos. «Este es el hogar de todos los desesperados de la Tierra», puede leerse en el frontispicio del templo. Pero yo no me detuve ni entré en el camposanto. Seguí caminando en busca de otras noches y de otras vidas, también mías. Se había hecho tarde y mi familia me aguardaba. «Me preguntas —escribió Czesław Miłosz— qué utilidad tiene leer los Evangelios en griego. Te respondo que es bueno guiar nuestro dedo por letras más perdurables que las grabadas en piedra y que, al pronunciar lentamente sus sonidos, conozcamos la verdadera dignidad del lenguaje». Y esa dignidad también es nuestra dignidad: la del lenguaje, la del amor, la de la intimidad, la de las letras y palabras mudas, la del sufrimiento, la de la memoria y sus cicatrices, la del misterio de la filiación y la paternidad, la del tiempo, la del dolor, la del gozo y la alegría, la del anhelo, la del saber…, la de todo lo que se refleja en este magnífico libro que ha escrito Zena Hitz.
Daniel Capó
Pensativos
Comieron todos y se saciaron.
Lc 9,17
A mis hermanos y a nuestros padres
Prólogo
De cómo lavar los platos restauró mi vida intelectual
בָֽהּ־יִֽשְׁווּ לֹ֣א חֲ֝פָצִ֗ים־כָלוְ פְּנִינִ֑יםמִ חָ֭כְמָה טֹובָ֣ה־כִּֽי
Pues la sabiduría vale más que las perlas, ninguna joya se la puede comparar.
Prov 8,11
A la mitad del camino de mi vida, me encontraba en los bosques del este de Ontario asentada en una remota comunidad religiosa católica llamada Madonna House. Vivíamos junto a un río que, en el paisaje llano y helador del invierno, se congelaba, luego se descongelaba formando niebla, y volvía a congelarse de nuevo en un ciclo sin fin. En verano, el agua se calentaba lo suficiente como para permitirnos nadar o viajar en barco a través de la espesa maleza hacia las vacías y silvestres vistas del valle del río. Nuestra forma de vida era rústica, tan pobre como escondida, gracias al deliberado compromiso de la comunidad con la pobreza. Dormíamos en habitaciones equipadas con múltiples camas, nos valíamos del agua con moderación, usábamos ropa donada y nos alimentábamos a base de verdura, ya fuera en la corta temporada de producción o tirando de despensa y congelador en la medida de lo posible.
El trabajo variaba y estábamos sujetos bajo obediencia a desempeñar la tarea que se nos asignara. Pasé un tiempo como panadera, administrando la caprichosa levadura y el fuego del horno, emergiendo al final del día cubierta de masa, harina y ceniza. Luego trabajé en el departamento de artesanía, donde restauraba muebles, reparaba libros, organizaba los materiales y decoraba la casa para las fiestas. Solía decir en broma que me estaban formando como una ama de casa del siglo XIX. Me asignaron seguidamente la biblioteca, y luego pasé una larga temporada limpiando e investigando el origen de antigüedades que habían donado para la tienda de regalos de la comunidad. Compartía el trabajo comunitario de limpiar la casa y lavar los platos, así como también el de plantar, arrancar las malas hierbas y recolectar los frutos del huerto. Como en muchas de estas comunidades, cambiábamos de trabajo con la frecuencia suficiente para que nadie pudiera identificarse completamente con su labor. Tanto cambio hacía que fuera más fácil ver el trabajo no como un vehículo para alcanzar el éxito, sino como una forma de servicio: el talento y el interés tenían ciertamente valor, pero, en última instancia, eran irrelevantes. Estaba claro que mis veinte años anteriores de vida no me habían preparado para ninguno de estos «trabajos» ni para adoptar esta perspectiva sobre la vida. Desde que tenía diecisiete años hasta que me fui a Canadá a los treinta y ocho, había estado dedicada por completo a instituciones de educación superior, primero como estudiante y luego como profesora y estudiosa de la filosofía clásica.
Mi vida como intelectual profesional hundía sus raíces en mi infancia. Desde la más tierna edad viví con libros de todo tipo. Había pilas de volúmenes en el suelo de mi habitación y también cubrían las polvorientas paredes de nuestra casa victoriana. Mi hermano mayor me enseñó a leer y me contagió el apetito por la lectura; mis padres amaban los libros, las palabras y las ideas sin haber recibido formación ni apoyo profesional: eran aficionados en el mejor y más original sentido de la palabra. San Francisco era un lugar extraño en la década de los setenta por muchas razones de sobra conocidas, pero su fuerte compromiso con el tiempo libre solo me ha quedado claro ahora que hemos pasado a una época mucho menos pausada. La lectura y la reflexión por sí mismas nos acompañaban en las excursiones a las playas pedregosas o los oscuros bosques de las montañas del norte de California, que llevábamos a cabo sin un propósito concreto, sin técnicas especializadas y sin costoso equipamiento. El éxito de una actividad se medía por cuánto habías disfrutado en comunión con los demás. Tales afanes incluían proyectos de artesanía que nadie compraría jamás y actuaciones musicales cuyo valor se evaporaría al alejarnos un poco de la fogata.
Que los alimentos naturales fueran superiores a los procesados era un hecho difícil de digerir: me tenían que amenazar o engatusarme para convencerme de que probara las algarrobas, la levadura de cerveza o un té medicinal de mal sabor. Pero no necesitaban persuadirme de que aprender era un placer. A mi familia le encantaban las acaloradas discusiones sobre hechos y datos, en las que ninguno de los presentes sabía de qué se estaba hablando: récords mundiales y recuentos de cadáveres, la clasificación adecuada de los seres vivos y la naturaleza de un eclipse lunar. El diccionario, la enciclopedia y el almanaque eran las referencias definitivas con las que se zanjaban las discusiones. Pero nadie se quedaba satisfecho con las respuestas. En esos libros de referencia encontrábamos munición para debates y discusiones de más envergadura. Ninguno de los conocimientos que buscábamos o adquiríamos servía a propósito alguno.
Mi hermano y yo teníamos una particular obsesión con los animales salvajes, especialmente con las criaturas marinas. Nos sabíamos las diecisiete especies de pingüinos y los hábitos alimenticios de las ballenas. A veces aparecían grandes y sebosos leones marinos en la costa local; si no veíamos animales en persona, echábamos mano de libros o de visitas al museo de ciencia más próximo para estudiar lo que nos gustaba observando esqueletos de ballenas o tras los gruesos vidrios de aquel acuario que reproducía grabaciones con sonidos de delfines con tan solo presionar un botón. Acumulamos una vasta colección de animales de peluche, que formaron una comunidad política y eligieron a una pequeña morsa como presidenta. Redactamos una constitución para ellos, escribimos himnos cívicos y, por supuesto, contábamos historias. En nuestra imaginación nos mezclábamos con los animales y fusionábamos sus capacidades con las humanas, como siempre han hecho los niños.
Detrás de nuestro océano de datos y nuestra imaginación lúdica subyacían preguntas más importantes que no atinábamos a expresar. ¿Qué es un ser humano? ¿Basta con ver, sentir, comer, nadar, chillar? ¿Formamos parte de la naturaleza o estamos, de alguna manera, al margen de ella? Mi padre y yo conversamos una vez sobre esta cuestión durante una acampada en la montaña, sentados sobre una roca a la sombra de unas secuoyas que se apiñaban a la vera de un arroyo. Parecía inimaginable que fuéramos como aquel bosque, como aquella piedra o como el agua que corría a nuestro alrededor. De alguna manera, el ser humano está fuera de lo natural y, sin embargo, incluso un niño sabe que llegará el momento en que se quedará sin aliento y el peso, la resistencia, la descomposición y la fermentación lo consumirán todo, hasta que un animal engulla nuestra carne y haga que se convierta en tierra, lodo y polvo.
Mi familia no emprendió prácticas e inquietudes intelectuales como medios para alcanzar ningún fin. No los consideraban una preparación para la vida, sino más bien una forma de pasar el tiempo que tenía valor en sí mismo. Por eso ni siquiera parpadearon cuando me fui de casa para estudiar libros antiguos y cuestiones humanas fundamentales en una pequeña universidad de artes liberales de la Costa Este, una escuela no confesional con el inverosímil nombre religioso de St. John’s College. Mis padres no me preguntaron de qué me serviría el estudio de poemas épicos o tratados antiguos sobre plantas, si me ayudaría a abrirme paso en el mundo. No es que mi elección estuviera predestinada: mi hermano, por ejemplo, siguió una formación especializada en bioquímica. Pero no necesitaba ni que me insistieran ni que me aseguraran repetidamente que el estudio de las artes liberales era lo mío. El valor de tal educación —una opción más entre otras— nos parecía evidente.
Esta primera fase de mi vida académica comenzó con un crecimiento y una emoción espectaculares. Me enamoré a primera vista de mi pequeña facultad: los sauces a la orilla del agua; el césped verde en una pequeña pendiente que descendía hasta ellos, perfecta para revolcarse allí en verano y bajar en trineo en invierno; los edificios coloniales de ladrillos rojos que me encantaban y me sobrecogían a la vez, recién llegada de una región en la que no se construye con ladrillos a causa de los terremotos. Me sentí a gusto al instante en aquellas sencillas aulas, amuebladas con solo una gran mesa de madera, anticuadas sillas de ratán y múltiples pizarras. Nuestras clases transcurrían sin agendas, las conversaciones las impulsaban las animadas cuestiones que tanto nosotros como los profesores traíamos al aula. Por eso también podían avanzar a trompicones a causa de la indiferencia o la falta de preparación; podían asimismo avanzar con paso firme, acelerando en silencio; o bien podían estallar de emoción al descubrir algo nuevo. Me encantaba la honestidad del proyecto: la conversación era tal y como eran los libros, tal y como eran las preguntas, tal y como eran los seres humanos que participaban en ella. No había una claridad artificial ni una organización forzada para suavizar la incomodidad del trabajo de la mente, no ponían amortiguadores entre nosotros y las dificultades o peligros de la investigación o la emoción del descubrimiento.
Nuestros seminarios tenían lugar por la noche y las conversaciones continuaban en las escaleras, en el patio o en el bar. Una charla formal los viernes por la noche iba seguida de un período de preguntas de duración indefinida, en el que un buen tema y una conversación animada podrían llevarnos más allá de la medianoche y hasta la madrugada, dejando al orador exhausto, pero a los estudiantes como locos por escuchar más. (Estas prácticas nocturnas continúan hoy, pero hablo en el pasado, cuando di con ellas por primera vez).
Todos dábamos por sentado que los libros eran importantes para la vida, pero sabíamos tan poco sobre la vida que nuestras serias cavilaciones debían de sonar ridículas a cualquier oído maduro. Todos los libros estaban conectados con todos los demás; el más mínimo detalle técnico en gramática o geometría estaba lleno de un misterio y un significado que no acertaríamos a articular con claridad. Nos encantaba la sensación que produce la intuición, pero no teníamos experiencia. Aun así, como si quisieran que aflorara nuestra madurez, los profesores nos hablaban como si nuestras ideas fueran importantes y, por lo tanto, nos trataban como adultos libres, capaces de tomar decisiones significativas y tomar nuestras propias decisiones sobre las cuestiones más difíciles.
Nuestros métodos de investigación eran especialmente apasionantes y poco convencionales en las clases de matemáticas y ciencias. Estudiábamos las teorías de los matemáticos y científicos y probábamos lo que experimentaban o ponían en práctica. Así veíamos el pensamiento científico y matemático como un empeño humano, en lugar de como un conjunto de hechos consolidados que se han de memorizar o una habilidad prefabricada que unas autoridades anónimas habían dado en considerar necesaria. Resulta que las habilidades matemáticas y científicas se desarrollan como medios para lograr fines, como vías de comprensión, soluciones a problemas prácticos o vehículos de contemplación, y son tan diversas como las formas de juego o los estilos de las bellas artes. Los «hechos consolidados» no eran nada de esto: eran versiones reducidas de conjeturas que la generación siguiente conservaría únicamente en parte.
Prosperé en la simplicidad y espontaneidad de la vida universitaria: el concentrarnos exclusivamente en la lectura y la conversación, la insistencia en hacer preguntas humanas básicas, la convicción de que el valor de la actividad intelectual radica en la búsqueda más que en lo que logremos. Recuerdo haber escrito un ensayo sobre Edipo Rey durante el primer año y lo abrumada que me tenía el placer de descubrir ideas nuevas (para mí). Paseaba rodeada del verde pálido que los árboles tienen en primavera, absorta, pensando en cosas, y sabía que, de alguna manera, había encontrado una pieza que sería esencial para mi vida en el futuro.
* * *
Después de graduarnos, muchos de mis compañeros llevaron sus supuestamente inútiles estudios de artes liberales de la torre de marfil a los ámbitos de la política, el derecho, los negocios, el periodismo y las iniciativas sin fines de lucro. Fundaron escuelas y se establecieron en bufetes de abogados, juntas corporativas, el New York Times, organizaciones no gubernamentales internacionales y altos cargos del gobierno de los Estados Unidos. Descubrieron, en otras palabras, que el estudio por sí mismo, es decir, el estudio sin resultados visibles o credenciales de alto prestigio, era enormemente útil para otros fines. Unos golpes de suerte me llevaron al mundillo de la élite académica, en el que acabé teniendo éxito a pesar de que se me hiciera cuesta arriba al principio. Pero este éxito final plantó las semillas de largos años de una gradual y aplastante desilusión con la vida académica.
Al principio, los estudios de posgrado también eran tremendamente emocionantes. Aprendí los antiguos oficios profesionales que se esconden detrás de los grandes libros (erudición, comentario e interpretación) y cómo estos se enfrentan a las cuestiones humanas. Mis colegas de filosofía clásica, profesores y estudiantes de posgrado tenían la costumbre de organizar unos grupos informales de lectura cada vez que había un número decente de personas. Sentados alrededor de una mesa con un texto antiguo frente a nosotros, compartiendo nuestro desconcierto y lanzando ideas, encontré la honestidad intelectual y la espontaneidad de mis años de licenciatura, mientras veía más en profundidad y más detalles. Me enamoré de la complejidad de la gramática griega. Me las arreglé para trabajar en la biblioteca, que sigue siendo uno de mis mayores placeres: andar detrás de fuentes, referencias y conexiones a través de los laberintos de estanterías iluminadas con fluorescentes, tropezando con extraños rincones, con la seguridad de ir a descubrir algo esclarecedor o hilarante, o ambas cosas a la vez. Aprendí la deliciosa gimnasia mental de la filosofía analítica, con la que se defiende, se explora y casi siempre se refuta cualquier tipo de tesis. Comprendí que nuestras dispersas comunidades de académicos y profesores formaban parte de un gran proyecto histórico internacional para la preservación y transmisión del aprendizaje. Con el tiempo aprendí, primero como estudiante de posgrado y luego como joven profesora, que el mejor punto de partida para los académicos son las cuestiones humanas que se plantea el aficionado.
También comencé un tipo diferente de formación en la escuela de posgrado, que estaba conectado con el primer tipo por medio de fuertes hilos invisibles. Gracias a la conversación informal con mis profesores y compañeros de estudios, aprendí a navegar por la complicada jerarquía social del mundo académico. Aprendí a quién admirar y a quién desdeñar.
Si te decían quién estaba «fuera» del grupo, te sentías incluido en aquel «dentro», pero, por supuesto, la crueldad y la ubicuidad de la práctica del juicio sugerían cuán frágil era mi propio acotado éxito. Al escuchar cómo se despreciaba el fracaso académico, y al articular yo misma esos juicios, desarrollé pavor a que me juzgaran mis profesores y mis compañeros. Como muchos estudiantes de posgrado, aprendí a examinar obsesivamente el comportamiento de los demás en busca de signos de aumento o pérdida de favor. Como prácticamente todos ellos, estaba convencida de que solo yo corría el peligro de fracasar, mientras todos los demás avanzaban con total confianza.
El miedo al fracaso tenía un lado negativo, por supuesto: el ansia de triunfar en el juego del prestigio, de demostrar que soy tan buena como algunos y mejor que otros. Tuve un sueño muy vívido y extraño al principio del posgrado, un sueño diferente a cualquier otro que había tenido antes o que tuviera después. Soñé que uno de mis profesores, a quien admiraba mucho y de cuya aprobación dependía, dirigía un seminario sobre el tema de la bondad, vestido con su toga de académico. (El mundo de los sueños tiene sus peculiaridades: el seminario tenía lugar en el gimnasio de mi instituto, al que se le había añadido una gran escalera mecánica). En el sueño le preguntaba por qué se preocupaba por ser amable, dado su estratosférico prestigio académico. Se volvió hacia mí horrorizado, me tomó del brazo, me sacó de la habitación y me preguntó qué quería decir. Cuando le repetí mi pregunta, me dijo con mucho énfasis: «Me importa la amabilidad, me importa y mucho. Quiero que me amen, que me adoren...». En este punto su voz se redujo a un susurro dramático: «Que me alaben».
El sueño nos pareció, por supuesto, muy divertido tanto a mí como a mis compañeros de estudios, a quienes se lo relaté de inmediato. Pero contenía una apreciación fundamental que en mi vida consciente no podía soportar, quizás una visión de este profesor en particular, pero más ciertamente de los valores de la vida académica en general, al menos en algunos departamentos, y al menos tal como yo la vivía. Decir que buscábamos estatus y aprobación suena más suave de lo que era: lo queríamos a expensas de los demás. Observábamos y trabajábamos, por ejemplo, la exaltación del derribo académico mediante la crítica, un acto ritual de humillación que generalmente se realizaba en público. Una mordaz reseña de un libro, una devastadora objeción desde la última fila de la sala de conferencias: eran las monedas de cambio del éxito, no a pesar de su crueldad, sino a causa de ella. Veíamos tales acontecimientos con asombro, como si reconociéramos tácitamente su carácter inhumano. La acogida que dábamos a estos competitivos actos públicos de humillación se mezclaba de una manera enfermiza con nuestra percepción de la auténtica nobleza del aprendizaje. Los vencedores en estos combates de gladiadores adquirían así una cierta grandeza que inspiraba fascinación e idolatría. Y esta idolatría, reconocida en otros lugares como fama, era lo que queríamos para nosotros. Eso era simplemente lo que nos importaba, o más bien, a aquellos de nosotros que, como yo, carecíamos de la humanidad suficiente para defendernos de ella.
Hay que decir que me lancé de cabeza a una brutal pugna por el estatus y el prestigio sin pensarlo mucho y con pocas dudas conscientes. Al principio carecía de las habilidades y hábitos profesionales que necesitaba para moverme con comodidad, pero en poco tiempo estaba como pez en el agua, tanto en el agua del océano de cotilleos universitarios como entre las olas que rompen en las estanterías de la biblioteca. Ayudaba que las aguas no siempre eran fáciles de diferenciar. Nuestras enérgicas expresiones de superioridad podrían mezclarse a la perfección con una conversación filosófica que duraba hasta el amanecer. Nos íbamos a casa, dormíamos y la reanudábamos. Tuvieron que pasar varios años para que el hilo invisible que unía dentro de mí el drama de la reputación con el proceso constante y serio del aprendizaje real comenzara a deshacerse, desenmarañando así el resto de mi vida.
* * *
En 2001 ya había pasado cinco años como estudiante de posgrado en tres universidades diferentes. (Había hecho un máster en la primera y me transferí de la segunda). Para entonces las pugnas y las conmociones iniciales habían quedado muy atrás y me deleitaba con el éxito académico en un ambiente lleno de vida intelectual y con amigos con los que se podía conversar de cualquier cosa. La alegría intelectual y los logros del prestigio y el estatus eran como dos ramas que habían crecido juntas y tan estrechamente que, para mí, su florecimiento era indistinguible. Una mañana de septiembre caminaba como de costumbre hacia el campus por uno de los senderos bordeados de árboles. Mientras caminaba, uno de los miembros del personal del departamento me gritó algo sobre una noticia dramática y me detuve en el centro de estudiantes para mirar un televisor. Cuando llegué, la pantalla mostraba la imagen en directo del World Trade Center con las dos torres en llamas. Me senté y leí los teletipos de la parte inferior de la pantalla tratando de juntar las piezas. Unos minutos más tarde, una de las torres se convirtió en cenizas. Los locutores de las noticias se quedaron inmediatamente sin palabras.
Una vez estuve expuesta accidentalmente a una gran carga de electricidad estática durante un experimento en un laboratorio de la Universidad. Fue como si todo se detuviera y comenzara de nuevo, como si alguien me hubiera reseteado, o como si yo fuera un Telesketch cuyos elaborados patrones se hubieran borrado de repente y la pantalla se hubiera quedado totalmente gris. El momento en que se derrumbó la primera torre fue muy parecido. Me quedé completamente paralizada. De la conmoción surgió la recurrente idea de que tenía que dejar la filosofía y hacer algo, salir del mundillo de la biblioteca y entrar en el mundo de la acción y los asuntos internacionales, un mundo que imaginaba inmerso en la ignorancia, con solo consignas y eslóganes pegadizos.
Los atentados adquirieron inmediatamente un significado nacional, uno del que me empapé sin pensar mucho en ello. En aquel momento era fácil creer en la naturaleza excepcional del acontecimiento, en el carácter especial de las víctimas, y así lo hice. Pero el impulso nacionalista fue una reducción del efecto real y perceptible que los acontecimientos tenían en mí, un intento inconsciente de normalizar y contener su carácter inquietante y sobrenatural. Junto con la tristeza que alimentaban las noticias vino lo que para mí era una bondad inusual. Recuerdo haber visto a alguien a quien se le cayeron accidentalmente unos archivadores en el campus y apresurarme inmediatamente a ayudar: las necesidades de esa persona hacían desaparecer todo lo demás. Era algo trivial, pero de alguna manera iluminador para mí. Durante aquella época podía ver heridas en los rostros de las personas: miradas rotas, vulnerables. Descubrí que hablaba más libre y abiertamente con mis amigos y familiares, y ellos conmigo. Las nuevas formas de conciencia y motivación se quedaron apostadas en mi mente. Me desconcertaban. Recuerdo que me sorprendí a mí misma deseando que sucediera algo más terrible al ver que se desvanecían para renovar el efecto, y luego, por supuesto, retrocedí espantada.
Hicieron falta algunos meses para que estos sentimientos e impulsos inusualmente compasivos se desvanecieran y para que mi ensimismamiento habitual se reafirmara. Pero el desencanto con la vida académica duró bastante más. Sentí que pertenecía a una comunidad de seres humanos más vasta que la académica. ¿Qué sentido tenía estudiar filosofía y los clásicos? ¿Qué diferencia lógica podría marcar frente al mundo que sufre? No me era de gran ayuda que el mundo académico sea de sobra conocido por lo aislado que de verdad está. Los acontecimientos y las ideas del exterior acceden a él por una puerta estrecha y con una forma peculiar, de modo que tenemos la sensación de que la experiencia de estos hechos e ideas externos se nos da masticada. Anhelaba una experiencia más amplia, ganar terreno a los acontecimientos de alguna manera.
Me sentía tan incómoda con mis inciertas exploraciones de trayectorias profesionales alternativas, como el trabajo por los derechos humanos o la política, que sabía que no iban conmigo. A falta de un camino claro, decidí seguir adelante con mi carrera académica simplemente cambiando el tema de la tesis. Mi antiguo proyecto, una investigación acerca de las antiguas consideraciones sobre el autoconocimiento, era papel mojado. Pasé a un estudio más «relevante» de las antiguas críticas a la democracia.
Sin resolver la crisis, se formó en mí un gélido río de descontento que afloraría por un tiempo antes de desaparecer bajo tierra, donde gorgoteaba justo debajo de mi conciencia.
¿Qué fue realmente lo que provocó mi descontento? ¿Me sentía insatisfecha de repente con la vida intelectual? ¿O había echado un vistazo al salón académico de espejos que, sin pensarlo, había permitido que diera forma a mi pensamiento y mis sentimientos? ¿Cuál de los caminos entrecruzados que seguía era el estrecho y egoísta? Estuve convencida durante mucho tiempo de que el trabajo intelectual solo era útil en tanto que influía en hechos «reales». Pero con la claridad de verlo en retrospectiva, ahora observo que la sociedad respeta más a los que salvan el mundo y marcan la diferencia, especialmente aquellos que trabajan para grandes instituciones internacionales, que a los académicos de gran prestigio. Así que pude, por un rato, imaginarme lo que sería dejar atrás una vida entre libros e ideas mientras ganaba algunas partidas del juego social. Claro que yo no veía las cosas de esa manera en aquel momento. Este fue el primero de una serie de pactos inconscientes que hice conmigo misma ante las profundas dudas que albergaba sobre mi forma de vida y de ser.
A corto plazo, mi crisis estalló y salpicó mi inmaculado currículum. Cuando cambié de tema de tesis, perdí años de trabajo y tuve que apresurarme para intentar ponerme al día. Ya no podía confiar en mi capacidad para hablar en público y perdí encanto. Me faltaba seguridad en mí misma y se me veía el plumero. El camino hacia el éxito parecía menos automático de lo que pensaba y era una tortura. Aun así, en una época en la que el mercado laboral académico era relativamente estable, no mucho antes del colapso financiero que comenzó en 2008, encontré un trabajo permanente en una gran universidad del sur.
* * *
Tras la graduación me encontré en una nueva ciudad llena de extraños, en una universidad cuya desmedida pasión por el fútbol no tenía rival en ningún otro ámbito. Las calles eran anchas, el sol prácticamente constante y el tráfico no estaba regulado. Árboles y arbustos en flor (cerezos silvestres, camelias y azaleas) daban a los parques y jardines una belleza extravagante, junto a vastas extensiones de estacionamiento de asfalto, descuidadamente intercaladas con centros comerciales. La nerviosa impaciencia que había adquirido en mis largos años en la Costa Este se vio sin salida, y chocaba constantemente con el clima local de placentera alegría, tan obstinada como lenta.
Mi trabajo era más simple y menos exigente que mis años como estudiante de posgrado. Veía pasar las horas muertas cada día, y el aburrimiento y la soledad se colaban por todos los resquicios como la niebla. En una especie de inquietud desesperada, entré en la comunidad local como voluntaria, dando clases particulares en un programa de alfabetización, visitando a los moribundos en hospicios, trabajando en un centro de reasentamiento de refugiados. Este servicio de persona a persona fue como un lento goteo de agua sobre una esponja seca.
Trabé amistad con una sexagenaria que trabajaba en una fábrica y que ni siquiera había ido al instituto. El único propósito que le encontraba a sus estudios era el amor y el celo que sentía por las estructuras de la gramática inglesa. Me dijo que se había inscrito en el programa de tutorías por las mismas razonas por las que yo me había ofrecido voluntaria como tutora: para paliar la soledad y el aburrimiento. En el centro de refugiados, les mantenían tras unas ventanillas de grueso cristal mientras esperaban algún chequeo o para hablar con alguien que pudiera desentrañar las complejidades de su papeleo. Se me asignó la tarea de organizar los archivos de los recibos que estaban duplicados en otro lugar, una tarea tan inútil como cualquier otra que hubiera encontrado y, sin embargo, encontré una paz en ella que no podía explicar.
Fue por esta época cuando decidí a la ligera que debía tener una religión, tras haber crecido sin ninguna. Había experimentado durante algunos años con mi religión ancestral, el judaísmo, pero al carecer de padres o de un cónyuge que lo practicara, no encontré una vía de entrada natural a sus caminos más profundos. Con algo de decepción, visité algunas iglesias protestantes tradicionales, siguiendo inconscientemente un orden descendente en una lista invisible de las principales denominaciones clasificadas por estatus social. En una iglesia dieron una homilía sobre fútbol; otra estaba llena de gente visiblemente rica que no mostraba ningún signo de fervor espiritual. Las dos parecían clubes sociales, una forma de sentirse superior o de sentirse cómodo. Esto me repugnaba, a pesar de —o quizás debido a— lo interesada que estaba en la superioridad social. Quería algo diferente, algo nuevo, sin saber qué era.
Un domingo asistí a misa en la parroquia católica local. La iglesia estaba casi en completo silencio cuando entré y la luz del sol iluminaba las imágenes religiosas. En los bancos de mi alrededor vi gente de todas las razas y orígenes, algunos con familias, otros solos, muchos de rodillas en oración silenciosa. Se me ocurrió que simplemente no había razón alguna para que gente tan dispar se congregara allí en la misma habitación. Todos y cada uno de nosotros estábamos allí solos y, sin embargo, unidos por algo invisible y fuera de mi alcance. Decidí de inmediato comenzar el proceso de ingreso a la Iglesia católica. Asistí a las clases para conversos en la parroquia, y en 2006 me bauticé en la larga y grandiosa liturgia que los católicos celebran la noche antes de Pascua.
* * *
Al principio, no relacioné mi interés por tener una religión con la crisis existencial con la que había vivido en cierta medida durante cinco años. Poco después de mi bautismo, regresé al este tras aceptar un nuevo puesto docente en Baltimore. No tardé mucho en notar el efecto que surtían en mí la pobreza y el sufrimiento que se respiran en las calles de esta ciudad, desestabilizándose así una vez más mi dedicación a la carrera académica. Visité iglesias en partes desoladas de la ciudad, con cristales rotos en las calles y manzanas enteras con ventanas tapiadas. A diferencia de los barrios pobres deliberadamente acordonados —hechos invisibles—, de la mayoría de las grandes ciudades estadounidenses, la desolación aquí se extendía por todas partes y acechaba detrás de cada complejo de edificios. En Baltimore era imposible esconderse de la pobreza o de sus consecuencias. El sufrimiento que había imaginado anteriormente como exótico, extraordinario y, sobre todo, en otro lugar, parecía haberme cercado.
Bajo el nuevo aspecto de la fe, mis tensiones internas parecían extenderse hasta los confines del mundo y tirar de afilados ganchos anclados en mis entrañas. Comencé a ver que el sufrimiento humano no se limitaba a acontecimientos especiales y que no se podía acabar con él dando marcha atrás en políticas particulares. No había necesidad de esperar a que ocurrieran desastres, sino que eran omnipresentes, al igual que la responsabilidad por ellos. El sufrimiento era una fuerza cósmica, una realidad ubicua, Cristo crucificado en el centro del mundo y llenándolo hasta los topes. Traté de dejar de apartar la mirada ante el sufrimiento de los demás, como venía haciendo habitualmente. Comencé a buscarlo, a esforzarme por estar regularmente en contacto con él.
Lo frustrada que estaba con mi trabajo, con el centro de mi vida, se expandió tanto en amplitud como en profundidad. Cuando miraba hacia el mundo exterior, veía un tremendo sufrimiento y desorden en los que no podía marcar una diferencia perceptible. Y si no echaba la vista tan lejos, la superficialidad de mi vida académica se hacía cada vez más evidente. O bien buscaba aprobación o estatus sacando buenas notas a expensas de los demás, o bien mis compañeros de clase y yo nos explicábamos mutuamente nuestra propia superioridad cuando estábamos de cháchara en pequeños grupos: hablábamos de lo diferentes que éramos del que se equivocaba, del tonto, del feo y del malo. Recuerdo una vez que fui a una de tantas cenas académicas y de repente me sentí mareada cuando sugerimos que los valores esenciales de nuestras vidas eran los buenos vinos y los viajes a Europa.
A esas alturas me había acostumbrado a que se me recompensara por mi trabajo intelectual con dinero, estatus y privilegios. A lo largo del camino, mi centro de atención se había desplazado, sin que me diera cuenta, del trabajo en sí hacia los resultados del trabajo. Había perdido gran parte de la capacidad de pensar libre y abiertamente sobre un tema, preocupada por perder la posición en la jerarquía social académica que con tanto esfuerzo había ganado. Trabajaba afanosamente en proyectos de investigación muy acotados y no me permitía tiempo para leer y reflexionar sustancialmente. Mis colegas y yo íbamos a destinos exóticos con la mayor frecuencia posible, buscando experiencias prestigiosas y bienes de consumo de alta gama como inesperadas ventajas de formar parte de una comunidad internacional de académicos. Visité Lisboa, Londres y Berlín, óperas, museos y espectáculos de cabaret, y devoraba las delicias de cada lugar. Aumentó la tensión entre estos placeres arraigados y la atracción que sentía por el mundo oculto del sufrimiento.
En cambio, a medida que mis aventuras como voluntaria se expandían conocí a fascinantes tipos de todo pelaje que vivían fuera de las convenciones de la clase media. Conocí a una pareja en el centro local del Movimiento del Trabajador Católico que había pasado décadas alimentando y sirviendo a sus vecinos en un vecindario particularmente desolado. Otra pareja pasó su jubilación cerca de una prisión rural, hospedando a familias que visitaban a los presos. Me ofrecí como voluntaria con una monja que no levantaba dos palmos del suelo, más dura que el acero, cuya autoridad disolvió la burocracia en la cárcel de mujeres, haciendo posible la libre circulación de formas ordinarias de amor: ropa, artículos de tocador, conversación y oración. Conocí a hombres y mujeres jóvenes que habían abandonado carreras prestigiosas y aburridas para vivir entre las personas más pobres que pudieron encontrar, con el apoyo de pequeñas donaciones. Otros jóvenes se unieron a ellos, hambrientos de alternativas a la engreída vida de la clase media. Me encontré por casualidad con un abogado de la Comisión de Bolsa y Valores que comenzaba la semana laboral como voluntario en el turno nocturno de un hospicio dirigido por las monjas de la Madre Teresa. Ninguna de estas personas era muy conocida o reconocida; las encontré gracias al trabajo duro y a algún que otro golpe de suerte, más que por que se tratara de personajes públicos. Trabajaban en rincones ocultos, invisibles al público en general.





























