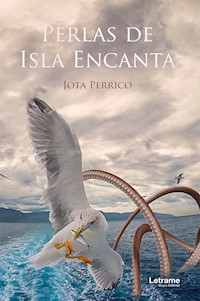
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Un hombre conduce hasta su cala favorita para pescar sin saber que ese día la presa será él. A otro se le acusa del asesinato de dos adolescentes, aunque es incapaz de matar a una mosca. Tres hermanos velan a su madre y al mismo tiempo airean los trapos sucios de la familia. Un atolón poblado por extrañas bestias aparece y desaparece por arte de magia. Un niño espera el regreso de su madre para jugar con ella. Un asesino profesional la lía parda. Una mujer planea el asesinato de su marido mientras se pregunta en qué momento su vida se torció. En todo caso este volumen -que puede leerse como una novela- no te hará olvidar quiénes son sus protagonistas principales: Isla Encanta y el resto de islotes y el Continente que orbitan a su alrededor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Jota Perrico
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz
Diseño de portada: Rubén García
Supervisión de corrección: Ana Castañeda
ISBN: 978-84-1144-222-0
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
A todos aquellos que conocen el placer que supone reír el último.
UNAS PALABRAS ANTES DE EMPEZAR
He invertido un tiempo considerable estudiando el lugar adecuado donde insertar esta breve despedida. Paradójicamente he decidido colocarla antes de que empieces el libro que tienes entre las manos.
La gestación de A la hora de los monstruos fue circunstancial. Empecé su redacción sin ninguna intención específica en mayo de 2020, en pleno Estado de Alarma por la pandemia de Covid19. Al comprobar que no estaba tan mal, decidí publicarla. Jamás imaginé las buenas críticas que iba a cosechar, pero… Siempre hay un “pero”.
Ahora mismo reconozco que estoy un poco asustado. Por supuesto, resulta muy agradable recibir buenas críticas. Que una obra nacida de la casualidad haya logrado ganarse el favor de unos lectores que aseguran no conseguir quitársela de la cabeza —no exagero, muchos de ellos lo hacen— me ha llevado en demasiadas ocasiones al borde del éxtasis. Pero (aquí viene el “pero”) esas críticas fabulosas me han sometido a una presión que, para empezar, ya me han obligado a convertir un epílogo en una pequeña introducción.
Aviso: Perlas de Isla Encanta, a pesar de contar entre sus páginas con muchos de los personajes de la novela madre, no tiene nada que ver con A la hora de los monstruos. Ni en temática ni en intención. Su esencia, un volumen de relatos, puede decepcionar al lector de la novela. Y es que un género tan hermoso como el relato no suele tener tanto predicamento como las historias largas, enrevesadas y cuyo desarrollo y lectura exige un buen número de horas. Eso no quiere decir que tenga menos valor. Al contrario. Escribir un relato cuesta. Mucho. Es posible que más que una novela. O, por lo menos, a mí me ha costado más.
El relato exige una gran capacidad de síntesis sin dejar de lado la dosis de profundidad que permita al lector interesarse por los personajes que lo habitan. No sé si he conseguido estos dos objetivos —síntesis y profundidad—, pero desde luego lo he intentado.
Me gusta el relato como género literario. Pero como lector me provoca cierto rechazo la tendencia actual de convertirlo en la radiografía de un momento. No hay principio ni fin. Parece que la vieja fórmula de inicio, nudo y desenlace ha quedado demodé. En consecuencia, cuando acabo de leer alguno, en demasiadas ocasiones me quedo con la incómoda sensación de haberme perdido algo, de ser inmune a lo trascendente. Vamos, que acabo con cara de idiota.
Como no es mi intención revolucionar la literatura, lo que he procurado al escribir estas historias es precisamente eso: contar historias a la antigua usanza. Los relatos de Perlas de Isla Encanta son de corte clásico. Nada de equilibrios en la cuerda floja. Inicio, nudo y desenlace. Y pasemos al siguiente.
Pero volvamos al miedo y al motivo que me ha llevado a encabezar el volumen con estas palabras que debían servir para despedirlo. Temo que el lector de A la hora de los monstruos, al comprobar que no tiene entre sus manos esa segunda parte que tanto ansía (y que nunca llegará), lo abandone en beneficio de otras lecturas al advertir que se encuentra ante una antología. Pues bien, a ese lector le diría que olvide sus prejuicios en caso de que los tenga y que lea con atención. Con muchísima atención. Porque a pesar de que he intentado esquivar la continuidad con la novela, mentiría si dijera que entre sus páginas no van a encontrar detalles que la redondean y que dan sentido a estos mismos relatos. También obviar Perlas de Isla Encanta puede afectar al pleno disfrute de Escondido, mi segunda novela, de próxima aparición. Las tres obras se complementan. Son simbióticas.
Y a los lectores de nuevo cuño les diría que antes de comenzar este volumen se hagan con un ejemplar de A la hora de los monstruos. Aunque tampoco es imprescindible.
Ahora unas referencias para que se tengan en cuenta.
Gracias a Radio Futura por escribir canciones tan fantásticas como “La Secta del Mar”.
Gracias a Marc Pastor por escribir L’Any de la Plaga, a mi parecer la novela fandom definitiva de La invasión de los Ultracuerpos.
Gracias a Chavela Vargas por llorar tantos versos y por emborracharnos de melancolía con sus canciones.
Por último, quiero señalar a esas personas que me han ayudado a redondear la obra que tienes entre las manos. Han sido pocas, pero exclusivas. Carmen, espero que la afilada supresión de metáforas te deje satisfecha. Toni, aunque no compartamos padres sabes que eres mi hermano y que te voy a perseguir hasta el infierno para hacerte tragar con un embudo mis humildes escritos. Miriam, agradezco tu disposición a recibir con los brazos abiertos mis parrafadas. A ver si un día quedamos en Dunwich y nos tomamos un café.
Segis, siempre me has ayudado a tirar pa’lante. A los haters puñalás. El problema lo tienen ellos, que no entienden tu ácido sentido del humor y sano hipercriticismo que siempre comienza contigo mismo. Que se apliquen otros el cuento.
Y Eli, ¿qué te puedo decir? Sigue dándome con el látigo para que no me duerma en los laureles. Tú mejor que nadie sabes que tengo tendencia a ello.
Desde el sofá de mi casa.
Primero de mayo de dos mil veintidós.
Perlas de isla encanta
.
Supe de la existencia de Isla Encanta en el año 1973 con motivo de la desaparición de Inés Ruiz Martínez y Natalia Gea Siñériz, dos adolescentes de catorce años cuyos cuerpos se hallaron enterrados de cualquier manera con claros indicios de haber sido brutalmente violadas y torturadas. Se culpó de los crímenes a Rafael Criado Sánchez, conocido delincuente oriundo de la isla cuyos delitos hasta la fecha distaban de los actos de inenarrable aberración infligidos a las chicas y que los forenses pudieron corroborar durante sus autopsias.
Una tercera niña, Leire Cabrera Esquivel, que también fue secuestrada junto a sus dos malogradas amigas, logró escapar de su aterrador destino y gracias a su testimonio Rafael resultó detenido, juzgado y condenado. Al concluir su pena, regresó al pueblo en 1998 y dos niñas más desaparecieron.
Como a otros muchos —y aquí remito al lector a las innumerables páginas y foros que en internet se dedica a este asunto—, el caso empezó a llamarme la atención tras los hechos luctuosos del año 1998. La increíble repetición de unos actos tan aborrecibles y el posterior y, me atrevería a decir, oportuno final del supuesto responsable, abría un buen número de conjeturas tan sugerentes como de difícil explicación. ¿Ocurrió la tragedia de Isla Encanta tal y como nos la han contado?
No son pocas las voces que han relacionado la muerte de las niñas con el increíble —y en cierta manera igual de aberrante— desarrollo económico de la isla. Hasta el año 1998 esta había sido un lugar semisalvaje cuyo único foco civilizado era el pueblecito de Cerro Negro. Pero el ambicioso proyecto liderado por el alcalde de aquella época, Pedro Arenas Bru, acabó convirtiendo un paraíso natural en una especie de Disneylandia para ricos muy poco respetuosa con la fauna y flora que forman —o formaban— su ecosistema y que en la actualidad se reduce a la mínima expresión. Una pena si tenemos en cuenta el tamaño de la isla; unos cuarenta y cinco quilómetros de norte a sur y treinta y cuatro de este a oeste.
Por supuesto, sobre el terreno quedan un sinnúmero de vecinos agradecidos al antiguo alcalde. Su ambiciosa gestión se tradujo en una ocupación laboral casi total y mucha gente vive a día de hoy gracias a ese parque temático. Pero en el sueño millonario de Pedro Arenas también existen los claroscuros y hay quien sostiene, sin prueba alguna, que sus negocios no resultaban del todo honestos. A formular estas elucubraciones, desde luego, le ayuda su providencial desaparición en el año 2009. Otro sospechoso que, a todas luces, nunca podrá defenderse. En todo caso, su sueño sigue ocultando el sol gracias a la continuada y agresiva construcción de enormes rascacielos que pueden verse en días claros desde el continente próximo a la isla.
El pueblecito de Cerro Negro sigue existiendo a la sombra de los titanes de hormigón que afloran a su alrededor y allí me fui en cuanto las restricciones del Año de la Plaga lo permitieron. En mi maleta portaba el libro escrito por un tal Aratz Salazar, un oscuro escritor cuya primera y única novela cuenta los entresijos que rodearon los turbios acontecimientos de 1998 y que —agárrense— murió en un extraño accidente de buceo el año pasado. Para mi gusto son demasiadas las desapariciones y muertes de personas relacionadas con este caso.
A la hora de indagar, lo que encontré en Cerro Negro fue una obstinada cerrazón. Tengo que admitir que, en ocasiones, incluso llegué a temer por mi integridad física —aunque si tengo que ajustarme a la realidad nadie me amenazó en sí—. Pero, a veces, tuve miedo. Y es que hay algo en ese lugar, a pesar de su brillo artificial y su coraza de cartón piedra, que da miedo. Mucho.
En su novela, el malogrado Aratz Salazar alude a un entramado criminal conocido como “La Organización”, del que no he conseguido encontrar datos fehacientes. Aun así, al preguntar por dicha entidad, constaté lo fácil que resulta hacer enmudecer al más locuaz de los testimonios. Y eso hace que me plantee la veracidad de la famosa máxima que asegura que la mayor habilidad del diablo es la de hacer creer que no existe.
Me marché de Isla Encanta igual que había llegado. Sin respuestas.
Algo ocurre en ese lugar. Aunque su perfil actual no invita a la ensoñación, tengo que reconocer que hay zonas de la isla que han sido mediamente respetadas por la especulación y donde uno puede llegar a sentirse muy bien. Y zonas de las que saldrías corriendo sin volver la vista atrás. De la isla parece emanar una extraña energía.
Es por esto que intenté investigar sobre el terreno solo para darme cuenta de que arrastra una plétora de sucesos de lo más inquietante.
La isla ya tenía fama de hechizada y de ser un enclave de brujas antes de la llegada de los piratas en el siglo XVIII que la utilizaron como puerto franco y lugar de abastecimiento entre incursión e incursión. Lo más sorprendente es que esos mismos piratas desaparecieron sin dejar rastro a finales de ese mismo siglo sin que exista una explicación racional. ¿Por qué abandonar una isla que resultaba idónea para sus fines sin mediar beligerancia alguna? ¿O sí la hubo?
Se comenta que un extraño pueblo arribó a sus costas, siendo responsable de la súbita desaparición de los piratas y que La Avenida de los Ahorcados, un conocido lugar donde todavía se conserva una larga hilera de olmos, debe su nombre al supuesto final que tuvieron los antiguos dueños de la isla. Nunca se sabrá, pues no se guarda ningún registro.
El folclore habla de un atolón cercano que, en días muy concretos, se hace visible a los navegantes y que comunica con Isla Encanta mediante grutas subterráneas. Y, vuelvo a remarcar, el atolón se hace visible en días muy concretos. El resto del año permanece invisible.
Lo cierto es que en la biblioteca de Almenar, ciudad del continente hermanada con Cerro Negro, existen legajos que dan fe de la existencia de este atolón incorpóreo a voluntad, y dan a entender que los barcos hundidos en misteriosas circunstancias a la altura de las coordenadas donde se asegura que se encuentra el enclave son prueba suficiente de su existencia, pues se creía que habían impactado contra sus invisibles arrecifes o, peor aún, que habían sido atacados por los monstruos que infestaban su entorno.
Irónicamente, son multitud los relatos de aparecidos entre tanta volatilización misteriosa, dando fe de que Cerro Negro, Isla Encanta y los islotes que forman su archipiélago, como diría Richard Matheson, son el Everest de los rincones más embrujados del planeta.
Pero en Isla Encanta también hay sitio para lo cotidiano, para las historias sencillas protagonizadas por personas como usted y como yo, que viven ajenas a los avatares de lo trascendente. Que nacen, viven y mueren y, por qué no, también contribuyen a dar a la isla esa pátina de magia que pude llevarme conmigo al abandonar sus costas.
Diego Quijano,
Catedrático de Ciencias Sociales y Licenciado en criminología.
20 de mayo de 2022.
EL MÉTODO
Mario dejó caer una mano adormilada sobre el despertador. Buscó el interruptor. No lo encontraba y a medida que la alarma ganaba en intensidad notaba cómo se diluía su sopor, sustituido por una urgencia desesperada por silenciar aquella estridencia que amenazaba con despertar a las paredes. A su lado notó la sacudida del cuerpo de Violeta. Mientras continuaba su búsqueda frenética del botón de apagado giró el cuello para mirarla; un gesto inconsciente de disculpa. Sus dedos rozaron el interruptor. Recibió el mutismo del despertador con gratitud. Violeta tenía malos despertares si rompían su sueño con brusquedad. Apoyó la cabeza sobre la almohada con el alivio de quien ha desactivado una bomba segundos antes de que el contador llegue a cero.
—¿No te vas? —le preguntó Violeta, dándole a entender que más le valía no volver a dormirse tras montar semejante alboroto.
Su mal humor hizo sonreír a Mario, que se incorporó de costado, le dio un beso en la coronilla y le propinó un cachete en las nalgas.
—Gilipollas —le espetó Violeta, sin girarse, aunque Mario sabía que sonreía bajo la colcha.
Saltó de la cama y el contacto con el suelo helado crispó los dedos de sus pies. Por un momento le asaltó la tentación de volverse a enterrar bajo las sábanas, pero la amenaza latente de ser lanzado de un culetazo por el borde del colchón le hizo desistir de la idea.
Se levantó en silencio, abrió el armario y extrajo su uniforme de pescador; el anorak y los pantalones bombachos. Al ceñirse los pantalones posó la palma de la mano en cada uno de sus bolsillos como para verificar que no faltaba ninguno.
Se aproximó al bulto tendido sobre la cama. Le dio a Violeta otro beso en la cabeza y esta sacó una mano para rozarle los cuatro pelos del flequillo. La mano volvió con premura a la calidez del algodón. Mario no se lo reprochó, hacía frío esa mañana.
Después de tomar un café con leche y roer una tostada abrió el armario donde guardaba las dos cañas y el cesto de cebos. Se movió a oscuras por la casa con la prudencia del que atraviesa un campo de minas. Los niños tenían el sueño ligero. Si los despertaba lo más probable es que Violeta no acabara el día sin hacer un muñeco de cera a su imagen para clavarle todas las agujas que encontrara en el costurero.
Accedió al garaje por el paso interior de la cocina e introdujo las cañas y el cesto en el maletero del Land Rover Santana. Después abrió la puerta, procurando hacer el mínimo ruido indispensable. El frío de la calle no era mayor del que hacía en el interior de la casa. Oyó el rumor de las olas. Ese ruido blanco siempre le ponía de buen humor. A través de él le llegó el murmullo lejano de un motor; otro madrugador con la intención de pescar.
Condujo con la calefacción a tope, escuchando la repetición de un programa de deportes. Los tertulianos estaban eufóricos por el anuncio de que Barcelona había sido elegida para albergar los juegos olímpicos. La noticia le traía sin cuidado y buscó música en el dial. Encontró The power of Love, la canción de Jennifer Rush que tanto le gustaba. Ascendió la carretera desierta berreando el estribillo a pleno pulmón —¡si tú eres mi hombre y yo tu mujer!—, augurándole un futuro deslumbrante a la cantante. Su voz le ponía la piel de gallina.
La carretera circundaba el Camino de los Acantilados. El ayuntamiento tenía previsto construir un añadido peatonal y mientras circulaba se preguntó cómo lograrían evitar estrechar una vía que en esos momentos ya semejaba una angosta arteria candidata a la angina de pecho. Miró el océano. El sol comenzaba a asomar, tiznando de escarlata el mar en calma. Superó varias calas que desestimó por su fácil acceso. A esas horas ya estarían ocupadas por otros pescadores tal y como indicaba la presencia de vehículos aparcados en pequeños apartaderos naturales. Decidió acudir a su cala preferida. Ascendió hasta llegar al punto más alto de la isla. Después comenzó el descenso. Durante la bajada aminoró la velocidad. Las curvas eran muy cerradas. Conducir no era una de sus aficiones y cada vez que tomaba ese tramo la imaginación más funesta lo poseía. Evitó dirigir la mirada hacia el acantilado cuyos bordes, rectos, parecían cortados con el mismo cuidado que los tajos de un pastel. Se imaginó saliendo disparado hacia el mar. Le daría tiempo a morir de un infarto, tan alto estaba. Redujo la velocidad al mínimo permitido sin dejar de pensar en las mofas que le dedicaría Violeta si tuviera la oportunidad de verlo. Abuela, sería el calificativo más amable que saldría de su boca. Por suerte, la carretera estaba vacía y no molestaba a nadie, así que decidió relajarse e intentar olvidar sus temores. La velocidad adquirida lo ayudó. Se sentía seguro rodando a paso de tortuga sabiendo que las ruedas del vehículo, a ese ritmo, no podrían abandonar la irregularidad del asfalto. En la radio, Gabinete Caligari aseguraba que no había nada mejor que el calor de un bar para poder entablar una buena charla.
Siguió descendiendo poco a poco. Por fin, a mano derecha, una pequeña tabla de madera clavada con descuido sobre un poste vertical anunció en letras rojas Cala Sirena. La última cala de la isla a la que se podía llegar en coche. Tomó el desvío que acababa en un pequeño claro sin salida donde podría dejar el Land Rover. Frenó el vehículo sin preocuparse por cómo lo dejaba aparcado. Llevaba varios meses pescando en esa cala y estaba seguro de que estaría solo las horas que decidiera permanecer allí. Pocos solían llegar tan lejos. ¿Por qué hacerlo si el mar estaba lleno de peces?
La mañana seguía fresca, pero en breve la temperatura subiría varios grados. Se apeó del auto y extrajo del maletero las dos cañas y el cesto. Salió del claro hacia la carretera y la cruzó sin mirar. No hacía falta. Al llegar al otro lado vio el camino que descendía culebreando y emprendió la bajada.
El primer tramo estaba cubierto por una alfombra ocre de agujas, descartes de los pinos que se alineaban a ambos lados del camino. Era el más peliagudo. Los resbalones estaban asegurados. Clavó los pies con firmeza, aunque en alguna ocasión estuvo a punto de caer. Pocos metros más allá el camino se convertía en un arenal. Los pies se hundían con facilidad y costaba andar, pero esta característica los anclaba al suelo.
Veinte minutos después accedía a Cala Sirena a través de unas rocas.
El mar estaba en calma, apenas había oleaje. Aspiró el olor a sal.
La cala era una hendidura natural rodeada por dos afiladas paredes rocosas que le daban el aspecto de una herradura. La intensa tonalidad verdosa del mar le otorgaba la apariencia de un escenario de cuento de hadas. No le habría extrañado ver aterrizar a Peter Pan para preguntarle si había visto a alguno de los niños perdidos.
Desenfundó las cañas y se dispuso a armarlas. Hundió en la arena los portacañas. Colocó los plomos y los anzuelos y atravesó con ellos las lombrices que extrajo de una cajita de plástico que llevaba en el interior del cesto. Dio unos pasos hacia atrás, tomó carrerilla y lanzó consecutivamente ambos señuelos al mar. Colocó cada una de las cañas en sus soportes y se sentó a esperar que las presas picaran. A su espalda oía el trinar de los pájaros, saltando de un árbol a otro.
Pasado un rato sacó un bocadillo del cesto y peló como un plátano la arrugada capa de papel de aluminio que lo cubría.
Su afición a la pesca era reciente. Nunca se habría imaginado con una caña en las manos o sentado en la arena esperando la aparición de una presa que mordiera el anzuelo. Se ganaba la vida escribiendo relatos de misterio. Pero se había quedado sin ideas.
La inesperada crisis de creatividad le empujó a buscar la inspiración sumergiéndose en ambientes relajantes. Al principio, siguiendo los consejos de Picasso, intentó con todas sus fuerzas que las musas lo encontraran trabajando. Pero cualquier esfuerzo resultaba inútil. Se pasaba horas delante de los folios en blanco, y en el mejor de los casos iniciaba sus relatos con frases sin gancho. Lo intentó todo; de la meditación a las drogas. Nada dio resultado. Al tratar de dejar la mente en blanco le asaltaban un buen número de pensamientos estúpidos que lo distraían en su camino hacia el nirvana y el montón de maría que le facilitó un amigo tan solo fue útil para provocarle taquicardias. Mientras tanto su editor le exigía la entrega de una nueva novela y en esos momentos se hallaba inmerso en la que era la última de la infinidad de prórrogas que le había concedido. Tenía que pensar en algo, y tenía que hacerlo ya.
Ante la máquina de escribir, con el papel virgen atrapado por el rodillo, pudo comprobar que el terror a la página en blanco no era un tópico. Intentó escribir sobre la crisis del novelista, pero ni siquiera de su experiencia fue capaz de sacar nada en claro. Estaba aterrado, sí. No solo porque era incapaz de hacer su trabajo, sino también porque no sabía hacer nada más. ¿Qué futuro le esperaba si su imaginación, esa gallina de los huevos de oro, se había quedado exhausta?
Habló del problema con otros escritores. Todos tenían una fórmula mágica para salir de ese estado. Ninguna le sirvió. Concluyó que cada autor era diferente. En un raro arrebato de optimismo pensó que él encontraría su propio método.
No le gustaban los de su ramo. Salvo excepciones, habían demostrado ser unos individuos despreciables y poco empáticos. A medida que su crisis se acentuaba notó en ellos un distante desprecio. Nada mejor para engrandecer el ego que ver ahogarse a un semejante en los mismos lodos por los que se navega. Puro Darwinismo. Si no vales, desaparece, parecían sugerir tras sus condescendientes consejos. Cuando coincidían en algún evento, si se le ocurría lamentar su aridez creativa, buscaban con la mirada interlocutores más edificantes. Vanidosos de mierda, pensaba Mario. Dejó de acudir a las entregas de premios o a cualquier otro encuentro organizado por las editoriales harto como estaba de personajes petulantes que alardeaban de ser el nuevo Dostoievsky.
Cuando Violeta lo vio aparecer con las dos cañas bajo el brazo leyó en su rostro la convicción de que había perdido definitivamente la chaveta. «Las he comprado para recuperar la magia», le dijo. Era evidente que no compartía su esperanza de que el nuevo método sería útil para recuperar la inspiración. Por suerte se mostró comprensiva. Pero desde la habitación donde se sentaba a mirar la página en blanco podía notar las miradas de inquietud que le lanzaba desde el pasillo. Decidió escribir a puerta cerrada. No quería escenificar día tras día aquel derrumbe artístico ante su mujer.
Necesitaba un tema. Algo bueno. ¿Pero qué?
La enorme cola emergió a unos cien metros de la orilla. Mario dio un respingo. Por un momento pensó que no había visto lo que le había parecido ver, pero los círculos concéntricos sobre el agua le indicaban que había algo grande muy cerca de la rompiente.
Lo que fuera aquello sacudió la superficie del agua. Enfocó la vista con el objeto de vislumbrar alguna forma, pero no veía nada. Se encontraba con la mano ejerciendo de visera cuando vio emerger una cabeza. Desde esa distancia parecía una mujer, pero no lo habría podido asegurar.
A su derecha, sobre las rocas, percibió movimiento, pero al volverse lo único que tuvo tiempo de ver fue el chapoteo del agua al ser hendida por algo de un volumen considerable. Al instante vio la cola rasgar la superficie. El gigantesco pez nadaba directo hacia la chica —ahora la veía con claridad— sin ella notarlo.
Alarmado, se incorporó de un salto para avisarla. Sacudió los brazos y le gritó, pero no parecía entender nada. Estaba vuelta hacia él, pero no reaccionaba.
Entonces, a su lado, se reveló la identidad de lo que se dirigía hacia ella. Sus labios dibujaron un grito que nació ahogado al comprobar que lo que tanto le había asustado también tenía formas femeninas. Pudo ver con claridad sus hombros y sus pechos al impulsarse con una fuerza evidente.
Las dos mujeres se dijeron algo y las vio sonreír. Le hicieron señas para que se metiera en el agua.
Mario miró a su alrededor. La arena, los árboles al fondo, las rocas… Por raro que fuera parecían expectantes. Ya no oía el rumor del mar. Ni siquiera el piar de los pájaros. Solo una voz en su cabeza que lo apremiaba a entrar en el agua.
Caminó hacia la orilla. Notó mojadas las perneras del pantalón. Por un momento, se resistió a esa voz que le instaba a sumergirse. Las dos mujeres parecían ajenas a sus maniobras, nadando en círculos, riendo… Cada vez que se sumergían podía ver sus colas palmeando con suavidad la epidermis del mar.
Impulsado por una fuerza que tiraba de él se hundió hasta la cintura y comenzó a nadar. Acudieron a su encuentro.
Cuando las tuvo cerca se detuvieron, dejando que fuera Mario el que completara la distancia que los separaba.
Al llegar a su altura una de ellas lo abrazó y deslizó los labios por su cuello. Notó una calidez imposible en el agua helada.
La otra le pasó los brazos por los hombros y le lamió una oreja. Un placentero escalofrío ascendió por su nuca y sintió la erección entre sus piernas. Después tiraron de él hacia abajo.
Una punzada de inquietud le hizo volver los ojos hacia la playa. No había nadie. Por suerte ese instante de lucidez apenas duró unos segundos.
Bajo el agua bailaron a su alrededor, hundiéndolo, llevándolo mar adentro. No le importó la opacidad de sus ojos ni sus extrañas quijadas. Ni siquiera quedarse sin aire.
Le dio tiempo a pensar que sería una historia digna de escribirse.
Las cañas quedaron abandonadas en sus soportes. Una se dobló por el peso de un pez que luchaba para liberarse del gancho que atravesaba su mandíbula. Cayó al suelo a los pies de la otra que se erguía, paciente, a la espera de su propia presa.
QUE NO SUFRA
Hoy hace cinco años de la detención de Rafael. Todavía a estas alturas la idea de que asesinara a dos niñas, que cometiera semejante atrocidad, me deja atónito. Pero la cosa al parecer está bastante clara, aunque cueste de asimilar.
Al entrar en la adolescencia dejamos de ser amigos. Es normal. Cada uno toma el camino que a la vida se le antoja. De crío era un mastuerzo, pero se le intuía buena pasta. Se torció. Fue entrar en la pubertad y ya no te podías fiar de él. No lo criaron bien, pero ¿qué se puede esperar con los padres que le han tocado en suerte?
De Pilar cuanto menos se hable, mejor, y Gregorio es un mal bicho. Ahora está mayor, pero sigue dándome un poco de miedo. Se pasea por el pueblo con su traje y su corbata, muy pulidos. Un hombre muy digno. Pero bajo esa fachada de respetabilidad se esconde un cabrón por mucho que se empeñe en ocultarlo.
Cuando éramos pequeños no era raro ver aparecer a Rafael por la alameda con un ojo morado. Era corriente ver a los chavales lucir, como medallas, rasguños, morados o chichones; heridas de guerra resultantes de escaramuzas infantiles sin relevancia… Pero Rafael era el único que también recibía palos en casa.
Nunca ocultó que era Gregorio el que le magullaba el rostro. Nosotros, sus amigos, nos quedábamos mudos. No nos cuestionábamos las cosas como lo hace un adulto. Aun así, intuíamos que la peculiar manera que ese hombre tenía de educar a sus hijos no era normal. Nuestros padres no nos hacían nada parecido. Mi padre, sin ir más lejos, nunca me puso la mano encima. Era mi madre la que se responsabilizaba de los castigos corporales. Dicho de esta manera parece que nos golpeara con la hebilla de un cinturón cuando sus regañinas nunca pasaron de una azotaina en el trasero con la zapatilla. A pesar del escándalo que mis hermanos o yo pudiéramos organizar, casi nunca nos hacía daño. Dependía de la consistencia del calzado que llevara en ese momento.
En cambio, a Rafael lo enderezaban con el puño cerrado. ¿En qué se convierte un chaval que crece en un ring de boxeo?
Si aparecía baldado más te valía no enfadarlo o ese día cobrabas. Por aquel entonces yo era incapaz de entender ese carácter, siempre a un paso de la explosión. Mi raciocinio no llegaba más allá. Solo veía a un chaval resentido al que convenía evitar. Y al dejar atrás la infancia eso es lo que hice. Se había vuelto peligroso. Su mirada cambió conforme su rencor sumaba años.
No resultaba la mejor de las compañías. Ni él ni sus amigos. Pero de eso a violar y a asesinar niñas… ¡Vamos, no me jodas!
Desde la aparición de los cadáveres todo el mundo sospechó de él. Yo no. Habíamos sido amigos y creía conocerlo. Para mí fue una sorpresa cuando lo detuvieron. La única niña que sobrevivió lo acusó de las atrocidades. Sentí una tremenda decepción y una pena inmensa que se transformaron en rechazo, asco e indignación cuando los resultados de las autopsias salieron a la luz. Sé que la Palabra fomenta el perdón, y yo, más que nadie, debería predicar con el ejemplo. Pero, joder, ¡a veces cuesta tanto! ¿Cómo se puede perdonar a aquel que no solo ha acabado con dos vidas y ha estado a punto de hacerlo con otra, sino que, además, ha destruido por completo a tres familias?
Si Rafael es el causante de tanto dolor espero que se pudra en el Infierno. Y no solo él. Sus padres también. ¡Que Dios me perdone!
El pueblo ya no es el mismo. Y dudo que lo vuelva a ser. Aunque todo el mundo evita recordar esa desgracia, la pena permanece indeleble. Siempre está ahí. Como las salpicaduras de aceite sobre la ropa. Solo hay que fijarse un poco para dar con ella.
Todos cargamos con el estigma de la pena. Y aunque soy la persona responsable de aportar consuelo a mis vecinos, cinco años después de los crímenes no soy capaz de mirarlos a la cara porque temo que vean en mi rostro lo que yo veo en el suyo; desesperanza. ¿Y cómo puedo oficiar una misa si no soy capaz de imbuir un poco de fe en sus almas? Está claro que en el seminario no tenían todas las respuestas.
Rafael, Ricardo, Marcos, Abel… Los chicos malos del pueblo. Pasaron de fumar porros a escondidas a hacer ostentación de su vicio a plena luz del día. Si algún adulto les llamaba la atención, lo hacían callar. Su rebeldía tenía algo de legendario. Hubo un tiempo en que el resto de chavales llegamos a admirarlos. Hasta que empezaron los problemas. Acabaron dando miedo, la verdad.
A mí nunca me molestaron. Por algún motivo, me respetaban. Pero sé de algunos que pasaron auténticos apuros por su causa. Se convirtieron en unos matones. Robaban incluso a los que habían sido sus amigos. Lo peor de todo es que no era el afán de poseer lo ajeno lo que les empujaba a cometer los hurtos. No. Robaban para demostrar a los demás que sus posesiones solo eran suyas en la medida en que ellos permitían que lo fueran. Vi cómo destrozaban sin miramientos mucho de lo que robaban. No lo querían. No lo anhelaban. Parecían contentarse dejando a sus víctimas lamentando la sustracción de sus pertenencias.
En el pueblo empezaron a tratarlos como a unos apestados. Los primeros, aquellos que habían sido sus compañeros de juego no hacía mucho. No sé si en algún momento se sintieron orgullosos, pero sé que a Rafael no le gustaba. La última vez que nos dirigimos la palabra trató de decírmelo. Nos encontramos por casualidad en la alameda. Los dos solos. Cada uno esperando que apareciera su gente. Yo estaba sentado en el banco que pertenecía a mi zona. Cada grupo de amigos tenía la suya. Había un acuerdo tácito entre las diversas pandillas. Ninguna ocupaba un banco que no fuera el suyo. Se acercó con la excusa de pedirme un cigarro. Se lo di y se sentó a mi lado. «¿Cómo te va?», preguntó, y a pesar de mi inexperiencia supe que estaba deseando hablar con alguien. Que algo le quemaba por dentro. Cinco minutos después sentí que tenía al lado al niño que había sido mi amigo.
—¿Cómo van las cosas por casa?
Rafael se encogió de hombros y me lanzó una mirada resignada.
—Lo puedes imaginar. Es muy difícil cambiar las costumbres.
—Las cosas siguen igual, ¿no?
Afirmó con la cabeza y expulsó una bocanada de humo con una mueca que insinuaba que nada le importaba, pero a mí me pareció el mayor gesto de dolor que le había visto hasta entonces. Me dio una lástima tremenda. No era nuevo para mí ver esa actitud en Rafael. Era el preámbulo a sus confesiones.
—Deberíamos volver a quedar algún día. Para recordar los viejos tiempos, digo. Vivimos en el mismo pueblo y no sabemos nada el uno del otro.
—Creía que estabas muy bien con tus amigos, que no necesitabas a nadie más.
Rafael prefirió guardar silencio a replicar mi malicioso comentario.
—No tengo nada contra ti, Eduardo. De verdad que me gustaría recuperar lo que perdimos.
Por desgracia, Ricardo apareció de improviso y Rafael acudió a su encuentro con la ansiedad del perro que recibe a su amo. Escuché cómo el Rojo le preguntaba qué hacía conmigo. No oí su respuesta.
Ese día recordé todas las veces que me había contado, con pelos y señales, las continuas broncas con su padre. Las palizas que recibía que, por fuerza, debían de dejar algún tipo de marca invisible. Nunca le vi soltar una lágrima, aunque jamás se lo habría reprochado. Gregorio era un animal. Una mala bestia a la que le gustaba mantener a su parentela atada en corto. Una estrategia inútil si lo que pretendes es cohesionar a la familia. Pero era de su madre de la que peor hablaba.
Odio a esa mujer, pero todavía no sé si es por haber parido a un asesino o por dejar que Rafael se convirtiera en uno. La educación que recibimos nos moldea como figuras de barro. Siempre estamos en manos de un ser superior. Fue mi madre la que me inculcó el amor a Dios y me gusta pensar que mi sentido de la justicia lo heredé de mi padre. Lo único que Rafael recibió de parte de Pilar fue indiferencia. Nunca trató de evitar las palizas de Gregorio. Resaltaba ese detalle cada vez que me explicaba las trifulcas en su casa. Si esa mujer se hubiera tomado en serio su papel de madre tal vez la vida de Rafael hubiese sido distinta.
Supongo que el único punto de apoyo, la única referencia que encontró fueron sus amigos. ¡Pero vaya amigos!
Ricardo, por ejemplo, siempre lo estaba picando. Ese sí era malo. Malo de vocación. La infancia del Rojo no fue miserable como la de Rafael. Su maldad no tiene explicación. Ya de niños esos dos mantenían un acuerdo extraño. Se complementaban. Ricardo encabronaba todo lo que podía a Rafael y Rafael frenaba a Ricardo. El equilibrio se mantuvo durante un tiempo, pero ese tipo de relaciones siempre corren el riesgo de descompensarse.
Aquí nos conocemos todos y si en este pueblo ha existido alguna vez un chalado, ese era el Rojo. Con Rafael sabías a lo que atenerte. Debías tener mucho cuidado si le veías llegar con la cara hecha un guiñapo, pero si eras hábil podías capear la tormenta. Con el Rojo era diferente. Nunca te sentías seguro en su compañía porque en unos segundos podías pasar de un trato relajado y amigable a estar metido en un buen lío sin verlas llegar.
Pero lo peor que podía ocurrir era que Ricardo buscara la complicidad de Rafael. El momento en que los dos trabajaban al alimón podía ser aterrador.
Ese momento era fácilmente detectable. Sé de lo que hablo porque pasé muchas tardes sentado en la alameda, vigilándolos, con un ojo puesto en mis amigos y otro donde estaban ellos.
Solía comenzar cuando Rafael aparecía con una nueva magulladura. Se acercaba taciturno a sus amigos y se sentaba en el respaldo del banco, liaba un porro y en silencio fijaba la vista en algún punto indeterminado. Entonces el Rojo se acercaba a él y mientras el resto de sus amigos continuaban enfrascados en sus conversaciones, le hablaba casi al oído y desde lejos podías ver con claridad cómo la cara de Rafael se encendía.
Era la señal que indicaba que debíamos desaparecer cuanto antes sin hacer mucho ruido. Lo que fuera que el Rojo le dijera funcionaba con la efectividad del rayo que necesitaba el doctor Frankenstein para despertar al monstruo.
He subido al campanario. A veces lo hago; cuando necesito ver las cosas con perspectiva. Como la iglesia está en lo alto de la colina me hago a la idea de que estoy más cerca de Dios. Sé que es una estupidez, que Dios está en todas partes, pero a veces no me lo acabo de creer. He asustado a varias palomas que han salido volando.
El campanario huele como un aviar y a una mezcla de tierra y polvo. El suelo está lleno de plumas y su olor ha impregnado las tablas del suelo.
Me he asomado para observar el pueblo a mis pies. Las casas blancas. Las calles que recorrí de niño. Cuando pierdo la paz, asomarme al abismo me ayuda a recuperarla. Me resulta más efectivo que rezar.
Una paloma se resiste a marchar. Es la misma de siempre. Hace tiempo que la conozco. Ella a mí también. No me tiene miedo. Si hubiera visto lo que hice se lo pensaría dos veces, seguro. He meditado en infinidad de ocasiones en qué momento de mi vida decidí decantarme por el seminario. No sé si aquella otra paloma tuvo algo que ver, pero desde luego ayudó. Nunca la he podido olvidar. Me hace gracia, años después, pensar que contribuí a asesinar al Espíritu Santo. Si rasco la capa que cubre ese recuerdo creo que hay un resquicio de verdad. He contado varias veces esta anécdota a personas de mi estricta confianza entre risas maridadas con un punto de arrepentimiento, pero el hecho de que ese momento lo tenga grabado a fuego demuestra que dejó en mí una huella que jamás desaparecerá.
Era una tarde de verano, de esas en las que los adultos se encierran para ocultarse de un calor que solo pueden soportar los niños. Deambulaba acompañado por Ricardo —al que todavía no llamaban el Rojo a pesar de que su pelo naranja llamaba la atención más que un semáforo en el ártico—, Rafael, Carlos, Abel y alguno más. Éramos unos críos, no creo que lleváramos más de una década en el mundo. Estábamos aburridos y no sabíamos qué hacer. Son curiosos los aburrimientos infantiles. Cuando nos convertimos en adultos sabemos que nada demasiado grande o excitante nos aguarda en la próxima esquina. Nos acostumbramos a la monotonía, la aceptamos y vivimos en ella. De niños no concebimos que no exista lo extraordinario. Los niños siempre se encuentran expectantes. Su fe es inmensa. Se aburren con facilidad mientras aguardan cualquier insignificancia que despierte su curiosidad.
Esa tarde tropezamos con una de esas insignificancias. A la entrada del bosque encontramos una paloma sin ojos. Tal vez los perdiera tras una pelea con otro pájaro o quizá tuvo la mala suerte de topar con un ser humano tan aburrido como lo estábamos nosotros.
Al verla, la cercamos. La paloma caminó con torpeza sin alzar el vuelo. Puede que tuviera las alas dañadas, las patas… A lo mejor se estaba muriendo, qué sé yo… Trató de huir. Alguien —no recuerdo quién— le impidió el paso ejerciendo barrera con la punta de su zapatilla. Al chocar contra el obstáculo, volvió al centro del círculo, se recostó sobre el suelo como si tuviera la intención de poner un huevo y ahí se quedó, tratando de mirar sin ver, con aquellas dos gordas gotas de sangre que ocupaban el lugar donde había tenido los ojos.
—Está sufriendo —dijo Ricardo, con un tono misericorde que ya en su momento me sorprendió.
—¿Qué hacemos? —preguntó alguien.
El Rojo se la quedó mirando un largo instante mientras los demás repartíamos nuestra atención entre el que era nuestro líder natural y aquella pobre desgraciada.
—Está sufriendo —repitió.
—¿Y qué hacemos entonces? ¿Nos la llevamos? A lo mejor la podemos curar —sugerí sin convicción. Era evidente la imposibilidad de que aquel pobre animal pudiera recuperar por arte de magia los ojos que le habían extirpado.
—No. Tenemos que matarla para que deje de sufrir —me dijo el Rojo.
Aun con esa edad entendí la conclusión a la que Ricardo había llegado. Estuve de acuerdo con ella.
—Coged piedras —nos exigió a todos.
Recogimos del suelo todas las piedras que pudimos cargar. Volvimos a rodear a la paloma que en ningún momento había cambiado de posición. A lo mejor pensó que éramos gente de fiar.
—No podemos permitir que sufra. Vamos a tirarle piedras para matarla cuanto antes.
Como tenía que predicar con el ejemplo, el Rojo fue el que lanzó la primera piedra. Acertó a la paloma por debajo del cuello, entre las alas, que extendió para lanzarse a la carrera a una velocidad asombrosa pasando por debajo de las piernas de Carlos. Creo que, con la excitación, uno de sus tobillos recibió alguna pedrada.
Desatada la euforia, la seguimos hasta que logramos arrinconarla contra el muro de una caseta en ruinas. Cada vez que recibía un impacto batía las alas. A cada piedra lanzada le seguía otra que acertaba en algún punto aleatorio de su cuerpo.
Pero lo que me causa auténtico horror, tantos años después, es recordar su silencio. Ni siquiera abrió el pico, aunque resultaba evidente que sufría un ataque de pánico por los frenéticos saltitos que realizaba y el caótico aleteo que la hacían parecer un náufrago que avistara un barco en el horizonte.
Si no recuerdo mal su agonía se extendió unos quince minutos. Teniendo en cuenta lo lento que resulta a los niños el paso del tiempo, tal vez fuera menos. Y así lo deseo ahora.
No pensé que fuera un castigo desproporcionado. Creo que por eso los remordimientos me hacen tanto daño.
Rafael se había apartado del grupo. No guardo ninguna imagen suya lanzando una sola piedra.
La paloma quedó enterrada bajo pedruscos de distinto tamaño. Nos quedamos mirando el túmulo. Respirábamos muy fuerte por la excitación.
El Rojo volcó de un puntapié los pedruscos apilados que cubrían el cuerpo inerte de la paloma.
—Ahora tenemos que escupir sobre ella para que no veamos su cadáver en la sopa.
Ante lógica tan aplastante, nos dispusimos a realizar el ritual. Nos inclinamos sobre el cuerpo lapidado para cubrirlo con nuestra saliva. Rafael también.
Cuando rememoro ese momento, no dejo de preguntarme cómo es posible que Rafael haya cometido semejante crimen.
Mientras torturábamos a la paloma me giré para dedicarle una sonrisa que lo animara a unirse a nosotros. Por su cara, habría podido jurar que el que recibía las pedradas era él.
LA HEROÍNA MATA
Había perdido la cuenta de las horas que llevaba oculto en el interior de ese palacete en ruinas. En ningún momento perdió de vista el maletín. Le estaba resultando difícil pensar con fluidez. Se dio cuenta, decepcionado, de que su mente no era todo lo ágil que él creía. El hecho de que todavía no supiera adónde huir lo atestiguaba.
Asomado al ventanal astillado observó el muelle a lo lejos. La visión del bosque de grúas le trajo a la cabeza, de manera instantánea, la isla. ¡Cómo podía ser tan estúpido! Tenía la solución delante de las narices. Podía largarse a la isla y una vez allí, con toda la calma del mundo, decidir lo que haría con el goloso contenido del maletín. Tal vez ocultarlo en algún sitio y volver al Continente.
Comprobó la hora en su reloj CASIO. Era muy tarde. El último ferry ya había salido. Tendría que pasar la noche allí.
Tenía los nervios a flor de piel. Dudaba que pudiera conciliar el sueño. Una punzada le hizo llevarse la mano a la cabeza. Cuando el eco del latigazo remitió admiró el cielo rojo a través de la ventana sin cristales. ¡Cómo le habría gustado estar bajo ese cielo! Lamentó que fuera demasiado grande para meterlo en aquella habitación. Qué ideas más tontas se te ocurren, pensó.
Oyó un ruido a su espalda. Se giró. Empuñó la pistola. Un gato empujó la puerta desportillada lo justo para poder entrar en la habitación. Se deslizó, frotando el costado de su lomo contra la madera y le devolvió la mirada sin mostrar alarma o temor. Tras un breve instante avanzó hacia la mesa que tenía en frente y dando un salto aterrizó sobre ella. Se sentó con suavidad sobre sus ancas traseras, envolviéndose voluptuosamente con la cola, y volvió a observarlo con renovado interés. Alargó la mano para tocarlo y el animal le bufó sin alterar su postura.
Junto al gato se arremolinaban una bolsa de patatas fritas abierta, bolas de papel de plata, varias jeringuillas, un par de botellas de agua a medio consumir, cucharillas dobladas… Todo parecía indicar que se había colado en la guarida de otro yonqui.
Se desentendió del felino y volvió a otear la calle desierta por la ventana. Una empinada rampa era el único punto de acceso a aquel caserón. No había otra entrada, pero eso no quería decir que no existieran infinidad de salidas. Se había criado en la calle y sabía cómo encontrarlas.
Expulsó el aire para relajarse. Volvió a interesarse por el animal que seguía en la misma posición. El impertinente lo miraba con la intensidad de los retratos que persiguen con la vista al que los observa.
Se notaba rígido. Le dolían las articulaciones después de estar tanto tiempo en cuclillas vigilando por la ventana. Y por el mono inminente, claro. Se incorporó y caminó por la estancia tratando de estirar los músculos de las piernas lo que dieran de sí. Con cautela, sin hacer más ruido del necesario. Después se percató de lo ridículo de su sigilo. No había nadie por los alrededores y se encontraba solo en aquel palacete ruinoso. Bueno, solo no. Lo acompañaba un gato. Se relajó un poco sin dejar de caminar. Debía tener los zancos a punto si llegaba el momento de echar a correr.
Recuperada cierta calma, la habitación se le hizo más confortable. Su inesperado acompañante parecía haber llegado a la conclusión de que su presencia no suponía una gran amenaza y se centró en investigar el contenido de la bolsa de patatas.
Los últimos rayos de sol se filtraron con timidez por la ventana, tiznando las paredes con una tonalidad carmesí.
El tiempo avanzaba con lentitud y la morosa extinción de los minutos dejaba a su paso una estela de aburrimiento. No sabía qué hacer y no tenía sueño. Jugueteó con la pistola, colocándose entre el sol y la pared para ver qué aspecto tenía su sombra acoplada a la sombra de un arma. ¿Hablas conmigo? ¿Hablas conmigo? Simuló que disparaba emulando la detonación con la boca. Si alguien decidía ir a por él —si aquellos cabrones lo encontraban—, se encargaría de ellos, ¡claro que sí!
El Charly y él se hicieron con el maletín. Resultó fácil volcárselo a esos capullos. En cuanto lo tuvieron en su poder echaron a correr. Él iba delante, con el maletín soldado a sus manos. El Charly, detrás. Corrieron como si les persiguiera el diablo. Cuando se giró, ya no lo tenía a su espalda. Al principio se preocupó. ¿Lo habrían cogido? La certeza de que corría más que un gamo lo tranquilizó. Seguro que se desvió en algún momento de la persecución. Mañana volverían a verse, seguro.
Pero no conservó la esperanza demasiado tiempo. Durante gran parte de la tarde los presentimientos más funestos lo asaltaron. ¿Qué habría sido de su socio?
Extendió los brazos empuñando el arma con las dos manos y arqueó las piernas. Valoró positivamente el grafiti de su sombra impreso en la pared. Con un arma en las manos uno se sentía muy bien. Ya podía venir un ejército. Estaba preparado.
Su molona silueta dejó de interesarle. Su mente volvió al maletín. Recordó lo que contenía. Sus ojos reptaron hacia las jeringuillas olvidadas sobre la mesa. Luego volvió a mirar el maletín. Las farolas de la calle se encendieron con brusquedad como si la idea que acababa de tener las hubiera activado. Se giró para mirar las botellas de agua y las cucharillas a su lado. La noche prometía ser muy larga. Podía meterse un chute.





























