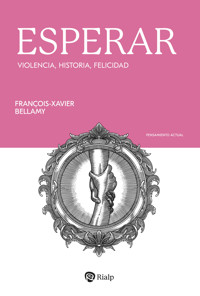Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
Esta época se entrega a la velocidad, al cambio, a hacer más y más, más y más deprisa. No sabemos con claridad hacia dónde vamos, cuál es el destino de ese "progreso"; pero tenemos que seguir corriendo. Solo que correr también significa alejarse, dejar los recuerdos, el hogar, para ir ¿adónde? Xavier-François Bellamy nos presenta un elogio de la permanencia exponiendo las consecuencias de dejarse arrastrar por una sociedad acelerada. Mientras recorre con agilidad la historia que nos ha llevado hasta aquí, Bellamy nos anima a detenernos, a disfrutar de los lazos que han construido una cultura y una civilización. Sin renegar de los beneficios de la revolución técnica, señala lo que parece que se nos ha olvidado: los fundamentos que nos permiten habitar el mundo. "Hay un secreto lazo entre la lentitud y el recuerdo, entre la velocidad y el olvido", escribe Milan Kundera. Y la morada, poderosa metáfora, es el lugar donde la humanidad se manifiesta creando poco a poco espacios habitables en los que palpita un mundo interior. Este libro contiene una necesaria llamada de atención ante la loca voluntad colectiva de entregarse a la fascinación por la rapidez y la novedad. ¿Seremos capaces de recuperar las riendas de nuestro destino común?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
François-Xavier Bellamy
Permanecer
Para escapar de la era del movimiento perpetuo
Traducción de Marcelo López Cambronero
Título en idioma original: Demeure
© Éditions Grasset & Fasquelle, 2018
© El autor y Ediciones Encuentro, S.A., Madrid, 2020
Traducción de Marcelo López Cambronero
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 67
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
Impresión: TG-Madrid
ISBN: 978-84-1339-021-5
Depósito Legal: M-7137-2020
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
índice
Introducción
I. El origen de una controversia
El territorio del ser
Los «partidarios del flujo»
Movilidad y relativismo
II. Revolución
La solución aristotélica
El fin de un mundo
La victoria de Heráclito
Nueva ciencia. Nueva conciencia
III. Un movimiento sin fin
Correr
Moda y Modernidad
Ser móvil o Permanecer
IV. Política del progreso
El nuevo sofisma naturalista
El milagro del progreso
¿Un optimismo nihilista?
V. ¿Adónde ir?
La incapacidad de pensar
La política del movimiento
El sentido de lo trágico
Para no destruir
Lo que está en juego
VI. Encontrar un punto de referencia
La conciencia como distancia
Nada menos que la eternidad
Salvar la posibilidad del movimiento
Habitar el mundo
VII. La verdadera vida está en otra parte
«¡Oh vosotros que amáis cuanto viene de lejos!»
La desrealización del mundo
Una revolución en contra de la vida
VIII. «Todo se convirtió en objeto de comercio»
Flujos
Extensión del dominio del mercado
Licuefacción de la política
Crisis de sentido
IX. Cifras o letras
La digitalización del mundo
El signo del flujo
Numerar para reemplazar
Urgencia de la poesía
Conclusión. El sentido de la Odisea
Introducción
La noche cae sobre La Marsa. En las pistas, el ruido de los motores se ha detenido. Por unos momentos, una efímera tranquilidad sustituye al movimiento incesante de los aviones. En este verano de 1943, el peligro se está alejando de las costas tunecinas, que acaban de ser liberadas después de intensos combates contra las fuerzas del Eje. Americanos, ingleses y franceses han conseguido expulsar a las tropas del AfricaKorps y a los regimientos italianos. El aeródromo de El Aouina, que hace solo unas semanas sufría duros ataques de los bombarderos, es ahora una base de salida desde la que hacer breves incursiones aéreas en territorio enemigo y para los vuelos de reconocimiento hacia Italia o Francia. La guerra continúa —sin duda por mucho tiempo— y los pilotos acantonados en La Marsa salen cada día a coquetear con la muerte. No obstante, la línea del frente se ha desplazado, el enemigo parece lejano, y al llegar la hora del descanso es posible instalarse en la ilusoria seguridad de antaño. Mientras cae la penumbra solo se escuchan el apagado sonido de una radio que chisporrotea desde un barracón y el viento que trae, junto al frío, la sorda vibración de la ciudad, los ecos de la cercana Túnez. Algunos hombres se relajan jugando a las cartas, aunque la mayoría está ya durmiendo. Uno de ellos se ha desvelado.
El comandante Antonie de Saint-Exupéry comparte habitación con dos militares americanos. Es mucho mayor que ellos, incluso demasiado mayor para seguir volando. Acaba de cumplir 43 años, una edad que sobrepasa con mucho los límites establecidos para los pilotos que se exponen a misiones de guerra y a vuelos de gran altitud en unos aviones que ponen a prueba el organismo, por muy robusto que uno sea. Saint-Exupéry no es para nada robusto: «Mi estado físico —escribe al doctor Pélissier en junio de 1943— hace que cualquier esfuerzo me resulte tan difícil como una ascensión en el Himalaya»1. Son confesiones que se hacen a un amigo, pero que procura ocultar con cuidado a sus compañeros y, sobre todo, a sus superiores. Para conseguir retomar el servicio había tenido que elevar ruegos a las más altas instancias. A fuerza de perseverancia consiguió el permiso cuando parecía poco probable y fue así como pudo volver a formar parte del grupo 2/33, al que el mundo entero conocería leyendo su Piloto de Guerra.
«Lo primero y más importante es asumir tu carga», escribía. «Cada uno es responsable de todos. Cada uno es el único responsable. Cada uno es el único responsable de todos los demás». Aunque, como él mismo dijo, tenía «todas las razones del mundo para quedarse», fue este sentimiento de responsabilidad lo que le llevó a dejar su exilio americano y a multiplicar las peticiones para que le dejaran participar en la guerra. «No parto para morir, voy para poder sufrir, para estar así en comunión con los míos»2.
Quiso vivir esa comunión por encima de cualquier reglamento, más allá de toda prudencia, contra los consejos de sus amigos, que estaban preocupados. Quería ejercer su derecho a arriesgar la vida por su país ocupado. Lo solicitó, lo reclamó y también lo negoció de todas las maneras posibles, hasta que finalmente pudo obtenerlo. Ahora estaba instalado junto al grupo 2/33 en la base militar americana y volaba, cruzando los cielos, casi cada día, pero no por eso se sentía feliz. La fatiga física, la complejidad de volar en aviones nuevos que no le resultaban familiares, la rudeza de la vida militar a la que tampoco estaba habituado… todo esto pesaba sobre su ánimo. Sin embargo, aquella tarde de julio de 1943 era otra cosa lo que le sumergía en la tristeza, algo muy distinto al cansancio o a las dificultades habituales de las que se quejaba. En su mirada se percibía otra inquietud formándose lentamente. Un presentimiento. Una angustia.
Una angustia que él dejaba fluir sobre el papel porque entendía que «el hombre apenas es capaz de sentir lo que no es capaz de formular»3 y necesita de las palabras para comprender su propia vida interior. Saint-Exupéry anota esto en su escritura casi ilegible gracias a la tenue luz de una vieja lámpara. Sus dos compañeros duermen, agotados de cansancio, pero él escribe.
Un año más tarde alguien encontrará entre sus papeles la carta que escribió aquella tarde y que nunca envió. ¿A quién iba dirigida? Es un misterio… Saint-Exupéry saluda a un general, tal vez a Antoine Béthouart o a René Chambe, que le eran cercanos. No se han encontrado datos que permitan fijar el destinatario con seguridad, así que el texto se publicará con el título «Carta al General X»4. Tal vez sea lo mejor, porque así cada uno puede imaginarse ocupando el lugar del general desconocido.
Es importante leer y releer esta carta, porque sus agudos pensamientos iluminan muchas cuestiones de nuestro tiempo. Comienza de una manera sencilla, evocando la rutina cotidiana a la que estaba consagrado el comandante Saint-Exupéry: «He realizado algunos vuelos con el P-38. Es una máquina maravillosa». Una máquina maravillosa, mucho más veloz que los viejos Bréguet en los que volaban los hombres del servicio postal aéreo cruzando los desiertos y los océanos… El joven piloto se había sentido embriagado por la velocidad durante aquellas expediciones tan peligrosas. En una ocasión casi pierde la vida en un viaje entre París y Saigón que realizó solo por el placer de la aventura. Veinte años después, sin embargo, aquella pasión por la velocidad le parecía algo vacío.
«Puede que sea por la melancolía, o tal vez no. Tenía veinte años cuando sufrí el accidente. En octubre de 1940 volvía de África, a donde habían enviado al grupo 2/33, y mi automóvil estaba guardado, exhausto, en algún garaje polvoriento. Fue entonces cuando descubrí la carreta y el caballo y, gracias a ellos, la hierba de los caminos, las ovejas, los olivos. Olivos que no se limitaban a balancearse tras los cristales a ciento treinta kilómetros por hora. Al fin los veía a su verdadero ritmo, que consiste en formar lentamente las aceitunas. Las ovejas no eran solo un obstáculo que me hacía reducir la marcha. Estaban vivas. Dejaban caer verdaderos excrementos y fabricaban verdadera lana. Y la hierba tenía un nuevo sentido cuando ellas la pastaban.
Me sentí revivir en ese pequeño rincón del mundo en el que el polvo estaba perfumado (soy un poco injusto: esto sucede en Grecia tanto como en Provenza). Entonces me di cuenta de que durante toda mi vida no había sido más que un imbécil».
De esta melancolía brota, en páginas tristes y a la vez luminosas, una meditación infinitamente profunda sobre su fascinación adolescente por la velocidad. Una fascinación que es destructiva porque hace que nos perdamos el mundo, el sentido y la consistencia de lo real, de esos olivos y de esas ovejas cuya realidad carnal no aparece ante nosotros con su ritmo propio, el de su paciente fecundidad.
Esta fascinación es destructiva, pero también común, hasta el punto de que podría describirse como el elemento característico de los tiempos modernos. Ser más rápido. Cambiar. Adaptarse. Innovar. Siempre más y más deprisa. La finalidad del cambio es menos importante que el hecho de transformarse. El lugar al que vamos menos que el hecho mismo de viajar. Vivir significa moverse. La novedad es un bien en sí misma. Lo que importa es ser «disruptivo», sea cual sea aquello con lo que se rompa. Estar en movimiento es la mayor virtud: ser dinámico, literalmente. Ser móvil, maleable, flexible. Y siempre estando al día. En un mundo en permanente mutación el que no cambia está condenado: no dejar de lado lo que nos precede significa optar por pertenecer al pasado y, finalmente, situarse al lado de la muerte.
Sin embargo, ¿no estará la muerte, más bien, en medio de esta vida absorbida por las máquinas que nos envuelven y que son necesarias para que se produzca esta aceleración que nos arrastra con su propio ritmo?
«Dos mil millones de hombres que solo entienden a los robots, que solo comprenden a los robots, se convierten en robots».
Este presentimiento de Saint-Exupéry nos sorprende. Los robots que hemos construido han invadido nuestras vidas hasta el punto de que son ellos quienes nos dirigen a nosotros y no nosotros a ellos. Mientras, no podemos quedarnos como estamos. Para seguir con la marcha que exige el progreso todo debe ser mejorado, hasta el hombre mismo. Las oportunidades que nos brinda la tecnología son algo más que una opción: es obligatorio llevarlas a término. Estar siempre en movimiento significa saber adaptarse.
Hay que ponerse al día. Ser moderno es un imperativo. La única falta irreparable es asumir el riesgo de quedar desfasado. Lo importante no es saber hacia dónde vamos, sino ir, y con decisión. Nunca se debe mirar hacia atrás: hay que olvidar cualquier punto de partida.
Saint-Exupéry está impresionado de que los jóvenes americanos «vengan desde más allá del mar» para hacer la guerra, arriesgando sus vidas, y «no conozcan la nostalgia».
«Los lazos amorosos que unen a los hombres de hoy con los demás y con las cosas son tan débiles, tan sutiles, que ya no sienten la ausencia como antes. Es el terrible mensaje de esta historia judía: ‘Entonces, ¿te vas allí? ¡Qué lejos estarás!… A lo que el otro contesta: Lejos, ¿de dónde?’ El ‘dónde’ que ellos han dejado atrás no es más que un manojo de costumbres. En la época del divorcio uno se divorcia con la misma facilidad de las cosas. Los frigoríficos son intercambiables. También la casa, si no la entendemos más que como un ensamblaje. Y la mujer. Y la religión. Y el partido. No es posible ser infiel: ¿a qué sería uno infiel? ¿Lejos de dónde e infiel a qué? Es el desierto del hombre».
En el mundo del movimiento, de los transportes y de la velocidad nada está realmente lejos. Por lo tanto, ¿de qué tendremos nostalgia? Cuando abolimos la distancia, ¿qué queda del entorno particular que tejía nuestros universos familiares?
Al escribir estas líneas Saint-Exupéry pensaba, sin duda, en esa «tierra de hombres» que él había sobrevolado tantas veces con su avión, como un labrador que recorre cada uno de los surcos. Pensaba en esos lugares habitados por tantos recuerdos, en la emoción que experimentó cuando, al regresar de su exilio americano, pudo volver a sobrevolar por primera vez el territorio de la Francia metropolitana. Siente casi en su propia carne, a pesar de la distancia entre el cielo y la tierra, que comparte el sufrimiento de los que han sido atrapados por la guerra, de los que guardan luto, de los oprimidos, de los que padecen privaciones. La razón pura hizo del hombre «ciudadano del mundo», pero los hombres no somos pura razón. Y algunas semanas después el autor de El Principito asumirá un riesgo que no era razonable al emprender una larga incursión en territorio enemigo simplemente para constatar, con el corazón encogido, que la casa de su hermana en Agay había sido destruida: «ese paraíso en el que hasta el polvo está perfumado». Agay, donde Saint-Exupéry se casó con Consuelo y de la que guarda tantos recuerdos de la vida familiar. Agay no era «intercambiable» por ninguna otra casa: al demoler ese viejo castillo los alemanes habían destruido algo que ya no era posible reconstruir. «No se pueden crear viejos amigos», escribió Saint-Exupéry en Piloto de guerra. Tampoco se puede inventar un viejo hogar familiar. Se encuentran otros sitios en los que alojarse, pero el tiempo que se necesita para que un sitio se convierta en hogar, eso no se puede sustituir…
La crisis de la vivienda se resuelve con estadísticas, es un problema contable; pero cuando el hogar está amenazado planea sobre nosotros el riesgo de lo irreparable.
Esta inquietud atenazaba el corazón de Saint-Exupéry aquella tarde de 1943. No son las realidades materiales las que están en juego, sino lo que las conecta, lo que nos une a ellas, eso que hace que el mundo sea humano cuando lo hemos habitado lo suficiente como para hacerlo nuestro.
«Más que de seres yo hablo de costumbres, de entonaciones irreemplazables, de una cierta luz espiritual. De desayunar en la granja de Provenza bajo los olivos, y también de Haendel. De las cosas que permanecen. Lo que tiene valor es una cierta disposición de las cosas. La civilización es un bien invisible que no se construye sobre las cosas, sino sobre los lazos invisibles que las unen unas a otras de una manera determinada, y no de otra».
Esos «lazos invisibles» son debilitados por la civilización del movimiento o, más exactamente, por la obsesión por el movimiento, que es como una revuelta en contra de los lazos que, trenzados lentamente, constituyen una civilización. Esto es lo que está en peligro y no las realidades exteriores, pensaba el escritor. ¿Cómo podía él imaginar que la naturaleza misma llegaría a estar amenazada? Tal vez desde el cuartel escuchaba el murmullo del mar, indiferente a todo como en el primer día. ¿Cómo habría podido imaginar Saint-Exupéry que pronto aceleraría la carrera hacia el progreso, el desplazamiento a gran escala de un mundo de mercancías que iba a poner en peligro a «las cosas» mismas, la existencia de esas realidades que podrían parecer intangibles?
Saint-Exupéry se daba cuenta de que lo primero que estaba en peligro era un cierto equilibrio interior de la conciencia, que es la condición para que las realidades exteriores formen un universo a nuestro alrededor, para tener la ocasión de construir un mundo humano, libre, en el que sea posible una vida verdadera. Es, simplemente, lo necesario para que nazca un mundo, es decir, algo más que un montón de objetos: una relación duradera que da sentido a lo que hay. Para que nuestra existencia no sea solo una preocupación material por el uso de las cosas, sino la vida de un espíritu que habita un mundo, que está presente en el mundo. Para esto es preciso permanecer. «Es bello el movimiento que nos lleva a conseguir nuestras metas, pero también lo es la inmovilidad, la estabilidad del patrimonio, esa lenta costumbre llamada religión que poco a poco da color a todas las cosas. (…) Se precisa reposo para nutrir el alma, y el sermón de la montaña se escucha a través de los siglos. La movilidad no es otra cosa que ausencia». En esta carta Saint-Exupéry llega a un fundamento más esencial que en su texto La morale de la pente5, sobre todo cuando, dirigiéndose al general desconocido al que escribe, le señala un inmenso desafío:
«Solo hay un problema, uno solo: redescubrir que la vida del espíritu, todavía más elevada que la vida de la inteligencia, es la única que satisface al hombre. Esto desborda el problema de la vida religiosa, que es solo uno de sus aspectos (aunque tal vez la vida del espíritu conduce inevitablemente hacia la religión). La vida del espíritu comienza allí donde un ser ‘uno’ es conocido más allá de los materiales que lo componen».
La modernidad, para liberar el movimiento y permitir el progreso, se ha definido por un esfuerzo de deconstrucción. Hemos querido deshacer nuestros lazos para no ver en el mundo más que una yuxtaposición de objetos manipulables y transformables. Hemos querido acercarnos a la realidad únicamente con nuestra inteligencia, para comportarnos finalmente «como maestros y poseedores». Es lo que deseaba Descartes, el gran pensador de la modernidad, y el proyecto está ya casi terminado.
Pero el cartesianismo, escribe Saint-Exupéry, «no nos ha vencido todavía», porque el mundo no es un simple cúmulo de materiales móviles. La naturaleza no es un almacén de recursos consumibles. Un organismo vivo no es un montón de órganos. Un pueblo es más que una agregación de individuos. Y para que todo esto sea así hace falta que exista un lazo, y que permanezca, y ese lazo no está a nuestra disposición, no es modificable ni reemplazable. La casa es más que la suma de las piedras que la componen, es más de lo que la inteligencia puede calcular. Conocer la casa supone algo más que medirla al detalle: supone amar a quien la ha fundado y a lo que permanece en ella.
«El amor a la casa es una manifestación de la vida del espíritu».
Hemos llegado a ser formidablemente inteligentes, capaces de manipular prácticamente toda la realidad, de hacer cualquier cosa, de deshacerla y volverla a construir, de producir casi de todo y seguramente también de destruirlo todo, de moverlo todo más y más deprisa. Sin embargo, si no percibimos la singularidad de los lazos, este «ser uno conocido más allá de los materiales que lo componen», ¿de qué nos servirá toda la prosperidad material que consigamos?
«Tendremos magníficos instrumentos musicales distribuidos por doquier pero, ¿dónde estarán los músicos?»
Una inquietud asombrosa, la de Saint-Exupéry… En medio de la guerra cabría imaginar que su única obsesión sería la victoria en aquel conflicto mundial, pero el piloto considera que el verdadero peligro está más allá de la guerra… más allá incluso del nazismo, que le costará la vida. Él sabe que hay que destruir el nazismo pero, como todas las grandes figuras de la lucha contra los totalitarismos, también sabe que con esto no es suficiente para retomar una verdadera paz y una verdadera libertad.
«Es cierto que es una primera etapa. No puedo soportar la idea de derramar las próximas generaciones de niños franceses en las fauces del Moloch alemán. Este es el peligro inmediato. Pero cuando superemos esta prueba estaremos en condiciones de hacer frente al problema fundamental de nuestro tiempo, que es el del sentido del hombre, y si no somos capaces de proponer una respuesta tengo la impresión de que nos encaminaremos hacia los tiempos más oscuros de la historia».
El problema fundamental es el del sentido del hombre. El sentido de un «hombre oscilante» atrapado en una actividad permanente que no tiene otro fin que el del propio movimiento. Quien camina sin ninguna orientación estable y no encuentra, pues, sentido a su caminar, se dirige hacia «los tiempos más oscuros de la historia».
Puede parecer, por supuesto, que este pesimismo es exagerado, deprimente, inútil. Sin embargo, esta «Carta al General X», ¿no podría estar dirigida a cada uno de nosotros? ¿No presenta con claridad lo que todos percibimos confusamente, es decir, que estamos atrapados en un movimiento acelerado que no hemos elegido? Somos presos del ritmo de lo cotidiano y no nos atrevemos a confesar que nuestra vida pasa ante nosotros sin que lleguemos a entender cuál es su finalidad o si estamos construyendo algo duradero. Por supuesto que seguimos con nuestra existencia al compás de las normas que predominan en cada momento y corremos lo que sea necesario hasta conseguir adaptarnos, al menos mientras nos quede energía y podamos «ignorar nuestra propia inquietud». Sin embargo, nosotros también sentimos en este «siglo de la publicidad» que existe un vacío tras las apariencias, y si aceptamos el reto de poner a prueba nuestra época «a golpe de martillo», como decía Nietzsche, descubriremos que los grandes ídolos del progreso están «vacíos de toda sustancia humana».
«Odio mi época con todas mis fuerzas. En ella el hombre se muere de sed».
Es tarde. Saint-Exupéry se da cuenta de que todo está en tinieblas a su alrededor, salvo su lámpara, que todavía ilumina la habitación. No quiere molestar a sus compañeros, que están durmiendo. ¿Se puede terminar una carta en estas condiciones? Decide interrumpirla. Nunca la enviará. Lo más importante, sin lugar a dudas, es lo que no está: no la tristeza, ni la melancolía, ni la rabia, sino la respuesta, aún inacabada. Si hubiese podido terminar su gran libro, Ciudadela, tal vez habría encontrado esas palabras que ahora todavía se le escapan, una respuesta a la pregunta que tantas veces repite en esta carta llena de angustia:
«Si consigo regresar vivo de este trabajo tan necesario como ingrato solo me quedará una cuestión a la que dedicarme: ‘¿Qué podemos, qué debemos decir a los hombres?’».
Antoine de Saint-Exupéry desapareció un año más tarde mientras pilotaba su avión en una misión de reconocimiento por las costas del sur de Francia. Tal vez regresaba de sobrevolar, en un nuevo desvío indisciplinado, la casa de su infancia, La Mole, en el luminoso Departamento de Var. Él, que había salido a fotografiar las líneas del frente, también mostró en sus escritos cuál era la línea decisiva que era necesario afrontar: «Luchamos para ganar una guerra que está situada exactamente en la frontera del imperio interior»6.
La frontera del imperio interior: allí debemos fijar nuestra mirada mientras leemos estas páginas si queremos llenar el silencio o encontrar una respuesta. ¿Cómo dar sentido al deambular de nuestras vidas? ¿Cómo encontrar el sentido del ser humano y proporcionarle una orientación que nos permita escapar de la fluctuación permanente que nos rodea? Sin pretender reclamar toda la verdad, estamos obligados a retomar por nuestra cuenta la exigencia que esa carta quería transmitir a un lector que nos es desconocido, a ese lector que ahora somos nosotros…
«Es absolutamente necesario que hablemos a los hombres».
I. El origen de una controversia
«La civilización es un bien invisible que no se construye sobre las cosas, sino sobre los lazos invisibles que las unen unas a otras de una manera determinada, y no de otra»7.
El territorio del ser
La inquietud que sentimos, la impresión de habernos convertido en «hombres oscilantes» cuya actividad no tiene objetivo ni finalidad, esta crisis que atravesamos colectivamente, encuentra su origen en una genealogía muy antigua, la de nuestra relación con la idea misma de movimiento.
¿Tenemos que optar por el cambio o, al contrario, por la estabilidad? La confrontación entre estas ideas no es una novedad, sino que se remonta a los orígenes de la civilización occidental. En la historia de la racionalidad europea la cuestión del movimiento es anterior incluso a la aparición de la Filosofía, ya que era una polémica central de los pensadores que denominamos «presocráticos», allá por el siglo IV a. de C. Platón nos presenta en el Teeteto un resumen del estado de esta cuestión, que se discutía desde mucho tiempo atrás.
Platón explicó su posición en varios escritos. Para él, conocer lo real supone sobrepasar la experiencia cotidiana que tenemos de los objetos que nos rodean. Lo que vemos no basta para darnos el menor conocimiento, porque las cosas y los seres que percibimos no paran de cambiar, de variar, de manifestarse en cada momento como distintos a lo que eran poco antes, de aparecer y desaparecer. La materia se forma y se deforma, se degrada, se disloca. Los seres vivos nacen, cambian sin cesar y finalmente mueren. En el mundo de la percepción sensible, el movimiento hace que todo sea diferente por instantes y el pensamiento es derrotado constantemente por el juego de las apariencias. Para encontrar la verdad es preciso ir más allá, buscando la relación entre las cosas que cambian y aquello por lo cual pueden ser conocidas. Conocer las abejas supone tener una idea de lo que es una abeja, y la idea de abeja —que ninguna abeja viva encarna por completo— no cambia jamás. Hace falta, pues, que exista ese algo invariable que es «la abeja en sí», sin la cual no podríamos conocer a ninguno de estos animales. Si no existiese una esencia de la abeja, ¿cómo podríamos dar el mismo nombre a esas realidades tan diversas que aparecen en nuestra experiencia sensible? Si la idea de hombre no existe, invisible pero inmutable, ¿cómo reconocer una común humanidad en tantos individuos distintos? Incluso mi propia persona, si en ella no hay algo que permanece, ¿cómo podría yo ser hoy el mismo que era ayer o hace treinta años? Si tengo que guiarme por mis ojos veo que soy totalmente diferente, porque todo en mí ha cambiado. Pero no estoy obligado a creer a mis ojos, porque hay en nosotros algo más esencial de lo que ellos alcanzan a percibir, y gracias a eso, cada uno con su singularidad, es capaz de escapar del flujo del cambio y puede ser conocido.
Según Platón, el cambio no es más que apariencia. La consistencia de lo real se encuentra en lo que permanece idéntico a sí mismo, en esas «ideas» que forman la sustancia misma en la que consisten las cosas. Las cosas son lo que son gracias a que conservan su ligazón con las ideas, a pesar de todas las alteraciones que el devenir les impone. La flor nace, despierta, brota, crece, eclosiona, y después desfallece y en todo ese proceso no deja de ser lo que ella es: el reflejo de una esencia compartida que nunca cambia. Y aunque la flor muera, transmite esa esencia al hacer surgir otros retoños. Por eso todas las flores se parecen y pueden ser comprendidas como parte de una misma especie y, aunque ningún ojo pueda observar dicha esencia en sí misma, su estabilidad se adivina detrás de la semejanza que presentan todas las plantas que nosotros vemos nacer, florecer y morir tan rápidamente.
En esto Platón es heredero de Parménides, figura central del pensamiento presocrático al que además dedicó uno de sus diálogos. Tenemos solo algunos fragmentos de lo que escribió Parménides, extractos de lo que debió ser una imponente obra poética titulada Sobre la Naturaleza.
En ella presenta su discurso como una revelación, como el mensaje de un oráculo, y este mensaje le impone al pensamiento una fuerte exigencia, una norma repetida en la que encontramos belleza, aunque un poco oscura.
«Pues bien, te voy a decir las únicas vías de investigación posibles, las únicas que la inteligencia puede concebir —y tú, escucha mi relato y llévatelo contigo—: una, que el ser es y que le es imposible no ser, y este es el camino de la certeza, puesto que está guiada por la verdad; la otra, que el no ser no es, y que es necesario que no sea. Te aseguro que este es un camino en el que no hay discernimiento, pues no se puede conocer ni expresar lo no-ente»8.
Desde que Parménides escribió este poema, un texto del siglo V a. de C., de los más antiguos de la civilización europea, se mantiene un dilema que nos obliga a elegir entre dos caminos: por un lado afirmar que el ser se transforma, lo que significa que lo que todavía no es puede estar esperándonos en el futuro, es decir, que el no ser viene del ser y que el ser viene de la nada, que todo se mezcla y se confunde, que ninguna frontera impone una distinción en el torrente del movimiento. Pero si es así, tendremos que admitir que nada puede permanecer ni ser verdaderamente conocido… La inteligencia, nos dice Parménides, también descubre otro camino, que consiste en reconocer la estabilidad del ser y en aceptarla. Decir que «el ser es y el no ser no es» se convierte en la primera exigencia del pensamiento lógico. También resulta la primera condición para que sea posible una palabra sobre lo que es. Sin el principio de identidad cualquier afirmación sería inmediatamente anulada por la transformación constante de cada cosa.
Parménides nos conmina a aceptar la estabilidad de lo real y a ligar nuestro pensamiento a esta idea de forma definitiva. La inmovilidad del ser se impone como una evidencia lógica a pesar del movimiento que perciben nuestros sentidos: «es una sola y siempre la misma cosa lo que se piensa y lo que es». Buscar la verdad supone, pues, afirmar que el movimiento no es más que ilusión. Depender del movimiento, adaptarse a él, eso es lo característico de la opinión, que fluctúa según las apariencias de cada momento. El pensamiento auténtico se esfuerza por salir de lo instantáneo y centrarse en lo que no se transforma, en lo que las cosas son en su profundidad. La charlatana opinión cambia y se contradice sin parar. La verdadera palabra, por el contrario, —el logos— permite alcanzar lo lógico del ser, lo idéntico a sí mismo, lo estable. Así se presenta lo verdadero, concluye el oráculo parmenídeo, es decir, lo que debe aferrar nuestro pensamiento, de la misma manera que el ser mismo está aferrado y es incapaz de moverse.
Parménides es una de las grandes figuras de la escuela de los eléatas, que concuerdan en esta noción de la estabilidad del ser. Su discípulo, Zenón de Elea, se mantuvo fiel a esta intuición y se esforzó en defender la perspectiva propuesta por su maestro. Utilizará todo su talento de lógico para demostrar que el movimiento no existe, desarrollando argumentos que pasarán a la posteridad. Durante siglos los filósofos han trabajado en los ejemplos que él propuso —la carrera de Aquiles, el vuelo de una flecha— para comentar, refutar o simplemente comprender estas trayectorias que para Zenón son necesariamente ilusorias, ya que el movimiento es lógicamente imposible.
Los «partidarios del flujo»
Platón, como dijimos, se cuenta entre los herederos de Parménides. Sin embargo, en el Teeteto no se olvida de sus detractores, lo que muestra la importancia de los debates que suscitaba la cuestión del movimiento.
«Tenemos que considerarlo con más atención (…) Hay que examinar esta realidad que está sujeta a movimiento y sacudirla de arriba abajo para ver si suena bien o mal. La batalla que ha tenido lugar en torno a ella, desde luego, no ha sido insignificante, ni han sido pocos los que han intervenido»9.
Hay que describir a los combatientes, hacer un inventario de las fuerzas presentes. Frente al campo del ser están los «partidarios del flujo», los que afirman que la vida está del lado del movimiento, de la movilidad, del cambio permanente. Entre los «luchadores» que quieren imponer el reino del cambio encontramos grandes nombres —Protágoras, Empédocles…—. Para ellos nada es estable, todo muda, y todo lo viviente debe moverse sin parar. Platón presenta así sus argumentos:
«¿No es verdad que la adecuada disposición de los cuerpos se destruye por el reposo y la inactividad y, en cambio, la protegen en un alto grado los ejercicios y el movimiento? (…) ¿Y no es por el aprendizaje y por la práctica (que son ambos movimientos) por lo que el alma adquiere sus conocimientos, preserva su adecuada disposición y se hace mejor, mientras que, debido al reposo, como es la falta de práctica y de cultura, no aprende nada y olvida lo que haya aprendido?»10.
Para estos pensadores el movimiento es absolutamente bueno para todo lo que está vivo, y lo es por sí mismo. La inmovilidad, en cambio, aparece como el mal absoluto… Detenerse es ya morir, y Platón hace desfilar ante nuestros ojos todos los peligros que podían inquietar a los griegos, pueblo de navegantes: el riesgo de quedarse detenido en medio del mar por la calma de los elementos, sin poder avanzar… La inmovilidad nos condena a fenecer en el lugar en el que nos quedamos quietos.
«¿Es necesario hablar aún más de la calma del aire y de la bonanza en el mar y de otros fenómenos por el estilo, para mostrar cómo las diferentes formas de reposo corrompen y destruyen las cosas, mientras que lo otro las preserva?»11.
Si detenerse es morir, es porque vivir es moverse: ser es ser en movimiento. Todo lo que es se muda, se desplaza, se transforma. Heráclito fijó los cimientos de esta manera de pensar en una obra titulada, también, Sobre la Naturaleza. Los pocos fragmentos que han llegado hasta nosotros han marcado la historia de la filosofía occidental. Normalmente nos fijamos en esta afirmación central: «Todo fluye» (panta rhei). Todas las cosas están en continua transformación. Toda realidad es comparable a un río que en sí mismo consiste en fluir, renovándose sin cesar. En consecuencia, nos dice Heráclito, de la misma manera que «no se puede entrar dos veces en el mismo río» no es posible encontrarse dos veces con la misma cosa o con el mismo ser. El tiempo todo lo altera y lo transforma hasta el punto de que lo que yo soy hoy, un día concreto, no será nunca más, y mañana ya no seré el mismo que era ayer.
El movimiento, que hace que cada uno de los estados de lo real sea efímero, no es solo un torrente ininterrumpido: es también un caos en el que cada cosa es derrotada por la siguiente, una lucha perpetua entre contrarios que se suceden los unos a los otros. En el mundo del cambio continuo no hay reposo posible, no hay paz. Es un estado de tensión que nada puede detener y al que Heráclito denomina polémos, un nombre que busca definir la realidad: un conflicto perpetuo, el caos producido por una guerra que no es un accidente, sino la condición misma del ser. «El combate es el padre de todas las cosas, y sobre todas reina». El cambio continuo hace de la realidad un campo de batalla.
Entonces, ¿cómo podremos pensar lo real? ¿Cómo vamos a conocer las cosas si cambian en el mismo momento en el que uno las ha pensado? No queda otra que aceptar ese movimiento, renunciar a la idea de encontrar una verdad duradera y sumergirse con decisión en el flujo omnipresente de la realidad sensible.
Protágoras recoge esta propuesta epistemológica de la tradición que inició Heráclito, y Platón lo menciona en el Teeteto presentándolo como su adversario intelectual. Allí nos quiere recordar muy especialmente una cita de Protágoras que es repetida a menudo:
«El hombre es la medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son, como del ser de las que no son»12.
Se ha considerado esta afirmación como toda una profesión de humanismo, un reconocimiento del carácter central de la conciencia humana, pero ese no es su sentido primigenio: esta expresión es, sobre todo, consecuencia directa de la concepción heraclitiana del mundo. Significa que ya que todo está en movimiento, ya que todo está siempre cambiando, nada existe de manera absoluta. Lo que nosotros percibimos es captado dentro de un instante, en el seno del movimiento, en el encuentro siempre inestable con una cosa tal y como se nos presenta en un momento dado. ¿Quién juzgará qué es esa cosa? ¿Quién puede pretender decir una palabra que logre sobresalir del flujo interminable, que escape a tal inestabilidad? ¿Qué es esta abeja sino esta abeja que vuela aquí, ahora, delante de mí, y que enseguida desaparecerá? ¿Qué es una persona sino lo que de ella se muestra aquí, ahora? ¿Qué puedo conocer sobre ella más allá de lo que percibo… y que mañana habrá cambiado?
Al afirmar que «el hombre es la medida de todas las cosas» Protágoras nos arrastra, de hecho, a una forma de individualismo radical en el campo del conocimiento: nada puede convertirse, para mí, en piedra de toque de la verdad. En consecuencia, solo es verdadero lo que percibo ahora. ¿Qué criterio estable y fijo podría servir para realizar un juicio sobre la verdad de mi percepción? La realidad solo se puede conocer dentro del movimiento y en un encuentro distinto cada vez. Así son las cosas para usted, pero para mí son de otra manera, y mañana aún veremos aparecer otras cosas diferentes.
Lejos de ser un motivo de orgullo para la conciencia humana, la expresión de Protágoras es en realidad la declaración de un fracaso: él simplemente enuncia la impotencia del lenguaje. Si todo está en movimiento perpetuo, si «todo fluye», entonces el logos es incapaz de decir ninguna cosa que pueda tener un sentido universal, algo significativo que pueda escapar de las fluctuaciones de la realidad. Cuando yo pronuncio una palabra sobre una cosa resulta que esta misma cosa ya ha cambiado, escapando infaliblemente del discurso con el que yo intentaba describirla. Mi palabra, por lo tanto, jamás será capaz de describir las cosas tal y como son, sino solamente tal y como yo las percibo: cada uno de nosotros se convierte en la única medida posible de la pertinencia de su propio discurso.
Movilidad y relativismo
Cuando nos sumergimos en estas épocas tan lejanas no deja de impactarnos su asombroso parecido con los debates actuales. Lo que funda Heráclito, lo que anuncia Protágoras, es simplemente lo que hoy llamamos relativismo: la idea de que no es posible ninguna verdad absoluta. Ya que todo cambia sin cesar, ya que no existe ninguna posición elevada desde la que podríamos distinguir una verdad absoluta dentro del flujo de las opiniones, nosotros preferimos afirmar que ningún pensamiento puede ser verdadero en-sí sino, como mucho, ser verdadero para-mí y ahora.
El combate del que nos habla Platón se produce en un momento de crisis profunda en la conciencia griega del mundo. Los griegos, que estaban convencidos de la centralidad de su lengua, de la necesaria unidad entre el pensamiento y el ser, con la doctrina de Heráclito veían volar en pedazos su preciada seguridad en la verdad del logos y en su capacidad para decir la esencia misma de las cosas. Ahora la palabra no puede decir nada que sobrepase el instante de una percepción fugaz o que pueda ir más allá de un simple punto de vista particular. Parece que así es imposible el diálogo como lugar en el que verdaderamente pueden encontrarse posiciones enfrentadas, porque no es posible medir unas ideas con otras, ya que cada una de ellas es la única medida de sí misma… En el sentido literal del término, ya no es posible hablar.