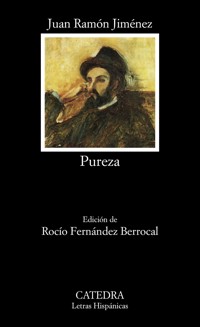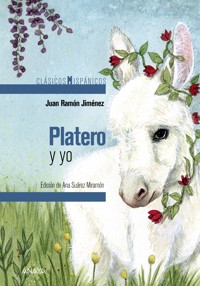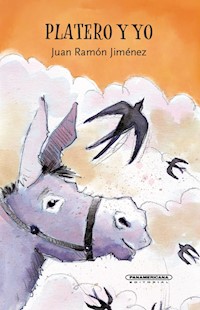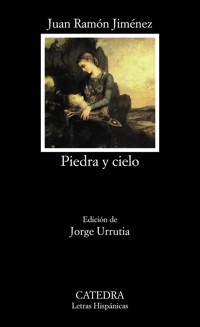
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Letras Hispánicas
- Sprache: Spanisch
La obra de Juan Ramón Jiménez constituye uno de los mayores logros de la poesía española del siglo XX. "Piedra y cielo" es uno de sus libros mayores y, con mucha probabilidad, el mejor libro del postsimbolismo europeo. Juan Ramón Jiménez supo construir un libro unitario en el que se profundiza, desde el propio poema, en el ser, la escritura y la razón de la poesía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Ramón Jiménez
Piedra y cielo
Edición de Jorge Urrutia
Índice
INTRODUCCIÓN
Piedra y cielo en la obra de Juan Ramón Jiménez
La dificultad poética
La escritura poética de Juan Ramón Jiménez
Piedra y cielo
Piedra y cielo. Primera parte
Segunda parte de Piedra y cielo
Tercera parte de Piedra y cielo
EL Piedracielismo
Epílogo
ESTA EDICIÓN
LIBROS EN LOS QUE EL POETA INCLUYÓ POEMAS DEPIEDRA Y CIELOCON POSTERIORIDAD A LA PRIMERA EDICIÓN
BIBLIOGRAFÍA
PIEDRA Y CIELO
I. Piedra y cielo I
II. Nostaljia del mar
y III Piedra y cielo y II
CRÉDITOS
Introducción
Eres igual a ti,
y desigual, lo mismo
que los azules
del cielo.
J. R. J.
Juan Ramón Jiménez
Suele afirmarse que hay un misterio, al menos un secreto, en la poesía. Pero la poesía carece de otro misterio que no sea ella misma. Tampoco tiene secreto alguno, pues no es un juego de magia, ni un acertijo, ni una trampa. Como decía un mago al que vi de niño en un circo: «Este número no tiene más trampa ni cartón que los necesarios». ¿Pero dónde radica la necesidad del cartón y en qué consiste?
No voy a cometer la insensatez, en la introducción a este libro de Juan Ramón Jiménez, de buscar una definición de la poesía. Para empezar, la palabra es anfibológica y, por eso, los diccionarios resultan aquí muy poco útiles. «Manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa», dice la Real Academia Española que es poesía. Al leer la definición, dudamos si la belleza y el sentimiento estéticos son anteriores al poema o producidos por él. Esto respondería a la acepción 6.ª del mismo diccionario, «Idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio del lenguaje», que supone lo poético inserto en alguno de los objetos que conocemos.
Se confunde muchas veces lo poético con lo sentimental, con lo delicado, con lo amoroso pero, en cualquier caso, no son éstas cualidades impresas en los objetos, sino apreciaciones del contemplador. De la misma manera que una pieza musical no lleva en sí a quien recordamos al escucharla porque un día pudimos bailar a su ritmo con esa persona. «Poesía» vendría a ser, entonces, un concepto abstracto con el que designamos el sentimiento estético que un objeto o enunciado produce en el contemplador o en el lector.
Los mismos poetas son incapaces de ponerse de acuerdo. El crítico francés Jean Paulhan resumía:
Apollinaire y Novalis, en poesía, hacen proceder el lenguaje de una inspiración. Poe y Valéry, la inspiración del lenguaje. Unos ven en una combinación material el origen de todo el espíritu poético; otros, en el ejercicio espiritual la razón misma de la letra y del ritmo. La revelación, dirá alguno, procura el secreto de las palabras y su forma. Otro: la forma y las palabras provocan la revelación. «Poesía es Teología», apuntó Boccaccio. «Apenas logogrifo», responde Malherbe. «El poeta pontífice», dirá Victor Hugo. «Al menos jugador de ajedrez», replicará Banville. «Es profeta, orfebre, canta, calcula», suman otras propuestas. De donde se ve cada tratado de poesía apoyarse en la metafísica o bien en la prosodia1.
Hacia un concepto metafísico de la poesía dirige Jacques Maritain cuando escribe que la «adivinación de lo espiritual en lo sensible, y que se expresará a su vez en lo sensible, es ciertamente lo que llamamos poesía». Y busca aclarar la frase con un deslinde:
La metafísica también persigue lo espiritual; pero de otra manera, y con un objeto formal completamente distinto. Mientras ésta se mantiene en la línea del saber y de la contemplación de la verdad, la poesía se halla en la línea del hacer y de la deleitación de la belleza2.
El poema, pues, es una construcción, un hecho cerrado, un objeto.
La separación entre lo externo y lo interno, entre el mundo y el poema parece ser aceptada por la poesía contemporánea, más allá de quienes defienden una poesía testimonial escrita en un realismo de transparencia o espejo. El poeta Ramón de Garciasol observa que la pregunta Qué es la poesía no tiene objeto, carece de sentido. «La expresión qué es implica algo viviendo o siendo en el mundo histórico. Es un presente real. Y la poesía, hasta objetivarse en el poema, no es, no está». Ya antes había escrito que no existe más que la poesía objetivada. No hay poesía; hay poemas. Así, aunque la obra lírica de Garciasol sea en gran parte de corte cívico o social, no cree en una poesía que traduzca, que refleje algo preexistente: «Poesía es el poema. Antes de él ni existe ni es»3.
Dije que el poema no es ni un acertijo ni una trampa. ¿A qué podemos llamar irónicamente un «poema tramposo»? El adjetivo les cuadra a aquellos poemas que pretenden hablar de actos y objetos cotidianos envolviéndolos en palabras o giros lingüísticos que se presuponen «bonitos», sin mayor intención de trascendencia, o bien poemas que tratan de emociones compartidas y comunes (cuanto más comunes y vulgares, más compartidas), con la pretensión de remover la sentimentalidad instintiva del posible lector. También se escriben otros que son puro juego, como las jitanjáforas de los poetas de la generación del veintisiete. No hay en estos ninguna «adivinación de lo espiritual en lo sensible», que decía Maritain. Sí se da, en cualquier poema, el cartón de la forma, de la organización conceptual, de la maquinaria retórica que permite la fábrica.
En 1939, Juan Ramón Jiménez escribió que siempre tuvo a Pablo Neruda «por un gran poeta, un gran mal poeta, un gran poeta de la desorganización; el poeta dotado que no acaba de comprender ni emplear sus dotes naturales»4. ¿Es posible resolver esa aparente contradicción que se expresa como «un gran mal poeta»? Sin duda hay aquí una doble clasificación. Por un lado está la clase, mal poeta frente a buen poeta; por otro lado la categoría, grande,mediano y malo. Neruda sería un gran poeta de la clase de los malos poetas, es decir, de aquellos que poseen una errónea idea de lo que pueda y deba ser la poesía.
Años más tarde, en 1942, George Orwell, el autor de 1984 o de Rebelión en la granja, calificó de buen mal poeta a Rudyard Kipling, el autor de El libro de la selva, pero también de poemas que se hicieron muy populares, como «If» («Si»): «If you can keep your head when all about you / Are losing theirs and blaming it on you; / If you can trust yourself when all men doubt you, / But make allowance for their doubting too...»5.
Precisamente la popularidad permite describir al buen mal poeta que sería, según un artículo de Julia Escobar sobre Orwell y Kipling,
aquel que mediante una formulación sencilla y al alcance de todos, sabe llegar al meollo mismo del sentimiento humano al expresar alguna emoción que todas las personas, sea cual sea su formación, pueden compartir: familia, patria, sentido de la supervivencia, dignidad, orgullo y, por supuesto, amor.
Como la lengua utilizada es muy simple y, por lo tanto, la comprensión facilísima, y la posibilidad de discrepar muy escasa, los buenos malos poetas pueden alcanzar una enorme popularidad. «Para que haya una buena mala poesía tiene que darse [además una] coincidencia emotiva del intelectual con el que no lo es en absoluto»6.
Según George Orwell, los poemas así considerados «apestan a sentimentalidad barata», aunque puedan «dar placer verdadero a personas que a las claras se dan cuenta de qué es lo que no funciona en ellos»7, observación ésta con la que yo no estoy totalmente de acuerdo porque, por lo general, sus lectores, si no carecen mayoritariamente de alguna sensibilidad poética, exigen muy poco por encima de la satisfacción de sentimientos elementales. Como viene a concluir el propio Orwell:
Un buen poema malo es un monumento más o menos elegante a la obviedad. Recoge en forma memorable —ya que el verso es, entre otras cosas, un instrumento de la memoria— alguna emoción que prácticamente cualquier ser humano puede sentir8.
La función propia de la poesía es «liberar el lenguaje del automatismo de los actos del hablar cotidiano»9. Ya Victor Hugo, en un poema de Les contemplations, había escrito: «Et je n’ignorais pas que la main courroucée / Qui délivre le mot, délivre la pensé»10.
Observaba Luis Cernuda que algunos poetas creen que por enumerar en el poema objetos hermosos se obtiene un poema hermoso11, olvidando por lo tanto que, primero, el poema es la palabra y no el objeto designado y, segundo, que desde lo material, lo sensible, lo cotidiano, el poema debe trascender, intentar dilucidar el ser último de las cosas. Tampoco se escribe poesía por redactar un enunciado rítmico o por escribir en líneas cortadas e, incluso, medidas.
La poesía se confunde, en ocasiones, con el verso, con la columna tradicional del poema escrito en «líneas cortadas», con un estilo que, leído, da pie a un sonsonete continuo, a una repetición fónica. Pero la poesía no es tanto un problema de ritmo exterior, sino de ritmo interior. Los sonetos, por ejemplo, suelen describirse basándose en la métrica, la rima y sus posibles combinaciones formales. Sin embargo, el soneto es una forma de razonamiento que siempre se organiza en dos planteamientos y unas conclusiones, que corresponden a los dos cuartetos y los dos tercetos. En las distintas épocas se diferencia el modo de encarar el soneto.
Un poeta renacentista como Hernando de Acuña, cuando le escribe «Al Rey nuestro señor» sabe establecer un doble planteamiento: 1.º) «Ya se acerca, Señor, o ya es llegada / la edad gloriosa...»; 2.º) «Ya tan alto principio, en tal jornada, / os muestra el fin de vuestro santo celo». Entonces puede anunciar al mundo lo que dice el verso final del segundo cuarteto, el triunfo de «un Monarca, un Imperio y una Espada». Los dos tercetos son el efecto que la unidad expresada en este verso octavo definidor produce: la tierra «dará el segundo más dichoso día / en que, vencido el mar, venza la tierra».
Un poeta barroco, como Góngora, fija la situación en los dos cuartetos de «Mientras por competir con tu cabello»; cuatro veces repite el adverbio temporal «mientras» para resaltar el presente del cabello, de la frente, del labio y del cuello. Después, en los tercetos, expone lo que hay que gozar del cuerpo, cuyas partes recupera en el noveno verso: «Goza, cuello, cabello, labio y frente», y el verso último cierra con la condena fatal del tiempo, pues todo se convertirá «en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada».
Por lo tanto, si en Acuña hay un verso fundamental, el octavo, en Góngora es el decimocuarto. En Juan Ramón Jiménez, en cambio, el soneto expone una situación en los cuartetos, según se comprueba en «Octubre»12: «Estaba echado yo en la tierra, enfrente / del infinito campo de Castilla» y «Lento, el arado, paralelamente / abría el haza oscura...». Cobra así el primer terceto una especial fuerza: «Pensé arrancarme el corazón, y echarlo / [...] al ancho surco del terruño tierno». El segundo terceto ofrece la consecuencia de esta acción.
He escogido a propósito tres sonetos muy conocidos de la poesía española, «Al Rey nuestro señor», de Hernando de Acuña, «Mientras por competir con tu cabello...», de Luis de Góngora, y «Octubre», de Juan Ramón Jiménez, para mostrar cómo, sin variar la forma estrófica y versal —que es lo más sencillo y, en el fondo, lo de menos—, el soneto tiene distinta construcción según las épocas. Algo similar ocurre con la tan traída y llevada musicalidad del poema; como dijo Rubén Darío en Prosas profanas: «La música es sólo de la idea, muchas veces».
A la poesía le cupo ser música, pero ya no puede serlo. Recordemos que la música puede tener significación, actuar en un contexto, remitir a una experiencia, pero carece de significado. Las palabras, en cambio, no pueden prescindir de su significado. Platón sabía, por ejemplo, que las construcciones rítmicas facilitan la memorialización inconsciente (los niños aprendieron durante decenios la tabla de multiplicar ayudados por un monótono sonsonete) y, por ello y porque defendía el conocimiento racional y no instintivo, atacó a los poetas en La república. Eric A. Havelock explica que Platón critica y niega el valor del aprendizaje basado en la oralidad, que constituía una enciclopedia referencial memorizada gracias al ritmo poético, pero no razonada13.
El ritmo, la música que defienden los poetas modernos (De la musique avant toute chose, música ante todo, es el primer verso de «Art poétique», de Paul Verlaine) es el ritmo interior, la distribución de los conceptos expresados directamente o por las imágenes poéticas, los tropos, que van apareciendo periódica y cadencialmente en el poema14. Cuando Paul Verlaine pedía la música, defendía el sentido de la sugerencia. La llamada poesía pura no fue tanto una peculiar manera de decir sino un modo peculiar de pensar. Hay sin duda un ritmo de la conceptualización que permite distinguir la poesía de la prosa, determinar el verso libre y la prosa poética15.
Denominamos líricos los textos «bonitos», o rebosantes de sentimentalidad, y los incluimos en el campo de la poesía porque carecemos de término específico para designarlos. Pero la gran poesía, aquella que pervive, la que siempre acoge a la inteligencia lectora, es cosa distinta. «Intelijencia, dame / el nombre exacto de las cosas», dice Juan Ramón Jiménez en Eternidades (1918, con su peculiar ortografía). Y termina el poema: «Intelijencia, dame / el nombre exacto; y tuyo, / y suyo, y mío, de las cosas», integrando en un todo, de forma casi panteísta, la inteligencia, el mundo (las cosas) y el poeta. La poesía utiliza palabras que, una a una, poseen un significado y, combinadas, se apegan a un contexto sociohistórico y adquieren significación. Pero es la razón, la inteligencia, la que puede reorientar la relación de las palabras ya combinadas con el contexto, deshistorizándolo, ampliándolo, reduciéndolo, de tal modo que el significado originario pueda alterarse. Es lo que Juan Ramón Jiménez denominaba el nombre exacto de las cosas que, en su caso, pretendía alcanzar una esencialidad no decible de otro modo.
Soy un interesado lector de la obra de Ramón de Campoamor, ese poeta decimonónico hoy tan denostado, pero que arrasó en su tiempo tanto en español como en las numerosas traducciones. Embellecía y sentimentalizaba los temas cotidianos, explotaba la sensibilidad, especialmente de sus lectoras, a las que buscaba descaradamente porque había descubierto un hábito de lectura en pleno crecimiento. Pero nunca dijo nada que no pudiera instalarse en cualquier rincón de la casa, como un objeto más. Por eso respondió al gusto de la burguesía triunfante en la segunda mitad del siglo XIX, una clase social que buscaba coleccionar objetos, darles una función precisa, situarlos en la repisa correspondiente. Rubén Darío dejó una bella explicación metafórica en su cuento «El rey burgués», que abre su famoso y significativo libro Azul (1888). El rey, que tiene en su séquito hacedores de ditirambos y profesores de retórica, recibe a un poeta y no sabe qué hacer con él; decide darle una caja de música para que la haga sonar dando vueltas al manubrio, hasta que muere.
Murió Campoamor y su poesía quedó pronto para los historiadores. Es destino que comparten y compartirán muchos poetas más o menos aplaudidos, cada uno en su tiempo. «¡Mi agonía es la bárbara agonía / del que quiere evitar lo inevitable!». Dos versos campoamorinos que sirven para definir esa poesía basada, no en la inteligencia desveladora de lo esencial, sino sustentada en lo vulgar y en el instinto sentimental.
También murió Juan Ramón Jiménez y, sin embargo, su poesía no deja de crecer, de mostrarse esencialmente profunda, por encima del tiempo y del territorio, por encima de lo caedizo y anecdótico. Posiblemente sea el poeta de lengua española más importante del siglo XX. Sé bien que no es una poesía siempre fácil, que no se deja abordar al primer asalto, pero tampoco hace falta la facilidad. Lo que se obtiene sin esfuerzo no se valora ni se recuerda. El valor de la satisfacción se gana por el trabajo, por la conciencia de lo que cuesta obtenerlo.
«PIEDRA Y CIELO» EN LA OBRA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
Hay libros ancilares en la historia de la literatura y que, debido a razones diversas, no son populares o los profesores y especialistas apenas destacan, tal vez por su aparente simpleza que hace sospechar una profunda complejidad. Me considero incapaz de encontrar razones suficientes para explicarlo, o al menos, de encontrar todas las razones de ese acobardamiento. Dentro de la literatura moderna esto sucede con gran parte de la obra de dos grandes escritores, uno, probablemente el mejor prosista español del siglo XX y, otro, el que pudiera ser el mejor poeta en español también del siglo, aceptando todos los reparos que quieran ponerse a tales consideraciones, al fin y al cabo, personales. Me refiero a José Martínez Ruiz, quien firmase «Azorín», con el nombre de uno de sus personajes novelescos tempranos, y Juan Ramón Jiménez.
Resulta incomprensible, por ejemplo, que ese modelo de construcción literaria que es Una hora de España, de Azorín —libro que narra lo que podría haber sucedido en una hora cualquiera de España entre 1560 y 1590 (como reza el subtítulo), a la vez que ese tiempo responde a la duración de la lectura pública del texto y al periodo del anochecer— sea casi desconocido, en vez de considerarse de inserción obligatoria en los estudios de bachillerato. Es un libro idóneo para despertar la sensibilidad literaria, histórica y sicológica, escrito en una prosa bellísima y exacta16.
Otro libro fundamental escasamente leído y comentado académicamente es Piedra y cielo, de Juan Ramón Jiménez, probablemente el libro más simbolista de la poesía europea, superior en esa ideología literaria —a mi parecer— a casi toda la poesía francesa que siempre se considera modelo y máximo logro. Habría que hacer, eso sí, algunas consideraciones sobre la importante obra de Stéphane Mallarmé.
La primera edición de Piedra y cielo aparece a cargo del autor, en una serie que tituló «Obras de Juan Ramón Jiménez», en Madrid, el 12 de mayo del año 1919 (el libro citado de Azorín es muy poco posterior, 1924). Es conocido que el poeta no era persona distraída para la edición de su obra ni desinteresada económicamente. Al contrario, vigilaba la venta de los ejemplares y, superada la etapa de la Residencia de Estudiantes y su compromiso con la editorial Calleja, y hasta que su renombre internacional le aseguró la difusión, ya después de la guerra civil española, prefirió editar varios de los volúmenes a su propia costa.
Pertenece este libro a un periodo decididamente fértil para el poeta. En 1917 había publicado Poesías Escojidas que le encargó la Hispanic Society of America, de Nueva York. Al año siguiente apareció Diario de un poeta recién casado, en 1918 vio la luz Eternidades y, por último, en 1919, como hemos visto, Piedra y cielo. Son libros, salvo la antología primera, escritos durante tres años, de 1916 a 1918 y que conducen a la fundamental concreción de su obra en la Segunda antolojía poética (1922), que publica la famosa colección de bolsillo Colección Universal de la editorial Espasa-Calpe, S. A., como número cuádruple 688-691.
Piedra y cielo domina un periodo de escritura que resulta ser la culminación del poeta17, hasta que veinte años más tarde conciba la indudable revolución poética que significa la conclusión de su estética, en Animal de fondo (1949), y la resolución poética del callejón sin salida del torrente de conciencia joyciano, en Espacio. Podemos, pues, situar la obra de Juan Ramón Jiménez en un panorama europeo que comprende —prescindiendo de los primitivos Baudelaire y Bécquer— desde Verlaine (1844-1896) a Joyce (1882-1941, el Ulises es de 1922). Y citados estos dos nombres, no está de más establecer una cronología de referencia de los libros fundadores de la poesía moderna. Sé bien que es una cronología discutible, tanto por los poetas seleccionados, como por los títulos que personalmente entiendo son los primeros realmente importantes, aunque los autores hubieran publicado con anterioridad otros libros, a mi entender, menos significativos:
1857Las flores del mal. Charles Baudelaire (1821-1867)
1871Rimas. Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)
1880Sabiduría [Sagesse]. Paul Verlaine (1844-1896)
1887Album de vers et de prose. Stéphane Mallarmé (1842-1898)
1888Azul. Rubén Darío (1867-1916)
1893Les trophées. José-María de Heredia Girard (1842-1905)
1895Lejanías. Francisco A. de Icaza (1863-1925)
1895Poemas. William B. Yeats (1865-1939)
1897Las montañas de oro. Leopoldo Lugones (1874-1938)
1903Soledades. Antonio Machado (1875-1939)
1904Los versos de la bella dama. Alexander Blok (1880-1921)
1905Cantos de vida y esperanza. Rubén Darío
1906Alma América. José Santos Chocano (1875-1934)
1907El séptimo anillo. Stefan George (1868-1933)
1917La joven parca. Paul Valéry (1871-1945)
1917Diario de un poeta recién casado. Juan Ramón Jiménez
1922La tierra baldía. T. S. Eliot (1888-1965)
1923Elegías de Duino. Rainer Maria Rilke (1875-1926)
Si nos fijamos en las fechas y en las posibilidades de acceso a la obra, Juan Ramón Jiménez fundamenta su escritura en la poesía francesa y en la renovación dariana, que lee y aprecia junto a Antonio Machado. Así como el camino desde el esteticismo modernista, que se corresponde con el parnasianismo francés, lo recorre Machado muy rápidamente (hasta el punto de que Soledades de 1903, su primer libro publicado, es un libro ya simbolista), Jiménez va desprendiéndose lentamente de esa ganga a través de diversos libros (siempre escribió mucho), dando pasos adelante y pasos atrás, recuperando la retórica clásica o el romancero: Ninfeas (1900), Almas de violeta (1900), Rimas (1902), Arias tristes (1902), Jardines lejanos (1904), Las hojas verdes (1909), Elegías (1910), Baladas de primavera (1910), La soledad sonora (1911), Pastorales (1911), Poemas mágicos y dolientes (1911), Melancolía (1912), Laberinto (1913), Estío (1916), Sonetos espirituales (1917), hasta su primer grande e indiscutible libro, Diario de un poeta recién casado