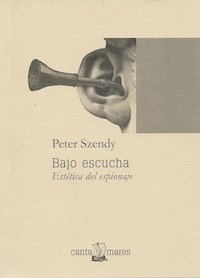Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Cuando leo, una voz en mí me intima a leer ("¡lee!"), mientras que otra pone manos a la obra y se presta a la voz del texto, como lo hacían los antiguos esclavos lectores que encontramos sobre todo en Platón. Leer es habitar esa escena que, aun cuando se interiorice en una lectura aparentemente silenciosa, sigue siendo plural: es el lugar de relaciones de poder, de dominación, de obediencia; en síntesis, de toda una micropolítica de la distribución de las voces. La escucha atenta de la polifonía vocal inherente a la lectura conduce a sus zonas sombrías: allí donde, por ejemplo en Sade o en jurisprudencias recientes, puede convertirse en un ejercicio violento, punitivo. Pero al prestar así atención a las relaciones conflictivas de las voces que leen en nosotros, nos vemos en la necesidad de revisitar la idea, tan degradada desde la Ilustración, de que leer libera. Las zonas sombrías de la lectura son zonas grises: el lugar donde lectoras y lectores, al vivir la experiencia de los poderes que se enfrentan en su fuero interno, se inventan, se convierten en otros. Hoy más que nunca, en la era del hipertexto, leer es tener la vivencia de las potencias y las velocidades que nos atraviesan y traman nuestro devenir. Esta arqueología del leer dialoga con numerosas teorías de la lectura, de Hobbes a De Certeau pasando por Benjamin, Heidegger, Lacan o Blanchot. Pero también se dedica a auscultar, en la mayor cercanía posible, fascinantes escenas de lectura orquestadas por Valéry, Calvino o Krasznahorkai.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PETER SZENDY
Poderes de la lectura
De Platón al libro electrónico
Traducción de Horacio Pons
Cuando leo, una voz en mí me intima a leer (“¡lee!”), mientras que otra pone manos a la obra y se presta a la voz del texto, como lo hacían los antiguos esclavos lectores que encontramos sobre todo en Platón. Leer es habitar esa escena que, aun cuando se interiorice en una lectura aparentemente silenciosa, sigue siendo plural: es el lugar de relaciones de poder, de dominación, de obediencia; en síntesis, de toda una micropolítica de la distribución de las voces.
La escucha atenta de la polifonía vocal inherente a la lectura conduce a sus zonas sombrías: allí donde, por ejemplo en Sade o en jurisprudencias recientes, puede convertirse en un ejercicio violento, punitivo. Pero al prestar así atención a las relaciones conflictivas de las voces que leen en nosotros, nos vemos en la necesidad de revisitar la idea, tan degradada desde la Ilustración, de que leer libera. Las zonas sombrías de la lectura son zonas grises: el lugar donde lectoras y lectores, al vivir la experiencia de los poderes que se enfrentan en su fuero interno, se inventan, se convierten en otros. Hoy más que nunca, en la era del hipertexto, leer es tener la vivencia de las potencias y las velocidades que nos atraviesan y traman nuestro devenir.
Esta arqueología del leer dialoga con numerosas teorías de la lectura, de Hobbes a De Certeau pasando por Benjamin, Heidegger, Lacan o Blanchot. Pero también se dedica a auscultar, en la mayor cercanía posible, fascinantes escenas de lectura orquestadas por Valéry, Calvino o Krasznahorkai.
PETER SZENDY (París, 1966)
Es un filósofo y musicólogo francés. Es, además, profesor de literatura comparada en la Brown University.
Es autor de numerosas obras, entre ellas Escucha. Una historia del oído melómano (2003); Grandes éxitos. La filosofía en el jukebox (2009); A fuerza de puntos. La experiencia como puntuación (2016); El supermercado de lo visible. Hacia una economía general de imágenes (2021), y Para una ecología de las imágenes (2023).
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroSobre el autor¿… has empezado a leer?Una voz extrañamente familiar (“El hombre de arena”)El anagnosta y el arconteAmar-leer (Fedro)El lector sin nombre (Teeteto)El imperativo categórico de la lectura (La filosofía en el tocador)En el tribunal (Madame Bovary)Los géneros de la lectura (Si una noche de invierno un viajero)Leer, liar, desliarLa máquina de leer (Leviatán)Leer rápido (tres veces Fausto)El correo de los lectores (Guerra y guerra)La archilecturaÍndice de nombresCréditosComo fuente primaria de información, instrumento básico de comunicación y herramienta indispensable para participar socialmente o construir subjetividades, la palabra escrita ocupa un papel central en el mundo contemporáneo. Sin embargo, la reflexión sobre la lectura y escritura generalmente está reservada al ámbito de la didáctica o de la investigación universitaria.
La colección Espacios para la Lecturaquiere tender un puente entre el campo pedagógico y la investigación multidisciplinaria actual en materia de cultura escrita, para que maestros y otros profesionales dedicados a la formación de lectores perciban las imbricaciones de su tarea en el tejido social y, simultáneamente, para que los investigadores se acerquen a campos relacionados con el suyo desde otra perspectiva.
Pero —en congruencia con el planteamiento de la centralidad que ocupa la palabra escrita en nuestra cultura— también pretende abrir un espacio en donde el público en general pueda acercarse a las cuestiones relacionadas con la lectura, la escritura y la formación de usuarios activos de la lengua escrita.
Espacios para la Lectura es pues un lugar de confluencia —de distintos intereses y perspectivas— y un espacio para hacer públicas realidades que no deben permanecer sólo en el interés de unos cuantos. Es, también, una apuesta abierta en favor de la palabra.
¿… has empezado a leer, querida lectora, querido lector, o te aprestas a hacerlo?
¿Cuándo habrás empezado (sí, hay que decirlo siempre en futuro anterior), cuándo habrás empezado a leer esto, esto mismo que estás leyendo precisamente en este momento?
Acaso no eres todavía tú el que lee o, acaso, ya no eres del todo tú, vaya uno a saber, eso lee en ti y tú escuchas a la, al o a lo que, en ti, lee.
Leer, leer en infinitivo, leer infinitivamente, sin que nadie, ningún lector individuado, sea aún el sujeto de ese verbo; leer, como si fuera posible conjugarlo a la manera de los fenómenos meteorológicos y decir lee, tal como se dice llueve o nieva… Una lectura murmullo, ahí, en el umbral del texto, a la espera de que tú le prestes tu voz, o tal vez, más bien, que reconozcas como tuya esa voz apenas audible que tiembla en la zona gris donde algo de la lectura ya está en ruta, ya en tren, a la manera de un movimiento que tú atraparás al vuelo.
Es esa zona gris de la lectura la que vamos a recorrer juntos. Esa zona donde hay avances (y retrasos, por tanto), una tensión que arrastra la voz en un sentido (y en otro), tornándola loose, según una palabra de Hobbes a la que prestaremos atención; loose, es decir, suelta, desprendida del texto porque ya se dirige más allá de él o se demora aun más acá.
Lees, pues.
Lees e s t a s l e t r a s, estas palabras que se elevan en un canto íntimo que nadie oye salvo tú. Hablaremos de eso, de esa voz, una o múltiple, aguzaremos largamente el oído a su enigma. Escucha: no es la tuya, ni la mía, ya que estamos, ni la suya. Es la voz apenas vocalizada de tu lectura interior. Es tal vez la voz del texto que (se) lee silenciosamente en ti: lectio tacita, lectura tácita, como decía bellamente Isidoro de Sevilla en sus Sentencias (III, 14, 9).
Tú sigues leyendo, tulees, turreúnes esasletras yesaspalabras que tu fraseado murmurante no deja de trasmutar en discurso. Hasta el momento —¿ahora?— en que te desconectas, te distraes, otro lugar te llama.
Lees entonces sin leer, pensando en otra cosa. Y esto puede durar mucho, una página entera antes de que el momento de darla vuelta
te despierta, te hace tomar súbita conciencia de que te deslizabas por la superficie de las palabras, que las farfullabas sin prestarles atención, rozándolas a la vez que te ibas por la tangente.
Al retomar después de haberte interrumpido, debes reconocer efectivamente que el encanto se ha roto, que hay que volver a concentrarse, tal vez recomenzar un poco antes, en todo caso sumergirse otra vez en el flujo, en el movimiento del leer que te arrastraba. Hay un delicado poder, una poderosa fragilidad en el hilo de voz que te atraviesa y te lleva, sin dejar de estar a punto de romperse a cada instante. Vuelves a verte entonces leyendo una vez más —tus ojos recorren las letras— y al mismo tiempo ya no lees; no sé en qué piensas, en qué sueñas…
Intentaremos captar y pensar esos momentos tangenciales en los que te retrasas o te adelantas a ti mismo. Puesto que es ahí, lo presentimos, donde se juega todo el poder de la lectura. Es ahí donde tú, lector, estás atrapado, tironeado, tenso como un elástico a punto de romperse entre los dos extremos que son la lectura como reproducción maquinal y la lectura como invención inaudita.
* * *
Siempre me gustó —como a ti, supongo— compartir mis lecturas. O, para ser más exacto: hay algo que me fascina en la idea de que ya son compartidas. En efecto, no es tanto que me encante hablar de ellas (cosa que puede pasarme), sino que, antes bien, experimento un singular entusiasmo al descubrir la huella de otros lectores que, por así decirlo, se ha depositado o impreso en lo que leo. Se trata de marcas a veces discretas, como puntuaciones puestas por aquel o aquella que ha leído antes que yo, que ya ha pasado por ahí. Me acuerdo, por ejemplo, no sin emoción, del maravilloso momento pasado hojeando libros en la biblioteca de Jacques Derrida, adquirida por la Princeton University y hace poco mudada a esta. En muchas páginas había, aquí o allá, ora un trazo ligero en el margen, ora una expresión apenas subrayada: trazados en diagonal de un fraseado leyente, en cierto modo, escansiones casi invisibles de un ritmo de lectura. Y después, en otro lugar, resulta que yo daba con una palabra o incluso un comentario (como este, memorable: en su ejemplar de la edición francesa de El tiempo que resta, de Giorgio Agamben, en el margen de la frase que condena la deconstrucción a no ser más que un “mesianismo bloqueado”, Derrida escribe “¡y tú tienes bloqueada la cabeza!”).
Para ser breve, me encantan los libros anotados, resaltados o subrayados, tanto los que encuentro en los archivos como los que tomo prestados de una biblioteca (debo impedirme anotarlos yo mismo), a veces cubiertos —en este caso, la cosa puede tornarse francamente irritante— de resaltados en colores o capas de glosas acumuladas por estudiantes o scholars ansiosos de reducir el libro a pasajes recortables… (Un día, la primera vez que fui a la radio como invitado para hablar de uno de mis escritos, me sorprendió ver que el periodista había optado por una solución tan radical como literal: del volumen encuadernado del que yo estaba tan orgulloso no quedaban más que páginas arrancadas y puestas en la mesa del programa en un orden aproximado semejante a un juego de la oca en el que se pudieran saltar casilleros para ganar mejor; ¿y ganar qué?, tiempo, sin duda. Yo estaba consternado, sobre todo porque mi anfitrión radiofónico dirigía en la época una revista mensual llamada… Lire [“Leer”].)
Ahora, como leo muchos textos en formato electrónico, encuentro a veces otras huellas de lecturas, marcas de un nuevo tipo: en una obra que compré en el formato Kindle propuesto por Amazon —The Untold Story of the Talking Book, un interesante estudio de Matthew Rubery dedicado al audiolibro, su historia pasada y su renovación reciente—, doy con esta frase (no puedo decir en qué página, porque en los ebooks no hay paginación estable) que me llama la atención por muchas razones evidentes: “Listening to books is one of the few forms of reading for which people apologize” (“escuchar libros es una de las pocas formas de lectura por las cuales la gente pide disculpas”). Intrigado, deseoso de poder volver a ella más adelante, me apresto a subrayarla (para eso tengo toda una paleta de colores) y hasta a agregarle un pequeño globo de comentario, un poco como si la frase se convirtiera en un personaje de dibujo animado. Y me doy cuenta de que ya está discretamente subrayada en azul, con una línea de puntos. Hago clic en la línea y veo aparecer esta información: “Otras 4 personas subrayaron esta parte del libro”. Me quedo con la boca abierta.
No sé qué me intriga, me exaspera o me espanta más en ese comunicado que me llega de no sé dónde, entre líneas en lo que estoy leyendo: el adjetivo “otras”, que parece implicar de antemano que yo también estoy a punto de marcar el mismo pasaje (pero cómo lo saben y, por otra parte, quiénes son “ellos”, me digo, antes de calmarme y pensar que no, por supuesto, “ellos” no pueden saberlo, es solo una manera de decir…), o el número cuatro que, escrito en cifra (“4”), promete una numeración incremental sin fin (4, 5, 6, 100, 200, 1.000…), como en un contador, un cuentalectores. Tengo la sensación de un cortocircuito, como si me hubieran precedido, como si hubieran tomado mi lugar de destinatario al cual se dirigía —es cierto, sin hacerlo expresamente, sino de manera muda y anónima— la huella de lectura dejada por el otro: me llega ahora por intermedio de un banco de datos en el cual ya ha sido descifrada, contabilizada, interpretada. ¿Cómo?, me digo un poco ofendido, ¿no soy por lo tanto el único en haber notado la importancia de ese pasaje? ¿Cómo? ¿Ya hay otros cuatro, perdón, “4”? ¿Y cuántos otros otros venideros prestarán una atención particular a ese mismo pasaje, habida cuenta de que el mero hecho de saber su número acrecentará probablemente ese mismo número? A menos que un lector insumiso decida hacer una suerte de huelga de lectura de los pasajes así recomendados por una máquina de leer y hacer leer que se parece decididamente más a un dispositivo de prospección de datos (data mining) que a las glosas y anotaciones marginales a las que nos había acostumbrado la historia de los manuscritos y los impresos.
El discurso interior que se alza en mí, simple y tentador, y aún más tentador por ser simple, ya me sopla esto: vuelve al viejo buen papel paginado, a ese codex que, después del volumen de los rollos antiguos, reinó durante tantos siglos en la historia del libro. Resístete a las sirenas de lo digital que te llaman para atraparte con más facilidad de un bocado en los bancos de datos de la lectura reticulada —especie de red social del leer—, donde terminarás en una línea de puntos y en cifras (serás tal vez el “5” que sigue al “4”), mera variable de las técnicas de recomendación de contenido que nos esperan y preconfiguran nuestros horizontes de lectores. Pero he aquí que otra voz se eleva en mí, entre todas las voces que me acompañan y me habitan mientras leo, y me dice que también hay que resistirse a ese discurso. En efecto —tal es la pregunta que insistirá igualmente a lo largo de las páginas que siguen—, ¿no hubo siempre máquina y maquinalidad en la lectura? ¿No hubo siempre máquinas de leer y hacer leer (hacer leer como esto o como aquello, es decir como los “otros”, sean cuales fueren su número y su medida), ya en la más alta antigüedad, ya en la lectura en voz alta o en voz baja, pública, semipública o, como decía bellamente Isidoro de Sevilla, tácita, es decir, taciturna o callada?
Nos cruzaremos con muchas figuras maquinales en la historia de la lectura, desde cierto esclavo a quien conoceremos con Platón hasta los actuales libros electrónicos, pasando por la inmensa máquina de leer, la megamáquina de lectura que es el Leviatán de Hobbes.
* * *
Pero divago, querida lectora, querido lector. De lo que te hablaba era de la voz, de esa voz que no es ni la mía, ni la tuya, ni la suya.
Si este libro, en consecuencia, también está dedicado a cierta compartición de la lectura, la compartición de que se trata se marca, lo veremos, en la voz leyente misma. Porque es ahí —no dejaré de volver a ello— donde se juegan y se frustran las apuestas de poder inherentes al acto de leer.1
Ahora bien, tratándose de la voz tácita que lee en mí —infinitivamente—, me sucedió querer hablar de ella con otros lectores, querer compartir, justamente, su escucha y su experiencia. Y los escuché a la sazón decirme con frecuencia que no la percibían. Entonces, asaltado por la duda —¿era una alucinación?—, empecé a investigar, a buscar pruebas, elementos tangibles.
Creí encontrar la confirmación de la existencia de la voz que yo oía al descubrir que tenía un nombre atestiguado en la literatura neurocientífica sobre la cuestión: se habla así de “subvocalización” para designar el equivalente del “discurso interior” (inner speech) que acompaña la lectura silenciosa, sabiendo que esa vocalidad tácita no es acaso constante (las opiniones expertas discrepan sobre la cuestión) y tendería a reducirse y hasta a desaparecer cuando el ritmo de lectura se acelera (cuando se lee en diagonal, como suele decirse; esto es, al escanear rápidamente un texto con los ojos).2
Mi hipótesis, con todo, no debe depender —me digo— de una corroboración experimental llamada a validarla como un hecho natural, intemporal. Es más bien histórica: si hay vocalidad en la lectura, incluso silenciosa, es como efecto de una interiorización de lo que fue la lectura en voz alta que prevaleció, lo veremos, durante siglos y siglos; y justamente al prestar atención a esas situaciones de lectura ruidosa, ya sean antiguas o más recientes, podremos descifrar las apuestas de los micropoderes en obra en la actividad leyente, como si, en cierto modo, los hubiésemos tragado, incorporado a nuestro fuero interno. En otras palabras: leer vocalizando el texto para alguien que escucha, prestar la voz al texto mientras otro oyente le presta atención, es todavía y siempre lo que se produce en mí cuando leo aparentemente solo. Lo cual no prejuzga en manera alguna de posibles metamorfosis venideras del lector.
Por eso consideraré que la lectura que se eleva en mí cuando empiezo a leer tiene ya siempre lugar en una escena que moviliza al menos tres instancias: al leer, me dejo atravesar por una voz que se enuncia para ti, aun cuando parezca que tú y yo no somos más que uno con esa voz que habla para nosotros y en nosotros. Y si valoro tanto esa triangulación mínima de la lectura (mi voz que lleva la suya a tus oídos, sin importar quiénes o qué seamos), es porque no se comprendería nada de la violencia de la lectura y sus imperiosas temporalidades si no se tuvieran en cuenta las múltiples instancias que constituyen su escenografía, por muda y oculta que sea.
¿Cómo explicar ese imperativo de lectura (“¡lee!”) que nos interesará en el más alto grado en cuanto acompaña (e incluso precede) con su inflexible autoridad el avance mismo, el abrirse paso del leer? Es imposible medir su alcance, entender sus efectos, sin considerar que resuena y se difracta en un pequeño teatro vocal, sobre la microescena de poder que se representa en nosotros cuando leemos. Ahí opera, ahí teje y desteje las tesituras vocales esa orden de leer que se presupone por doquier y a cada instante. (Está presupuesta hasta en su negación misma —“¡no leas!”—, tal como lo presintió el artista conceptual mexicano Ulises Carrión cuando, en 1973, inscribió en dos hojas de papel este díptico:3 “Querido lector. No leas”.)
En síntesis, el imperativo categórico con el que no dejaremos de toparnos (ya en Platón, luego en Sade y en Kant, por ejemplo), el mandato a través del cual se entrelazan las voces leyentes como otras tantas fuerzas que componen un equilibrio provisorio: es ahí donde se negocia cada vez lo que en verdad nos será preciso llamar, con Michel de Certeau, una política de la lectura.
* * *
Tratándose de este imperioso imperativo portador de una micropolítica del leer, permítaseme compartir aquí el asombro que me embargó frente a una serie de decisiones de la justicia que en un principio me habían parecido una broma. Todo empezó con un artículo cuya traducción francesa publicó Courrier International en julio de 2009; su título era “Pire que la prison, la lecture” [“Peor que la cárcel, la lectura”].4 Su tema eran las “condena[s] a la lectura de un libro” que la legislación turca impondría desde 2006. Se descubría así el caso de un tal Alparslan Yigit a quien, “acusado de ebriedad y alteración del orden público”, le habían conmutado su pena de quince días de prisión por “la obligación de leer durante una hora y media diarias bajo vigilancia policial”. Interrogado por un diario local, el contraventor describía un verdadero calvario. Se le pregunta: “¿Cómo se sintió al entrar por primera vez a la biblioteca?”. Y responde: “Al principio, fue horrible. Tenía la impresión de que me torturaban y todos los habitantes de la ciudad me observaban y se burlaban de mí”. A continuación, cuando se le pregunta si leía “verdaderamente”, cuenta: “Empecé con un libro sobre los escritores turcos. También leí la biografía de Atatürk. Eran libros verdaderamente grandes. Tardé un mes entero en leerlos. En realidad, fingía, no hacía más que pasar las páginas. Cuando me dijeron que el juez iba a interrogarme sobre el contenido, me puse a leer de verdad. No se lo deseo a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo”.
Como es obvio, yo no tenía medio alguno de verificar lo que me contaban. La única manera de asegurarse de que no era una anécdota singular (o peor: una invención) sin secuelas, era buscar casos similares en otros lugares, de ser posible atestiguados en lenguas a las que pudiera tener un acceso directo. Desde mi sorpresa fascinada frente a la historia del pobre Alparslan Yigit, encontré otros casos. Por ejemplo en un artículo de The Guardian de 2017, por el cual me enteré de que un juez del estado de Virginia acababa de condenar a unos adolescentes —que habían vandalizado tumbas con cruces gamadas y consignas supremacistas— a leer treinta y cinco libros de autores como Alice Walker, Elie Wiesel, Toni Morrison o Hannah Arendt. En sustancia, el tribunal había considerado que los autores de esos actos de vandalismo “no comprendían la gravedad de lo que habían hecho”. En 2016, el diario italiano Corriere della Sera se hizo eco de otro caso, que implicaba ahora una red de prostitución de menores en Roma: uno de los clientes recibió por un lado una pena de dos años de cárcel, pero, por otro, y a modo de reparación del perjuicio moral sufrido por la prostituta, de quince años en el momento de los hechos, se lo obligó a comprar para ella una treintena de libros.5
Vale la pena detenerse un instante en los términos del fallo emitido en la audiencia del 20 de septiembre de 2016 ante el tribunal de Roma. Para la jueza Paola di Nicola, en efecto, “la indemnización de la víctima bajo la forma de una suma de dinero implicaría, paradójicamente, que el acusado, al pagar, repitiera el mismo tipo de relación de propiedad” que había establecido con la joven prostituta, a saber, una relación basada en la “monetización” (monetizzazione). En contraste, prosigue la jueza, “la compra de determinados libros, escritos en su mayor parte por mujeres”, no solo “evita el riesgo que acaba de recordarse”, sino que constituye asimismo un medio “de tomar conciencia de lo que vale Laura” (en el texto hecho público se modificó el nombre de la víctima), es decir de “su dignidad que […] no tiene precio” (pp. 48 y 49). Antes de incluir al final de la sentencia la lista de los libros requeridos (entre los cuales figuran en particular el Diario de Anna Frank, La señora Dalloway de Virginia Woolf, la Historia de las mujeres en Occidente, publicada bajo la dirección de Georges Duby y Michelle Perrot, y, asimismo, obras de filósofas feministas como Ser dos, de Luce Irigaray), la jueza concluye que la víctima, “privada de medios para defenderse y de alternativas culturales, podrá, gracias a su conducta positiva y voluntaria —a saber, la lectura—, apropiarse de esas historias […] para valerse de ellas algún día como palanca [grimaldello] a fin de expresar toda su libertad y su autonomía de pensamiento y elección” (p. 54).
¿Qué dicen esas sentencias que son otros tantos mandatos de leer, explícitos (en el caso de los vándalos de Virginia) o implícitos (en el caso de la joven prostituta romana)? Es indudable que, pese a la aparente extrañeza jurídica que llamó la atención de la prensa, no hay en ellos nada muy sorprendente. En efecto, lo que se oye en esas distintas sentencias es simplemente el ideal de la Ilustración [o las Luces], tal como resuena desde Kant hasta los actuales discursos sobre la lectura como liberación.
Kant, se recordará, definía la Ilustración como la salida de un estado de minoridad, de tutela o de inmadurez de la que uno mismo es responsable, y una de las condiciones de esa salida era para él la lectura o, más precisamente, el libre ejercicio público de la razón en el seno de una comunidad de lectores (lo que él llamaba el “mundo de los lectores”, Leserwelt).6 Es todavía ese ideal kantiano el que se oye resonar cuando, en 2003, la Unesco lanza un decenio puesto bajo el signo del siguiente eslogan: “La alfabetización, fuente de libertad” (Literacy as freedom). En su discurso de inauguración pronunciado el 13 de febrero de 2003 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el director general, Koichiro Matsuura, declaró, con acentos eminentemente kantianos, que el acceso a la lectura “libera a las personas de la ignorancia, la incapacidad y la exclusión”, está “indisociablemente ligado al programa de los derechos humanos” y permite “encontrar su voz” (find their voice) a los “oprimidos”.7
Si aprender a leer y comprender lo que se lee es por lo tanto, en varios conceptos, una cuestión de vocalidad, esta dista de ser simple, como lo veremos: además de su reparto triangulado al que ya aludí, la voz leyente está constantemente entretejida con el imperativo —“¡lee!”— que la acompaña o la precede. Ahora bien, comenzamos a entrever que ese mandato no es únicamente la expresión de las radiantes Luces de la (auto)emancipación. O, mejor: si lo es, lo es en la medida en que aquellas tienen también su vertiente sombría, oscura. Leer —como volveremos a ello con Platón y Sade— puede ser una esclavitud.
* * *
Las recientes condenas a leer constituyen una notable prosopopeya, en la medida en que atribuyen una voz, la del juez, al imperativo de lectura. Todo sucede, de hecho, como si ese imperativo silencioso agazapado en mi fuero interno —tan cercano a lo que Kant llamaba la “voz de la razón”— se encontrara en la escena ruidosa de un tribunal, donde cobra cuerpo y se encarna empíricamente.
Las situaciones en que la escenografía tácita o taciturna del leer se torna patente tienen mucho que enseñarnos. Resulta que las hipovoces que subvocalizan en mí cuando leo son, por así decir, amplificadas, megafoneadas, y que retumban en un teatro de tamaño natural donde puedo escucharlas y analizar sus relaciones de fuerza, sus juegos de poder. Nos tocará pues remontarnos en el tiempo, invertir la evolución que, de Platón a san Agustín y más allá, llevó a la práctica de la lectura silenciosa: al volver a una época en la que un esclavo lector habría leído para nosotros en voz alta, obediente a una orden que lo intimaba a hacerlo, veremos desplegarse lo implícito, lo veremos literalmente explicitarse. Observaremos las micropolíticas del leer en una versión aumentada que las hará aparecer a plena luz.
Y por eso también prestaremos oídos atentos a todos los innumerables imperativos de lectura (se atenúan a veces bajo la forma de un consejo, un anhelo…) que aparecen en tantos prefacios o interpelaciones a los lectores que somos. En cada oportunidad, de Montaigne a Nietzsche pasando por el famoso apóstrofe baudeleriano al “hipócrita lector” que soy, nos encontraremos ya incluidos, ya inscritos en cierta configuración dentro de un campo de fuerzas que nos precedía, nos esperaba. Pero auscultaremos igualmente los lugares donde se aloja, en el corazón mismo del libro, una suerte de ociosidad del lector, un no-leer o un no-leas que tiene por consiguiente aires de contrapoder: en la medida en que los ojos se apartan del texto y se elevan hacia la plegaria, las prácticas leyentes de los místicos, por ejemplo, interesaban a Michel Foucault, que veía en ellas la promesa de una lectura tendiente a su absoluto, a punto de soltar las amarras que la anclan a la página; y Walter Benjamin, lo veremos, no estaba lejos de sugerir que la relación más auténtica o más respetuosa con los libros podría ser la del puro coleccionista que, en vez de leerlos o comerciar de alguna manera con ellos, los deja simplemente ser tal como son.
Por razones en apariencia muy alejadas de las preocupaciones de Walter Benjamin o de Michel de Certeau, algunos defendieron recientemente la idea de que, en la época de la globalización de la literatura, una justa práctica de la lectura debería por necesidad dar cabida a cierto grado de no lectura, consecuencia insoslayable —aritmética, por así decir— de la simple cantidad de escritos publicados cada día en el planeta. La lógica parece inapelable y hay que tomarla en serio: si, con Goethe, que fue el primero en hablar de Weltliteratur, se llama “literatura mundial” una plétora sin precedente de textos que exigen una legítima atención, ¿cómo seguir justificando que haya que leer de cerca, consagrándoles el tiempo de una glosa o una auscultación infinita, los mismos pasajes canónicos, a los que se supone merecedores de una reinterrogación incesante? Esa era en suma la pregunta hecha por Franco Moretti cuando, en un artículo que hizo época, reivindicó la posibilidad de una lectura distante:8 “Sabemos leer textos”, escribía, “aprendamos ahora a no leerlos”.
Al declarar muerta o superada la lectura atenta (lo que los anglosajones llaman close reading, una práctica cercana a la explicación de textos francesa), y propiciar una lectura en cierto modo indirecta, una lectura que se base en otras lecturas en vez de vérselas con el texto mismo, Moretti toma nota de la proliferación infinita, el crecimiento sin límites de lo que hay —de lo que habría— que leer. Imposible leerlo todo; deleguemos pues la lectura, leamos lo que otros hayan leído por nosotros, leamos por procuración y de manera estadística, acechando incidencias, cartografiando tendencias, evoluciones: esa sería la única manera de hacer frente a lo que Valéry, después de Goethe, ponía en escena en “Mi Fausto”, a saber, la superproducción inexorable de escritos, ese desborde textual que hace que, “de siglo en siglo, se eleve el edificio monumental de lo ILEGIBLE”.9
Frente a la avalancha sin medida de todo lo que habría que leer, ¿no está nuestro pequeño teatro vocal, donde se desarrollan y se desbaratan los micropoderes de la lectura, condenado a explotar, a quedar pulverizado? ¿No hay algo tremendamente anacrónico en el hecho de querer pensar hoy la lectura, con su economía o su ecología globalizadas, a la escala microscópica de un reparto de las voces perteneciente a una época en que no existía otra cosa que algunos rollos de papiro que circulaban de mano en mano? Y sobre todo, ¿qué podría quedar en verdad de esa vieja vocalidad cuando mi lectura se torna cada vez más hipertextual, distante o maquínica, cuando cliqueo en enlaces que me llevan de texto en texto o cuando busco las apariciones de una palabra en una obra que se asemeja entonces más a una base de datos que a un libro encuadernado y paginado? No se pronuncia un clic. No se vocaliza ni se subvocaliza el puro movimiento de remisión de un pasaje a otro. No se articula interiormente el trabajo de un motor de búsqueda que gira.
Es cierto. Pero la cuestión está sin duda mal planteada. Acaso sea preciso incluso invertirla: en vez de buscar lo que queda de hipovocalidad en la era del hiperleer, a la luz de estos trastocamientos en curso nos preguntaremos qué habrán sido todas las voces que han compuesto la escenografía pública o privada de tantos lectores durante tantos siglos. De suponer que hay en verdad una atrofia de la vocalidad a medida que se acelera la lectura (lo cual queda por demostrarse), lo menos que puede decirse es que se trata de una mutación compleja: continúo aún y siempre haciéndome tantos discursos o contradiscursos internos incluso cuando hojeo Google Books, y no pocos imperativos se enuncian en mí, a menudo contradictorios, no pocos balbuceos se suscitan en mi fuero interno para interrumpirse casi al instante unos a otros, mientras salto de frase en frase dejándome llevar por los flujos de una literatura mundial cuya metonimia podría ser Internet. Mi experiencia de lector no es desde luego la misma que la de Fedro cuando le lee a Sócrates el discurso de Lisias, o la del esclavo sin nombre cuando presta su voz a los personajes que debaten en el diálogo platónico titulado Teeteto. Pero el reparto de sus voces tiene mucho que decirme sobre la partición de las mías en una lectura que, pese a ser hipertextual, dista de ser afónica. Y viceversa: mis prácticas vocalisantes —vocales y leyentes [lisantes]— podrían efectivamente, a cambio, echar nueva luz sobre la inmemorial fonoescenografía del leer.
En consecuencia, tal vez no sea tanto mi voz la que, a medida que crece la velocidad del leer, desaparece (por lo demás, ¿cómo podría estar seguro de eso, habida cuenta de que aquella ya no era sino una cuasivoz, una voz afónica?). Es más bien la de ellos, lo veremos, es más bien la voz de Fedro o la del esclavo, así como la de tantos otros lectores desde entonces, la que podría a fin de cuentas parecernos, ya, un diferencial de velocidad: esa voz se precedía, se dejaba atrás, también estaba atrasada con respecto a sí misma, se tensaba y se distendía sin dejar de acoger el no-hay-que-leer en el corazón mismo del leer, la distracción en el seno mismo de la más intensa atención, donde una alimentaba a otra y viceversa.10
La no lectura, en suma, en la cual se confunden o se intercambian la velocidad cero y la velocidad infinita, se aloja sin duda, desde siempre, en el seno de la lectura.
Posdata: me atrevo apenas a añadir algunas palabras a esta introducción demasiado extensa. Las inscribo aquí no sin escrúpulos, en caracteres más pequeños, para tratar de no estorbar en exceso. Porque, querido lector, ya estás sin duda cansado de este preámbulo parlanchín, cansado de antemano de lo que va a seguir: tantas páginas, tanto tiempo, tantos esfuerzos…
(Tranquilízate, no eres el único que siente ese gran cansancio. László Krasznahorkai, cuyos relatos tendrán tanto que decirnos sobre la temporalidad de la lectura, solicita así al lector de Ha llegado Isaías: “Querido lector solitario, fatigado, sensible…”. Y Si una noche de invierno un viajero, esa novela de Italo Calvino que leeremos como una vasta puesta en escena de la diferencia sexual en la voz que lee, termina con esta pregunta: “¿No estás cansado de leer?”.
Así pues, si estás cansado, como yo, de todo lo que hay que leer (e incluso no leer o leer por encima), me imagino que compartirás de buena gana mi sensación de cansancio frente a todos los manifiestos en favor de tal o cual manera de leer que no dejan de proliferar, en particular en el mundo anglosajón. Cada tipo de lectura pretende terminar con las precedentes, superar sus insuficiencias, ponerlas en su lugar, y con ellas, sus pretensiones.
La lectura distante (distant reading) propiciada por Franco Moretti, como hemos visto, declara superada la lectura cercana (close reading) que habría prevalecido hasta aquí. Para otros, es la lectura de superficie (surface reading) la que estaría llamada a tomar el relevo de la lectura sintomal cara a Louis Althusser: leer, afirman, ya no querrá decir necesariamente dar con lo que se oculta bajo el texto, sus presupuestos no formulados; leer será prestar atención a lo que hay en el texto, y nada más (just reading es el nombre de esta manera de leer que no hace otra cosa que “solo leer”). Otros más oponen a la lectura sintomal, no una lectura de superficie, sino una lectura reparadora (reparative reading) que supere la actitud de sospecha en referencia al texto y rehabilite a su respecto cierta ingenuidad o sorpresa. Distante, cercana, superficial, sintomal, justa, reparadora: la lista está lejos de cerrarse (hay quienes hablan de lectura “no crítica”, de “simple” lectura…).
A pesar de la pertinencia de no pocos argumentos propuestos aquí o allá,11 casi creeríamos estar en una especie de supermercado académico, donde el universitario que debe leer para vivir puede elegir diversas prácticas de lectura, como si eligiera entre distintas marcas de leche descremada o semidescremada. Esos debates, esas elecciones en las cuales se juegan carreras y reputaciones, suscitan a veces la impresión de una tormenta en un vaso de agua. Cada uno de esos puntos de inflexión, que se presenta como una revolución anunciadora del nacimiento de un nuevo tipo de lector, parece en realidad volver a representar papeles que la historia de la lectura ya ha configurado.
Tomemos la lectura distante cara a Franco Moretti: para cartografiar los fenómenos que estudia a gran escala, por ejemplo la difusión de la novela inglesa y francesa en Europa alrededor de 1850, el autor consulta repertorios bibliográficos nacionales a fin de extraer de ellos estadísticas sobre las traducciones de las novelas en cuestión, su frecuencia, su rapidez, e incluso, para verificar hipótesis geopolíticas globales acerca del nacimiento de la novela moderna como compromiso entre una influencia occidental y componentes locales, compara decenas de estudios críticos y confiesa a veces, no sin humor, casi como si se tratara de un pecado, que “desde ya [ha] leído”, excepcionalmente, algunas de las novelas de las que se trata.12 Si Moretti propuso el eslogan de la lectura distante (distant reading), oponiéndolo a la lectura cercana o atenta (close reading) que prevaleció en los estudios literarios anglosajones desde la década de 1920, fue para caracterizar esa metalectura consistente en una recolección y una clasificación de datos.
Ahora bien, de mirar las cosas más de cerca (por así decirlo, una vez más), la construcción del ideal de la lectura detallada, tal como habrían de propiciarlo los representantes del new criticism, también se apoyó en recolecciones de datos más correspondientes a la metalectura que a lo que cabe imaginar como una lectura en contacto directo y estrecho con el texto. La obra de Ivor Armstrong Richards, Practical Criticism, considerada como fundadora de la tradición del close reading (una expresión que, además, tiene en ese libro algunas apariciones dignas de nota), se presenta así como una serie de experiencias consistentes en pedir a lectores que anoten sus lecturas de ciertos poemas escogidos: “Durante años”, cuenta Richard en la introducción,
hice la experiencia de repartir hojas con un poema impreso […] a públicos a los cuales se pedía que escribieran libremente comentarios sobre ellos. No se revelaba el nombre del autor del poema, que, salvo contadas excepciones, no era reconocido. Al cabo de una semana, yo recogía esos comentarios […]. La semana siguiente, dictaba clases dedicadas en parte a los poemas, pero sobre todo a los comentarios o protocolos, como yo los llamaba.13
Uno de los primeros y más célebres defensores de la lectura cercana se basa pues, de preferencia, en lecturas derivadas, lecturas de lecturas o metalecturas. Como si la distancia de los metadatos ya fuera a habitar una proximidad que se querría la más inmediata.
Pero la lectura distante o hipertextual, la metalectura, se anuncia desde aún más lejos que la lectura cercana a la cual se cree poder oponerla un siglo después. La veremos encarnarse por ejemplo en el personaje de Fausto, que, en el transcurso de una extraordinaria escena orquestada por Goethe para la segunda parte de su tragedia, sobrevuela milenios de literatura mundial. Y, en especial, no dejaremos de preguntarnos si, en el fondo, como ya sucedía en Platón, toda lectura no es necesariamente distante y cercana a la vez, un entramado vocal (o casi vocal) de alejamiento y contigüidad. Puesto que, al ser un reparto de las voces, la lectura es a la vez transitiva (la voz leyente se borra frente a la voz leída por ella, desaparece para dejarla transparentarse mejor en cuanto voz que habla) y reflexiva (siempre se puede prestar más atención a la voz que lee que a la leída por ella). Si hay sin duda una triangulación de la lectura (mi voz que lleva la suya hasta tus oídos, seamos quienes seamos o lo que seamos), se trata de un triángulo que se abre y se cierra sin cesar, en función de sístoles y diástoles que preceden y hacen posibles todas las distinciones entre proximidad y distancia.14
1 Sin duda sería más exacto decir, con Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, París, Gallimard, 1975, p. 31 [trad. esp.: Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, trad. de Aurelio Garzón del Camino, México, Siglo XXI, 1976], que “se trata en cierto modo de una microfísica del poder que los aparatos y las instituciones ponen en juego, pero cuyo campo de validez, de alguna manera, se sitúa entre esos grandes funcionamientos y los cuerpos mismos con su materialidad y sus fuerzas”. También podría considerarse la lectura como el campo de una “micropolítica” en el sentido en que la entienden Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, París, De Minuit, 1980, p. 260 [trad. esp.: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, trad. de José Vázquez Pérez con la colaboración de Umbelina Larraceleta, Valencia, Pre-Textos, 1988]: “Toda política es a la vez macropolítica y micropolítica”.
2 Sobre la subvocalización, véase por ejemplo Alexander Pollatsek, “The Role of Sound in Silent Reading”, en Alexander Pollatsek y Rebecca Tremain (eds.), The Oxford Handbook of Reading, Oxford y Nueva York, Oxford University Press, 2015, pp. 185-201, en pp. 197 y ss. En un artículo titulado “So Much to Read, so Little Time: How Do We Read, and Can Speed Reading Help?”, en Psychological Science in the Public Interest, vol. 17, núm. 1, enero de 2016, pp. 4-34, cinco científicos eminentes (Keith Rayner, Elizabeth R. Schotter, Michael E. J. Masson, Mary C. Porter y Rebecca Treiman) reabrieron hace poco ese espinoso expediente; escriben (mi traducción, p. 23): “Los cursos de lectura acelerada (speed reading) se fundan en otra afirmación, a saber, que, a fuerza de entrenamiento, los lectores rápidos (speed readers) podrían aumentar su eficacia de lectura si suprimieran la subvocalización. Esta última no es otra cosa que el discurso (speech) que oímos con frecuencia en la cabeza cuando leemos. Ese discurso interior es una forma abreviada (abbreviated) de discurso que otros no oyen y que puede no suscitar movimientos explícitos de la boca, pero que, no obstante, es percibida por el lector. Los promotores de la lectura acelerada afirman que esta voz interior es un hábito que sobrevive debido a que aprendemos a leer en voz alta antes de empezar a leer en silencio, y que el discurso interior es un freno (a drag) a la lectura acelerada. […] De todos modos, la investigación sobre la lectura normal contradice esa afirmación […]. Se ha demostrado que los intentos de eliminar el discurso interior ocasionan fallas de comprensión”.
3Dear Reader. Don’t Read. Para tener un panorama de la obra de Ulises Carrión, remito al bello catálogo que acompaña la exposición organizada en el museo Reina Sofía de Madrid: Ulises Carrión, Dear Reader. Don’t Read,