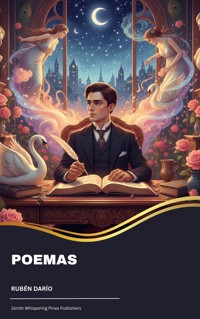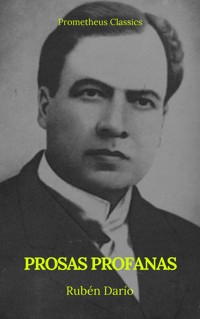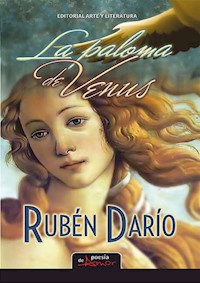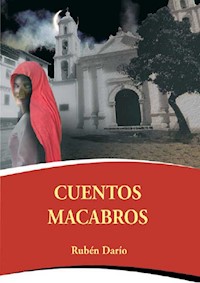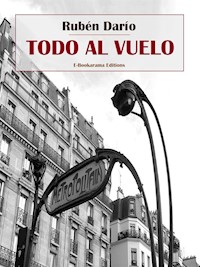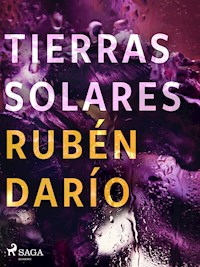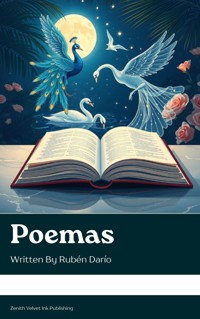
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zenith Velvet Ink Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Poemas reúne una selección esencial de la obra lírica de Rubén Darío, el gran renovador del lenguaje poético en lengua española y figura central del Modernismo. En estos versos, Darío despliega su inconfundible maestría para unir musicalidad, simbolismo, sensorialidad y profundidad emocional, creando una poesía que cambió para siempre la tradición literaria hispánica. Sus poemas exploran la belleza, el amor, la nostalgia, la búsqueda espiritual y los sueños que habitan la imaginación humana. Con imágenes refinadas, ritmo impecable y un lenguaje que combina elegancia y misterio, Darío construye un universo lírico que sigue conmoviendo y deslumbrando a lectores de todas las generaciones. Esta edición, cuidada y accesible, es ideal tanto para quienes se inician en su obra como para lectores que desean revisitar la voz poética más influyente del Modernismo. Cada página invita a disfrutar de la riqueza estética, la sensibilidad y la visión artística que han convertido a Darío en un referente universal. Añade Poemas de Rubén Darío a tu biblioteca y sumérgete en una de las expresiones más hermosas, innovadoras y trascendentes de la poesía en español.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 56
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rubén Darío
Poemas
Rubén Darío
POEMAS
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-821-8
Greenbooks editore
Edición digital
Agosto 2020
www.greenbooks-editore.com
Indice
PRÓLOGO
EL HOMBRE
POEMAS
PRÓLOGO
En una mañana fría y húmeda llegué por primera vez al inmenso país de los Estados Unidos. Iba el steamer despacio, y la sirena aullaba roncamente por temor de un choque. Quedaba
atrás Fire Island con su erecto faro; estábamos frente a Sandy Hook, de donde nos salió al pa- so el barco de sanidad. El ladrante slang yanqui sonaba por todas partes, bajo el pabellón de bandas y estrellas. El viento frío, los pitos arromadizados, el humo de las chimeneas, el movimiento de las máquinas, las mismas ondas ventrudas de aquel mar estañado, el vapor que
caminaba rumbo a la gran bahía, todo decía: all right. Entre las brumas se divisaban islas y barcos. Long Island desarrollaba la inmensa cinta
de sus costas, y Staten Island, como en el marco de una viñeta, se presentaba en su hermosura,
tentando al lápiz, ya que no, por falta de sol, a la máquina fotográfica. Sobre cubierta se agru-pan los pasajeros: el comerciante de gruesa
panza, congestionado como un pavo, con en-corvadas narices israelitas; el clergyman hueso-
so, enfundado en su largo levitón negro, cubier- to con su ancho sombrero de fieltro, y en la mano una pequeña Biblia; la muchacha que usa gorra de jockey, y que durante toda la travesía ha cantado con voz fonográfica, al són de un banjo; el joven robusto, lampiño como un bebé, y que, aficionado al box, tiene los puños de tal modo, que bien pudiera desquijarrar un rinoce- ronte de un solo impulso... En los Narrows se
alcanza a ver la tierra pintoresca y florida, las fortalezas. Luego, levantando sobre su cabeza
la antorcha simbólica, queda a un lado la gigan- tesca Madona de la Libertad, que tiene por peana un islote. De mi alma brota entonces la salutación:
«A ti, prolífica, enorme, dominadora. A ti, Nuestra Señora de la Libertad. A ti, cuyas ma- mas de bronce alimentan un sinnúmero de al- mas y corazones. A ti, que te alzas solitaria y
magnífica sobre tu isla, levantando la divina antorcha. Yo te saludo al paso de mi steamer, prosternándome delante de tu majestad. ¡Ave:
Good morning! Yo sé, divino icono, ¡oh, magna estatua!, que tu solo nombre, el de la excelsa beldad que encarnas, ha hecho brotar estrellas sobre el mundo, a la manera del fiat del Señor.
Allí están entre todas, brillantes sobre las listas de la bandera, las que iluminan el vuelo del
águila de América, de esta tu América formi- dable, de ojos azules. Ave, Libertad, llena de fuerza; el Señor es contigo: bendita tú eres. Pe- ro, ¿sabes?, se te ha herido mucho por el mun- do, divinidad, manchando tu esplendor. Anda en la tierra otra que ha usurpado tu nombre, y
que, en vez de la antorcha, lleva la tea. Aquélla no es la Diana sagrada de las incomparables
flechas: es Hécate.»
Hecha mi salutación, mi vista contempla la ma- sa enorme que está al frente, aquella tierra co- ronada de torres, aquella región de donde casi
sentís que viene un soplo subyugador y terrible: Manhattan, la isla de hierro, Nueva York, la sanguínea, la ciclópea, la monstruosa, la tor-mentosa, la irresistible capital del cheque. Ro-
deada de islas menores, tiene cerca a Jersey; y agarrada a Brooklyn con la uña enorme del puente, Brooklyn, que tiene sobre el palpitante pecho de acero un ramillete de campanarios.
Se cree oír la voz de Nueva York, el eco de un vasto soliloquio de cifras. ¡Cuán distinta de la voz de París, cuando uno cree escucharla, al acercarse, halagadora como una canción de amor, de poesía y de juventud! Sobre el suelo de Manhattan parece que va a verse surgir de
pronto un colosal Tío Samuel, que llama a los pueblos todos a un inaudito remate, y que el
martillo del rematador cae sobre cúpulas y te- chumbres produciendo un ensordecedor trueno metálico. Antes de entrar al corazón del mons-
truo, recuerdo la ciudad, que vio en el poema bárbaro el vidente Thogorma:
Thogorma dans ses yeux vit monter des murailles de fer dont s'enroulaient des spirales des tours et des palais cerclés d'arain sur des blocs lourds; ruche énorme, géhenne aux lúgubres entrailles oú s'en-gouffraint les Forts, princes des anciens jours.
Semejantes a los Fuertes de los días antiguos, viven en sus torres de piedra, de hierro y de cristal, los hombres de Manhattan.
En su fabulosa Babel, gritan, mugen, resuenan, braman, conmueven la Bolsa, la locomotora, la fragua, el banco, la imprenta, el dock y la urna electoral. El edificio Produce Exchange, entre sus muros de hierro y granito, reúne tantas almas cuantas hacen un pueblo... He allí Bro- adway. Se experimenta casi una impresión do- lorosa; sentís el dominio del vértigo. Por un
gran canal, cuyos lados los forman casas mo-numentales que ostentan sus cien ojos de vidrio
y sus tatuajes de rótulos, pasa un río caudaloso, confuso, de comerciantes, corredores, caballos,
tranvías, ómnibus, hombres-sandwichs vesti-
dos de anuncios y mujeres bellísimas. Abar-cando con la vista la inmensa arteria en su her-
vor continuo, llega a sentirse la angustia de ciertas pesadillas. Reina la vida del hormigue- ro: un hormiguero de percherones gigantescos, de carros monstruosos, de toda clase de vehícu- los. El vendedor de periódicos, rosado y risue- ño, salta como un gorrión, de tranvía en tranv-
ía, y grita al pasajero ¡intanrsooonwoood! , lo que quiere decir, si gustáis comprar cualquiera de
esos tres diarios, el Evening Telegram, el Sun o el World. El ruido es mareador y se siente en el aire una trepidación incesante; el repiqueteo de
los cascos, el vuelo sonoro de las ruedas, parece a cada instante aumentarse.
Temeríase a cada
momento un choque, un fracaso, si no se cono- ciese que este inmenso río que corre con una fuerza de alud, lleva en sus ondas la exactitud de una máquina. En lo más intrincado de la muchedumbre, en lo más convulsivo y crespo de la ola en movimiento, sucede que una lady anciana, bajo su capota negra, o una miss rubia,
o una nodriza con su bebé, quiere pasar de una acera a otra. Un corpulento policeman alza la
mano; detiénese el torrente; pasa la dama; ¡all right!
«Esos cíclopes...», dice Groussac; «esos feroces calibanes...», escribe Peladan. ¿Tuvo razón el raro Sar al llamar así a estos hombres de la América del Norte? Calibán reina en la isla de Manhattan, en San Francisco, en Boston, en Washington, en todo el país. Ha conseguido establecer el imperio de la materia desde su estado misterioso con Edison, hasta la apoteosis del puerco, en esa abrumadora ciudad de Chi- cago. Calibán se satura de wishky, como en el drama de Shakespeare de vino; se desarrolla y crece; y sin ser esclavo de ningún Próspero, ni martirizado por ningún genio del aire, engorda
y se multiplica. Su nombre es Legión. Por voluntad de Dios suele brotar de entre esos pode-
rosos monstruos algún sér de superior natura- leza, que tiende las alas a la eterna Miranda de
lo ideal. Entonces, Calibán mueve contra él a Sicorax, y se le destierra o se le mata. Esto vio el mundo con Edgar Allan Poe, el cisne desdichado que mejor ha conocido el ensueño y la muer-
te...