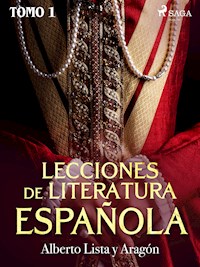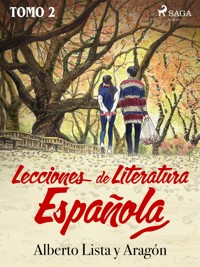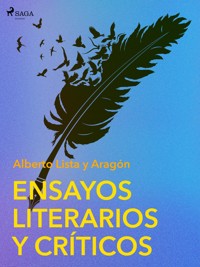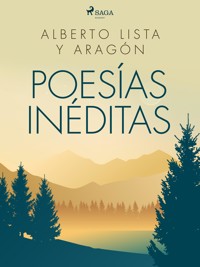
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Colección de poemas del autor Alberto Lista y Aragón, en los que apreciamos algunos de los temas estrella presentes en toda su obra: la melancolía por el pasado perdido, el amor frustrado, el enciclopedismo y el ensalzamiento de la razón pura por encima de las pasiones humanas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Lista y Aragón
Poesías Inéditas
SOCIEDAD DE MENENDEZ Y PELAYO
Edición y estudio preliminar de JOSÉ MARÍA DE COSSÍO
Saga
Poesías Inéditas
Copyright © 1927, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726661347
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
La Sociedad de Menéndez y Pelayo restituye impreso a la Universidad de Sevilla este caudal lírico, del que Lista la quiso depositaria.
ESTUDIO PRELIMINAR
Trata de cumplir este libro uno de los más queridos fines de la Sociedad de Menéndez y Pelayo: el de poner en circulación los textos inéditos, de interés para nuestra historia literaria, que posee la biblioteca legada por el Maestro inolvidable a la ciudad de Santander.
Se han reunido en este libro las poesías inéditas que contiene un cuaderno autógrafo de D. Alberto Lista, custodiado en la Biblioteca.
Podría haberse aumentado este caudal con numerosas composiciones que, por estar publicadas en revistas difícilmente accesibles al lector de hoy, pueden considerarse como desconocidas. No lo hemos hecho por poder dar a esta colección con pleno derecho el título de rigurosamente inédita, y, además, porque las dificultades de la busca, si había de hacerse con el rigor debido, superaba a nuestras posibilidades actuales de trabajo, y para hacer un ensayo incompleto y manco hemos preferido dejar intacta la labor para otro. Llevada ésta a cabo, queda a disposición de los estudiosos toda la obra poética de Lista, y más que duplicado el caudal de su poesía hasta hoy conocida.
No me lleva mi calidad de editor a presentar a Lista como una figura de primer orden en nuestro parnaso, pero sí la creo de suficiente relieve para que no pueda prescindirse de ella en la más rigurosa antología, y para que no sea indiferente el servicio que pretendo prestar a nuestra historia literaria acrecentando su bagaje literario.
Texto tan próximo a nosotros, no nos ha parecido pertinente acompañarle de un aparato crítico de variantes—más, teniendo en cuenta que carecen las de las poesías conocidas de todo valor poético—; por fortuna, poseemos en este manuscrito el texto definitivo, corregido de propia mano de su autor.
Por pretender esta edición un interés, no de muerto texto crítico, sino de poesía viva y eficaz para nuestras sensibilidades, siquiera no siempre lo logre, hemos prescindido del orden en que están las poesías en el manuscrito para agruparlas en las mismas secciones que utilizara Lista en sus obras impresas. Acaso no hemos acertado a caracterizarlas exactamente, pues los temas y formas nuevas que incorpora el poeta a su caudal no encajan siempre en su primitiva clasificación; con todo, hemos preferido este método para hacer más grata la lectura y más fácil la aproximación de estas nuevas poesías a las ya publicadas.
En las notas de introducción que siguen he rehuído toda alusión biográfica y todo juicio sobre su actividad crítica, dignísima de un estudio detenido y amoroso. Pretendo tan sólo valorar su obra poética ya publicada, para cuya labor hay excelentes materiales en diversos estudios contemporáneos y posteriores, y hacer destacar lo que las nuevas poesías subrayan, rectifican o acrecientan en el juicio ya formado.
I
La fundación de la Academia de Letras Humanas, de Sevilla, señala una honrosa fecha en la historia de nuestra cultura literaria.
En su estudio De la moderna escuela sevillana de literatura nos cuenta el propio Lista, y por cierto con el melancólico tono que cuadra a los recuerdos muy queridos, las vicisitudes de la fundación de la Academia, y la historia de su instituto y de sus contradicciones. No interesa para nuestro objeto seguir con atención esta historia externa, pero sí agrupar los juicios que mereció de contemporáneos y posteriores literatos. La razón de este interés es clara: Lista fué sin duda quien mejor encarnó en sus obras los ideales de aquel cenáculo, quien más completamente realizó en su producción poética las aspiraciones del grupo. Por ello, cuanto se diga de la Academia y de los ideales de la escuela a que dió origen puede entenderse referido, en gran parte, a nuestro poeta, e inversamente, los juicios que sus versos suscitaron son aplicables a la doctrina de toda la pléyade.
Los primeros contradictores surgieron en la misma Sevilla, y no sólo en el vulgo, que con su genial oposición a toda obra cultural les donostaba, sino entre la gente docta, como el licenciado D. José Alvarez Caballero, preceptor de latinidad, que parece ser el autor de un impreso titulado Carta familiar de Myas Sobeo a Don Rosauro de Safo, si bien la inspiración de la obra se atribuyó a D. Antonio Vargas, buen latinista, pero excesivamente apegado a la rutina y enemigo de la novedad.
Defendió la utilidad de la escuela D. Eduardo Adrián Vacquer en el prólogo de Poesías de una Academia de Letras Humanas..., libro inicial de la bibliografía de Lista, pues en él figuran por primera vez en volumen varias poesías suyas, en unión de otras de Blanco y Reinoso. El prólogo defendía la conveniencia de la escuela, razonando que en las bellas letras se precisa instrucción y conocer los principios del buen gusto, «los que arreglan, ilustran y enriquecen cualquier otro estudio, por docto que sea». He aquí prematuramente enunciado un principio: el del estudio de las reglas, y, por ende, de la perfección formal del poema, que había de ser capital en la flamante escuela.
Personalidad de más fuste literario, el autor de la traducción de los libros poéticos de la Biblia, D. Tomás González Carvajal, también censuró a la nueva escuela acusándola de pomposa y palabrera, y esgrimiendo contra ella el gran nombre de Fray Luis de León. Contestó por todo el grupo Reinoso en El Correo de Sevilla, afirmando que es lícito al poeta usar de palabras extraordinarias, y más significativas que las de la prosa, así como que la altisonancia es una virtud lírica. Este escogimiento de vocablos trataba de resucitar el empeño de Herrera de rear un lenguaje poético, intento glosado en el memorable prólogo de Estala a las poesías del cantor de la batalla de Lepanto. La notable doctrina de esta pieza crítica, en ese punto, coincid en todo con la de la escuela sevillana, y es mu de tenerse presente para rectamente interpretr a nuestro D. Alberto Lista y a sus compañeros de escuela.
Comocasión de la crítica hecha por Quintana de La Inocencia perdida, el poema de Reinoso, surgió una notable réplica de D. José María Blanco, en que parece llevar la voz de la escuela, y en la cual contienda no llevó la peor parte. Por no referirse a lo más característico de la orientación del grupo, sino más bien a un episodio, tocante sólo a uno de sus miembros, no amplío más esta referencia.
Entre los posteriores censores de la escuela ocupa lugar eminente el ilustre escritor D. Antonio Alcalá Galiano, quien en un razonado estudio señala con clarividencia los puntos más débiles de la poesía de los reformadores sevillanos.
«Aspiraban—dice—a reproducir a fines del siglo xviii la poesía del xvi y años primeros del siguiente, y a reproducirla tal cual era, y, sobre todo, a renovar la dicción de Fernando de Herrera, su ídolo, y de los que del, a su entender, tan perfecto modelo habían sido principales secuaces e imitadores. De ello se desprende haber sido la nueva escuela tan artificial cuanto serlo cabe.»
De expresar sentimientos impropios de la profesión de estos poetas se seguía ser «fingidas las pasiones que expresaban y que, como figuradas y no sentidas, apareciesen artificiosas, ibias o vagas y comunes, en lugar de ser vehementes o intensas: mero producto de las reglas de su doctrina que les mandaba tener amores y cantarlos...» «El lenguaje poético llegaron a considerarle como la parte principal de la poesía. Ahora, pues, aun cuando... sea de grandísima importancia la belleza de la forma, conviene considerar que, buscándola por remedo o mero estudio, suele desatenderse la inspiración que lleva a encontrarla, y también que la belleza de la forma, lejos de estar reñida con la sencillez y naturalidad, la quiere por consorte, sin lo cual se cae en lo que llaman los pintores amaneramiento... Que en poesía pueden y deben usarse algunos vocablos y giros que no consiente la prosa, ni aun la más entonada, es muy cierto... pero en la pasión ciega al lenguaje poético es común tropezar con más de un escollo, siendo de éstos uno tomar lo extravagante por bello y exquisito, y otro, si no mayor más peligroso, figurarse que con el uso de frases y voces rebuscadas y peregrinas un pensamiento trivial adquiere valor más subido.» Esta severa crítica, inspirada en la corriente romántica, trata de dulcificarla haciendo constar que al lado de la poesía espontánea e inspirada puede tener cabida, más humildemente, la poesía artificial, correcta e imitadora. «La escuela sevillana—concluye—conservaba o renovaba buenas tradiciones en buenos ejemplos.»
Capital en todos los casos que se susciten sobre poesía del siglo XVIII es la opinión del marqués de Valmar, su elegante historiador. En su Bosquejo histórico crítico..., que en realidad es una definitiva historia de ella en muy poco añadida, y en ninguna línea esencial modificada, sienta su juicio sobre la escuela sevillana. Su principal pecado—asevera—«fué el ser demasiado escuela, extremando la tendencia imitadora, funesta condición del clasicismo mal entendido, y dando a la entonación y a las formas del lenguaje cierta uniformidad palabrera y monótona... Lista anteponía a todo en la poesía la forma artificial y estudiada. Fervoroso admirador de Herrera, decía de él que había cultivado la poesía de dicción. A la luz de la crítica del tiempo presente, poesía de dicción suena como una paradoja o como el error de quien toma la vestidura y el ornato por la esencia de la belleza. Algo más que dicción limpia y lenguaje entonado, robusto y peregrino hay en el lirismo elevado de Herrera. La escuela moderna sevillana no logró, a pesar de las quiméricas creencias de algunos de sus individuos, el objeto que se propuso, que fué, según afirma Lista, «resucitar la antigua de los Herreras, Riojas y Jáureguis». Esto era aspirar a un imposible. La poesía verdadera no resucita nunca el espíritu genuino, ni siquiera el lenguaje espontáneo de las civilizaciones pasadas. Pero no por eso su gloria es menos grande. En su vida efímera puso en lugar muy alto la cultura literaria de Andalucía, y con el ejemplo y la doctrina hizo renovar a la poesía sevillana su dignidad perdida y alguna parte de su esplendor antiguo.»
Al historiar las ideas estéticas en España en el siglo XVIII hace Menéndez y Pelayo un excelente examen de la moderna escuela sevillana de poesía, dando su juicio sobre la Academia de Letras Humanas y su influencia y significación. «Es cierto—dice el mestro de la crítica contemporánea—que mucha de aquella poesía era artificial; pero con noble y bien encaminado artificio, con elevación y dignidad en los asuntos y en los pensamientos, con jugo de doctrina, con esplendor y lumbre de estilo poético, llevado, es verdad, al extremo, porque ninguna reacción es eficaz sino a condición de extremarse.» «... la escuela sevillana manifestaba altamente el propósito de ser prolongación o renovación de la antigua... acordes todos en la existencia de un lenguaje poético, distinto del de la prosa y que debía estudiarse en los poetas andaluces de la edad de oro...» «El mérito de aquellos poetas está en lo que tienen de poetas del siglo xviii, en lo que deben a las ideas de filosofía de su tiempo.» «... tenía que ser forzosamente la poesía menos poética (que en los sevillanos del siglo xvi )..., pero no falta de mérito cuando acertaba a ser sincera.»
Aunque entre los juicios resumidos los hay definitivos, por la autoridad de sus autores y por el acierto, tal como se presentan los hechos a la crítica actual más exigente, quiero, con todo, pesar el valor de las censuras y recalcar de tales juicios lo que juzgo más interesante para la apreciación exacta de la escuela, y más especialmente de su corifeo D. Alberto Lista.
La censura de Alvarez Caballero, o de Vargas, o de quienquiera que sea, carece de valor para la crítica, si bien es sumamente elucidativa del estado de la cultura estética, aun entre gente letrada, pero rebelde a toda disciplina, y esto no por alteza de genio, sino por libertad de la rastrera poesía que conocemos de aquel tiempo. También nos instruye de que el propósito era escandaloso por nuevo, y esta es una información que debemos aprovechar, pues si bien ello era cosa sabida, la agresión de tal carta nos da muy clara idea del grado de novedad de la empresa, y de lo contraria a todos los usos literarios de entonces. Tal ejecutoria honrosa vino a legitimar la publicación de las poesías de la Academia, indudable muestra del valer de los jóvenes poetas de la pléyade.
La crítica de González Carvajal saca por vez primera a plaza un tema que ha de dar materia a todas las censuras de la escuela. La acusación de palabrera y de altisonante se caía, como suele decirse, de su peso para esta y para todas las escuelas que pongan especial empeño en el cultivo de la forma. Esta censura la repiten Alcalá Galiano y Valmar, y sin duda es fundada, pero es injusto el tener esta intención por única, pues el fondo de su poesía nunca le descuidaron estos poetas; el fondo tal como se entendía en la crítica del tiempo, es decir, de una parte el asunto o tema de la poesía, que siempre le procuraron noble y elevado, y de otra parte el modo de desarrollarle en pensamientos, metáforas e imágenes, y para eso no puede negarse que escogieron buenos modelos.
Además, este culto preferente a la forma, dadas las circunstancias de la época, era oportunísimo como terapéutica, aunque fuera excesivo como doctrina, y a él se debieron los mejores aciertos de los poetas de la escuela, entre los cuales abundó más la discreción que el verdadero genio poético.
Más grave es la acusación de falsedad en los afectos que la dirige Alcalá Galiano. Hablaba por boca del ilustre orador una preocupación romántica sobre la sinceridad poética, preocupación lógica en la generación que había visto en más de un caso los acentos de desesperación o de amargura consagrados por el suicidio. El no haber vivido una vida de pasiones extremas no quita el derecho de cantarla ni aun en pura lírica. Podrá el vate que se las atribuye ser como hombre un farsante, pero como poeta no se le puede exigir tal experiencia. Lo que sí se puede hacer es explicar los resultados poco dichosos como consecuencia de esa inexperiencia. A un poeta, en cuanto tal, no se le pueden exigir otras verdades que las estéticas. Los resultados de los poetas sevillanos no les estimo tan desgraciados que sea preciso hacer hincapié en esa observación. Exacta es la de ser en la imitación excesivamente serviles, y de no haberse apropiado el espíritu del modelo, cosa por otra parte imposible, y de aquí fundada la acusación de artificialidad.
Tal defecto le subraya el marqués de Valmar diciendo, con frase precisa e insustituible, que el más grave pecado de la escuela fué el ser demasiado escuela.
Es la crítica generosa de Menéndez y Pelayo la que tiene para ese su artificio la frase más piadosa y más justa, y quien pone en el elogio, forzosamente relativo, un mayor entusiasmo.
Resumiendo, diremos que, en absoluto, la escuela, por sus propósitos artísticos, por su doctrina y hasta por sus resultados, tiene muchos puntos vulnerables, y el notarles es labor tan fácil como agradecida; considerándola en relación con la anarquía de su tiempo, sube la estima por los decididos campeones de la escuela sevillana a punto de verdadera admiración.
II
En este ambiente crítico de templada estimación por la tendencia de que Lista fué principal corifeo, ha de considerarse su poesía. Él mismo nos proporciona los primeros y no menos estimables datos sobre ella, y sobre su complexión literaria.
A Dalmiro: el genio de su amigo Anfriso no es para la poesía sublime titula una de sus líricas profanas, y esta verdad resume felizmente su genio poético. Lista venera y admira a sus amigos que emprenden osadas excursiones por el campo de la poesía sagrada o de la heroica —él mismo se aventuró con mediocre éxito a tales empeños—, les anima en sus empresas, canta los triunfos reales, o supuestos por la amistad, de Fileno, de Albino; mas constantemente protesta su renuncia a tal lauro, la ausencia en él de la ambición a tal corona. Al mismo Albino le dice con feliz rasgo:
Si modesta viola, malva errante
o girasol amante
tejieren mi guirnalda,
entonces tu glorioso
triunfo, del Pindo en la canora falda
admirado veré, mas no envidioso.
De esta suerte se anticipa Lista a la censura de parte de su producción, especialmente de sus poesías heroicas y aun de las sagradas.
Meléndez Valdés—su nombre será siempre punto de partida para el estudio de poetas posteriores—considera a Lista como discípulo y le ofrece la lira de Batilo, no la de Meléndez, que además de Batilo fué robustísimo poeta de la más ambiciosa poesía.
Tú, en tanto, a quien los años
y el claro Dios del Pindo
adulan, y en sus redes
prendió el alado niño,
feliz mis huellas sigue
y en don bien merecido
recibe Anfriso amado
la lira de Batilo.
La lira que a los cisnes
de nuestros sacros ríos
fué ejemplo a que cantasen
con más acorde estilo.
Yo en tus aplausos loco,
mientras que al negro olvido
me robas tú con versos
del mismo A polo dignos,
diré gozoso a todos:
«Si en tan excelso giro
sobre los astros vaga,
yo le mostré el camino.»
Reconoce en estos versos Meléndez Valdés, a más de la índole poética de Lista, el culto que rendía al decoro de la forma, pues debía de sucederle en el ejemplo para que los poetas cantaran con estilo más acorde.
Estos versos son sin duda contestación a los de Lista en loor del restaurador de la poesía española. En ellos canta Lista dignamente la gloria del salmanticense, y hace una enumeración de los temas cantados por Meléndez Valdés sumamente elucidativa de las preferencias poéticas de nuestro poeta. Lista advierte de la poesía de Meléndez, y poéticamente lo glosa, las florestas amenas del Zurguén, las ninfas y pastores de Otea, a los que invita al gozo; no la cólera de Aquiles ni el asta de Marte, sino los plácidos solaces del amador y sus breves guerras y blandas paces. Como sobre ascuas pasa por otros temas más elevados, como el del poema El Angel Exterminador, para volver a complacerse en sus cantos a la Naturaleza, a la ternura, a la piedad filial, a la amorosa fe sencilla en el idilio campestre que celebrara con la avena de Gessner. No fué, pues, la herencia de Lista la trompa con que Meléndez cantó el triunfo de las artes, ni el grave bordón de sus poesías elegíacas, ni el plectro de sus discursos filosóficos, sino la lira convencional que hizo cantar más acordemente a los cisnes de nuestros sacros ríos. Esta herencia nunca fué repudiada por Lista, y así, en su pacífica posesión debemos suponerla. No ha sonado con la intensidad que merece el nombre de Meléndez Valdés entre los ascendientes de Lista; a mi ver, su puesto en el árbol genealógico de su poesía es de los más próximos y evidentes.
Mas si sus críticos no han insistido lo suficiente, con creces ha reparado la omisión la inscripción de su sepultura en la capilla de la Universidad de Sevilla, que, grabada en mármol, reza en buen latín: A Alberto Lista y Aragón..., ilustre admirador del salmanticense Batilo y heredero de la lira de tan insigne vate.
A estos propósitos confesados pueden añadirse otros de imitaciones deliberadas; pero a todos estos testimonios aventaja, por lo explícito y hecho con intención confidencial, la advertencia o prólogo de la segunda edición de sus poesías. «Aplicado—dice—desde mi primera juventud a estudios sumamente serios por la naturaleza de mis obligaciones, descansaba de mis tareas con el trato amable de las musas, que ha sido constantemente mi consuelo en las adversidades y mi recreo en la feliz medianía que he gozado gran parte de mi vida... He procurado reunir en cuanto a la versificación, muy variada en cuanto a los metros, la valentía y fluidez de mi maestro Rioja con el artificio admirable y generalmente poco estudiado de Calderón.» En otro lugar ha advertido que debe dar el poeta a su obra «toda la perfección de que es capaz». No nos interesa por ahora subrayar la ecuación o desigualdad de estos propósitos con los resultados conseguidos. Nos importa tan sólo destacar la intención. Notemos lo primero el adjetivo amable aplicado a su trato con las musas; no ha de violentarlas el poeta a acentos más agudos y extraordinarios. Además, la poesía no es en él oficio o profesión, sino consuelo de otros más graves cuidados. El Rioja que se propone como modelo no es el que hoy conocemos, sino el acrecido en su caudal poético con la Epístola moral y la canción Las ruinas de Itálica. Su modo de entender el artificio de los versos líricos de Calderón tampoco es el vigente, y aun sospecho que en este punto habló con poca sinceridad. El afán de perfección formal, nota, como vimos, tan característica de toda la escuela, explica, puesto en función de sus versos, todos sus primores y todas sus limitaciones.
Estos propósitos, que constituyen en realidad una crítica—afirmativa y constructiva—de su obra, deben de considerarse en primer lugar al estudiar la evolución de su poesía en el concepto de la crítica en el no muy largo espacio de tiempo transcurrido desde su escritura.
Los que fueron sus amigos y compañeros, y en especial sus paisanos, no olvidaron nunca al poeta y velaron su gloria en diversas publicaciones, de las que es la más importante la Corona fúnebre, especialmente tejida por ingenios andaluces, y que está precedida de un ensayo biográfico de D. José Fernández Espino, interesante trabajo que debe ser considerado como el primer conato biográfico sobre Lista. En él la crítica del poeta se hace de pasada y en la suposición del unánime aplauso de su obra.
Dentro de esta crítica favorable por ley de paisanaje, y por adhesión, ya anacrónica, de escuela, merece citarse el excelente estudio publicado por D. Manuel Ruiz de Crespo, en la Revista de Ciencias, Literatura y Arte, que fundaran en 1855 Cañete y el citado Fernández Espino.
Sustancialmente afirma que Lista mejoró la dicción poética, anteponiéndole en esto, con hipérbole un tanto desaforada, al mismo Herrera, al que acusa de oscuro. Contrapone un estribillo popular a los usados por Lista, paralelo y elogio que acaso el poeta no le hubiera agradecido, pues aspectos interesantes de su genio poético, que patentiza el Mss. que publicamos, descubren la estimación en que tuvo la poesía popular. «Los caracteres del estilo de Lista —dice con buena crítica—consisten en la analogía de los giros con el modo de desenvolver sus pensamientos, en el uso acertado de las transposiciones, en la armonía propia de imitación, en la belleza y complemento de las descripciones, en la oportunidad del uso de los epítetos, en la formación acertada de voces nuevas.» Intenta un paralelo, para nosotros hoy extraño, entre las descripciones de Lista y las de Cienfuegos, a quien arguye de difuso, y de cierta languidez que le lleva a trasposiciones y licencias en el estilo que enfadan por su desaliño. No deja de señalar a Lista algunos lunares en la dicción, «tanto más extraños—dice—atendiendo a las dotes admirables del autor». Tales son, oscuridad en algunas construcciones, componer con dos heterogéneas de Horacio una sola oda...
A estos juicios puede agregarse el de D. Angel Lasso de la Vega, en su Historia y juicio crítico de la escuela poética sevillana en los siglos XVIII y XIX, efusiva ofrenda erudita de su autor a los ingenios de su patria.
Toda esta crítica supone como punto de partida el acierto de la orientación de los restauradores de la poesía sevillana; y en vista de tales normas, según se hayan guardado con mayor o menor fidelidad, prestar su aprobación o censura al poeta; verdadera crítica de escuela juzgándose a sí misma.
Contemporáneo tardío Lista de la generación romántica, maestro respetado de varios de sus mejores ingenios, transigente en su crítica, cuando sólo la pasión hablaba, mereció de la nueva escuela el más benévolo trato.
Difícilmente podría haber topado la manera del poeta con sensibilidad más disconforme; pero lo que la lógica hacía prever como choque ruidoso, la tolerancia y el respeto trocaron en afectuosa adhesión que, en los menos obligados personalmente, se tradujo en silencio, y en todos evitó la acrimonia. Prueba de lo tibio de su entusiasmo por la nueva tendencia es el hecho de haber preferido entre todos los discípulos de San Mateo—donde en flagrante contraste ejercía su férula al mismo tiempo Hermosilla—a Ventura de la Vega, habiéndoles de tanta cuenta como Espronceda.
Otro discípulo de no vulgar talento, Eugenio de Ochoa, escribió sobre el maestro en tribuna tan caracterizadamente romántica como El Artista, una semblanza que, en unión con la admirable de Escosura, puede servir como ejemplo de la estima en que le tuvo su generación. Subraya, porque era de rigor en el gusto de la época, la pretendida influencia de Calderón, nombre carísimo a los románticos españoles después de la difusión de la crítica de los hermanos Schelegel. «El carácter distintivo de este poeta—dice Ochoa—es, amén de las muchas buenas cualidades que le recomiendan, el gusto antiguo, el sabor calderoniano, puro, rico y lozano, que en ellas más que en ningunas otras modernas se observa, y que es causa sin duda de su inmensa aceptación.»
No salió peor librado de la crítica romántica extranjera, si bien el análisis de sus condiciones poéticas es más detallado, aunque acaso más verboso que exacto. «Hase formado — dice Wolf—con el estudio de los poetas de la antigüedad y los castellanos del siglo de oro, y es quizá entre los poetas españoles el que ha sabido reunir con mejor éxito la precisión, claridad y elegancia de los clásicos antiguos, con el encanto, halago y riqueza de los castellanos, y la profundidad metafísica de los modernos.»
Basten estos dos típicos ejemplos para apreciar la actitud de aquella generación con el peinado poeta sevillano.
También le ha sido favorable el voto de la crítica erudita, si bien con inevitables reservas y distingos. El marqués de Valmar, que le ha dedicado un efusivo estudio en su citado Bosquejo..., sienta que «el talento poético de D. Alberto de Lista es el más ameno, el más variado, el más flexible, el más simpático de los poetas modernos sevillanos.» «Tenía—prosigue—notables prendas de poeta, y como tal, traspasa bastante el límite de la medianía. Pero no llegó nunca a los espacios más altos del arte. Faltábale para ello la originalidad impetuosa, el arranque lírico, la magia peregrina que constituye el estro de los grandes poetas. Sabe expresar pensamientos e imágenes comunes con más gala, facilidad y limpieza que sus compañeros de Sevilla; imita con elegancia y gallardía, y a veces parece que quiere romper las trabas convencionales que embarazan su numen. Pero la educación y el gusto doctrinal reinante habían encadenado irremediablemente aquel ingenio, nacido para volar con las alas de su feliz instinto. Su facilidad misma se convirtió en el principal enemigo de su lozana musa, pues llegó de tal modo a connaturalizarse con el lenguaje artificial, que es a menudo difuso y palabrero por seguir en demasía el espíritu de imitación, la elocución estudiada y el arsenal mitológico, resabios de su escuela.» Destaca a continuación este defecto de las alusiones mitológicas, y entra en el estudio más circunstanciado de las poesías. Prefiere sus composiciones ligeras. En las religiosas ve más estudio que verdadero sentimiento poético; en los asuntos profanos que requieren calor y entusiasmo, decae y resulta afectado y poco simpático. Pone sobre todas sus inspiraciones la de la poesía El sueño: Himno del desgraciado, preferencia en que creo que hoy le acompaña casi toda la crítica.
En su juvenil ensayo, Horacio en España, se demoró Menéndez y Pelayo en la consideración de Lista como poeta. Prefirió el Maestro a Arjona entre todos los poetas de la restaurada escuela sevillana. «Los versos de Lista—advierte— son en número quizá excesivo, porque carecen de variedad en el estilo y en los afectos.» Puede parecer esta frase profética condenación de nuestra labor; pero estamos convencidos, y procuraremos patentizarlo en el curso de estas notas, de que alguna variedad aportan estos versos inéditos a la monotonía de la obra poética de nuestro autor, quizá exageradamente tachada en ese sumario juicio. «Entre las poesías sagradas está su obra maestra, La muerte de Jesús, cuyas bellezas son oratorias más que líricas. En la misma sección hay buenas imitaciones de Fray Luis de León; por ejemplo, la oda A la Providencia. En la sección de líricas profanas... no son las mejores las heroicas, género que se avenía mal con la índole blanda y amorosa del poeta... El aparato mitológico que Lista y otros poetas de su escuela y tiempos aplicaban indistintamente a todo, produce en asuntos modernos un efecto desastroso. Con otra discreción han procedido casi siempre los verdaderos secuaces e imitadores de la antigüedad. Lista estaba de sobra enamorado de los primores retóricos y comprendía mal la poesía de Fray Luis de León, puesto que en una epístola... aconseja a otro discípulo suyo huir el tosco desaliño del gran maestro de Salamanca...» «Cosas muy bellas encierran las poesías eróticas de Lista, que, ora imita en ellas a Calderón, ora a Rioja, ora a Meléndez, ora al Petrarca, ya, finalmente, a Herrera.»
Indicaciones son éstas que no pueden dejar de tenerse en cuenta al componer la fisonomía del poeta.
Representante eximio de la crítica artística, quiero incluir la opinión de D. Juan Valera.
Ningún espíritu conozco que constantemente se mostrara propicio a aceptar y estimar la obra de los demás; era genial su respeto por el esfuerzo ajeno, y en las obras extrañas se afanaba por penetrar con la misma disposición espiritual de quien siempre ante lo desconocido se promete maravillas, y de buena fe las procura.
Ciertas afinidades de espíritu poético debieron influir en el entusiasmo de Valera por los versos de Lista.
«Leídos y releídos atentamente todos los versos de Lista—dice D. Juan rectificando un juicio anterior en que les ha llamado atildados y discretos—, hallo que son los mejores entre cuantos escribieron los vates de la escuela sevillana, desde que renació hasta el fin del reinado de Fernando VII. No valen lo que Lista ni Arjona, ni Blanco, ni Roldán, ni el mismo Reinoso, que es quien más se le acerca y con él compite. El acendrado buen gusto de Lista, la pureza de su lenguaje, la primorosa maestría de su estilo y la nitidez y el orden con que sabe expresar sus conceptos, como si su capacidad matemática marcase la dirección de sus raptos líricos en vez de abandonarla, no son las únicas prendas ni las más excelentes que prestan a sus versos calor y hechizo. Sus versos, además, están inspirados por el hondo y amoroso sentimiento de la Naturaleza y de toda su sensible hermosura, y están inspirados también, más que los de ningún otro poeta español de los siglos XVIII y XIX, por el fervor religioso y por el amor sincero y puro de cuanto enseña la verdad católica hondamente comprendida y aceptada por Lista...» «Todas las composiciones sagradas de Lista muestran no menor saber teológico, ni menos detenido estudio de las Sagradas Escrituras que las de nuestros buenos poetas del siglo XVI, con superior elegancia, pulcritud y firmeza en la dicción, sin que pueda asegurarse que sea en ellas o afectada o tibia la devoción.»