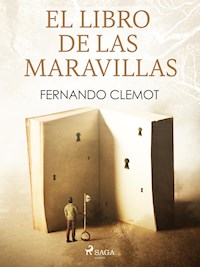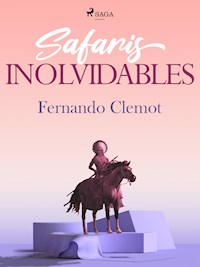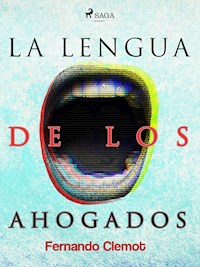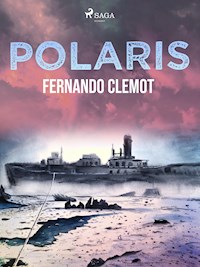
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
"Polaris" nos ubica en un barco, el Eridanus, que se encuentra en el Océano Ártico sin una misión clara. El año es 1960. Tenemos a un protagonista, el Doctor Christian, con recuerdos fragmentarios de una guerra. Tenemos a otros personajes que lo interrogan. Se van intercalando diferentes planos de narración que rebotan entre el presente y el pasado. El miedo, la culpa y una sensación física de claustrofobia marina comienzan a ganar las páginas. La tercera novela de Clemot entra en esa clase de literatura que nos propone un paseo por el abismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fernando Clemot
Polaris
Saga
Polaris
Original title: Polaris
Original language: Castilian Spanish
Copyright © 2015, 2022 Fernando Clemot and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728013571
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
--- Uno
Callan las voces y cesa también el ruido en cubierta: entonces puedo meditar sobre la naturaleza del lugar en el que me hallo encerrado. No hay más luz que la de la lamparilla de la mesa y apenas llega a iluminar los rincones. Es el mismo cuartucho donde ha estado Kalendzis: allí lo había curado días atrás y todavía quedaba en el aire una señal de víscera impregnada.
Estamos en el entrepuente bajo, en la carena, por debajo de la línea de flotación, y pese a estar tan cerca de ellos no se filtra el calor de los motores que hace días que no funcionan. Estamos fondeados y tampoco traspasa el temblor habitual la chapa ni el entablado. No llega ya ninguna voz de la sala de máquinas y nadie parece moverse en los pisos superiores. Se diría que el barco está muerto, atorado, siento sus fluidos bajando detrás de los mamparos. Fluyen todos los humores hacia el fondo como ocurre en los cadáveres: allí están el agua, el orín de las letrinas, la grasa. Todo corre hacia las profundidades del barco buscando con mansa cadencia su sumidero. Imagino cada grumo descendiendo, cada gota, el vapor, el sobrante de las tuberías, de las juntas y las bombas. Toda aquella podredumbre se debe condensar bajo mis pies, en una descomunal letrina, como el vientre de un animal, como la vejiga de un enorme cuerpo dormido: aquello es el Eridanus: un cadáver flotando en descomposición, ajeno a Dios y a las leyes de los hombres.
Tampoco en el rostro de Vatne se puede encontrar un atisbo de humanidad. Lo miro. Podría ser la imagen de un demonio de facciones apretadas, irónicas, con aquella mirada que le va de abajo a arriba, algo ladeada, los ojos saltones, casi comidos por unas arrugas que le cercaban los párpados. La hinchazón de sus ojeras debe de ser la sentina de Vatne: allí confluyen sus fluidos, el cansancio ya rancio con el tabaco que se escurre de sus pulmones negros, pasas secas; la ruina de una vida que se envilece como el aceite de freír, como el semen roído y secado en un calcetín. Del otro tipo, Dodt, sólo adivino las piernas cruzadas y sus zapatos. En todo aquel tiempo no le he visto la cara: se esconde en el triángulo de oscuridad que queda entre la esquina y la puerta. Vatne se enciende un cigarrillo tras otro con una calma envanecida.
¿Cree que fue entonces cuando empezó todo, doctor Christian?
Así es. Allí fue.
¿Qué hizo cuando le leyó las cartas de órdenes el capitán? ¿Qué sintió?
Recuerdo que lo miré incrédulo, luego traté de dominar mi rabia. Debía callar pero no me pude contener y le dije al capitán Farrard que no entendía qué quería la Central y que aquello no era parte de mi trabajo. El capitán meditó un instante antes de contestar y luego su rostro mostró un gesto de extrañeza. Lo seguía observando, sus carrillos se movían sincrónicamente, como si mascara algo, como un rumiante o el vientre de un sapo, hinchaba de humo aquella cicatriz que le levantaba la barba y que le iba de la quijada hasta la oreja.
Callábamos los dos. Él no tenía ganas de contestar, hubiera dado cualquier cosa por cambiar aquel hombre por Jensen, por poder hablarle a aquel tipo apático y quisquilloso como le hablaba al capitán del Poel, dialogar con él de mis problemas, de Dios y del sufrimiento, discutir si hacía falta. Pero Jensen no estaba allí. Miré de nuevo a Farrard, tras el gesto inicial de sorpresa ni una seña: hopeó a fondo la pipa y largó el humo contra el techo bajo de la camareta. Seguí la tobera de humo entre los baos y la bombilla y pensé en aquellos faquires de pega que iban por las ferias de mi juventud. El humo zigzagueaba entre los cables pelados, como un volcán que desencadena una ola, hasta que se hundió el humo entre los estantes, inundó los libros y subió hacia arriba, hasta las viejas cartas de navegación colgadas del techo.
Bajé la mirada hasta encontrarme con la de Farrard. Él parecía ajeno a todo: al humo del techo, a mi nerviosismo. No se movía, parecía un insecto y apenas separó la pipa de su boca para contestarme que no entendía mi posición pero que mientras estuviera trabajando para la Central se encargaría de que yo hiciera lo que me ordenaban. Le contesté con una mirada furiosa pero la esquivó. Bajó los ojos y buscó algo en sus pantalones que limpió de un manotazo, me dijo más suave que no me preocupara, que si lo deseaba me podría ayudar también Agger, que lo podía poner de refuerzo para que aquella actividad no afectara en nada a mi trabajo.
Pensaba que estaba al corriente de todo, doctor Christian. Con el apoyo del señor Mutter y de Agger a lo sumo tendrá que despertarse un par de noches y tomar unas pequeñas notas. No exagere, doctor. Usted y yo sabemos que, por fortuna, en esta travesía no está teniendo trabajo. Le seré sincero: le creía totalmente advertido y cómplice de esta orden. Me sorprende, Christian, pensaba que sabía que esas notas serían de un gran interés para la Central. No conozco en profundidad esa investigación, pero si lo piden es porque deben de ser de utilidad, no lo dude. Entiendo que es un desarreglo de horarios pero estoy seguro de que a la vuelta sabrán premiarle este pequeño esfuerzo.
Intenté explicarle que el problema no era que estuviera ocioso sino que hacer aquello era estúpido, inmoral. Le pregunté si podía hablar con la Central y me dijo que de ninguna manera, que las órdenes estaban perfectamente especificadas en el sobre del día treinta y cuatro, que no se podía alterar nada, que ya sabía cómo funcionaba todo.
¿Y no podría consultar en la carta de órdenes del día treinta y cinco o de los posteriores? Debe haber una contraorden. Es una operación ridícula y lo normal es que se corrija en los días siguientes; alguna vez ha ocurrido así, capitán. No es la primera vez que las cartas de órdenes contravienen en los días siguientes una decisión absurda o errática.
Farrard no contestó: tampoco levantó la mirada. Sentía la ansiedad subiendo por la garganta como una ventada de lava. Lo miré: no se movía, no respiraba. El silencio se espesaba como el humo de su condenada pipa. Era el mismo que nos acariciaba ahora los zapatos o los pliegues de los pantalones, que nos ceñía al suelo como una soga, nos tocaba con sus dedos de muerto; aquel silencio sonaba a ahogado como el viejo reloj de números romanos que llevaba en su muñeca.
No tengo nada más que decir. Mañana empezarán a cumplir la orden que señalan las cartas usted y Mutter, y hablaré con Strand para que también se incorpore Agger.
Traté de aguantarle la mirada, imagino que buscaba provocarlo, pero él me evitó de nuevo.
No se abre ningún sobre fuera del día señalado: ya conoce las normas. Cuando hagamos la escala compraremos unas libretas adecuadas, me hablaba ahora más duro. Tenga, quédese con la carta, y me alargó con la mano el papel. Venía una copia para usted: la Central piensa en todo, piensa por nosotros y sus órdenes siempre acaban teniendo sentido. Limítese a cumplir con lo que se le ordena, Christian. Se ahorrará problemas.
Desdoblé aquel papel con el sello de la Central y volví a mirar a Farrard: había un fondo de amenaza en sus palabras. No podía cuestionar las órdenes de la Central. Farrard era relajado con las rutinas diarias del barco pero todo cambiaba cuando hablaba de las cartas de órdenes. Entonces el capitán indolente y algo pasivo se transformaba en un capataz inflexible. Con las cartas de órdenes no había posibilidad de negociar.
Salí del despacho y del puente de mando con aquel papel entre mis manos. Le hice un nuevo doblez y lo guardé en uno de mis bolsillos. Me sentía mareado, bajaba las escaleras para volver al botiquín cuando vi la escotilla entornada y una rendija de cielo abierto. Pensé que sería mejor que me diera el aire, necesitaba respirar. Salí a cubierta: apretaba el frío y seguía aquel poniente recio y molesto. Me aproximé hasta la borda con pasos cortos; habían tirado agua caliente durante toda la mañana pero seguía quedando hielo entre los tablones y las lonas. Con cuidado me apoyé en la barandilla. Palpé en los bolsillos laterales, noté la carta de órdenes y las llaves del botiquín, busqué en los pantalones y allí encontré el paquete de tabaco. Lo prendería sin quitarme los guantes. Tenía que serenarme, temblaba. Apretaba el viento y de fondo quedaba el rumor de la radio que llegaba con la voz rasgada, herida, uno de los altavoces rateaba y daba a la voz del cantante un tinte añejo y chillón, como si estuviera riendo. Hice una cueva con mis manos y lo prendí al fin: aquella primera calada de humo y vaho me supo a gloria.
El mar estaba levantado desde el día anterior y el Eridanus cabeceaba ligeramente al paso de ola. Era un vaivén leve que no llegaba a molesto; nada que ver con la primera semana de travesía con una marejada fuerte, cerca de las Shetland, donde hubo olas de hasta nueve metros al doblar el faro de Out Stack. Ahora la brisa era soportable, incluso con un resol que me daba en la cara. Tuve que ponerme las manos a modo de visera para otear el horizonte. Afiné la mirada hasta que por el Nordeste distinguí una línea baja que supuse que podía ser un primer atisbo de tierra. Dudé, ya que con frecuencia un frente de nubes en el horizonte se puede confundir con la costa o con una isla. Deseé que aquella sombra significara la cercanía de puerto y pudiera bajar unas horas a tierra.
Resguardé la mano en uno de los bolsillos y al tacto volví a encontrarme con la carta de la Central. Traté de imaginar que aquella entrevista no había existido: apreté el papel, cuanto más lo pensaba más se desvanecía el recuerdo: ¿sería posible que no hubiera estado con Farrard y que no me hubiese leído aquellas órdenes? Sentía vértigo y volvía la angustia a la garganta como la sangre vuelve a los tísicos. Debía olvidar aquello pero al volver a guardar las manos en los bolsillos me encontraba con el tacto de la carta. Estaba ahí. Era el vínculo que unía aquel desvarío con la realidad. Respiré hondo. Quizá lo mejor era observarlo como un delirio, convertirlo en un recuerdo borroso, matarlo para poder vivir con él. No me sería difícil, me sentía confuso a menudo pero pensé que la fe me daría fuerzas también para aquello, acudiría a mí, como lo había hecho otras veces en situaciones extremas.
Algo más conforme giré la vista y me encontré con Rysdal, uno de los marineros que había navegado conmigo en el Poel y con el que tenía algo de confianza. Me habló de otras navegaciones que había hecho en aquellos mares antes de que nos conociéramos. Me sentó bien su compañía aunque luego la conversación viró bruscamente y me comentó que venía enfadado del puente y me habló pestes de los técnicos americanos. Me contuve y no le conté lo que me preocupaba: Rysdal era muy amigo de Strand, el primer oficial, y aquello era una vía directa hacia el capitán Farrard. Cambié de tema y le pregunté si aquello que empezaba a aparecer por el Nordeste era tierra o me estaba confundiendo. El sol golpeaba de frente: se hizo también una visera con las manos y me dijo que sí, que era tierra, que era lógico ya que no estábamos muy lejos de puerto. Esta tarde amarraríamos, aunque el puerto no estaba en la dirección que yo señalaba sino más al Norte. Suspiré. Tierra, al fin. Rysdal me advirtió que no me hiciera muchas ilusiones: el puerto de arribada era minúsculo y poco podríamos encontrar allí. Strand había estado varias veces y le había contado que había sólo un par de tiendas, un hotel siempre vacío y una tabernucha. Suspiré aliviado. A Strand y a Rysdal les debía de parecer casi nada, pero después de tanto tiempo embarcado frente a una isla pelada cualquier destino en tierra me parecía un alivio.
Habíamos trabajado anteriormente al norte de las Feroe; en una de las islas más pequeñas, Fugloy se llamaba, tuvimos tiempo de aprendernos bien aquel nombre. Me apasionan los mapas y estuve horas repasando el relieve, algo insípido, de aquella isla. Desde cubierta también observaba sobre el plano aquel esquife que tenía forma de corazón y de perfil podía recordar a una ballena. Había un par de montañas notables en el centro que sobrepasaban los seiscientos metros y poco más. Al sur de la isla había una aldea de nombre Kirkja, que era la capital, y que comunicaba por una mala carretera con cuatro casas que recibían el nombre de Hattarvik. Aquel villorrio de Kirkja que hacía las veces de capital estaba en una ladera, con docena y media de casas de colores asomadas a uno de los inmensos barrancos de la isla. Había allí una taberna pequeñísima que daba servicio a toda la isla y a la que pudimos acercarnos sólo una vez. No hubo oportunidad para más ya que las prospecciones se hacían al norte de la isla, lejos de aquellas dos aldeas que quedaban en la costa sur. Las cartas de órdenes de la última semana prohibieron además cualquier desembarco.
Para aquella única tarde en tierra Strand formó dos grupos de veinte hombres que desembarcarían en días sucesivos. Yo figuraba en el primero y me inquietó que no estuvieran en él Mutter, Rysdal o Harris, los pocos que sentía como más cercanos. Después de comer subimos a la lancha y en menos de media hora estábamos en tierra. Desembarcamos en un amarradero desierto y subimos la cuesta que llevaba a Kirkja casi a la carrera. Los piratas y los vikingos debían arribar así a sus saqueos, buscábamos con desespero la taberna que resultó estar en una casa mal pintada, junto a la iglesia. Nadie nos esperaba. Cuando entramos en tropel los tres paisanos que hablaban en la barra pusieron cara de fastidio. A aquel grupo de marineros febriles le debíamos importunar y el dueño del bar también parecía enojado cuando le comenzamos a pedir. Era una establecimiento minúsculo que compartía el espacio con una pequeña tienda de comestibles. Apenas cabíamos junto a la barra. El tipo nos advirtió que sólo nos podía servir cerveza, que aquéllas eran las normas. Oí una campanilla a la espalda y vi cómo los tres paisanos salían. Se habían dejado las bebidas a medias.
Perdone, amigo, ¿qué se puede hacer por aquí? Estamos de permiso esta tarde y sin saber muy bien cuándo lo volveremos a tener.
Fue uno de los técnicos americanos, Roggiano, el que le hizo la pregunta y el tipo hizo todo lo posible por no contestar e ignorarlo. Secaba un vaso con fruición, la mirada baja. Debían parar pocos barcos en aquella costa, se le veía incómodo con tanto desconocido ocupando el local.
Lo mejor que se puede hacer en Fugloy es ingeniárselas para salir de aquí. Hay un barco cada tres días que hace el enlace con Klasvik, desde allí es fácil llegar a Torshavn y allí coger el barco que lleva a Copenhague. No se me ocurre nada más que se pueda hacer aquí. Les entiendo, llevan semanas embarcados, pero si buscaban algo de animación se han equivocado de isla.
No le gustábamos aunque a nadie pareció importarle ya que estuvimos allí hasta que cerró y tuvimos que volver al barco. Fue el tiempo más agradable de todas estas semanas: hablábamos unos con otros sin reparar en rango, condición o nacionalidad y hasta algunos se animaron a echar una partida de cartas. Debimos de estar tres horas allí, pero es el mejor recuerdo de esta maldita travesía, no tenía nada que ver aquello con los largos silencios del barco, con la condenada radio y sus canciones que parecen de otro tiempo, de antes de la guerra. No sospechábamos en aquel bar todo lo que vendría después, fue un buen momento, se diría que el contacto con tierra nos transformaba durante unas horas en seres sociales. Siempre he pensado que estar embarcado no es el medio natural del hombre. ¿Por qué dice eso, doctor Christian? No era la primera vez que lo pensaba. Sí, lo creo, es antinatural estar en el mar tanto tiempo. El mar nos vuelve más reservados, quizá el hombre es más hombre que nunca entonces y por eso es insoportable. Desaparecen la empatía, las buenas costumbres y todos los atributos que nos convierten en un ser social. No todo el mundo piensa como usted, doctor. Un barco es un lugar en que se trabaja codo con codo, hay rangos y códigos, un mundo dentro de un mundo que le es ajeno. También hay sufrimiento, pero es un lugar propicio para la amistad y la camaradería. Yo no lo entiendo así. Entonces cuesta entender cómo trabaja para nosotros pero siga, por favor. La taberna, sí, cuando llegó la hora de volver buena parte de la marinería estaba borracha. Era noche cerrada y hacía mucho frío en la calle. Bajamos dando tumbos por la rampa que llevaba al malecón. Se oían canciones y carcajadas. Algunos hombres bajaban cogidos porque no podían ni poner un pie delante de otro. Embarcamos como pudimos en las lanchas, dando tumbos y gritos, con riesgo de que alguno cayera al agua. Yo también estaba borracho. A nuestra espalda, el agua chapaleaba una y otra vez contra el pantalán. La lancha la timoneaba Preetz. Quiso hacer una broma estúpida y salió a toda máquina. Se levantó la proa del bote y pareció que volcaba o nos llevaba directo contra las rocas. Todos lanzamos un grito y luego reímos cuando de golpe enderezó la caña y la enfiló bruscamente hacia el barco. A nadie pareció importarle que Preetz tuviera una borrachera infame, confiábamos en él: era nuestro piloto.
Habían pasado tres semanas desde aquella tarde en Fugloy. La travesía desde las Feroe se hizo larga y me sentía impaciente a la vista de aquella nueva tierra, mucho más que cuando desembarcamos en aquel islote. Sabía que desde aquellas islas hasta la costa de Islandia había poco más de cuatrocientas millas, dos o tres jornadas a media máquina, pero aquellos días se habían hecho interminables. Desembarcar en aquel puerto podía aliviar la ansiedad que sentía crecer y que aquella conversación con Farrard y las nuevas cartas de órdenes no hacían más que alimentar. Me encendí otro cigarrillo y estuve absorto un buen rato mirando las olas y aquel perfil que ya emergía nítido entre la niebla y en el que fijaba ahora mis esperanzas. Un latigazo de frío me despertó: el viento apretaba ahora fuerte y traía agua a las bordas. Miré a mi derecha. Estaba solo. Rysdal estuvo un rato a mi lado y aburrido de mi silencio se fue sin decir nada. Me sentía lento y pesado, como si despertara en aquel momento de un sueño.
Sentí el frío calado en la piel. Me removí dentro de la chaqueta y me froté las manos: el viento hinchaba el gabán: necesitaba entrar. En la toldilla los marineros volvían a tirar agua caliente para que no se congelara la cubierta. Pensé que era un trabajo estéril con las olas casi entrando hasta la mitad de la cubierta pero vi que había una larga lengua helada donde estaban baldeando. Crucé con precaución hasta alcanzar de nuevo la escotilla. Me agarré a la barandilla y en un par de zancadas alcancé la escala que bajaba al entrepuente superior. En el pasillo de los alojamientos de la marinería me encontré con Strand que me dijo que ya estábamos a vista de tierra. Yo le pregunté cuánto tardaríamos en llegar a puerto.
No más de tres horas, doctor Christian. ¿Querrá que se compre alguna cosa? Estoy con la lista de provisiones.
Le contesté que seguro que sí pero que lo quería mirar con más calma. Strand me dijo que mejor que no fuera nada difícil de encontrar, que no esperara nada de aquel lugar. Apenas hay una calle, doctor. Un bar y una pequeña tienda. Gente enseñada también. Cuando desembarca la marinería, las mujeres del pueblo no asoman el pelo. He estado un par de veces allí y sólo vi a la camarera de la taberna y a la dependienta de la tienda. Ninguna con menos de sesenta años. Están preparados para todo. El oficial sonrió pero al ver que no le seguía la broma atajó pronto la sonrisa. Strand tenía ganas de hablar y en otro momento tal vez hubiera apreciado su compañía pero me despedí sin alargar más la conversación. Pese a la novedad de poder bajar a tierra no me encontraba con ánimos y quería comentarlo todo con Mutter ya que a él también le afectaban aquellos cambios. Tenía ganas de llegar a mi alojamiento y leer con calma la carta de órdenes, ver si podía entender el significado de aquella locura.
Mutter no estaba en el botiquín. Seguía la ansiedad. Me palpé el pecho y me hice una pequeña friega: se removía la angustia como un animal en el estómago, en el cuello, en el extremo de los brazos que parecían dormirse. Me sentía cansado y sin ánimo y entonces saqué la Biblia del cajón y recé a Dios para que me diera fuerzas. Al acabar me dirigí al escritorio y busqué las pastillas: cogí una cápsula. La jarra de agua estaba sobre la mesa. Llené medio vaso y me apuré en tomarla. Pronto me sentí aliviado. Tenía un plano de la costa norte de Islandia sobre la mesa. Lo cogí y me estiré en el diván que hay junto a la puerta. La ansiedad se diluía mientras crecía una levedad profunda en las piernas.
Raufarhofn, efectivamente, debía de ser poco más que una aldea. Se señalaba como un punto de poca importancia en el despoblado nordeste de la isla. El único lugar de importancia de aquella zona era Akureyri, la segunda ciudad del país, que estaba de Raufarhofn a no menos de ciento cincuenta kilómetros por la sinuosa carretera del litoral. Vi que muy próxima a la costa y al lugar se extendía una amplia zona de volcanes y de altas montañas. El plano se cortaba por el sur en una cima volcánica con un lago a sus pies. Se llamaba Askja, aquel cono fantástico, y tenía mil quinientos metros de altura. Volví a mirar la escala y deduje que en línea recta no debía de haber más de setenta kilómetros entre nuestro puerto de arribada y Akureyri.
Tiene buena memoria para los mapas, doctor Christian, no deja de sorprendernos. Así es, siempre la he tenido, suelo colocar la mano sobre la escala para medir las distancias: allí había poco menos de un palmo entre los dos puntos. Era un juego que conocía bien: durante las últimas semanas lo había probado a menudo presa de un tedio insoportable. Observé la península en la que estaba Raufarhofn y pensé que en cierta manera me recordaba al perfil de Gran Bretaña, en especial el de la costa escocesa. Medí con los dedos que rebosaban sobre las grillas de latitudes: la península tenía unos cuarenta kilómetros de ancho. Estaba cansado, cerré el plano con descuido y lo dejé en el suelo. La pastilla hacía su efecto y no tardé en cerrar los ojos y dormí un rato: sólo los volví a abrir al notar que se abría la puerta del botiquín.
Buenas tardes, doctor. No le he visto, no sabía que estaba durmiendo. Discúlpeme.
Era Mutter. Le dije que no pasaba nada, que había dormido mal. Me preguntó si quería estar solo y le dije que tenía que hablar con él. Pareció sorprendido. La ausencia casi total de trabajo en aquellos días convertía cualquier atisbo de novedad en un hecho extraordinario. Desde que habíamos salido de Bergen lo único que habíamos tratado eran algunos casos leves de colitis, cortes con cables o guardacabos y a Ousman, uno de los maquinistas, que se había quemado el brazo con la tapa del condensador. Nada de gravedad. Imaginé que lo que le iba a contar a Mutter le causaría una gran sorpresa. Le indiqué que mejor que nos sentáramos y le expliqué con detalle lo que quería la Central de nosotros. Le leí la carta y esperé con cautela sus reacciones. No decía nada. Volví a guardar el papel en el sobre. Lo miré fijamente: no parecía reaccionar.
Vaya. Parece que vamos a estar ocupados. ¿Ha pensado cómo haremos los relevos?
No daba crédito. Lo miré con atención: no parecía indignado, ninguna reacción anormal. Me recordó al gesto insulso de Farrard cuando le pedía explicaciones. Le pregunté si había entendido bien lo que acababa de leerle. Me contestó que sí, que perfectamente. Le pregunté si no encontraba nada extraño en aquellas órdenes. Carraspeó antes de contestar.
Señor, sí que son fuera de lo habitual, pero en otros barcos de la Central recuerdo cartas consecutivas que se contradecían. Probablemente sea sólo una noche o un par de noches. Las cartas de órdenes son a menudo extrañas pero hay que cumplirlas. Lo que viene de la Central siempre tiene sentido aunque a veces parezca lo contrario. Habrá que pensar cómo se organiza este servicio. ¿Nos va a ayudar alguien?
Tarde en contestarle. Su pragmatismo me dejaba helado.
Sí, Strand nos enviará a Agger. Nos ayudará hasta que se acabe el trabajo.
Mutter asintió y se buscó el paquete de tabaco y la pipa en el bolsillo del jersey. Me ofreció y yo le dije que no, que acababa de fumar.
No tiene muy buena prensa ese chico, Agger. ¿No podría ayudarnos otro marinero?
Le contesté que no, que era el que nos había asignado el capitán. Mutter torció el gesto pero continuó cargando la pipa, como si no le hubiera dicho nada. Me violentaba la reacción de Mutter pero preferí callar. Me sentía irritado. Le dije que me dolía la cabeza y que me iba a retirar a dormir un rato, que se quedara él en el botiquín y que si ocurría algo me avisara. Me mordí la lengua: me molestaba aquella mansedumbre, que no se indignara por el abuso. Me encerré en la habitación y apenas conseguí dar una breve cabezada. Daba vueltas de un lado a otro, sin poder sacarme de la cabeza mi encuentro en el despacho de Farrard y así estaba cuando llamaron a la puerta. Me levanté y abrí. Era Strand. Debía apurarme: el capitán había convocado a toda la tripulación en el comedor antes de diez minutos.
Rehuí pasar por el botiquín y ver de nuevo a Mutter por lo que fui directo al comedor. Era de los primeros en entrar y desde mi asiento vi cómo iba llegando el resto de la tripulación. En este tipo de reuniones y a la hora de comer es cuando mejor se percibía que la tripulación estaba ya dividida antes de estos últimos hechos terribles. El grupo de los americanos e ingleses recaló a mi lado, cerca del capitán, como siempre. Hubiera preferido estar con los noruegos y nórdicos, el grueso de la tripulación, y con los que me sentía más próximo. Los maquinistas llegaron lentamente, sombríos, quedaron un poco retirados, cerca de la puerta. Desde mi silla sólo distinguía las cabezas de dos de ellos, Dembo y Ousman, los dos africanos, también los más altos, ya dentro de la oscuridad del pasillo. No conté cuántos estábamos pero sabía que el total debía ser de cuarenta y cuatro, todos menos Preetz, el piloto, y Strand que había quedado al mando en el puente.
Farrard estaba junto a los técnicos americanos de los que yo sólo conocía a Harris, uno de los oficiales especialistas en el sónar. Me saludó el americano al entrar pero no dejó la conversación que tenía con Roggiano. Como temía, fue finalmente el capitán el que se sentó a mi lado: estábamos cerca de la puerta de cocinas, en una silla plegable, se oía el rumor de una olla hirviendo, silbaba de tanto en tanto. Estaba muy tenso. Al sentarse Farrard puso su mano en mi rodilla y la apretó con fuerza. Se incorporaba hacia mí, todo su gesto transmitía que quería ganar mi confianza.
Le veo inquieto, doctor Christian, no debe preocuparse más. Dejaré claro que no ha sido idea suya, lo contaré así, descuide. Leeré las cartas de órdenes de la Central y haré alguna aclaración; luego daré unas consignas para el desembarco en el puerto. No se apure. Tenemos una buena tripulación: son gente fiel y dispuesta. Todo se verá mañana. Olvídese. Obedecerán: son buenos marineros. En la Central sólo se embarcan los buenos.
Y Farrard palmoteó de nuevo en mi rodilla, sonreía, quería ganarme. Me sentía cada vez más incómodo junto al capitán. Vi que en aquel momento entraba Mutter y se quedaba junto a Rysdal. Me hubiera gustado cambiar de sitio: los americanos se habían agrupado a nuestro lado y me molestaba su presencia tanto como la mano de Farrard en mi rodilla. No los miraba, disimulaba mi enojo; eran estúpidos y ruidosos, desprendían un runrún al hablar que me recordaba la radio moribunda de cubierta. Zumbaban como sus aparatos de escucha. Había llegado a detestarlos. Lo que dice son palabras mayores, ¿cree que es por la guerra, Christian? Según dice, tampoco del capitán Farrard, también norteamericano, tiene buen concepto. No, como le he dicho mantengo buena relación con el señor Harris. De los americanos no me gusta su arrogancia y su poca educación, simplemente eso. Está bien, continúe.
El capitán se levantó y con un gesto pidió atención. Se apagaron las últimas voces y hubo un instante de pausa: la respiración y el ruido de los motores. Si ahondabas en el silencio podías oír gemir los baos y las cuadernas, los latigazos del humo crepitando al salir por la chimenea: la radio apenas si llegaba como la chirría de un insecto en la noche. En lo hondo sólo quedaba ese ligero temblor de animal que recorre el barco a todas horas, como ahora, ¿no lo escuchan? Palpita, sí, a todas horas, respira quebrado, como el pecho de un moribundo.
Farrard leyó las cartas y relató lo que ocurriría durante aquellas noches. No explicó el capitán el porqué ni nadie le pidió que lo hiciera. A nadie pareció importarle. Obedecían como el ganado. Busqué entre la marinería alguna mueca de extrañeza o un aliado sin éxito. Bajé la cabeza. Seguía hablando el capitán, sería a partir de mañana, cuando ya hubiéramos dejado atrás Islandia y estuviéramos mar adentro. Aquella noche quedaba libre. Hasta medianoche tendríamos permiso. Podríamos entrar en un bar o en un comercio, ver algún coche o una estación de servicio, caminar entre verjas, carreteras y chimeneas, perder la vista en algo que no fuera mar y cielo.
Al acabar volví al botiquín y estuve allí hasta la hora de comer. De fondo me llegaba el fragor inagotable de la radio, un silbido del que era imposible escapar en el barco: molestaba especialmente en cubierta o en el puente, cuando chirriaba a través de aquellos altavoces reventados. Leí una revista americana para hacer tiempo, un número del jama de hacía tres años. Llegó la hora de la comida: crucé el pasillo de los alojamientos y llegué hasta el comedor de oficiales. Durante la comida apenas si se habló de nada, cada uno con la vista en su plato. Eland, uno de los oficiales de puente, comentó que al cocinero le habían quedado las manzanas al horno mejor que otras veces y Harris contó alguna anécdota sobre una escala en Terranova que no concluyó en nada. No tomé el café. Pese a las pastillas seguía inquieto. Me notaba el pulso alterado al coger un vaso o cualquier cubierto. Pasé por el botiquín desierto, abrí la Biblia y leí alguno de aquellos versículos que conocía de memoria, que podía recitar sin abrir el libro: «Y al orar, no hablen sólo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos». Repetía una y otra vez los versículos de Mateo y volví a implorar a Dios para que me diera fuerzas. Me sentí mejor, aliviado, y de esta manera regresé a cubierta.
Arriba me tuve que cerrar bien la ropa ya que había un poniente fortísimo. El cielo amenazaba tormenta y a babor se estiraba muy clara una línea gris que se perdía hacia el Suroeste. Parecía una tierra yerma, un erial de cascajos, cenizas y coladas de volcanes. Una tierra muerta y estéril, tan triste como la faja de cielo y mar a la que acompañaba.
--- Dos
Raufarhofn resultó ser tal como lo había descrito Strand unas horas antes: un espigón, un puerto minúsculo y dos hileras de casas alrededor de una carretera. Una porción de nada en mitad de la nada.
Apenas se apreciaba movimiento en la pequeña dársena: un par de operarios en los almacenes y un pescador desembarcando cajas y redes. Había también una grúa y un camión viejo aparcado. Recorríamos la bahía en dirección este. Al fondo, de la silueta dispersa del pueblo destacaba sólo una iglesia roja bajo una enorme antena en un cerro. Un tendido eléctrico sobre la colina calcárea afeaba la vista del puerto. Rebasamos la rada, borboteaba el agua como si hirviera, el motor en adelante muy despacio. Si prestabas atención, el viento traía una lluvia fina y helada, casi imperceptible. Con los motores casi parados nos arrastraba la inercia hacia el interior de la rada. En el espigón una bandada de petreles graznaba sobre los despojos de pescado que flotaban entre las barcas. Se detuvieron los motores y quedó sólo la radio, como un silbido que se llevaba la brisa, también el ruido de las cadenas contra el arganeo.
Poco después salió la pequeña lancha del práctico de la bocana y nos condujo hacia uno de los espigones más extremos del puerto. Desde allí se abría la costa este de aquella península. Dondequiera que pusieras la vista sólo se veían viejos campos de lava tachonados de lagos, brillaban como el mercurio aquellas charcas podridas o heladas, incluso nacían algunas entre las casas del villorrio. Toda la bahía de Raufarhofn se cerraba con un faro chato de color mostaza que asomaba en la parte más alta del cabo. Me hubiera gustado tener a mano unos prismáticos. Se había parado el poniente, pero el cielo continuaba cerrado y plomizo. La luz era baja y nacían sombras de entre las vallas y los depósitos de combustible. Alumbraba todavía un sol apagado aunque por el Oeste amenazaba tormenta, si no se cerraba la tarde del todo tendríamos luz hasta medianoche.
Había gritos y carreras en cubierta. Los marineros iban de un lado a otro, accionaban los pescantes y preparaban los cabestrantes y las jarcias para el amarre. Se oían las órdenes de Strand, de Eland y Farrard que asomaba desde el alerón del puente de mando. De fondo la radio no descansaba y entre sus altavoces rajados se filtraba con dificultad la melodía. Creí reconocer una canción de la orquesta de Freddy Martin, aquella música melosa de hacía treinta años te llevaba al tiempo de las grandes orquestas y las maratones de baile. Una música que hería, despertaba un dolor antiguo y cerrado. Pasaron corriendo los dos marineros griegos que se cruzaron con otros dos que iban hacia la amura. Me sentía incómodo allí en medio, parecía un pasajero mirón que curioseaba las maniobras. Decidí bajar y esperar a que largaran los cabos y se abrieran los portalones para volver a subir a cubierta. Aguardaría en mi puesto, era lo más adecuado esperar en el botiquín. Bajé. Mutter no se había movido, lo encontré leyendo en la cómoda.