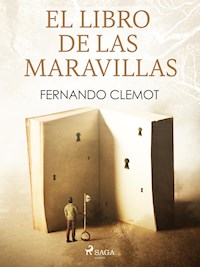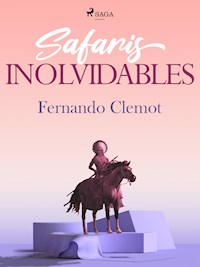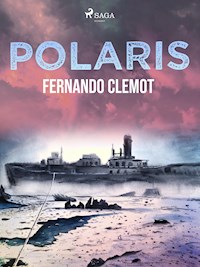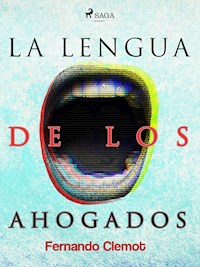Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Estancos del Chiado" es un libro tan singular como promete su título. La recolección de los primeros cuentos de Fernando Clemot en este volumen –multipremiado a pesar de haber aparecido en una pequeña editorial– fue la gran presentación en sociedad de un autor interesado en explorar las vueltas de la memoria, capaz como pocos de imprimirle un estilo inconfundible a cada relato. El libro cuenta con tres secciones: "Mitologías", "El jardín de la memoria" y "Ocasos". Por ellas se filtran los recuerdos de infancia, las andanzas de escritores y actores de cine, los giros del deseo, la sombra de muerte, las ciudades europeas y las cosas que no tienen nombre: todo en una fusión de lo dulce con lo terrible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fernando Clemot
Estancos del Chiado
Saga
Estancos del Chiado
Copyright © 2009, 2022 Fernando Clemot and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728013540
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Prólogo
He de confesar que soy amigo de Fernando Clemot desde hace más de quince años, por lo que me resulta muy fácil elogiar su prosa y, más concretamente, la maestría que demuestra en su narrativa corta. Sin embargo, me gustaría destacar que la ingente cantidad de premios conseguidos por los relatos que aquí presentamos (reseñados en las ultimas páginas del volumen) avalan suficientemente la trayectoria de Fernando como escritor de calidad; máxime teniendo en cuenta que su carácter de desconocido para el gran público desecha, más allá de cualquier duda razonable, la sospecha de amiguismo con el jurado u oportunidad en el galardón.
Los relatos que aquí presentamos, aunque muy diferentes entre sí, están atravesados por un vector fácilmente distinguible: el singular estilo del autor; un estilo que refleja una clara evolución desde el primer relato (cronológicamente hablando) hasta los últimos, pero que obedece a una poética omnipresente que tiene la calidad literaria como principio irrenunciable. Sin embargo, para dar una suerte de unidad argumental al volumen lo hemos dividido en tres bloques temáticos que obedecen a tres formas diferentes de narrar (cada una con sus características propias): Mitologías, en la que se recrean, como protagonistas, personajes históricos más o menos célebres (Salazar en Orgullosamente apasionado, Eça de Queiroz y Cesário Verde en Una Dame Sans Merci, Totó en El príncipe del Vómero) o actitudes históricas (en Cazadores de ganado); El jardín de la memoria, relatos en los que el yo narrativo se sumerge en sus recuerdos para tratar de dar sentido al presente; y Ocasos, narraciones que desvelan el naufragio de la ancianidad a través de situaciones y personajes cuyo pasado constituye un pesado lastre para su vida actual (dentro de su ‘realidad’ temporal intradiegética, claro).
Mitologías agrupa los relatos más ‘narrativos’ del volumen, aquellos en los que la anécdota adquiere mayor importancia y que tienen una estructura más lineal (que no simple), a la manera del relato tradicional. Gozan estos relatos de un ritmo narrativo firme, tenso, al servicio de una única acción que se erige como principal protagonista del relato y que despliega un argumento o un final sorprendente. El estilo, como deseaba el decorum horaciano, se pone al servicio de la anécdota, aunque es siempre elevado y preciso, y huye de la cotidianeidad de la palabra, sobre todo de la tentación, tan en boga en nuestros tiempos, de utilizar el lenguaje de la calle, el lenguaje ‘sucio’ (por analogía con el realismo ‘sucio’). Una poética que no abandonará Fernando Clemot en ninguna de sus obras posteriores. Protagonismo de la anécdota, pulso narrativo, estilo pertinente y lenguaje elegante (casi se podría decir con un regusto decimonónico), son las características que marcan, pues, este bloque de relatos, que cronológicamente obedecerían a los primeros (entre los del presente volumen) que el autor escribió.
En El jardín de la memoria -bloque al que pertenecen cronológicamente algunos de los últimos relatos escritos por el autor- Fernando cambia de registro para sumergirse en el cenagoso fangal de los recuerdos (individuales, como en Estancos del Chiado, o familiares, como en Árbol de familia) con el fin de encontrar en ellos las claves del presente. Su yo narrativo se interioriza, se vuelve especularmente hacia sí mismo y halla su material literario en la imagen devuelta. La acción se ralentiza y el tempo narrativo se vuelve moroso, dado a digresiones. La anécdota se diluye en múltiples ramificaciones introspectivas que nos ofrecen finalmente una imagen global (no lineal) del relato. El estilo se libera de los corsés del decorum y el lenguaje se emancipa de las férreas servidumbres comunicativas impuestas por la anécdota para devenir más lírico y más personal, con múltiples connotaciones. Podríamos decir que Fernando con algunos de estos relatos, como Bautizos de primaveras pasadas o El verano del cortapichas (que bucea en su propia niñez de chico de barrio sin anteojeras, en una visión demoledora del paraíso de la infancia), inaugura los derroteros que ha seguido su narrativa posterior (sobre todo su novela El golfo de los poetas).
En el bloque que cierra el libro, Ocasos, la mirada se transforma en una visión del pasado desde un lejano futuro -remoto aún para Fernando- que lo juzga como carga (Levante), como tiempo irrecuperable (Terrazas de otoño), o como período de opresión (Un cuarenta y cinco largo); con el denominador común de la certeza de la finitud de un tiempo que, para bien o para mal, no ha de regresar. La idea de la vida como viaje sin retorno, esclavizada por la memoria, marca el ritmo de los relatos, con frecuentes saltos entre el presente y un pasado que se manifiesta sin pudor, surgiendo de pronto en la narración como algo vívido, las más de las veces sin transiciones; o bien se revela a través de la elipsis, simplemente sugerido por las actitudes de unos personajes que se vengan de él simbólicamente. Con un estilo que recuerda más al del segundo bloque, El jardín de la memoria que al primero, Mitologías, la estructura de los cuentos de Ocasos deviene más compleja como resultado de los vaivenes temporales que la obligan a una precisión milimétrica para poder alternar segmentos temporales diferentes sin confundir al lector, pero también sin perder la ambigüedad que aporta valor a la obra literaria.
Desengaño e ironía se dan la mano en todos los relatos de Estancos del Chiado, en una visión nada idílica del tiempo que fue, en un viaje a la memoria insobornable que se niega a edulcorar o borrar sus recuerdos traumáticos, conocedora, a mi ver, de que la verdadera grandeza está en la caída si esta supone un autoconsciente punto de partida para comenzar de nuevo.
Y hasta aquí esta pequeña reflexión sobre los relatos que componen Estancos del Chiado, que no pasa de ser una lectura personal, acaso harto diferente de la que cada uno de sus lectores pueda hacer. Porque este es un libro que no se agota en una sola lectura, sino que admite una multiplicidad de planos y perspectivas que permiten volver a disfrutarlo como el primer día cada vez que nos acerquemos a él. No obstante, y a modo de juego cómplice con el lector, le invito a hacer una primera relectura cronológica de los relatos: Orgullosamente apasionado (2002), El príncipe del Vómero (2002), Una dame sans merci (2002), Árbol de familia (2002), Un cuarenta y cinco largo (2002), Levante (2003), Bautizos de primaveras pasadas (2004), Terrazas de otoño (2004), El verano del cortapichas (2004), Cazadores de ganado (2005), y Estancos del Chiado (2005); con el fin de que pueda valorar por sí mismo la progresiva evolución del autor hacia una literatura más compleja e introspectiva, convencido de que es esta una experiencia que no ha de defraudarle.
Jordi Gol
Mitologías
El príncipe del Vómero
“...Puoi darmi una risposta? Puoi darmi qualque speranza?
Puoi incominciare a darmi la felicità?...”
Carta de Liliana Castagnolo, 1930
I
Al hombre del paraguas negro le incomodaba el aire de improvisación con el que se desarrollaba el oficio.
El sacerdote fusiló una despedida y dejó acabar su cometido a dos empleados que en un instante calzaron las cuerdas a la base del féretro. Junto a él sólo media docena de allegados aguantaban aquella lluvia implacable sobre el cementerio del Pianto. Se perdió la mirada del viejo entre las altas hileras de nichos, allí rebosaban los albañales tableteando luego el agua en el enlosado. Se escurría aquella lluvia entre sus pies para luego perderse en una maltrecha regata abierta a buen seguro con la misma azada con que removían las fosas.
Triste despedida para Cassie, pensó para sí el viejo del paraguas oscuro, se merecía que hubiera allí más gente, tal vez también un cura más diligente. Poco importa al difunto quién le llore pero había sido aquella una de las ceremonias más agrias a las que había asistido. Todavía repicó el ataúd en el fondo encharcado de la fosa y uno de los familiares apremió al enterrador para que tuviera más cuidado. El viejo desconocido del paraguas susurró una oración en silencio antes de buscar la puerta del cementerio. Mientras se alejaba para siempre de Cassie todavía escuchó las primeras paletadas sellando con fango el sepulcro.
Ya en el taxi que tenía que llevarlo a la estación siguió dando vueltas a la idea de que sólo quedaba él como portador del secreto. Con la muerte de Carlo Casiero, el anciano y solitario “Cassie”, quedaba él como depositario único de aquella tarde de abril, bella y terrible... ¿Le dejo aquí?, le interrumpió el taxista su recuerdo al doblar en la piazza Piedigrota. El viejo sólo tuvo ánimo para confirmarle con la cabeza que allí estaba bien. Al bajar se dio cuenta que le quedaban todavía trescientos metros hasta la estación Mergellina. Diluviaba sobre Nápoles y el golfo al fondo sólo era un borrón oscuro de bruma, como aquella maldita noche de hacía treinta y cinco años.
Arrastraba los pasos; entró el hombre del paraguas calado en la estación y como un autómata consultó el herrumbroso panel de horarios. El semidirecto de Roma no saldría hasta las dieciocho treinta y cinco. Con lentitud de mantis se acomodó en el único banco que quedaba libre, entre dos viejos de su misma edad. Repicaba la lluvia sobre el tejado de chapa, como aquella tarde, lo recordaba como si hubiese pasado anoche, como si la lluvia que le había mojado en la puerta de la estación fuera la misma de aquella noche de abril. El viejo que había a su izquierda tenía cara de buena persona. Quizá apreciara su historia.
...Había entrado en Il Mattino meses antes, quizá hacia Navidad. Me había llegado aquel trabajo de ayudante de redacción como una bendición, como la tabla a la que poder amarrarme tras meses como camarero en los cafés de la Vía Toledo o limpiando alguno de los ferry que iban a las islas. Al principio sólo me encargaban trabajos muy breves, retales inmundos de la crónica local en Leopardi o Torre Anunzziata, artículos de mala muerte que no podían abarcar los redactores fijos en plantilla y que casi tenía que mendigar en la oficina del redactor jefe, Aquile Bixio. Por eso me sorprendió tanto reconocer aquella voz ronca al otro lado del auricular en mitad de la noche. Miré el despertador de la mesita; las dos de la mañana, aullaba como el diablo el jefe, le urgía que acudiera a toda prisa a la redacción. De camino allí ya imaginé que recurría a mí porque no habría encontrado a nadie a aquellas horas, debía ser un asunto importante ya que Bixio era de los que cumplía estrictamente la máxima de dejar para mañana lo que se pudiera hacer hoy.
Cuando llegué Bixio me estaba esperando en la puerta. Tenía mal aspecto, creí intuir que también estaba de mal humor mientras le seguía a través de aquellos vetustos cuartuchos que alquilaba el diario en la Vía Mezzocanone. Todo estaba a oscuras y destacaba sólo la claridad de su oficina. Ya sentado frente a él observé su rostro a la luz de la lámpara de peana. Se le perdían los ojos entre unas profundas ojeras que revelaban que había pasado mala noche. Los restos de la cena reposaban también allí, sobre dos gruesos volúmenes de papeles retorcidos de años. Estaba la oficina en el último piso del inmueble y tableteaba la lluvia sincrónica, como ahora en el tejado de la estación Mergellina.
–Te preguntarás por qué te he hecho venir a estas horas -dijo muy ronco Bixio. Me limité a asentir, mi relación con él se había enturbiado desde que me descartó un artículo sobre Gustavo de Marco por rebuscado-. He tratado de encontrar a Giulio Parente, a Fermi, pero no sé dónde pueden parar esos desgraciados... ¡No sé para qué dejan los teléfonos si no hay manera de que los cojan!
Estrujó con ira el enésimo cigarrillo en un cuenco de barro con forma de bacante que hacía servir como cenicero. Tenía los ojos hinchados, insomne perpetuo con alguna copa de más.
–He pensado en ti, bueno en realidad eras el último que me quedaba por llamar... Es una oportunidad importante...
Volví a asentir sin saber si debía tomármelo como un halago o una ofensa directa. Opté por callar y acomodar mi cuerpo a la silla. Parecía incómodo el viejo con aquel acelerado remover de papeles, como si no se atreviese a soltar lo que guardaba. De uno de los cajones apareció al fin un sobre arrugado.
–Hemos recibido una información importantísima esta noche, se trata de una persona muy allegada a él... -tomó aire antes de concretar- Se está muriendo Totò en su casa de Roma. Algo de corazón, eran demasiados cigarrillos, cafés... Es un asunto serio y más aquí en Nápoles. Parece que por ahora no está muy movida la noticia entre la prensa de allí y podemos soltar nosotros la bomba... Sería una primera página y centrales, de las que se hacen pocas en un año. ¿Tienes aquí el coche?
Yo aseveré como pude mientras Bixio dejaba el sobre en medio de la mesa, en tierra de nadie. Intenté repetir mentalmente la noticia para asimilarla pero notaba ya que me ahogaba un nudo grueso en la garganta, como si hubiera tragado una bola de sal. Temblaba cuando alargué la mano para coger el sobre.
–Ahí tienes cuarenta mil liras, la dirección de su casa en Roma y hasta el teléfono... Si hace falta algo más de dinero lo adelantas y luego se te abonará. Quiero que esta misma mañana ya me pases un avance por teléfono, habla con los familiares, molesta, haz lo que sea. Si tienes algo serio incluso puede que saquemos un suplemento con la noticia a media tarde...
Cuando iba a atrapar el sobre Bixio lo volvió a aferrar con fuerza y se me quedó mirando muy fijo. Se licuaron de nuevo sus ojos enrojecidos, entonces comprendí que había estado llorando.
–¡Ni una palabra a nadie! ¿Entendido? -tenía las pupilas dilatadas y retorcía el sobre con rabia- ¡Es la noticia del año en esta maldita ciudad y no se nos puede escapar!
Salí del despacho casi sonámbulo y antes de cruzar la puerta tuve de la seguridad de que Bixio estaría maldiciendo haber tenido que largar aquella perla a un novato como yo. Al llegar al coche todavía me temblaba el pulso. Me costó encontrar el agujero de la llave y arrancar. Batían los limpiaparabrisas simétricos y noté que la bola de sal poco a poco se iba consumiendo en la garganta.
Ya camino de la autopista me fui serenando hasta comprender que por una vez Bixio tenía razón, aquella era mi gran oportunidad y no la podía dejar escapar.
II
En todo el camino sólo paré una vez, en un bar de carretera poco antes de Ceccano. Miré hacia el horizonte: había quedado atrás la tormenta y sobre los Abruzzos comenzaba a despuntar el día. Notaba mis músculos entumecidos, necesitaba un café para poder aguantar la larga jornada que se avecinaba en Roma. Nada más apoyarme en la barra empecé a garabatear en mi libreta la que tenía que ser la primera página del suplemento de media tarde... Probé varios titulares, algunos bellos y otros muy sonoros, pero acabé eligiendo el más efectista ¡Agoniza Totò en su casa de Roma! Había que dar una entrada fuerte, como requería el caso... Roma, 14. El genial cómico napolitano Antonio de Curtis, Totò, se encuentra en estado gravísimo en su domicilio de la capital tras una crisis cardíaca... Mientras escribía sobre aquel mármol grasiento acudió a mi memoria la imagen del Príncipe, lo que sabía sobre él y que ahora debía tratar que aflorara y que no era más de lo que conocía cualquier napolitano de a pie.
Sólo lo había visto una vez cara a cara, dos años antes, cuando todavía trabajaba en el cafè Mercuccio de la Vía Toledo. Al principio sólo distinguí una aglomeración frente a la esquina con San Sepolcro, pero pronto llegó el rumor de que se había parado allí el Príncipe con Franca Faldini. Como todo el personal y clientes del Mercuccio corrí hacia el tumulto, para cuando llegué casi medio centenar de personas cercaban ya a la pareja. Me separé unos pasos para observarlos mejor, con el instinto contemplativo que me llevó a estudiar Periodismo... Joven y espléndida ella. A su lado él, anciano y enfermo, escondiendo la ceguera que arrastraba desde hacía diez años tras unas gruesas gafas oscuras.
Me dominaba un sentimiento de lástima, hubiera preferido no verlo así. Nada quedaba en aquel rostro crepuscular del gran Totò, del príncipe que había conquistado las pantallas durante treinta años, el que batió en las taquillas a los Comencini, Antonioni y Visconti a base de un bombardeo de películas de saldo. Porque el público no acudía a ver sus películas, a veces cinco en un año, sino a verlo a él, a admirar su excepcionalidad, aquella expresión de pájaro raro, “de tucán”, que diría Fellini… El príncipe De Curtis siempre se erguía sobre la mediocridad de sus filmes, era mucho más que aquellos necios guiones que lo envilecían, era un caballero del diecinueve, una rara avisque gesticulaba como una marioneta, un exaltado que exprimía los diálogos con su contrapunto hasta casi reventarlos. Pero allí asediado por una masa que lo veneraba parecía mucho menos de lo que se veía en pantalla. Era la escuálida mascota de la mujer que acompañaba, tan violenta y carnal, cuarenta años más joven que él.
Conocía yo por entonces de los aspectos más públicos de su vida. Su nacimiento marcado ya por la leyenda al ser fruto de los amores de un marqués descendiente de los reyes de Bizancio y una mujer pobre del Spaccanapoli, Anna Clemente. Sus comienzos no hicieron más que abonar aquella fabulación popular; como el suicidio de una vedette a la que abandonó, Liliana Castagnolo, a principios de los treinta, cuando él era todavía un joven actor encuadrado en papeles de segunda. Destrozado Totò la hizo enterrar en el panteón de su ilustre familia y la losa de aquella tragedia le tendría que acompañar de por vida. Quedó aquella muerte hollada como una muesca más en su rostro, entristeciendo todavía más aquella máscara de carne que era su gesto; ojos desalineados como los de un camaleón, nariz torcida por una pelea de infancia y la mandíbula que se le desencajaba a fuerza de continuos trabajos frente al espejo…Siguió su carrera y tras el dolor llegó el éxito de público, que nunca de crítica; otras mujeres se acercaron a su vida, una tal Diana Rogliano que le dio una hija para luego abandonarlo, la Malafemmina de la canción, y luego, ya en su ocaso Franca Faldini, Miss Cheesecake1, la joven veinteañera de la que se enamoró a través de unas fotos en Oggi…
Ahora el Príncipe agonizaba en Roma, la ciudad que le había acogido durante treinta años como un emigrante más del Mezzogiorno... y yo, un oscuro redactor de local, el recién llegado, iba a ser el cruel emisario que debía alertar a su ciudad natal de la muerte inminente de su héroe. Triste papel el mío pero a la vez grandioso. En la redacción los halcones de Bixio debían estar tirándose de los pelos. Pagué el café y emprendí de nuevo el camino enervado casi por un ataque de responsabilidad.
Amaneció ya en los arrabales de Roma, enfilé por el G.R.A2 hasta la Vía Salaria por lo que me planté en muy poco tiempo frente a su domicilio, en las laderas del Pinciano. Era allí, Largo Magalotti, 5, rezaba el sobre. Consulté mi reloj, las nueve menos algunos minutos cuando paraba mi coche al otro lado de la calle. Eché un vistazo inquieto por encima; era un amplio chalé con jardín y piscina, cercado por una severa valla metálica que entorpecía mucho la vista desde la calle. Chasqueé los labios con desagrado pese a que me había tranquilizado no ver ningún coche frente a la puerta. Seguía siendo mi trabajo. Respiré aliviado y recordé para espolearme las palabras del jefe, “molesta si hace falta”. Sin reparos me encaramé a la valla y eché un vistazo al interior de la finca; las ventanas estaban bajadas y en la parte posterior de la casa, junto al Mercedes de Totò, había también aparcados otros dos coches.
Me senté en el bordillo. Volvía el temblor a mis manos mientras encendía un cigarrillo y meditaba sobre mi situación... La calle seguía desierta. El interfono aparecía frente a mí como un enemigo silencioso con el que debía lidiar. Apuré hasta el filtro de una calada y con paso decidido me acerqué de nuevo hasta la entrada principal de la finca. Pulsé dos veces, cauteloso, pero oí como el timbre reverberaba en el interior de la casa. Carraspeé esperando que surgiera de la rejilla la voz que tanto recordaba de las películas, aquel deje teatral y desesperado del Príncipe. Un bramido mucho más áspero saludó los timbrazos desde el interior de la casa.
–¿Qué desea? -resonó grave en el auricular- ¿Está loco? ¿No ve la hora que es?
Me identifiqué apesadumbrado como redactor de Il Mattino de Nápoles y adelanté mi deseo de saber si eran ciertos los rumores que corrían sobre la salud del príncipe De Curtis. Quien fuera el que contestaba no me dejó acabar; había colgado el auricular. Maldecía e impaciente me acerqué hasta la reja para otear las ventanas. Nada indicaba movimiento en la casa. Insistí en el interfono de forma refleja un par de veces más pero nadie contestó esta vez. Sólo me quedaba la opción del teléfono...
Extrañamente envalentonado pese al fracaso de la primera intentona me acerqué a una cabina de la piazza Pitágora y marqué el número que me había apuntado Bixio en el sobre. Sonó largamente la señal huérfana hasta que descolgó la misma voz de antes. Arremetí sin mesura diciendo que sabíamos de buena tinta lo de la enfermedad del príncipe De Curtis, que sólo pretendíamos informar, que cualquier cosa que se pudiera saber sobre Totò era de vital importancia para el pueblo napolitano. Por la vía inquisitiva tampoco funcionó, colgaron de nuevo y quedé con el auricular en la mano sin saber muy bien qué hacer.
Volví lentamente hasta el Largo Magalotti. Quizá lo único razonable era volver hacia el coche y esperar que algún acontecimiento endulzara la amargura de mi derrota. Pasaron las horas sin que nada se moviera en la finca. Comencé a redactar un pobre artículo lleno de repeticiones y vacuidades “...pese al hermetismo que le envuelve son estos momentos cruciales en la vida del genial cómico, quizás la balanza de su recuperación penda en este instante de la aséptica mano de alguno de sus médicos, los doctores Guidotti y Balbo. Desde estas líneas emocionadas esperamos una...” Cuando lo dicté por teléfono a Bixio éste me insultó y llegó a insinuarme que si no tenía algo más serio en un par de horas ya podía ir buscando otro trabajo.
Eran cerca de las dos y para mi fortuna continuaba solo en la puerta de la casa de Totò. Si no conseguía siquiera una entrevista con el médico o con quien fuera ya podía ir preparando mis piernas para la terraza del café Mercuccio...Pasaba el tiempo y mi inquietud llegaba ya al paroxismo. Me angustiaba paseando una y otra vez a lo largo de la finca, oteando de tanto en tanto entre las rejas. Las cuatro; ya comenzaba a notar el supurar salado del desconsuelo cuando un hecho inesperado, la figura de un hombre que se aproximaba desde el interior de la casa hacia la puerta, vino a sacarme del pozo en el que me hallaba. Como un poseso me abalancé contra la reja esperando que aquella fuera la salida que me tenía reservada el destino.
No llegó hasta la puerta y quedó plantado con recelo a un par de metros de la verja. Lo examiné; era un tipo de mediana edad, bastante calvo, exquisitamente vestido. Sin pensar en nada lo asedié a preguntas mientras le enseñaba nerviosamente mi credencial del periódico. Ni una palabra brotó de sus labios, velaba su rostro un rictus preocupado. Finalmente me miró fijamente y me preguntó si realmente era yo redactor de Il Mattino. Le repliqué que efectivamente.
–¿Dónde está Giulio Parente? – y miró detrás mío como si lo estuviera escondiendo en mi espalda- ¿Y Fermi?
Le respondí lo más cortés que supe que esta información la cubría yo y que tanto uno como el otro se habían quedado en Nápoles. El tipo me observó durante un instante con dureza.
–¿Quién le ha soplado lo del Príncipe? -inquirió torciendo el gesto.
–Contesté que Aquile Bixio me había enviado y que él lo sabía a través de alguien cercano a Totò. Me miraba ahora el tipo con desfachatez, de arriba abajo, mientras él posaba arrogante con las manos metidas en los bolsillos.
–¿Es usted napolitano?
Le contesté que por los cuatro costados y sólo entonces pareció relajarse y se animó a acercarse a la verja. Aquel mirar intimidatorio comenzaba a molestarme de veras... Traté de hacerme con las riendas de la conversación y acosarlo a preguntas pero de nuevo me interrumpió.
–¿Sabe usted conducir? -le contesté perplejo que sí- ¿Incluso un coche grande como aquél?
Seguí aquel dedo a lo largo del jardín. Apuntaba al flamante Mercedes de Totò. El tipo había conseguido desconcertarme definitivamente y ya fuera de mis casillas le repliqué que para qué demonios debía yo conducir aquel coche, que no esquivara más mis preguntas, que era yo el periodista...
–Es usted muy joven... -me atajó para luego preguntarme con gesto solemne si realmente quería ayudarle y de paso conseguir también un artículo que me consagrara.
Contesté que sí simulando firmeza y entonces su gesto altivo mudó a preocupado.
–Se trata de algo importante para el Príncipe... ¡No se puede imaginar hasta qué punto!
Afirmé de nuevo, esta vez más resuelto y le pregunté si era cierto que Totò se estaba muriendo. Bajó la vista.
–No hay solución, será una cuestión de horas -y sacó entonces un manojo de llaves que puso entre mis manos. Entre el índice y el pulgar sujetaba sólo una que sobresalía del resto-. Ésta es la llave de aquel Mercedes; yo dejaré ésta puerta abierta y usted sin llamar la atención entrará hasta la parte trasera de la casa y esperará en el coche. ¿Entendido?
–Pero...
–¿Cuál es su nombre, joven? -me volvió a interrumpir.
Le contesté y él me tendió la mano franca y dijo que le podía llamar Cassie, que así lo conocía todo el mundo. Intenté que me explicara algo más pero su mirada me hizo ver que sólo podrían tener respuestas mis preguntas cuando acatara su mandato.
–Tiene todo el derecho del mundo a negarse -afirmó-. Ya le he dicho antes que podía sacar un buen artículo... Al fin y al cabo es lo que ustedes los periodistas andan buscando.
–De acuerdo, de acuerdo...
Quedé allí, con las llaves en la mano, mientras el tipo volvía a buen paso hacia la casa. Anduvo unos metros y todavía se volvió para insistirme para que esperara, que sólo tenía que estar en el coche, nada más. Dejé que entrara en la casa y casi inconscientemente empujé la puerta de la verja que se abrió con un chirriar de goznes. Miré hacia el frente; una sinuosa rodera de piedra se abría paso por el césped en dirección al garaje.
III
Aguardaba desde hacía media hora en el coche, algo escurrido en el asiento, con la mirada clavada en aquella puerta que daba al garaje. Era la cancela un objeto amenazante por donde esperaba ver aparecer en cualquier momento alguien que me delatara. Me dominaba un sentimiento extraño, como si estuviera violentando una parcela muy sagrada de la intimidad de aquella gente. Reproducía imágenes febriles, imaginaba la romería de acólitos que debían estar velando al gran hombre, rondando alrededor de él como si esperaran a que se rompiera definitivamente la piñata para que brotaran de su pecho todos los regalos. Siempre pensé que el Príncipe tenía un aspecto muy novelesco y por ello dibujaba mi cerebro una corte de médicos y plañideras rodeándolo en su cuarto, y él en medio como don Quijote penando en su lecho de muerte.
Un movimiento en el pomo de la puerta me puso en alerta: alguien iba a salir, con un gesto reflejo intenté esconder mi cuerpo en el hueco del embrague. Miraba a través del cristal y así agachado pude distinguir a Cassie saliendo con violencia de la casa... Como mucho me temía no venía sólo; sus brazos fornidos cobijaban bajo su axila un diezmado bulto, el cuerpo escuálido de un hombre que arrastraba hacia el coche y que tapaba bajo una manta.
–¡Vaya arrancando, hombre! -me aulló a la vez que se acomodaba en el asiento trasero con el fardo del que tiraba.