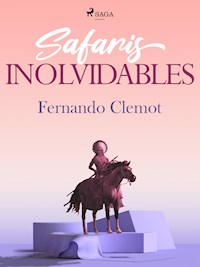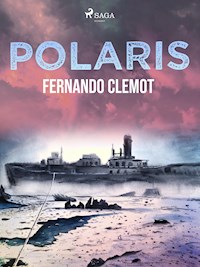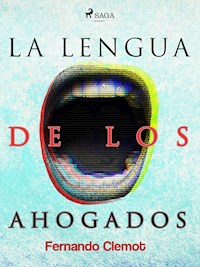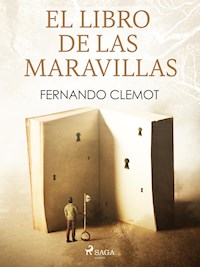
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Llegando al final de sus días, internado en una clínica de cuidados paliativos, un hombre se pone a pensar en las vidas que pudo haber vivido. Sus relatos no llevan el signo del arrepentimiento o de una nostalgia fingida. En cambio él nos regala una especie de festín literario, porque esas posibilidades toman voz y se entremezclan con el recuerdo de las personas que compartieron ruta con nuestro protagonista. A su vez aparecen anécdotas imperdibles, contadas por la otra gente del hospital que ahora es su casa, y todo se anuda en una trama interior muy particular.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fernando Clemot
El libro de las maravillas
Saga
El libro de las maravillas
Copyright © 2011, 2022 Fernando Clemot and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728013557
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Vuelve una y otra vez aquella danza de los limpiaparabrisas rechinando como patinadores y el cristal mojado es su pista de hielo. En esta terraza que da a la sierra, a oscuras, en mi cuarto, a la hora de dormir y en el baño; retorna el hermetismo de los limpiaparabrisas lanza, vestidos de negro, inclinados igual que el saltador que cuadra sus esquís antes de caer hasta hundirlos como cuchillos en la lengua de nieve. Los limpiaparabrisas son seres hieráticos y rutinarios, exactos como relojes o soles, con sus punteros enguantados en negro, elegantes también como dos caballeros de frac, son una pareja de luto riguroso; así bajaban los punteros como lanzas entonces, pam, pam, crujían sobre su lengua de hielo y fue entre dos de aquellos latidos que los vi sentados allí, en una repisa de cemento a la entrada del autogrill.
Llovía como el demonio en la autopista del Mediodía y yo venía huyendo de mi vida anterior. No veía casi nada porque la lluvia formaba una pequeña marea en el cristal. Reduje a primera al entrar en la gasolinera. Estaban allí: inmóviles bajo el alero del área de servicio, reparé en ellos nada más entrar en el parking pero su imagen se deshacía entre el agua como un ídolo de fango. Traté de apretar la mirada en aquella oscuridad pero apenas intuí dos cuerpos al refugio del alero del edificio.
Hoy. Ahora. Apenas da la noche síntomas de amanecida y la terraza está a oscuras. Llevo el peso del sueño clavado en el pecho, en las meninges. Un hombre es sueño y añoranza del tiempo en que se sintió vivo y despierto, nada más, somos un ovillo de recuerdos y sueños que viaja al viento de las circunstancias y así me he convertido en un hombre que vive de recuerdos, un ser desolado porque para tener esperanzas también hay que tener futuro, una aspiración de vida que se me ha escapado hace tiempo. La vida es un juego de mesa complicado, un juego trufado de normas, guiños y cadencias, un pasatiempo rebuscado del que conoces las reglas cuando ya se han extinguido entre tus manos.
En el tiempo que he estado aquí he callado demasiado pero me he cansado de hacerlo y al hablar ahora se me colma la garganta de recuerdos. Me sube la memoria como el agua llega desde el estómago de los ahogados y es que somos animales de pasado, saquitos de memoria y sueño; animales al fin, hinchados de memoria como la abeja se hincha de miel o la oruga de pus. Son sueño y memoria la savia que nos da sustento y he necesitado en este tiempo ese maná espeso para empujarme en este último trayecto. Mi memoria y lo que he escuchado estos últimos días han sido un lenitivo eficaz, aunque también un triste remedo de vida. Ha sido como el que lame las gotas de un vaso después de beberlo. Recordar aquí es tan triste como todo lo que rodea este final, pese a que en estos últimos días se ha avivado algo…Hoy es un día distinto, una mañana que desprende algo de esperanza.
El despertador ha sonado a las cuatro. Lo había conectado a la radio y ha empezado a entonar un aria. Un bello inicio de mi última aventura. He bajado el volumen y he esperado a que apareciera la voz del locutor para apagarlo. He encendido la luz. Me ha costado incorporarme de la cama: cada vez me duele más el pecho y el costado pero el recuerdo de Clara y la visita de Keita me han espoleado a levantarme. Hoy tenía algo que hacer, algo importante. Huele el cuarto a orina y a despedida, he vuelto a mojar la cama y mientras estiro de la colcha y pongo una toalla para que empape encima, siento una nube de asco en el estómago. Abro la ventana: es noche cerrada. No se escucha un murmullo siquiera. Cierro la ventana: el baño huele a lejía. Mientras orino veo por la puerta abierta veo al cristo sobre el cabezal. Todo en este cuarto huele a útero y despedida, como él mi alfa y omega también debe residir aquí, una omega que se cierra como una herradura artillada, una omega que estaba aquí, muy cerca, pendía de mí como una yunta de bueyes, me ahogaba y por eso me decidido a huir, había que elegir entre Marco Polo o Rustichello y al fin ha vencido el viajero
Tierno ovillo de recuerdos oculto entre aguas. Era un día cualquiera entre semana, puede que fuera martes, no era sábado ni domingo y de esto estoy casi seguro, el orden de los días y su nombre es lo primero que el tiempo aniquila, era martes, como hoy, y llovía como el demonio sobre la autopista del Mediodía. No me detuve al pasar frente a ellos, apenas se distinguían entre el cristal y recuerdo que tras aparcar el coche me puse a cubierto. Desde allí los observé con más atención. Estaban cerca, a diez metros a lo sumo. Parecían dos pájaros esperando a que escampara la tormenta. Recordé entonces que tenía la cartera en la chaqueta. Volví; abrí el maletero y me refugié directamente en el área de servicio a la carrera. Los volví a observar: también habían entrado. Estaban frente al pasillo que daba a los lavabos: él mirando a un lado y a otro, voraces los ojos también, como los de un colibrí, pantalones anchos y barba guerrillera; ella sentada sobre la maleta, menuda, con el pelo recogido en una cola. Jóvenes y hermosos los dos, andróginos de mochilas y cabellos lacios, imaginé sus vientres dulces como la miel al encontrarse, bellos y ajenos, precisos y afilados sus cuerpos como patinadores bajo el alero de los lavabos. No sé si prefiero la imagen exacta de aquel instante o esta imagen liviana que guardo, huérfana del peso del detalle, queda sólo el cuajo que el tiempo ha dejado caer de la escurridora.
Decidí sonreír al verlos porque en ellos había contenido algo del joven que fui: yo también había llevado mochilas y me acompañaron en lejanos viajes mujeres deseables, como Vera en Nápoles, pero eso había sido antes, en otra vida gastada, aquel viaje era distinto, huía del personaje en que me había convertido y de una vida que dominaba la desidia. Estaba asfixiado: despreciaba mi trabajo y a la que había sido mi mujer. Todo lo que me rodeaba me resultaba lento e insoportable. Ha pasado mucho tiempo desde que entré en aquella área de servicio y casi me dan risa mis preocupaciones de entonces. Hubiera sido una locura intuir que podía acabar aquí, en esta terraza, sospechar que el guión también lo modifica a veces la contrariedad, un azar que desbarata porvenires por bien amarrados que los creamos. Poco importa en qué orden se pongan las hojas porque vendrá un viento que lo desordenará todo, como un duendecillo del aire la fortuna lo revuelve todo y se larga.
Al tipo que se despide de este lugar mirando la silueta de la montaña nunca lo podría haber intuido el conductor que entraba en el área de servicio. Era entonces un tipo enérgico aunque algo amargado, de vuelta de muchas cosas aunque pensara que había vivido bien poco. De ese malestar tal vez provenía mi misantropía, la misma que he mantenido muchos años y que sólo he superado estos últimos días. Nunca me hubiera imaginado aquí: es imposible prever el personaje que va a salir de la crisálida tras cada muda de piel. El otro día vi en la sala de estar un reportaje en el que decían que el hombre renueva la totalidad de sus células cada siete años por lo que se deduce que deberíamos convertirnos en una persona completamente distinta en ese lapso de tiempo. No creo nada de esa teoría disparatada: un hombre nuevo suplanta al anterior a cada instante, en cada momento que tomamos conciencia de nuestro existir borramos la silueta de nuestro extinto predecesor. El joven mochilero que fui no podría haber imaginado nunca que iba a concluir en aquel conductor despechado y lleno de problemas y el niño al que le palmeaban el hombro no podría intuir los distintos cambios de piel que le aguardaban. Todo hombre se sucede a sí mismo con una fragosidad heraclítica: el tipo que entraba en aquella área de servicio no podía siquiera imaginar que iba a emprender un viaje con aquellos dos jóvenes, que ellos iban a cambiarlo todo en pocos días, que de aquel hombre que bajaba del coche entre la lluvia y abría con rapidez el maletero pronto no iba a quedar ni su sombra.
Todos los antecesores que he ido deshaciendo por el camino me deben mirar ahora con lástima. Si me hubieran insinuado en cualquiera de aquellas estaciones primeras que iba a concluir todo así me hubiera puesto a reír. Quizá este fin de aventura que tramé ha conseguido suavizar el fracaso, darle a todo una pincelada dulce, he conseguido lo que buscaba, cambiar algo para que cambie todo, como un par de dinteles memorables pueden embellecer una catedral oscura y triste. Es extraño que haya ocurrido así: el destino suele ser caprichoso, es un tahúr que en una mano arrastra y se lo lleva todo y te deja en calzoncillos, con suerte sales con lo puesto. La vida, como cualquier celebración, es rácana y en general acaba siendo menos de lo que intuimos.
A favor de ella podríamos decir que nos advierte, por el camino nos va dando pistas y si hubiese prestado atención en algún momento debí intuir que podía acabar aquí. Es la manida teoría del dejavú, de lo ya visto o vivido antes. En poco se diferencian las sensaciones que tenía cuando subía con mi padre al parque y mirábamos desde el balcón de las otras terrazas desde las que miré después. En poco se distingue el mirador de mi infancia del balcón de la Place d´Italie, de aquel balcón de la biblioteca en que fumaba hace poco con Ángela, de esta terraza de la clínica Dantas... Un juego de espejos en que uno es reflejo del otro, un ensueño desdibujado en muchos otros. Se nos esconden realidades idénticas con envoltorios diferentes, como un juego de muñecas rusas, recuerdos que llaman a otros recuerdos a rebato, recuerdos que hacen aflorar otros, la naturaleza también lo hace así y una hormiga atemorizada hace que el resto del hormiguero brote de golpe de su agujero como un cazo al fuego que rebosa. El tipo que buscaba aparcamiento cerca de Place d ´Italie trae de la mano al niño que miraba con su padre la ciudad que se extendía frente a ellos. Apretaba el frío y debía ser invierno, me imagino que iba muy tapado, con bufanda y uno de aquellos gorros de lana coronados por una borla.
- Mira hacia allá... Hacia la niebla. Debería aparecer entre todos aquellos barcos.
Y yo apuraba la vista entre la calima. Apretaba los ojos sin encontrar lo que mi padre señalaba.
- Allí delante está la isla. Si tuviéramos un día claro desde aquí se ven todas sus montañas. Ven; vamos a probar aquí.
Y entonces ponía una moneda en uno de los catalejos del mirador y apuntaba el tubo azul cobalto hacia la línea del horizonte. Me incorporaba mi padre para que pudiera llegar a la lente pero tampoco así lograba nada: el catalejo pesaba demasiado y apenas podía dar una ojeada a un mar revuelto, un pajarear enloquecido por el espigón y la aduana, por las grúas y los cargueros que esperaban en la bocana del puerto. La aventura solía acabar en casa, frente a uno de los tomos de la vieja enciclopedia.
- Esto es lo que deberíamos ver.
Señalaba entonces una ilustración rectangular en que se dibujaban todas las sierras de la isla: Tramontana, el Galatzó, el Puig Major y la isla Dragonera que asomaba al sur como una ballena muerta amarrada a un velero. Era un tomo antiguo, del año veintiocho o veintinueve, y ya entonces señalaba que el relieve de la isla sólo se podía observar desde el mirador del parque una veintena de días al año. Solía juguetear con aquellos tomos a los que se les caían las tapas de viejas. Era una enciclopedia de novedades tecnológicas y allí se podía encontrar desde los planos del Metro en el año veinte a amarraderos para zeppelines en la década siguiente.
Era entonces un niño de ciudad; una criatura temerosa y envarada. No tenía demasiados amigos ni frecuentaba los juegos de calle. Solía pasar la tarde sentado en la alfombra leyendo aquellos artículos rancios y biografías de inventores o conquistadores. En aquella enciclopedia se encontraba todo: los primeros tratamientos contra la diabetes y la tuberculosis, puentes de hierro forjado sobre ríos de los Alpes y el Pirineo, la muerte de Edison y el Norge sobre el Polo Norte, pecios y misterios del mar, vuelos transoceánicos con hidroaviones, Río de Janeiro y Madeira, Gago Coutinho y Ramón Franco y en los tomos más antiguos los primeros carros de combate en la batalla del Somme. Gran parte de mis primeros anhelos de viajar salieron de allí, de aquellas páginas avejentadas. Gracias a él entré en las profundidades de las colonias africanas y en las selvas del Extremo Oriente, recorrí los manglares infectados por el cólera y la malaria, y durante semanas atravesé glaciares que se colaban en las entrañas del Tíbet, en el Diqung, cerca del Shambala y el Shangri-Lá de las novelas de Hilton.
Imagino que alentados por aquel artículo de la enciclopedia subimos yo y mi padre al menos una docena de veces al mirador. Mi padre insistía en que años atrás había visto aquella línea de montañas pero yo nunca encontré los acantilados que buscamos tarde tras tarde. Imagino que mi pasión por los viajes y mi frustración por haber realizado tan pocos tiene su germen allí, en aquella terraza que se parecía a la de la Place d´Italie de años después. Desde aquel balcón gemelo se veía todo el Boulevard des Gobelins y la montaña de Santa Genoveva, que desde allí tenía un perfil parecido al de la isla Dragonera, también podía parecer una ballena, era una barriguita brotada del caserío antes de caer a plomo hasta el Sena.
Aquellas terrazas pasadas se copian con pasión en ésta: no tenían esta barandilla blanca ni daban a ese bosquecillo de castaños y abedules. Todos los balcones y azoteas desde los que miré son antecedentes y están contenidos en ésta, son un juego de muñecas rusas en la que esta es la última y la más pequeña, labrada de maciza desesperación. Se diferencia poco la terraza de mi infancia de la de la Place d´Italie, casi cuarenta años después en compañía de Gina y de Bert, o en la de la clínica, a buen seguro la última de todas. La esencia de cada una está contenida en la siguiente, y se contiene también en menor medida en la posterior. Cuando me asomo a esta terraza y miro a lo lejos, hacia el Palacio y los bosques que rodean a la Clínica Dantas hay algo también del joven que subía a la Torre Eiffel y trataba de afinar la vista para ver lo que le señalaban.
- ¿Dónde? No sé qué dices, Pascal.
- Por allí, está el aeropuerto. Desde esta altura se deberían distinguir las torres de la catedral de Reims.
El último tramo del ascensor de la Torre Eiffel se hace en vertical y la sensación de vértigo al asomarme al cristal me resultaba insoportable. En mi cabeza me imaginaba subiendo a una velocidad extrema hacia la cúspide del edificio, como una bala a punto de salir del cañón. Se producía en aquel instante una explosión de vacío, se perdía el pie, traté de buscar suelo y la vista se estrelló contra las patas de la Torre y el verde agostado del Campo de Marte. Sudaba. Debíamos subir por aquel tubo de vidrio y acero a una velocidad fabulosa y por el camino recordaba las historias de suicidas y de locos que intentaban volar que están reproducidas en cada uno de los pisos. Habíamos dejado la protección de los hierros de la estructura interior. Empezó a brotar la angustia e involuntariamente busqué con la mirada la parte interior de la cabina a Pascal que seguía emperrado en buscar el perfil de la catedral de Reims. Según Pascal, las torres de la catedral debían aparecer en el horizonte pese a estar a más de setenta kilómetros de París, leyendas de los reinos de las alturas, como en cierta excursión en que oí que desde la cima del Canigó se podía ver la Barra des Ecrines, en los Alpes, que está a más de quinientos kilómetros de aquella montaña.
Cuando miraba por el catalejo al que me subía mi padre o en aquel ascensor suponía que me aguardaba una vida llena de emociones y aventuras. La vida era entonces un mapa antiguo con los nombres todavía por encontrar, con hallazgos y sorpresas escondidas en cada rincón. Se evaporó con el tiempo aquella euforia y ha resultado todo más breve y triste de lo que se preveía. No había cabos ni ensenadas que descubrir, únicamente borrascas y de tanto en tanto una leve bolina que empujaba a seguir adelante. Se puede resumir todo en dos líneas: tres o cuatro viajes en agosto con mi mujer, un anodino trabajo en la biblioteca y tres historias de amantes que acabaron mal. Este colofón en la residencia es lo de menos, un desenlace algo mustio que cuadra con una vida que no ha valido gran cosa, una vida de la que sólo rescato estos últimos días, desde que decidí cambiar algo, emular a Rustichello y vivir escuchando, luego vendrían Bessa, Bridoso, Clara y todos los que me llevaron allí, las que me enseñaron orillas a los que mis ojos nunca habrían llegado.
Me considero en parte culpable de esta apatía de los últimos años pero creo que también la vida se ha comportado como uno de aquellos amantes zalameros, ha sido un vivales que te engatusa y te acaba llevando a su terreno. Piensas que esas aventuras que adivinabas en la infancia y juventud van a venir con el propio relente de la vida y entonces el galán que te regalaba los oídos en las primeras citas acaba dejándote con lo puesto, solo, al sol porque no hay nada más qué hacer, al sol y orinándote encima, entre las cuatro paredes de una habitación, al sol de una terraza desinfectada con lejía, rodeado de camilleros y enfermeras, al sol con treinta o cuarenta desahuciados tan anodinos como yo.
Es esta balconada de la clínica Dantas la última de todas y hay que decir que a ninguna de las anteriores desmerece. Amanecerá en un par de horas y espero no estar ya aquí, no tener que poner la mano como una visera frente a los ojos, como cada mañana se repetirá el embrujo: tiembla el disco primero, baila y se mece, gime como un escudo de metal hirviendo que entra en el agua. El sol se filtra entre mis dedos igual que entra en los árboles. Estamos rodeados de bosque y la clínica queda un poco separada del centro, en la parte más baja del pueblo, en el camino das Azenhas le llaman, un lugar que no se sabe si está dentro o fuera de un casco urbano ya de por sí desperdigado por la ladera de la sierra. Todo está oscuro y no se distingue ahora pero hay una buena vista desde aquí: bajo el bosque queda la estación y las fincas más lujosas detrás. Es curiosa la disposición del pueblo ya que las casas parecen gravitar alrededor de la pared del Palacio que con sus paredones blancos y sus chimeneas tapan parte de la vista de la sierra.
Es un lugar agradable; lo conocí hace quince o veinte años, cuando nada hacía suponer que acabaría en esta clínica. Hay un laberinto de casas bajas alrededor del Palacio, calles empedradas que suben la sierra, que desembocan en placitas que esconden recodos con cipreses y pinos. De la estación salen también los autobuses de turistas que suben al otro palacio y al Castillo, en lo alto de la sierra. Imagino que los autobuses hacen también parada en el Parador pero en general los turistas deben buscar las alturas de la sierra, los decorados de trampantojo del Palacio de arriba y la vista del mar desde el Castillo.
Cuando no hay presente los recuerdos asaltan en cualquier esquina, como entonces, frente a aquel área de servicio. Los limpias sacuden las nieblas de la memoria. No pensaba nada, me había sentado para tomar un café y miraba el agua atizar contra el cristal cuando se acercó el chico. No debía tener más de veinticinco años pero la barba rizada y el pelo largo lo hacía algo mayor. Llevaba una chaqueta usada del ejército y unos tejanos que le quedaban bajos. Hablaba un inglés fluido, con acento continental.
- Perdone... ¿Está solo?
Contesté que sí mientras removía el café. Sonreí. Era inútil negarlo: me había visto entrar en la cafetería.
- ¿No le importaría que le acompañáramos? – y señaló hacia donde estaba ella. La miré: había entrado también a cubierto y estaba sentada sobre la maleta y las mochilas-Vamos hacia el Norte, hacia la frontera alemana, hacia Aachen y si va en esa dirección nos haría un gran favor
Ella era más joven que su compañero o por lo menos lo parecía desde aquella distancia. Tres o cuatro años menos, puede que hasta alguno más. Tenía el pelo rubio gastado y lo llevaba recogido en una cinta, le brotaba arrebolado de la tela, como un torrente de mil aguas. Pensé en alguna de las Venus de Boticchelli, la hubiera pintado igual, el rostro al menos, el óvalo del ojo hermoso, estirado y tibio como el de un felino. Llevaba una camiseta de rayas sin mangas, muy suelta. No llevaba sujetador y los pechos bailaban sueltos marcándose en cada envite contra la camiseta. Se había quitado las sandalias. Los pies estaban desnudos, apoyados sobre una de las mochilas. Todavía no sé por qué les dije que sí, supongo que me atrajo ella y me pareció una buena forma de acercarme. Dos días antes nunca hubiera llevado aquellos mochileros en mi coche y si me hubieran hablado les hubiera mirado con desconfianza: hoy había cambiado todo y eran una esperanza de aventura.
Le dije que sí y él hizo un gesto a la chica para que se acercara con las bolsas. Tenía una bonita sonrisa: me atraía aquel aire de abandono y frescura que irradiaba. Tenía las caderas anchas y era bastante bajita; de cerca destacaban las mejillas sonrosadas y los ojos grises. En los brazos y los pies desnudos se adivinaba una piel muy clara, frágil hasta casi romperse. Era joven, menuda y deseable.
Se ha movido un poco el viento en la terraza y con él se va la memoria. Me cierro el cuello con la manta. Miro el reloj: no aparece Clara. No debería tardar ya, de hecho debería estar aquí hace quince minutos. Miro la maleta cerrada en el suelo y me empieza a dominar la ansiedad. Tengo en las manos las libretas que he ido completando estos días. Abro la primera casi sin darme cuenta, por la mitad, en lo escrito hace apenas seis días, debo seguir aguardando y ésta puede ser una manera de matar la espera.
Miércoles, diecisiete
Hemos tenido que escuchar que en el pasado está la clave del presente, de nuestro futuro también, que todo lo sucedido alimenta de forma definitiva lo que eres y en lo que te convertirás mañana. En mi caso lo que pueda hacer ahora no puede cambiar un futuro que apenas tiene cuerpo y es por ello que me gustaría invertir la lógica de este proceso. ¿Y si cambiando el presente pudiera cambiar el pasado? Si entendemos nuestra existencia como un organismo vivo debería funcionar con estas leyes y mi teoría resultaría factible.
Llegué a la conclusión de que mi teoría era viable no hace demasiado, tal vez hará un par de semanas. Lo maduré con lentitud, como lo hace la fruta o una venganza, hasta que tuve la certeza de que un cambio radical en el presente podía modificar de manera definitiva nuestro pasado. Seguí dando vueltas a la teoría con lentitud y poco a poco se fueron desgranando ejemplos que reafirmaban mi tesis. ¿No puede variar la imagen de un hecho pasado una simple aclaración en el presente? ¿No puede el comentario de alguien hacernos ver una sutileza que entonces nos pasó desapercibida y modificar una imagen del pasado? Recuerdo sin esfuerzo algún caso: conocidos que al saber la infidelidad de su mujer o de su marido modificaron la imagen que tenían de una relación que consideraron ideal durante años. Una traición pasada conocida en un presente se les filtró hasta el fondo de su pasado, tramó unas raíces profundas que envenenaron los sustratos de la imagen feliz que tenían de aquellos años. Me resultó sencillo encontrar más ejemplos, como cuando durante un tiempo Jenny estaba enfadada y no entendía el porqué. Calló durante meses; se mostraba distante y yo por entonces no estaba en condiciones de controlar lo que hacía. Cierta noche me confesó que sabía lo de Linn, que lo sabía hacía tiempo y alguna cosa más. Quitando el lastre de lo anecdótico o personal aquella revelación cambió mi percepción de todos aquellos meses en que veía a Jenny enfadada o distante. Era evidente: un hecho presente había transformado el pasado, aquella conversación con Jenny no había cambiado el pasado pero sí mi percepción del mismo. Quizá nuestra vida, el pasado, el tiempo, no sea más que eso, un pedazo de fango en un torno que podemos moldear a cada instante. Me queda poco tiempo, es evidente, y me gustaría reparar la aburrida chapuza en que ha desembocado mi vida.
Durante estos días he encontrado docenas de ejemplos que demuestran que cuerpo y vida se adhieren con las mismas leyes y formas que la naturaleza. He llenado la libreta de apuntes, de elementos de la naturaleza que se reproducen en nuestro seno; somos un organismo dentro de otro organismo mayúsculo, una caja que encierra otra más pequeña, semejante a la memoria y su juego de muñecas rusas. Podemos hablar de la garganta de un hombre, de la garganta de un río y una vida puede discurrir por una apretada garganta; hay lenguas de carne, de lava, de hielo, de arena, las montañas tienen espalda y hombros, los desfiladeros son cuellos labrados en la roca y qué es el sudor sino un reflejo cálido del rocío. Nuestra geografía, nuestra vida, todo lo que nos rodea parece sublimado en un lejano fractal, mitad forma mitad caos, inteligencia y error unidos en una misma proposición. Ese mismo fractal que une las geografías de nuestro cuerpo con la Naturaleza también podría unir nuestro tiempo como un único organismo.
¿Somos una forma única sujeta a cambios o un ente que se modifica a cada instante y pierde en cada instante su esencia? En la naturaleza podemos encontrar algún ejemplo, como si construimos una presa cerca de la desembocadura de un río; veríamos que se modifica la forma de su cauce, se inundarán riberas y puentes pero seguirá conteniendo el mismo agua, el río será el mismo en sí. Nuestra biografía es una criatura que actúa de forma idéntica al resto de organismos vivos, que la naturaleza misma también. Pie de una montaña, cuello, espalda, hombro, brazo de río, tengo anotadas en la libreta una lista de palabras y señalada que la boca de un río en inglés se confunde en la palabra “mouth”: la boca del río utiliza la misma palabra para denominarse que la boca de un hombre o más bien debíamos decir que al revés. La naturaleza nunca imita al Hombre que no es más que un pobre producto de ella, un deshecho que en pocas generaciones quedará arrinconado.
Estos últimos días de cavilaciones me han llenado de esperanzas. Quizá dando algo de lustre a estos últimas semanas pueda dárselo también a lo que vino antes, hacer que este último brillo ilumine una vida de la que no me siento orgulloso. No sería el mío un hecho novedoso; hay existencias discretísimas que han quedado marcadas por un acontecimiento final, por unos últimos días o años que las han cambiado por completo. Un momento elevado o glorioso puede dar músculo a la más átona de las existencias Algún ejemplo al vuelo se me ocurre: Filípides tras la batalla de Maratón, Leónidas frente a Jerjes, San Agustín que redimió en su madurez una juventud de excesos, Pablo de Tarso en el camino de Damasco... Catarsis, un cambio que revuelva el organismo entero de nuestra vida. Un momento de lucidez o locura dan lustre a una vida sin brillo. Un incendio, un accidente, un hecho excepcional puede convertir al mendigo en héroe y al señor transformarlo en villano. ¿Qué hubiera sido de Leónidas sin aquel arrebato de tozudez final? Quizá no sean muy adecuados los ejemplos: no voy en busca de un reconocimiento a través de un arrebato heroico o por efecto de una conversión, busco algo más sencillo, quizá sólo vivir unas últimas semanas que valgan la pena puedan justificar todo lo anterior. Viajar, dejar atrás este cuartucho, la terraza, las interminables tardes en la sala de estar o frente a la televisión, o en el catre mojado de cada mañana... Mi idea inicial fue reunir todos los mapas y guías que tenía en casa y a partir de ellos escribir cada noche un viaje extático. Esa fue la primera intención. Mover algo para que se mueva todo, empujar una ficha del dominó para que vayan cayendo todas.
Finalmente llegué a la conclusión que sería mejor apoyarme en las historias y los viajes de otros para dar fuelle a una vida que empezaba a acabarse. Tengo el modelo en una de mis lecturas de cabecera: El libro de las maravillas. Desde pequeño me había fascinado la imagen de Marco Polo prisionero en la cárcel de Génova dictando su libro a Rustichello. Durante meses el viajero le relató a su compañero de celda los viajes que acabarían formando El libro de las maravillas, el libro de los Millones, porque el viajero siempre hablaba de millones de personas, de pájaros, de animales. Siempre me había fascinado Marco Polo pero ahora me atraía aquel escriba, aquel hombre que apenas habría salido de su ciudad o de los límites de su ducado, debió escuchar embelesado el relato del viajero. Esa imagen de Rustichello devorando lo vivido por otros me pareció más atrayente que embarcarme en un viaje imaginario a partir de una lectura. Debían ser otros, con sus viajes y sus historias, los que me dieran la leña para incendiar mi delirio.
En cuanto a lo mío... Volviendo la vista atrás no me quedaban demasiados momentos que recordar, no tengo tantas experiencias que considere importantes: el viaje en tren por Europa siendo todavía estudiante, Nápoles, París, mi escapada con Gina y Bert,la sonrisa de Linn el primer día que la vi en la biblioteca. La felicidad dura bien poco, es un universal, imágenes reflejadas en los muros de la caverna, un triste engaño, hasta su simple aliento no es más que un sucedáneo que apenas recuerda al original. Mi última madurez es todavía más triste y se resume en cuatro o cinco puntadas de color sobre un fieltro de gris infinito.
Se podría incluir en mi corto memorial de momentos ilustres algunas ocasiones tristes: mi último encuentro con Linn y lo que vino después, cuando me dijeron a bocajarro que estaba enfermo y que no había vuelta atrás. Recuerdo aquel momento como si lo hubiera congelado en mi memoria. El médico se tocó la barbilla, descolgó las radiografías y guardó el informe en una carpeta. Se llamaba Soares. Tenía entradas y unos cincuenta años, el pelo negro y una melenilla rizada que le tapaba la nuca. El tipo miraba abajo, me rehuia. Allí ya sospeché que algo no iba bien, le busqué con la vista pero sin suerte. Palmeaba con la punta del bolígrafo la mesa. Recuerdo el momento fotograma a fotograma, nuestra memoria tiene la facultad de seleccionar la velocidad de los recuerdos, borrar lo inútil, eternizar una imagen o hacer que pase como un bólido frente a nosotros. Le dio dos o tres vueltas entre los dedos. Era un bolígrafo vulgar, de los que se encuentran a puñados en los estantes de las papelerías. Esperaba mi pregunta, le dije que cuánto me podía quedar y me contestó que con suerte un año, probablemente menos. Le pregunté si había alguna esperanza y me dijo que no, que lo sentía
Aquí también puedo congelar el momento. Me separé de la mesa y me incliné hasta hundir mi cabeza entre los brazos. Curiosamente, aquel trance extremo me hizo sentir más vivo que nunca: me ardía el pecho con una furia que creía apagada, rechinaban mis dientes y con las manos cerradas maldije mi apatía y todos aquellos años tirados a la basura. En aquel filón de tiempo cristalizado desfiló una sucesión de momentos perdidos; los tenía delante, pasaban con la cadencia triste de un mercancías. Me sentí febril y mareado. Notaba la cabeza como una bola de metal sujeta a la nuca, descolgada y ajena. El tipo me pasó la mano por el hombro antes de salir de la consulta; dijo algo que no llegué a escuchar; me consoló con poco énfasis, igual que lo podría hacer con los dueños de un perro o una cobaya herida.
Estos instantes ásperos también deben formar parte de lo más destacable de una vida, ¿no se conmemoran también las derrotas? ¿No celebran los japoneses el aniversario de la bomba de Hiroshima y los hebreos la Yom Shoah? Pueblos y hombres, organismos... Nos marcan las derrotas y las dificultades más que los triunfos, dejan surco en nuestra piel, crecen y parasitan entre las líneas de nuestras manos. El dolor es una cuchilla que abre zanjas, levanta bancales en la piel: el daño nos levanta por dentro hasta dejarnos como la tierra agrietada que mueve el arado. Dolor que nos fortalece y envenena a la vez, puyazos que avientan nuestra calidez enervada.
Ahora apenas siento aquella angustia. Está apagada. Con la medicación he alcanzado cierto grado de insensibilidad que me repugna pero que me permite disfrutar de estas primeras horas del día, ver la televisión en la sala de estar o leer un libro antes de acostarme sin que me angustie por un fin inmediato. Es una tregua que me deja pensar, moverme con soltura. Un tabique muy fino me separa del dolor y la ansiedad que a estas alturas me atenazarían. Sé que están dormidos, los siento, el daño está abajo, adormilado, lo noto estirado en mi bazo, se remueve soñoliento bajo la bóveda inferior de mis pulmones. Siento su peso como un feto que arrastro, lo siento tirar como un yunque de mis piernas, lo siento en la debilidad de mi esfínter y en los pinchazos apagados, en la pesadez al despertar, en el escalofrío que siento al levantarme para poder llegar a esta silla.
El primer paso para cambiarlo todo fue tratar de acabar aquellos viajes que nunca hice. Lo haría a través de los mapas, de su lectura y la recreación de aquellas travesías que nunca se concretaron. Así estuve dos o tres días entretenido ordenando los libros y mapas que traje de casa. Todavía no había pensado en Rustichello, en elaborar yo también mi Libro de las Maravillas a partir de lo que pudieran explicar mis compañeros. Seguía pensando en escribir sobre los recuerdos propios y en un principio me ilusionó este trabajo. Había mapas sobados de tanto uso y otros que estaban sin abrir. Los ordené con paciencia por lugares y así marqué cajas con los nombres de Cabo Verde, Mozambique, Mongolia, Himalaya, Bolivia, Brasil, Los Ángeles... Había pensado que si me respetaban las fuerzas haría cada noche un trayecto. Leería toda la información que pudiera sobre un lugar y luego dejaría que mi imaginación hiciera el resto. Había pensado empezar por Egipto, el más cercano y también uno de los pocos que estuve cerca de hacer.
Y sería Egipto porque al menos un par de veces tuve la ocasión de partir hacia allí. La primera, y quizá la más etérea fue hace más de treinta años, cuando llegábamos en tren hasta Nápoles, la etapa más meridional de nuestro viaje por Europa. Veníamos de Roma en un tren que tardó casi cinco horas en recorrer doscientos kilómetros. Me acompañaba Vera, mi amor de aquel viaje, de aquel verano y nos recibió un calor infernal en Nápoles. Al bajar nos sentamos en uno de los bancos de la estación Mergellina y abrimos un mapa. Estábamos sudados, hervía la canícula de agosto en el sur de Italia, “ferragosto” le llaman a este trance y recuerdo que saqué una camiseta sucia que sirvió para secarnos el sudor. Todo lo que nos rodeaba parecía desordenado y ruidoso. El andén era un ir y venir de carros llevando maletas y gente empujándose para llegar a los trenes de cercanías que paraban allí. Vera me dijo que le gustaría quedarse un par de días, ver el Arqueológico y sus estatuas colosales, Pompeya, los castillos del puerto, pero que luego le gustaría continuar hacia Oriente. ¿No dicen que Oriente empieza aquí?, le dije. Vera tenía una sonrisa espléndida, la misma, bella y limpia, que luego se repitió en Linn, en Gina, en Ángela entre estantes y revistas, como si cada sonrisa encerrara y escondiera otra y lentamente se fueran mostrando, cartas escondidas en una baraja que se abre en un abanico, todas iguales y todas distintas. ¿Por qué no?, Vera insistió, sacó un mapa arrugado que llevaba en el lateral de la mochila y señaló el empeine de la Bota, podemos cruzar hasta Brindisi y de allí a Patrás, visitaríamos Atenas, Corinto y Esparta y desde allí quizá pudiéramos ir hasta Creta y Egipto. Le dije que sí y ella me besó. Estaba loca por conocer Alejandría y El Cairo. Durante un par de días más se mantuvo el embeleso pero lo que sucedió más tarde hizo que nos separáramos, que escapara una madrugada del hostal, debió dejar la maleta hecha aquella última noche. Tal vez ella sí que supo acabar el viaje, puede que cogiera aquel tren hacia Brindisi y de allí alguno de los ferry que cruzaban el Adriático, quizá hizo como yo y desandó lo andado, ¿fue cobarde o llegó hasta aquellas costas? Siempre he preferido pensar lo segundo.
La siguiente ocasión en que estuve a punto de ir a Egipto fue poco antes de que me separara de Jenny y del viaje a París. Por entonces la situación era insostenible en casa pero teníamos los billetes comprados desde el mes de enero. Discutíamos día y noche, a veces como consecuencia de trifulcas que arrastrábamos de días anteriores otras sin motivo alguno. No nos soportábamos pero ansiaba hacer aquel viaje. Puede que fuera uno de los motivos que me hicieron aguantar aquellos meses. Estaba obsesionado con el viaje, ojeaba cada día los pasajes y el programa del viaje producía en mí el mismo efecto que el buzo que coge aire de su bombona. Recuerdo que en la agencia nos regalaron también una pequeña guía del país. En El Cairo nos alojaríamos en el hotel Oraby, estaríamos cuatro o cinco días en la ciudad, en las mezquitas y en su zoco, en el Museo Egipcio y en su gigantesco cementerio, pasaríamos otros tantos días de crucero y luego cogeríamos un avión hasta Assuán. No se me borra ninguno de los nombres de la guía: Luxor, Abú Simbel, el templo de Karnak, Tebas, Deir el Bahari...
Se ha encendido una luz en el pasillo del personal pero ningún ruido viene de aquella parte. No es nada. Los enfermeros y los médicos que duermen aquí se mueven en estas primeras horas de la mañana con la morosidad de un cadáver y tardarán todavía en aparecer. Es temprano, no rompe el amanecer, y sigo solo. Me arropo con la manta y hasta la barandilla de la terraza. El cielo está despejado y no se distinguen nubes en su paridad azul cobalto. Hace semanas que no llueve. No volverá a llover como llovía entonces, la distancia hace más gruesas las gotas, más negras las nubes y más largas las tardes en que mirábamos tras los cristales, nunca llueve como llovía en el recuerdo, la lluvia del pasado es más gruesa y fría, cala más profundo. Es difícil toparse ahora con una tormenta como aquella, tres o cuatro deben cruzar una vida, tal vez es la misma con la que nos encontraremos más veces, como las terrazas o las sonrisas, un juego de espejos que esconde una única esencia. Subieron los dos al coche con prisas, casi a empujones, pero mis ojos seguían fijos en la carretera. Dudé: quizá era un error conducir con aquel temporal, cruzaban lenguas de fango y agua la autopista, lenguas animales, ciegas y nerviosas, atravesaban el asfalto como lo hace una culebra un camino rodero. Arranqué y dejamos atrás el área de servicio. Circulábamos muy despacio y la humedad florecía como el musgo en los cristales.
Hablaban entre ellos, muy despacio y en voz baja, trataba de mirarlos pero apenas podía despegar los ojos del ángulo que despejaban los limpias. Batían con furia de esquiadores, pam, pam, ya no eran los esquís elegantes de un saltador, golpeaban ahora con la cadencia enloquecida de un abanderado. Pude mirar un instante por el retrovisor y en la oscuridad adiviné que ella se había acomodado entre las mochilas. Se había descalzado, sus pies desnudos brillaban en aquella oscuridad y recogía sus piernas menudas en el asiento. Se llamaban Gina y Bert: él me dio la mano y ella esbozó un gesto tímido sin moverse. La seguí contemplando: seguía con las piernas recogidas y había apoyado su costado en otro de los bultos. Sonreía mucho, tenía una sonrisa limpia, como la tuvo Vera o Linn, también al principio con Jenny, como la tendría Ángela, la última y más breve de todas. Sabía que la miraba y exhibía con impudor sus labios. No pude seguir con la vista fija allí ya que la lluvia no daba tregua.
Imágenes que alumbran la noche, recuerdos que sirven de faro a otros recuerdos antiguos, que los atraen a la costa, recuerdos que son cadencia, recuerdos náufragos que llegan con vientre de marea. Sólo recuerdo una tormenta parecida, siendo todavía un niño, debía ser por la tarde, como con Gina y Bert, pero no era un día cualquiera de la semana, era sábado, un sábado por la tarde y acompañaba a un vecino amigo a la playa. Su padre nos llevaba en coche y aquello era suficiente novedad para convertirlo en una aventura. Era un coche de los de entonces, un pesado 1400 negro como el carbón. Temblaba al encenderlo y la tiritera de los pistones movía la carrocería entera. La mañana no prometía una tarde de sol pero no fue hasta entrar en la carretera de la costa cuando empezó a llover. Lamentamos mi amigo y yo nuestra suerte; mi amigo se llamaba Francisco y tenía polio en una pierna. Me daba un poco de pena; era un niño callado y bajito al que atormentaban bastante en clase. Su padre era don Antonio el panadero y tenían un obrador en la esquina de nuestra finca. Atendían el mostrador dos chicas jóvenes, dos sobrinas de la madre, la morena tenía muy mala fama en el barrio pero en el mostrador se exhibían guapas y dispuestas. En el horno hacían unos pasteles de manzana estupendos y también cocinaban pollos y conejos de encargo.
Si te acercabas a don Antonio olía a harina y fogón y lo podías ver sudando a todas horas, jadeando, abriendo y cerrando el horno a trompicones. Te imaginabas su cuerpo cubierto de diminutas bolitas, mezcla de harina y de sebo, en el horno se le veía despeinado e inquieto, trompicaba pero se movía con soltura entre las mesas y los carros. Sólo al salir del horno se transformaba el panadero en un hombre gordo. En la calle era un hombre descomunal, algo átono, con ojeras y el bigote eternamente entintado. Ahora maldecía don Antonio: cuando llegamos al cruce de la carretera de la costa llovía con fuerza y se había cubierto el cielo de forma que parecía de noche. Don Antonio volvió a renegar y quiso dar la vuelta en el primer pueblo. Le costaba girar clavado como estaba entre el asiento y el volante. Apenas se distinguía la carretera que era una cremallera de luces reflejadas en el agua. Al girar en el desvío empezó a caer piedra, primero un grano de arroz, apenas unas uñitas que tintineaban en el morro y en los cristales; cuando tratamos de entrar de nuevo en la carretera eran ya de un calibre más grueso, guijarros que aporreaban con fuerza la chapa y los cristales. Don Antonio detuvo el coche a unos pocos metros del cruce, dejó el volante y se abalanzó sobre el salpicadero. Los pocos coches que circulaban se empezaban a parar en los arcenes o en la mediana. Estaba fuera de sí y nos gritaba que sujetáramos los cristales, que hiciéramos como él. Ya no era el hombre átono de los fines de semana, hablaba la bestia remangada y paticoja del horno. Francisco y yo apretamos con nuestras manos el cristal trasero. El vidrio estaba helado, era el mismo frío perturbador de la mesita del recibidor y de la tumba del abuelo, a través del cristal notábamos los impactos de los guijarros, supuse que debían saltar también pequeñas partículas de vidrio, debí imaginar que eran meteoritos estallando sobre la superficie de un planeta lejano y sin atmósfera o que yo era un soldado de la Primera Guerra Mundial que avanzaba esquivando explosiones de mortero, que cada estallido levantaba montañas de arena y trozos de alambrada. El coche estaba en silencio y a oscuras, como hasta hace poco estaba la terraza. Miré a Francisco y con el reflejo de las luces de otro coche vi que estaba llorando. Al poco se alejó el pedrisco y volvimos a casa muy asustados. Don Antonio maldecía por la idea de la excursión y yo sentía todavía frío y miedo. Seguía lloviendo con fuerza. Al bajar del coche me calé hasta los huesos y al llegar a casa mi madre me desvistió y me tapó con una manta. Temblaba, creo que pasé toda la semana con fiebre, lo cierto es que nunca he tenido demasiada suerte en mis viajes.
Sobre la clínica no aparece hoy ni una sola nube. Se filtra la primera claridad y deja ver un cielo despejado. Pronto aparecerá Keita y luego los que viven fuera; conozco al dedillo sus horarios. Brígida suele llegar la primera con un ciclomotor que nunca pasa al parque; Manuel y Jorge llegan a pie y luego Paulo, con prisas, aparcará en esa gravera. Paulo llega siempre con la música encendida y al abrir la puerta entran en la terraza los acordes, música fuerte y viva, la misma música que ha escuchado por la noche en la discoteca y en los bares de la zona del puerto y que suena chocante enfrentada a la languidez de esta residencia. Para él debe ser importante esa música, que suene así, debe ser el ancla que le une a su otra vida, durante un instante olvida que se pasa el día arrastrando moribundos, que el resto de horas las va a pasar entre sillas de ruedas, orina y camillas. El último en llegar suele ser el doctor Andrade que nunca aparece antes de las nueve y media. Rodea el jardín y la gravera con su coche y aparca un poco más allá, en la parte trasera del edificio. Es la entrada más llamativa porque Andrade tiene un Mercedes grande, plateado, brilla como una bala porque suele llevarlo dos veces por semana al túnel de lavado.
La luz se afila y empieza a perfilar los objetos; les otorga ese brillo metálico del amanecer. Miro al jardín: se estiran las sombras de los árboles por el césped como agujas de un reloj solar. Levanto el brazo; miro la hora: las siete y cinco. Se está haciendo larga la espera y se me acaba el tiempo. Pronto asomará Keita, como cada mañana apenas sacará su cara somnolienta desde la puerta emplomada, tendrá los ojos enrojecidos y se le marcarán unas ojeras abisales sobre la piel negra. Esbozará un buenos días muy bajo y se irá a la cocina a tomarse un café con leche y dos bollitos de mantequilla.
A Keita le gusta fumar marihuana y se mueve muy despacio. Se abotona la bata blanca lentamente mientras se mira al espejo, intenta buscar una pausa en cada gesto, como si intercalara una coma o un guión a cada instante, si ve que sus movimientos se aceleran se corrige y aploma. Sabe que obrar así es el cordón umbilical que lo une a África, a su Mozambique natal. Ha de moverse despacio como si todavía le aplastara la humedad del trópico, como si no hubiera relojes, sólo luz y oscuridad, como si tuviera la camisa y las manos chorreando sudor y estuviera a punto de entrar en un pabellón de diftéricos o enfermos del dengue. En la cocina suele estar más de un cuarto de hora. Se demora al sacar la leche de la nevera. Mira al vacío; parece dormido pero tiene los ojos abiertos. Da el último trago al café que le ha dejado por la noche Estrella y que ya está frío. Deja la taza y un trozo de bollo que estaba duro y camina por el pasillo que lleva a su consulta, más allá del mostrador de las enfermeras. En cuanto cierra la puerta Keita se quita la bata, la cuelga, entra al lavabo y defeca. Sale pausadamente. Se lava las manos y se vuelve a poner la bata. Estira del faldón para que no le queden arrugas y se cuelga el fonendoscopio en un bolsillo, con los auriculares hacia arriba, asomando como las antenas de un insecto. Estará encerrado en su consulta hasta que lleguen las nueve y media y empiece a hacer las visitas a los pabellones.
A Keita le gusta la marihuana. Había oído antes algún rumor pero Bridoso y yo lo vimos fumando con Paulo en la parte trasera del almacén. Es una caseta que está como perdida en mitad del bosque. Bonfim, el jardinero, la utiliza muy poco y tiene el techo y alguna ventana rota. Sólo la abre cuando hay alguna reparación en la valla ya que la mayoría de las herramientas las guarda en las casetas que hay detrás del pabellón de críticos. Cuando vimos a Keita y a Paulo yo no llevaba ni dos semanas aquí, hará dos meses, venía paseando con Bridoso sin saber muy bien dónde ir cuando topamos con ellos. Íbamos despacio porque a Bridoso le cuesta caminar con el bastón. Hablábamos sobre su trabajo en el taller cuando los vimos. Estaban muy juntos, los dos apoyados en la tapia. Al principio pareció que se asustaban, no dijeron nada y trataron de disimular lo mejor que pudieron; Paulo sacó otro cigarrillo del bolsillo pero la situación era demasiado evidente.
Le estaba pegando duro Keita cuando los vimos; había mucho humo y le debía gustar porque ponía los ojos en blanco y hacía un gesto extraño con las manos, era un gesto de fumador novato, como si fuera a ahogarse o estuviera ya muy colocado. En cuanto nos alejamos se lo pasó a Paulo, me lo dijo Bridoso que se giró a mirar, también me contó que lo sacaba Keita del Santa María, un hospital de la capital en el que había trabajado hacía tiempo. Allí les daban marihuana de tapadillo a los que les apretaban más con los tratamientos o a los enfermos terminales. No me extraña que fumen esos dos, poco más se puede hacer aquí y es una forma razonable de aliviar esta espera.
Sopla el viento y un largo escalofrío me recorre los brazos; tengo que arroparme con la manta. Antes de las nueve muy pocos enfermos aparecen por la terraza. Unos se quejan del relente y temen un enfriamiento y otros no pueden moverse ya sin la ayuda de los camilleros. Este primer momento de la terraza es estrictamente mío, entre las seis y media y las ocho nadie excepto Keita saca la cabeza por la puerta de cristal y plomo.
A las ocho y unos pocos minutos suele aparecer Bridoso, mi compañero de terraza y mesa. Tiene una forma característica de aparecer, primero mueve la puerta emplomada con su bastoncillo y la aparta hasta sacar una pierna. Hace los dos primeros pasos estirando mucho la vara y luego la vista se te va hacia él y a su eterna sonrisa, una sonrisa que no cambia, imposible. Luego llega su olor a colonia, un aroma muy fuerte ya que se peina con ella. Bridoso debe ser mayor que yo, por lo que me ha dicho creo que seis o siete años pero está bastante estropeado. Trabajaba en un taller a las afueras de la capital, creo que vendían recambios pero todavía hacía alguna chapucilla de tanto en tanto. Durante muchos años fue mecánico. Bridoso está reventado por dentro, el mal lleva años devorándole, fue más constante que yo y fue a muchos médicos pero nada funcionó. Tiene una hija que vive en el Norte y que no tiene muchas ganas de ocuparse. Al final lo dejó aquí, hace seis o siete meses. Apenas recibe visitas pero a Bridoso no parece importarle. La hija ha venido un par de veces y también una vez un compañero de trabajo, era un tipo enjuto y encanecido, muy serio, con la grasa de las piezas todavía adherida a las uñas. Ríe Bridoso como un niño y aunque debe tener las semanas contadas siempre parece contento, en el lugar más triste del mundo destila una alegría chocante y alocada, en un cementerio de elefantes él sería la hiena que cruza a la carrera y se ríe sobre los huesos sin freno.
Al principio he de decir que me molestaba su actitud, me desconcertaba. No me parecía respetuoso con el lugar ni con las circunstancias. Hubo un tiempo en que lo rehuia, hablaba con él lo justo en la terraza y trataba de esquivarlo en la comida. Recuerdo que si venía por la espalda siempre llegaba antes que él su tintineo del bastón y aquel tufo a colonia barata. Si por la tarde se me acercaba en el salón le decía que iba a leer o que quería ir a mi cuarto a descansar un rato. Con el tiempo he ido entendiendo a Bridoso, tolero su pose y casi la voy envidiando. Él ha vencido. Ha sido siempre así: debía tener la misma sonrisa cuando cambiaba un embrague o un disco de freno que cuando le dieron la noticia. No creo que haya perdido esa sonrisa de niño nunca y no tiene porqué esconderla en el último momento. ¿Qué debe hacer un hombre ante el dolor? Las salidas no son muchas pero todas se resumen en que debe tratar de vencerlo, doblegarlo de alguna manera, vencerlo olvidándose de él, vencerlo plantándole cara, ninguneándolo hasta convertirlo en nada o reflexionando sobre él hasta hacerlo ajeno. El dolor es un enemigo perro que exige un combate cara a cara. El dolor es tenaz, penetra en nuestros cerebros y se hace sólido en las meninges, en las circunvalaciones se enquista, extiende su pasta por allí como una tela de araña. Es el dolor inmune al tiempo que no es más que su perro lazarillo. Decía Byron que el gozo en el recuerdo no es gozo – puede que también sea dolor- pero que el dolor en la memoria se conserva siempre como dolor, dolor al cuadrado, dolor parido y reparido muchas veces. El tiempo no es más que un perrillo faldero del dolor, su mozo de aguas.
Quizás envidio a Bridoso porque él ha vencido en su última lucha y yo todavía estoy por armar; él no tiene que cambiar ninguna pieza de su puzzle porque el que tiene le sirve, no teme al dolor, le resulta coherente. Por eso envidio esa sonrisa de Bridoso, su buen humor, hasta su forma extraña de sacar el bastoncillo por delante de él a primera hora. Bridoso aparca pocas veces la sonrisa. Sólo lo he visto afligido una vez, la mañana que nos dijeron que había muerto Martinho. Se le giró la sonrisa como si hubiera volcado y me pareció entonces un hombre mucho más enfermo y mayor. No decía nada y parecía que temblara. Se le desencajó la mandíbula, se le bajó como si se le hubiera desprendido el mentón. Entonces tuve la seguridad de que no era una pose hueca. Desde aquel día respeté a Bridoso y envidié más su sonrisa.
Lo de Martinho pasó hace cosa de un mes. Era bastante mayor, quizá diez años más que yo, y había vivido toda su vida en un pueblucho cerca de Elvas. Martinho estaba calvo como un sanantonio. No se despertaba tan pronto como yo pero también le gustaba madrugar. Solía aparecer a eso de las ocho y cuarto por la puerta emplomada y coincidíamos un rato antes con Bridoso, antes de que llegaran los médicos y los enfermeros que no dormían en la clínica, antes del desayuno y las visitas. Pasaba un rato agradable con Martinho. Conocía bien los pájaros y las siembras. Esta semana plantábamos la remolacha, me decía, hace más de un mes que no llueve y así no levanta la mies. Me explicó también la forma de recoger el azafrán y a qué buey había que vigilar para que no se te moviera la yunta. Había sido cazador, un buen cazador por lo que decía de zorros, de liebres y de jabalís, pero nunca le había tirado a un pájaro. En aquellos amaneceres encarnados situé alguna vez a Martinho en el Ángelus de Millet. Tenía una forma especial de entender su ingreso, el atardecer, los mediodías al sol en las tumbonas. La terraza de la clínica Dantas era entonces para Martinho un observatorio desde donde podía vigilar la naturaleza. Las últimas dos semanas empeoró y apenas salía ya de la habitación. Lo fui a ver alguna vez con Filipe y Bridoso. Apenas asomaba la cabeza de las sábanas y le costaba hablar. En una de aquellas visitas oyó cantar a un pájaro en el jardín y nos señaló con el dedo su oído para que atendiéramos. Sonreía. Tenía los tendones del cuello marcados como hilos de bramante, el color muy apagado y los ojos hundidos. Ese mismo día lo cambiaron al pabellón de críticos y ya supimos que no volveríamos a verlo. Aquella misma tarde llamaron a un hijo que vivía en la ciudad. Llegaron él y su mujer cuando oscurecía y aparcaron en la parte de atrás, donde suele dejar Andrade su Mercedes. Desde mi ventana no se ve el jardín aunque los vi desde la ventana de la sala de estar: cruzaron el jardín y la gravera sin detenerse, con la cabeza baja. No llegamos a conocer a su hijo y supimos al día siguiente que Martinho había muerto aquella noche.
Desde entonces cuando oigo cantar a un pájaro en el jardín le presto una atención especial. Cierro los ojos e imagino que en su canto queda algún poso de Martinho; algún resabio nuestro debe quedar en lo que más apreciamos, virutillas ínfimas de ser flotando por ahí, poco desde luego, como el jamón en las sopas claritas que nos prepara Estrella.