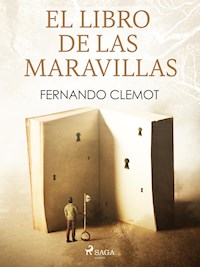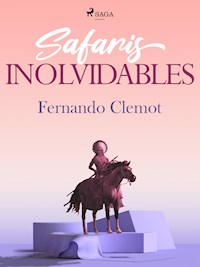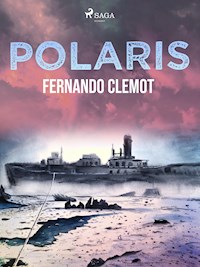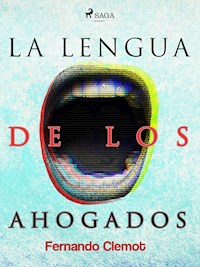Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Vivir en un carrusel de excesos, tener muchas dificultades para recordar: estos verbos atraviesan a Leo Carver, el protagonista de la primera y festejada novela de Fernando Clemot. Acompañamos a este Carver, escritor venido a menos, mientras pasa una semana en Italia, lidia con su familia (que a pesar de todo logra sorprenderlo) y navega los problemas de memoria. Ni el sexo ni el alcohol representan para él adicciones triviales. Son más bien las plataformas para una búsqueda de sentido que puede verse como desesperada, hilarante o lúcida, pero sin dudas nos mantiene atrapados hasta la última línea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fernando Clemot
El golfo de los poetas
Saga
El golfo de los poetas
Copyright © 2009, 2022 Fernando Clemot and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728013533
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Siempre hay un tiempo en que todas nuestras expectativas parecen prestas a colmarse; esta ahí, guardamos una estación hermosa en cada uno de nosotros, un lienzo de paraíso, una edad feliz en que cada paso parece destinado a lo sublime.
Edad con voluntad puesto que se esconde si se la llama, suele aparecer por el camino y de improviso, a menudo cuando menos se la necesita. Irrumpe y estalla entonces la primavera de nuestra vida; alumbra cada rincón de nuestro santuario, hasta el ser más humilde y apático podría señalar esta estación con una fecha en su calendario. Tiempo de gloria en que la luz entra de bate en bate en nuestras estancias, nos convertimos en seres poderosos y dúctiles, esponja y coral, el aire brilla inflamado por la cólera de la libertad, todo es posible y esperanzador entonces. En esta estación de la aventura nada puede detener nuestro rumbo, somos seres de posibles, navegamos de empopada cortando olas y esquifes, sobrevolamos obstáculos que son meras pruebas de nuestra resolución.
Abultamos menos los hombres de lo que dicta nuestra soberbia. Apenas un títere que juega a medio camino entre la madera y el hombre, entre la bestia y el dios. Sobre esta medianía sobresale este tiempo soberano; hay al menos una estación sagrada en que nada detiene al amo tirano que es nuestra voluntad.
En mi caso esa edad poderosa me llegó pronto, treinta años atrás, aquí, en este lugar, y no trato al volver de rescatar el fantasma de aquel joven, con sus necedades y grandezas. He pensado en ello y quizás me impulsa la curiosidad de regresar al escenario que lo vio desvanecerse, como un turista frívolo que visita un teatro vacío. Quizá también intervienen otros recuerdos más dolorosos, cicatrices que necesito limar. No busco ahora aquel soplo de juventud, sé que sería absurdo buscar los despojos de aquel tipo y su tiempo, una búsqueda tentadora porque no están lejos los restos de aquel naufragio. Embarrancó todo en la playa delle Pinete o en Lerici, deben estar cerca mis huesos, mi piel, perdidos en algún arenal, roturados por centenares de piquetas de sombrillas, de hamacas y carteles, estigmas que mortifican la piel de esta bendita costa.
No vale la pena tamizar la playa buscándolos, dejan pocas sobras los augustos banquetes y si las hubiera tampoco sería fácil hallarlas, ni de las más fieras batallas quedan vestigios al poco. Se deshace todo lo humano como un trozo de pan seco y ni el arqueólogo más tenaz encontraría un resto de legiones en el lago Trasimeno, ni balas o morteros en Anzio o en Montecassino; todo queda cubierto de zarzales y sotobosque, estuve en muchos de esos lugares y no vi más que malvas crecidas y olivos, tierra prieta de labrantío. La naturaleza es más sabia que el hombre y no gusta de recuerdos, tritura lo que no le sirve, hace abono y siembra de sus muertos, vapor de sus lamparones.
Hemos llegado a Marina a primera hora de la tarde. Llueve al volver como lo hizo aquel último día, como si nada hubiera cambiado y me recibiera la misma tormenta que me despidió. Es más áspero este aguacero, deja escozor en la piel, es verano y sus gotas son tibias como la cera, pesan cargadas de relámpago y salitre. Maldice el tiempo Rocío al abrir el coche. Salimos del taxi y chapoteamos un trecho sobre una escorrentía que arrastra hojas y ramuja del bosque cercano. El taxista corre a sacar los bultos del maletero y con las prisas acaba tropezándose. Ellas están junto a la verja. Pago mientras oigo mugir un albañal saturado, suena hondo, como una res que se lleva la corriente, suena a campo y a noche, se ahoga el agua y corre garganta abajo, palmotea como todos los ahogados, como un grillo o un escuerzo que devorara la acequia. Tras el bosque parece que aclara. Agoniza agosto sin cuello y esta lluvia durará bien poco, siquiera el tiempo de correr al alero de la puerta para mirarlo morir. Hálito de agua que se resbala en las vetas de los Apuani, que deja los barrancos como una balda de mármol, agua que baja luego hasta la playa para limpiar los carteles de los baños y las estaciones termales.
Mi mente está confusa, se revuelve allí todo como la habitación de un adolescente. Extraña paradoja ésta de recordar tan claro lo pasado y tan confuso lo inmediato. Puede que sea la misma lluvia de entonces pero no empapa la misma piel ni el mismo cuerpo. No soy el mismo Leo Carver que salió de aquí, el que me conociera entonces no encontrará un vestigio de él en mí. He engordado y he perdido pelo. Si miro el brazo hasta el codo se ve que no es la terca dermis de aquel año, inmune al frío y al cansancio. Hay cicatrices recientes, en los brazos y en las piernas, en la cabeza. Habré mudado media docena de veces de piel desde entonces: no quedan ni restos de aquella que se mojaba con aquella lluvia de noviembre, es ésta más vasta y oscura, señalada por lunares, las estaciones dejan también su timbre en la piel, quedan lacradas como planetas en las primeras manchas de vejez. Pero la peor muda se esconde dentro, me he envilecido y decepcionado muchas veces, con cada cambio de piel crecía un légamo de inmundicia, he sido errático y orgulloso y el intento de crear un agujero apetecible donde sobrevivir lo he ido pisoteado una y otra vez, he ido emborronando de fatiga y excesos cada una de mis líneas.
Tampoco rodeaba a aquel joven que fui la corte que ahora me acompaña: no existían ni Rocío, ni Selma, ni esta condenada Mery, pensándolo bien ninguna de ellas había nacido, con suerte Mery. Caminaba solo hacia la estación, era noviembre y nadie me acompañó aquel día, ni Mike, ni Sal, ni Edna, ni Val, tampoco estaba Walter que debía venir más tarde. Todos habían marchado la noche anterior a la condenada fiesta de Lerici. Levanté la vista: no se distinguía la línea de montañas que cierra el horizonte, seguía lloviendo y la lluvia de entonces no era cálida y morosa como la miel, era un latigazo que azotaba un suelo encharcado como un arrozal. Pasé seguramente por este mismo lugar que debía ser un yermo, una zona sin urbanizar entre la Aurelia y la estación, un solar donde aparcaban los coches o donde algún jubilado tenía su caseta de aperos. El terreno que rodeaba a la estación no estaba asfaltado, atravesaba la nada, calles en sombra, sin nombres, y mis botas se hundían como un yunque en el barro. Iba muy cargado, deshecho por las últimas noches en blanco, con una mochila de hierros a cuestas, una maleta y dos bolsas de mano. No sospechaba que alguien me esperaba en la puerta de la estación.
Es curioso que recuerde con esta precisión el momento. Mi memoria es excéntrica, se ha vuelto corta de vista pero afina todavía en las largas distancias. Caminaba solo, no pensaba en nadie mientras me acercaba a la estación, ni en el daño que debí hacerle a Val, ni en la enfermedad de mi padre al que enterraría pocos días después. La tierra estaría también húmeda camino del cementerio, llena de heridas, de pisadas y rodadas, de charcos que parecían sangre sobre el fango rojo, caminaba sin sospechar que aquella lluvia, el olor a jebe del tren y mi desidia eran los primeros síntomas de un mal mayor: era el hedor de un trastorno crónico que no había hecho más que empezar.
Saqué las llaves y abrí con dificultad la cancela de la puerta. Se resistía, chirrió el óxido de su cierre como si hubiera permanecido largo tiempo sin uso. Siguió el gruñido de la llave en su seno, al doblar el cierre vencido. Curioso insecto la cerradura; hinchado de orín y salitre, pariente del grillo y la cigarra, del gozne y la bisagra, perezoso y chillón como ellas; pasa el tiempo tejiendo una costra rojiza sobre su vientre de cobalto. Ya estábamos dentro. Nos juntamos los cuatro en el voladizo de la valla mientras buscaba las llaves de la casa; nos apretamos más: aquel era el único lugar que no azotaba la lluvia. Si mirabas hacia arriba brillaba pulida la cuesta del jardín; tenía lustre de recién nacido, el frescor de las criaturas nuevas: a la derecha las mesas y tumbonas de plástico frente a unas hileras de brezo. Busqué a Selma con la mirada, la tendría que ayudar a arrastrar su maleta por aquella pendiente, pesaría como el demonio, como siempre, sólo vamos a estar diez días, cariño, ¿qué has traído? Mejor no discutir… Subiendo empecé a sentir la garganta seca, estaba nervioso, los síntomas inevitables de media jornada sin tomar una copa que empezaba a necesitar. Traté de no obsesionarme. Azotaba la tormenta entre las copas, a escobazos; la cuesta giraba y debía llevar a la puerta de la finca. Imaginé aquel jardín con buen tiempo, debía ser un lugar agraciado por el sol y la sombra, fresco, con un bosque de pinos y la piscina a un lado.
Giraba la rodera de cemento hacia la derecha, primero entre los árboles, unos pasos más allá aparecía la casa. Obra nueva, con tres plantas y el coche que habíamos alquilado aparcado en la puerta. El cuerpo del edificio parecía escorado contra la valla que lo separaba de la finca contigua.
Aflojó enseguida la lluvia. Las últimas gotas se desvanecían hasta casi esfumarse, se perdía todo en un murmullo vegetal entre las copas. Miré con mayor atención la casa: era un edificio amplio, de color pajizo, bien encalado y con las contraventanas verdes cerradas. Del tejado brotaba una chimenea orgullosa como el falo de un fauno. Frente a nosotros un porche con palmeras, el único lugar que parecía seco y allí dejamos los bultos. Nada sombrío en aquella fachada, había unas parras que trepaban por unas columnas hasta dar sombra, nada que alentara recuerdos infames, ni un arrullo, nada que levantara un mal presagio. -Parece que han acertado esta vez con la casa. Me gusta. Es un sitio estupendo.
-¿Has visto la piscina, Leo? –atajó brusca Rocío- Está sucia, no la han limpiado en todo el verano. Está verde como una charca. Aquí no nos podemos bañar en toda la semana.
Me volví encendido. Mery estaba junto a ella, guardándola como una loba, también desafiante.
- Llamaré a los de mantenimiento. Si encienden esta tarde las depuradoras se limpiará por la noche y mañana estará bien. Tampoco el día da para mucho baño.
Rocío asintió a regañadientes mientras yo abría la puerta de la casa. Nos recibió un tufo a húmedo y a cartón, como si hubiéramos abierto la puerta de un sótano. Con un par de empujones aparqué en el vestíbulo mi bolsa. Encendí la luz. Era amplio el primer piso, con dos piezas apenas separadas por una arcada, una sala de estar y el comedor al fondo. Junto al sofá reparé en que había una puerta corredera que daba al jardín. En una esquina malvivía un potus algo marchito; atravesábamos la sala de estar, un par de sofás y la televisión; seis pasos y tras la arcada la cocina, con una mesa de madera, la nevera y cocina americana; al fondo un tragaluz y la escalera que subía a las habitaciones. Me gustaba razonablemente pero no recordaba quién había alquilado esta casa, tampoco cuándo. No me extrañó: a olvidar tan rápido también empezaba a habituarme.
Llegué al fondo de la sala. Era bastante menos ostentoso de lo que prometía la entrada aunque me gustaba. Recorrí con la vista los rincones de la sala; el techo imitaba a las vigas de madera, suelo de terrazo, amueblado todo con ese insulso estilo de los alojamientos de alquiler. No había cuadros, ni plantas ni jarrones de valor, los propietarios o el gerente habían escondido cualquier objeto que provocara el deseo de llevárselo. Vi que el hueco de la chimenea estaba cerrado con una chapa negra; tuve un instante de duda y mientras ellas subían a dejar el equipaje en las habitaciones busqué el rincón donde imaginé que debía alojarse el mueble bar. No había nada y empezaba a urgir aquel trago, el último lo había tomado en el aeropuerto antes de coger el vuelo, hacía ya más de seis horas.
Las oía caminar por el piso superior. Abrí todos los armarios de la cocina. Nada. Tampoco en aquel hueco que resultó ser el de la basura, me empezaba a poner nervioso, tampoco arriba en los estantes, sólo una caja con bolsitas de té y cacharros de cocina. La nevera vacía y apagada. Se me ocurrió dónde podrían haber escondido algo, volví a la otra estancia y levanté la chapa que cubría la chimenea. No, no lo que yo buscaba, sólo un cajón con restos de ceniza, la pala y el atizador.
-¿Qué haces? ¿No quieres ver el piso de arriba?
Rocío había dejado su equipaje en la habitación y aparecía en mitad de la escalera. La miré como si fuera la primera vez; es un ejercicio que he utilizado a menudo, una buena gimnasia para mantener el interés por alguien en lucha con la rutina. Resultaba; la encontré muy guapa con aquella falda tan fina y las sandalias, llevaba el pelo suelto y le caía hasta los hombros. Traté de trivializar pero ella no sonreía. Le había dado el sol aquellos últimos días y tenía algo de color, con pecas parecía más joven, si no estuviera tan seria se diría que casi podría ser amiga de Selma. Lucía hermosa en aquella escalera aunque su mirada me apuntaba como una carabina. Esperaba una explicación.
- He estado mirando y no hay casi cubiertos, cuatro cacharros mal contados – me excusé-. Deberíamos haber parado en algún supermercado y comprar algo.
Murmuró algo que no entendí y bajó muy despacio los escalones que le quedaban.
-Ahora bajamos al pueblo, supongo que podrás esperar media hora.
La suela de sus sandalias retumbaba en el suelo de terrazo, centelleaba en la pared, en el tragaluz apagado entre las mesas. Estaba furiosa al plantarse frente a mí por eso decidí no escucharla, para no discutir, para no empezar aquellos días como siempre. Trapaleaban los últimos restos de la tormenta en el tejado, debía caer gruesa el agua, caliente como el alquitrán. Me cogió Rocío de la mano y los dos fuimos hasta el sofá donde siguió clavándome aquella mirada oscura.
- Aquí no sé si vale la pena hacer algo pero cuando volvamos habrá que arreglarlo, Leo, ¡no puede seguir así! ¡No te respetas! Puedo entender lo que has pasado, ha sido horrible para todos pero lo estás poniendo todo en peligro, te da igual lo nuestro.
- ¿Qué quieres decir en peligro? ¿Por qué no me lo explicas un poco mejor? – subí el tono y ella bajó la vista. Huían sus ojos del sofá, del comedor, de aquella estancia. Ganaba terreno- Si quieres yo también te puedo explicar lo qué es poner en peligro... Sé lo que pasa, sé lo que haces, no te creas que soy tan imbécil.
Suspiró Rocío mientras volvía la vista a la escalera. Bajaba Mery.
- Por hoy lo dejamos, no tengo ganas de empezar las vacaciones así...
Cerré los ojos con fastidio. Selma había aparecido tras ellas y me abrazaba, durante un instante noté sus pechos en mis costillas pero en el fondo era un abrazo de cría, de niña contenta, es una casa preciosa, papá, mi cuarto es estupendo. Rocío y Mery caminaron hacia la sala de estar, ajenas a todo, es estupenda, como habías prometido. He dejado mis cosas en la habitación de arriba, la del desván, el techo cae de un lado, como un apartamento en la montaña. ¿Quieres verlo?
Asentí y seguí escaleras arriba. Pasamos el tragaluz y llegamos hasta el primer piso. Así cogido recuperaba una esquirla de niño, algo en las maneras, un escupitajo bobo de adolescente. Habían quedado Rocío y Mery en el comedor, imaginé que ahora le contaría a su confidente lo que había pasado, lo he vuelto a coger, Mery, es un enfermo, buscaba una botella, no para de beber y la otra le diría que tenía que ser fuerte, te está poniendo a prueba y ahora no puedes ceder, esto es un juego y el que afloja pierde la partida.
Seguí a Selma trompicado. En el primer piso había dos habitaciones amplias que daban al jardín, entre las dos estaba la escalera de mano que debía llevar a la buhardilla. Curioseé en uno de aquellos cuartos, tenía también baño y la luz entraba por las contraventanas verdes que se veían desde la entrada. Aquel cuarto era el nuestro: Rocío había abierto las maletas y mi ropa ocupaba ya una de las hojas del armario empotrado. Miré en la maleta y vi la bolsa roja de las libretas, estuve tentado de entrar a cogerlas pero Selma tiraba de nuevo mí, quería subirme a su nido. Cruzamos una pequeña sala de estar tan austera como el resto de la casa. Había un sofá más tronado que el del comedor, una televisión pequeña y una caja metálica blanca que debía ser el botiquín. Al fondo una pequeña terraza daba a la parte trasera de la casa. Me gustó aquella última sala: por el balconcito entraba mucha luz y sobre la cómoda colgaba un carboncillo del Ponte Vecchio. Cierto descuido en todo, el cuadro tenía una lúnula de humedad y se diría que lo habían rescatado de un mercadillo de pueblo.
Quedaba por ver el último piso, ella ya estaba arriba y a la buhardilla se accedía por una escalera de mano muy inclinada. Selma se había encaramado en un suspiro pero yo llegué arriba con el resuello entrecortado; sudaba y tuve que sentarme en un borde de la cama. Acerqué la palma de la mano a mi boca y aspiré mi aliento. Destilaba un sabor áspero, como una barrica vacía de licor; posiblemente el sudor que se pegaba en la camisa también olería a víscera cuando se secara, se convertiría en un linimento pegajoso en las axilas, en mi pecho, en la pelambrera raquítica de mi espalda. Me limpié el cuello y la frente con un pañuelo: aquella corta abstinencia me estaba sentando peor de lo que esperaba.
Empezaba a palpitar y sentía el alcohol jaleándome por dentro. Levanté la vista: Selma me observaba en silencio, con los brazos cruzados desde la ventana. Había dejado de llover y tenía el sol a su espalda. No le distinguía el rostro. Su figura era desde allí la sombra de un recortable. Sonreí y traté de rehacerme. Observé con más calma el cuarto; sin duda era el lugar más acogedor de la casa, con madera en el suelo y un techo que caía hasta casi hacer desparecer la pared por uno de sus extremos. Frente a la cama había una televisión y un armario; detrás la puerta que daba al cuarto de baño. Selma tendría allí su reino, apenas tendría motivos para relacionarse con Rocío o con Mery, conmigo también, por el camino ya había adivinado que no compartiría más de lo necesario con ninguno de nosotros.
Me volví a secar el sudor antes de levantarme. Mi cuerpo seguía reclamando un trago pero debía esperar. Miré a mi alrededor. Selma había tomado posiciones rápido y ya había desperdigado su ropa por los rincones de la habitación. En pocas horas su desorden lo habría devorado todo: el armario, el bufete, el suelo, el lavabo y se podrían encontrar bragas, kleenex o fundas de cedé en cualquier rincón del cuarto. Ahora miraba por una de las ventanas que daba al jardín, ¿has visto? Se ve la playa, papá. Me acerqué, seguía sudando, el corazón batía como un tambor que apresta a la batalla. Le señalé con el dedo un desorden de tingladillos y grúas que rodeaban la faja de agua. Es el puerto, ahí cargan mármol para todos los rincones del mundo, desde hace siglos, Selma, mármol para todas las catedrales de Italia: Siena, Orvieto, Florencia, todas se construyeron con piedras que partieron de ahí, desde los tiempos de los romanos, el David de Miguel Ángel se hizo con piedra de esas canteras. Vale la pena ver cómo lo embarcan, desde finales del diecinueve lo bajan directamente de la montaña con un tren. La playa está hacia la izquierda, y le señalé hacia una hilera de edificios altos entre los que cruzaban una carretera y una línea de pinos, no te preocupes, está cerca, no debe haber más de media hora andando.
Seguimos mirando por la ventana unos segundos. La lluvia se había retirado pero todavía gastaba sus últimas salvas en los árboles, se despedía tirando escupitajos de niño vencido; todavía llamaba la atención como los conocidos en una puerta de cristal, tamborileaba con sus dedos en el tejado y en los albañales cuando ella también tocó el cristal, como si quisiera imitar con sus uñas aquel sonido. Empezaba a despejar y se desprendió una veta de luz del cielo encapotado y debió quedar prendido allí, entre el pelo dorado y sus ojos como el trigo. Alargué mi brazo hasta abrazarla, junté fuerte su hombro contra el mío, trataba de no apretar demasiado porque me asustaba su tibieza, la fina mecánica de su omoplato, de sus húmeros y clavícula, sus carnes apenas si acertaban a proteger esa débil osamenta de ancestro, la juntura que nos une con el colibrí y el jilguero, con esas delicadas estructuras que había sentido palpitar de niño, entre mis dedos, tan sutil aquella arquitectura pudiera cobijar una vida.
- ¿Dónde vivías, papá? ¿Se ve desde aquí?
Había aguardado mucho tiempo aquella pregunta, durante todos los años en que le prometí que vendríamos aquí y no lo hicimos pensé en ella. Tal vez hayamos llegado aquí ya tarde, ella muy crecida y yo con el cuerpo y mi memoria cruzados de cicatrices. Tendríamos que haber venido antes, mi ángel, le acaricié el pelo, es allí, detrás de esos edificios, cerca del paseo Marítimo, todo ha cambiado mucho y casi no lo reconozco. Fue poco tiempo; la mayor parte del curso lo pasé en Pisa, en un apartamento compartido. Casi todo lo que ves no estaba por entonces, sólo había cuatro hileras de casas y ella se retiró un poco, había buscado aquel primer abrazo pero ahora le incomodaba aquel afecto, la adolescente eclipsaba a la niña. Debía marcharme. La miré un instante con ojos de hombre. Había crecido una mujer alrededor de aquella jaula de pájaros, sus brazos de cría se derramaban hasta un pecho crecido, unos senos que harían las delicias de cualquier amante. Temblé, era una mujer entera y deseable, durante un instante no la vi como mi hija, era una mujer como cualquiera de las que había amado, una más, hasta hubiera podido imaginar el tamaño de sus aureolas o el color de su pubis. Mi pensamiento retrocedió encabritado, como el potro al que se le da un tirón en las bridas.
-¿Podrás arreglar lo de la piscina, papá? Si sólo es encender la depuradora es una pena que no la podamos aprovechar mañana.
Contesté que sí.
- Iré; he visto la caseta de la depuradora por la parte de abajo. Si veo que no lo arreglo llamaré a los de mantenimiento.
Ella escapó de mi abrazo y se sentó en la cama con las piernas cruzadas. Debía irme. Entendí que quería estar sola y busqué la escala de mano sin decir una palabra. Me costó poner pie en el primer peldaño. Era una escalera para jóvenes y debía bajar con tiento, me sentía extremadamente torpe con aquellas manos que agarraban sin fuerza. Notamos que se ha vuelto frágil nuestra osamenta cuando empezamos a recelar de cualquier caída, debe existir un instinto que nos dice que nuestros huesos ya no son elásticos, que el cartílago se ha ido transformado en piedra y leña, pronto en cristal, que debemos obrar con cautela en los gestos que ejecutábamos sin pensar.
Bajaba así, pesado y con miedo, relamiéndome de un trago que me costaría encontrar. Crujió cada escalón como si se fuera a quebrar. Pasé rápido por la planta de las habitaciones y ya en la cocina me alegré de no topar con Mery y Rocío. Debían estar en el baño o hablando tras una puerta cerrada como tantas veces, pero me equivocaba, había una nota de Rocío en la mesa, cogemos el coche, vamos al supermercado a cargar. También traeremos lo tuyo... Lo tuyo. Estaba subrayado. Reventaba de malicia aquella frase pero se equivocaban; debía molestarme la frase pero me aliviaba su marcha. Durante un rato no las tendría alrededor, aquello me alegraba, el ruido del coche al bajar la cuesta del jardín rubricó la nota, tardarían un rato, mejor, tal vez ahora podría aliviar mi ansiedad. Soportaba muy mal a Mery: había inquina y soberbia en sus miradas, todo era intrigante en aquella zorra, me molestaba todo en ella, su silencio, su pelo, el desarreglo con que vestía. No entendía cómo la había dejado venir, tampoco recordaba aquella conversación si la hubo, mi memoria apenas llegaba a unos pocos días antes de nuestra partida y la conversación tuvo que ocurrir antes. Unos pocos días y el resto oscuridad, niebla y a ratos breves latigazos de conciencia, el jalbegue del presente cerrando las grietas del pasado.
Miré por la puerta corredera al jardín. Fuera había cesado la lluvia y el césped resplandecía mojado. Me imaginé caminando por el centro de aquel pinarcillo, el suelo levantaba un hálito de humedad a mi paso, el eructo que devuelve la tierra tras haber hecho una cumplida digestión de agua. Abrí la puerta y todavía escuché el coche bajando la cuesta que llevaba a la estación, recordaba bien el trayecto del taxi, luego venía una pequeña rotonda que llevaba al centro del pueblo. Me pasé la mano por la frente, seguía sudando, me hubiera gustado sentarme pero debía ir a la depuradora. Me sentía obligado aunque deseaba cuanto antes arreglar lo mío. Crucé la puerta corredera y salí al jardín, no llevaba el calzado adecuado, caminé unos pasos hacia la piscina pero la cuesta brillaba como una lámina de plata, sobre ella aquellas sandalias corrían el riesgo de escurrirse. La brisa removía el agua de la piscina, verde inmóvil de charca, el mismo color sucio de un motor cuando miras los niveles, si llevaba mucho tiempo sin limpiar aquel verdín habría cogido en el fondo y sería difícil solucionarlo. Caminaba sobre aquella ladera de grama más seguro que por la rodera; imaginé que la caseta de las máquinas estaría debajo, en el envés de la cuesta que coronaba la piscina.
Rodeé las tumbonas y tropecé con algunos papeles antes de llegar a la puerta; los aparté con el pie, aquella parte del jardín estaba muy descuidada. Me acerqué con tiento a la pared, había fugas de las que colgaban gruesos lamparones de humedad. Acerqué el dedo y lo separé muy rápido: el moco del musgo crecía entre ellos a su antojo. Aquel escape debía llevar semanas sin reparar para que hubiera crecido aquello. Volvía ya para la casa para llamar a los de mantenimiento cuando un latigazo de curiosidad me llevó de nuevo hacia la puerta de la caseta. Crecían zarzales y arbustos a los pies de la puerta pero también vi que había entre ellos ceniza y tocones quemados. Escarbé entre las matas con el pie, había plásticos y hasta una lata de cerveza. Al acercarme a la puerta sentí nauseas; el olor a orina inundaba aquel rincón. Me decidí a abrirla; no había llave, sólo un pesillo muy oxidado que debió estar pintado de minio. Lo descorrí e intenté encontrar en el interior el interruptor de la luz, nada, preferí abrir la puerta hasta que rebotara en la pared dejando así el cuartucho al descubierto.
Como suponía alguien dormía allí: había leña, periódicos y una manta entre cartones bajo los tubos de alimentación de la piscina. Olía a vino e inmundicia, un vagabundo pasaba allí las noches, bebía y fumaba bajo aquellos contadores inmóviles, entre alimañas ciegas y humedades pasaba el rigor del invierno. Entré. El hedor era insoportable; me separé un paso de la puerta repelido por aquel olor. La luz entraba ahora hasta el fondo del cuartucho descubriendo una radio vieja y cartones de vino vacíos. Había nidos de colillas en todos los rincones, al contraluz las virutas de papel relucían como estrellas sobre el suelo de la choza. Cerré sin pensarlo más, se me revolvía el estómago. Miré entre las zarzas de la entrada y vi que había más colillas. Separé una con el pie y la observé unos instantes, doblé las rodillas y con el índice le di un par de vueltas, ojeo necio y profundo, como si en aquella diminuta muesca de tabaco se pudiera contener la explicación de algo.
La cogí, entre mis dedos me recordaba a un gusano de seda, con su cara negra y su cuerpo torcido y rugoso, los crié a centenares siendo niño, en una caja de cartón, alfombrada de hojas de morera. Me acerqué la tacha como entonces acercaba la nariz, la examiné con cautela, tabaco negro y torcido, cabeza de gusano, buscábamos las hojas de morera en un descampado, tabaco negro y sin boquilla, hacía tiempo que no lo veía, era el que iba a buscar al abuelo, sin boquilla decía, insistía en lo de sin boquilla, como si en esa fórmula residiera todo el embrujo del encargo y al volver siempre me atusaba el pelo y me daba alguna moneda.
Tabaco negro y áspero, el mismo que fumó mi padre la última noche en el hospital. Se lo traje yo y él se levantó la mascarilla y aspiró de aquel tubito blanco, tan angélico y apestoso como éste, se diría que devoraba ya el paraíso y que apurando sus últimas caladas encontraba la mejor vereda. Días terribles en que se acumulaban los horrores. Venía con el cuerpo todavía sacudido por lo ocurrido en Marina y me encontré con aquello, estaba flaco, la radio estaba encendida en el cuarto y al tragar se le juntaba la piel con el hueso, luego se durmió y en aquel sueño se le fue yendo la vida, en sus ojos chispeaba la gratitud. Se durmió lentamente, antes había echado a mi madre y mi hermana y luego ventilé con cuidado el cuarto. Sólo el moribundo sabe lo que más le conviene, al que agoniza se le van azogando los ojos y se le cierra una tela de seda fina, como hilada por los mismo gusanos que guardaba en una caja, tejían una telita que va dejando la pupila sin color, blanco de córnea y tiburón, entonces está llegando, lo sabe y sonríe, sólo él tiene la clarividencia que da el azul del abismo.
Dejé la colilla junto a las otras, frutas secas de azufre y jebe, sólo podían crecer allí, en un rincón más triste que el hambre. Miré a mi alrededor, era un bajante de orina y de moho, pabellón de mugre y semen solitario. La miseria encuentra acomodo en los recodos oscuros, supuraban de sus paredes ese moco de musgo; se te pega el moho y la miseria y cuando lo arrastras encima y no hay manera de hacerlo marchar. Todos los lugares, hasta los más lujosos y claros, palacios e iglesias, campanarios y jardines de seto, todos guardan su recodo inmundo. Yo los he encontrado siempre, son guaridas donde están cobijadas la muerte y el desengaño, se amamantan una a otra como dos ratas en un rincón que apesta a éter y a nicho abierto. Éste era el lugar: respiraba amargura.
Me alejé unos pasos. Saqué la libreta y empecé a escribir. Pensé que si me hicieran señalar el lugar más agrio que recuerdo lo haría sin dudar, no porque allí muriera nadie u ocurriera algo trágico -la muerte y el desengaño prefieren escondrijos más sutiles - sino porque ese escenario aterrorizó mi infancia, un terror que todavía se revive en mí. Está en una calle de pueblo, una más del centenar casas enjalbegadas, prietas en un punto de la llanura. Bajo uno de aquellos techados pardos vivía mi tía, en una calle en que se marcaban con cruces las catorce estaciones de la procesión de Viernes Santo, paramentos blancos irregulares, ya sin rectos ni esquinas por las costras de yeso que llevaban encima. En muchas de aquellas cruces había promesas, arañazos y juramentos de enamorados con fechas que se anotaron con un punzón y que al poco limó la cal.
Bucle de miedos que me acorrucó mientras fui niño, dormía en una habitación llena de imágenes de santos, atronaba el catre bajo un interruptor de pera. Se dormía mal, me latía el miedo en el pecho como un corazón en mitad de la noche. Fuera, la calle recordaba la tapia de un cementerio. Líneas enteras de nombres que desaparecían cada vez que se enjalbegaba y así creaban una necrópolis de versos y promesas. Eran las cruces la corteza de árbol que añadía un anillo cada temporada, como una barriga blanca al sol también va añadiendo pasiones y tormentos, ábacos de tiempo, blanco sobre el blanco limbo de los muertos que quedaron abajo, en los estratos que están más cerca de la piedra, de aquel te quiero o eres mi vida se pintaron a la luz de la luna, con la sangre de una macolla manchando las puntas de los dedos.
Cierro la libreta pero un pensamiento me acude y me lleva a abrirla. Desde aquel punto del jardín se distinguían las montañas blancas que tenía enfrente, las nubes seguían cogidas de las peñas de mármol. No despejaba y esas noches tras días oscuros es cuando mejor se dibuja el recuerdo de los muertos. También en aquel pueblo era el tiempo de los relatos de ajusticiados, del hambre horrorosa, tan terrible como la que había dejado en aquella caseta sus bártulos. Se recordaban los pesares de mi madre en la Sierra, cuidando chivos de aldea en aldea, de majada en majada, en alguna choza como aquella caseta debió dormir, llena de estiércol y miseria. Hablaba entonces de su hermano que murió de tuberculosis, cuatro o cinco años antes de que yo naciera. Siempre hablaba de él en invierno, como si los humores del brasero avivaran también su recuerdo. Hasta hace poco cuando cogíamos la autovía todavía me señalaba un punto perdido en la llanura, hacia el Norte, pasada la variante. Allí bajaban ella y su madre, había una casilla donde paraba el tren y tenían que ir casi una hora andando hasta el sanatorio, hacia el sur, tirando de un hatillo de comida y ropa hasta cruzar al otro lado de la autovía que entonces era cañada de pastores. Enfermó de hambre, me decía, era un crío muy alto, así como tú, era guapo y serio pero el hambre lo cogió en todo el desarrollo, entonces le interrumpía el llanto, el crío pedía y pedía, madre, déme algo, déme algo, madre, aunque sea un guisante, un chícharo que sobre. Me observaba mi madre con ternura, algo en mí le hablaba todavía de aquel muchacho grande y sanote que mi tío nunca fue, me miraba con amor pero el rostro se le hundía en sombras. Había sobrevivido a aquel tiempo de hambre pero tuvo que pagar su tributo, como a Prometeo de tanto en tanto le devoraba el hígado el recuerdo. El hambre y la muerte son criaturas voraces, si te rondan un tiempo dejan marcas como la viruela, si te acercas más dejan bocados anchos de fiera que llegan al nervio y al hueso, el dolor te marca la cara y el alma, te afilan y endurecen el rostro como las bubas de la viruela.
Después vine yo; León, el primogénito, el fruto rabioso del hambre, el conferenciante de la voz ampulosa años después; don León Carver, el gran escritor, el que firmaba dedicatorias a las estudiantes antes de llevarlas al hotel. León Carver, el juerguista de la cara hinchada, el borracho de la tarjeta de crédito, todos habían sido antes aquel niño timorato de pueblo, todos pasaron miedo y se mearon en aquella cama de recortes de lana… Don Leo, el rey de la tarjeta de oro, León el del loco compás, vermú por la mañana, coñac a mediodía y whisky por la tarde, don Leo, el papito, el rajá generoso de las bañeras redondas, el amigo de los camellos y las putas es también hijo y nieto del hambre, es un fraude sin pedigrí, en mi sangre no bate la estirpe de triunfador, soy un sin raza, un mil leches, un descastado que acaba ladrando su desgracia contra la reja, hijo y nieto de cabreros, de mendigos como aquel desgraciado que dormía entre mierda y humedades, yo podía ser aquel que se refugiaba como un perro bajo las tuberías, lo podía ser aunque ahora veraneara en villas de la Toscana.
-¿Has podido arreglarlo?
Cierro la libreta de golpe y guardo el bolígrafo. Salgo de la ensoñación aunque en mi cerebro no se han deshecho todavía los vapores del viaje. Miro hacia el lugar del que había surgido la voz, Selma bajaba a la carrera por el césped. Dudó, debía notar que resbalaba aquella ladera de grama y levantó los brazos para guardar el equilibrio. Rectificó y no llegó a caer, era liviana como un ave, los brazos se movían como si cambiara el rumbo. Estaba abajo; ya firme en tierra y antes de que me diera cuenta estaba frente a mí. Me interpuse tratando de que no llegara a la caseta, me avergonzaba aquella suciedad como si fuera propia, era una alimaña guardando su covacha, no quería abrir mi trastero, el rincón donde esconden sus porquerías los adolescentes. Era tarde porque en un par de zancadas Selma estaba ya frente a la puerta de chapa.
Traté de cerrar en lo que pudiera su vista, ¿qué haces? Seguía en medio. Ella sonreía pero alzaba la vista detrás de mí, la curiosidad hizo el resto.
-¿Se podrá limpiar la piscina o no? –y entonces Selma reparó en aquel rincón y se le revolvió el gesto- ¿Qué es esto? Está muy sucio...
- Hay que llamar al administrador, cariño –y le señalé que debíamos subir de nuevo a la casa, no quería que entrara en la caseta y viera que allí dormía un vagabundo, no debía contaminarse con aquello porque también era mío, era mi suciedad mal barrida que al asomar producía bascas-. No es admisible que tengan este rincón así, me tienen que oír.
Sin decir una palabra se volvió conmigo. Sentí su cuerpo arropado por el mío, me apretó el brazo contra su pecho y noté el naciente de sus senos. Sentía en su carne la fuerza de todo lo nuevo, la tensión del capullo cerrado en flor, del huevo a punto de quebrarse, temblaban el pecho y el hombro de pura vida mientras ella se encaramaba por la cuesta leve como un suspiro. Tiró de mí como si arrastrara una yunta de bueyes y gracias a su empujón superé aquel trozo más mojado sin resbalarme. Ya en la entrada nos separamos, ella un poco adelantada, me fijé en sus pantalones cortos de lanilla por los que asomaba un creciente de nalga. La miraba de nuevo con ojos de hombre, me avergoncé, estaba mareado y volvía a sudar; se estancaba un líquido oleoso en cada pliegue del pecho. Estaba sofocado, me toqué el cuello mojado, respiraba mal y tomar una copa empezaba a ser prioritario.
Selma ya no estaba a mi lado, debía estar en el interior de la casa. Comenzaba a sentir la náusea. Necesitaba un trago porque mi resistencia daba sus últimas boqueadas, notaba que me aprisionaba la miasma que sólo con un trago remonta. Era curioso; hubiera deseado perder de vista a Mery y Rocío todo el día, toda la semana, continuar a solas con Selma y ahondar en una relación que se había tornado lejana y no siempre afectuosa. Habíamos tenido problemas, ella tenía una edad difícil y yo no siempre había estado bien, sería estupendo perder de vista a ellas y sus intrigas, quedarme a solas con Selma, recuperar una confianza que pocas veces tuvimos. Hubiera pagado por que no volvieran pero con aquel vértigo estrujándome las sienes necesitaba que volvieran rápido, debían estar pronto aquí con lo mío, mi vermú de las mañanas. Como había escrito Rocío echaba de menos lo mío, mis dedos se abrían y cerraban nerviosos, sentía frío y calor, el hielo y el rubor del alcohol me golpeaba como un atizador al rojo, necesitaba un tiento rápido o aquello iba a tener mal arreglo.
Llamaría primero para lo de la piscina y luego ya pensaría. Oí un ruido, me volví pero Selma ya no estaba, la imaginé subiendo por las escaleras camino de su buhardilla. Llamé a la oficina del administrador. El tipo era amable, traté de estar enérgico pero mi italiano doblaba una y otra vez la rodilla acosado por la náusea, escupía sobre el auricular frases sin sentido que mi interlocutor apenas si se atrevía a rebatir. Carraspeé, me ahogaba, notaba que me quemaba una flema de sal en la garganta. Conseguí unas disculpas también entrecortadas, desconocía lo que me cuenta doctor Carver y créame que me avergüenza, el tipo prometía una y otra vez que esa misma tarde estarían allí, que limpiarían aquel lugar y dejarían la piscina y el cuarto en condiciones aunque tuvieran que estar trabajando toda la noche.
Colgué el teléfono; Selma no estaba. Me hubiera gustado sentir su presencia. Intuí que estaba ya en su gallinero porque bajaba la escalera un hilillo de música, muy tenue. Lo mío, ahora, lo mío. Me toqué la garganta, quemaba como la frente, debía serenarme, caminé hasta la cocina y me senté en una de las sillas, frente a los armarios que había revuelto antes en busca de alguna botella. La sensación había cambiado; ya no me removía la ansiedad y se me aplomaba el cuerpo, cedía cada músculo en una suerte de abandono. Quedaba lo mío y se estaba haciendo urgente, me acerqué al grifo y me aticé un trago de agua con sabor a cloro. Debía esperar, calmarme... Una sospecha empezaba a inquietarme, cabía la posibilidad que Rocío y Mery no trajeran nada, ni una gota de lo mío, lo harían sólo por irritarme y buscar un nuevo enfrentamiento. Se habían llevado el coche; sopesé la idea de llamar a un taxi y bajar al pueblo; buscar un bar a toda prisa, aunque una solución de urgencia me cruzó la mente... ¿Por qué no? No era el mejor de los remedios pero podría servir, en todo caso sería mejor que no me vieran. Me acerqué a la escalera y ausculté la melodía que bajaba de la buhardilla. Era la radio de Selma, debía estar escuchando música en la cama, quizá fumando un cigarrillo en el poyo con la ventana abierta, espantando el humo cada vez que intuía que alguien se acercaba.
Abrí al armario y cogí uno de los vasos de cerámica. Llené de agua hasta la mitad, le di la vuelta para verlo mejor, era ridícula aquella taza, estaba desportillada en un borde y tenía grabada una imagen bucólica al estilo Watteau. Quedaba subir al botiquín. Traté de hacer el menor ruido posible mientras subía por la escalera que llevaba a la planta de las habitaciones. Allí estaba, lo recordaba bien, en la pequeña sala que daba al balconcito, la necesidad aclara el pensamiento, habilita la memoria y el instinto adormecido. Con cuidado abrí el botiquín para que no me delataran sus cierres aunque pensé que tampoco estaban ni Mery ni Rocío y poco tenía que temer.
No me había equivocado: una botellita blanca entre gasas asépticas y unas pinzas. Alcool, en letras rojas, ocupando todo el centro del envase. Estaba intacta, con el precinto de plástico. Levanté el cierre con los dientes y me di un primer tiento; fuerte y áspero, estaría mejor con agua, apoyé el vaso y dejé que cayera un buen chorro, tres o cuatro dedos que se diluyeron dibujando ondas en el fondo del agua. Bebí el primer vaso casi de un trago y me serví otro de inmediato. Eché otro poco de agua del baño de nuestro cuarto y casi vacié la botella en la taza. Me sentía aliviado. El alcohol palpitaba en mi estómago como hierro fundido. Me acerqué hasta la terracita que daba a la parte trasera del jardín. Inspiré fuerte. Aquella quemazón daba aliento a mis músculos, los sentía apretarse bajo la ropa. Había una hermosa vista desde allí; era un paisaje conocido pero muy cambiado, mirar aquella campiña era observar un rostro perdido en el recuerdo. El panorama excelso y se alcanzaba a ver toda la vega que sube hasta Carrara y que cierran al fondo los Apuani.
Brotaban cortinas de humedad de la hojarasca, de los caminos, salía tímidamente el sol pero el paisaje rebosaba todavía agua. Me senté en una de las sillas de plástico de la terraza y apuré cuatro o cinco sorbos de aquel brebaje. Apenas se apreciaba el sabor del alcohol desleído en el agua y no me repugnó en absoluto. Tal vez más agradable si estuviera frío, habría matado aquella punzada en la garganta era lo que me incomodaba. Paladeé una última bocanada de alcohol, primero en la lengua y después más grosero en el estómago. Debía guardar la botella. Iba recobrando las fuerzas, me sentía movido por una nueva euforia y durante unos instantes quedé embebido en ese primer arrobamiento que empezaba a encender mis sentidos.
Dejé el vaso vacío encima de la mesa y dejé que la vista vagabundeara por la parte trasera de la casa. Era un hermoso mirador aquel, sin duda el que tenía la mejor vista del valle. Nuestro terreno acababa a pocos metros del muro trasero de la casa, entre la pared y la valla había una manguera recogida alrededor de una llanta y un lavadero rebosante de hojas. No había construcciones más altas en la cercanía, lindábamos únicamente con un bosque de pinos moribundos. A la derecha, un poco alejada, cruzaba la catenaria del tren que unía el puerto de Marina con las canteras.
El terreno hasta Carrara que recordaba yermo lo ocupaba ahora un enjambre de naves industriales, había inmensos aparcamientos en los que posaban lonas y palés cuadrados de roca. Todo estaba en silencio aunque casi se podía dibujar el bullicio de toros y operarios cargando camiones que habría el resto de la semana. Volví la vista hacia las vías y seguí la catenaria hasta Carrara. Los tejados de la ciudad emergían rodeados de bosques, en el centro únicamente el Duomo sobresalía su dedo de piedra blanca entre todos ellos. En las montañas se habían levantado las nubes, despejaba y aparecían como espectros algunas de las cimas de la sierra. Seguí el trazado de la carretera que subía desde el llano hasta el prado de Campoceccina, el mismo camino que había hecho al menos una docena de veces, treinta años atrás.
Apuré lo poco que quedaba de la botella en el vaso y esta vez no hizo falta que lo acompañara con agua. El segundo latigazo de alcohol limó la velocidad del vértigo y despejó las últimas brumas que atoraban mi mente. Saqué el bolígrafo y empecé a escribir en la libreta, compulsivo, como raramente hacía en los últimos tiempos. Levanté la vista; por allí, por aquel borrón de bosque debía remontar la carretera, no la veía pero debía remontar a derecha e izquierda entre los árboles, entre jirones de nubes zigzagueaba hasta Castelpoggio y Macciaso, luego hasta el prado que hay encima de las canteras. Recuerdo cada curva, una imagen tan fuerte que se sublima en cada momento, hasta el mirador, la primera vez que lo recorrí el tiempo se hizo eterno. ¿Lo recuerdas? Estaba en aquella primera noche el cielo tapado como hoy y las luces del Simca apenas si iluminaban la curva que teníamos enfrente. Me abrasaba el deseo, Val, me regiraba como ahora lo hace esta tonta taza de cerámica, lo recuerdo todo de esa anochecida primera, primera en todo porque también te tuve a ti, Val, mi ángel, llovió a mediodía pero por la tarde todavía tuvo tiempo de atizar el calor, nos atizaba el sofoco de una noche de principios de septiembre, y a mi lado no tenía un estúpido vaso de agua con alcohol, estabas tú, Val, encogida en el asiento del coche, conducía despacio y tú te fundías dulcemente en mi hombro, apuraba las marchas para que se aguantara aquel abrazo. El motor del Simca rateaba en todas las cuestas y sólo en las últimas curvas de Campoceccina se alivió su temblor.
Bajamos del coche y corrimos hacia el precipicio. La calima había deshecho la lluvia de la tarde y al acercarnos al barranco vimos que la luna asomaba entre una celosía de nubes. Relucía preñada como una becerra, nos miraba, hay algo de mágico en los ojos de una embarazada, hinchada de blanco estaba aquella luna, luz mil veces repetida en el socavón de las canteras de mármol. Nos besamos y mis manos corrieron impacientes bajo tu falda. Bajamos unos metros por un camino y nos quedamos allí, donde más alumbraba aquel juego de luces, la luz de la luna reverberaba en cada una de las rocas, en cada dentellada del pico en la roca se estrellaba y repetía su luz biselada en un millón de candilejas.
Fue mágico y morboso, como en una novela de Bataille hicimos el amor allí, mi dulce Val, te penetraba despacio sobre una luminaria mágica, a menos de dos metros del abismo, lamí mil veces tu cuerpo bañado de noche, debía tener mi semen un sabor hiriente, mineral bastardo como era de mármol y luna. Debía escocer en tu garganta como este maldito trago de alcohol, preñado también de dolor y hastío, sólo un filtro como éste puede cauterizar mis heridas profundas, como las que me queman mirando esa carretera y recordando aquellos días.
Bajé al comedor y me senté en el sofá, frente a la cristalera que daba al jardín. Todavía tardaron en llegar Rocío y Mery, para entonces ya había llegado también el administrador y dos operarios suyos. Estaba de mejor humor; la ansiedad de hacía un rato parecían un sueño lejano y confuso, como todos los recuerdos que acumulo un instante en el regazo y se escapan llevados por la corriente. No debía llevar más de diez minutos sentado cuando llegaron los de mantenimiento. Les abrí yo mismo y les enseñé la piscina y la depuradora. Resultó ser un tipo correcto el administrador, Antonio Molise se llamaba, y parecía contrariarle mucho lo que estaba viendo. Debía tener mi edad pero mejor llevada, el pelo cano y la piel tostada, posiblemente le gustaba pasear al aire libre, probablemente tenía un amarre en Viareggio, nada ostentoso, como él. Me llamó la atención que llevara una pulsera de oro en la diestra y colgantes como los de los pescadores. Vi como hablaba con sus empleados, algo en su mirada y su atención cuando les indicaba lo que tenían que hacer me hizo pensar que era un tipo de fiar.
- Me avergüenza lo que ha ocurrido, doctor Carver. En más de veinte años no había pasado nada así. No les cobraremos este primer día de estancia, desde luego es lo menos que…
Le respondí que se lo agradecía pero que me parecía un poco excesiva la compensación. Oí un ruido a mi espalda y me volví, venía del interior de la casa, tal vez del tejado. Selma debía haber abandonado su gallinero. La imaginé mirándonos de lejos, desde la altura de la casa, encuadrando nuestra escena entre las palmeras del porche.
- No hay más que hablar, tengo que compensar esta negligencia. Estoy muy disgustado, doctor Carver, nunca había tenido una sola queja y mire ésto... Confié en mi hijo Riccardo, le dejé a su cuidado esta casa y cuatro más que tenemos encima de Carrara, por el valle de la Garfagnana, en Barga, ¿lo conoce? –afirmé con la cabeza que sí- Un bonito lugar y unas casas estupendas, como ésta, que también es buena. Así es como se arruinan los negocios, me tiene que escuchar este bribón, ahora le dará cuentas también a usted; le he llamado para que venga y vea como ha hecho el trabajo que le había encargado...
Hablaba por los codos Molise, gesticulaba sin parar. Me ofreció un cigarrillo y lo fumé con él. Me gustaba aquel tipo: la hondura de sus ojos negros como aceitunas, nunca desafiaba su mirada, aquellos ojos habían visto de cerca la yunta de bueyes o las redes vacías, el sabor a hueso de la necesidad, aquella piel tostada en un yate conocía también los rigores del campo o la tiranía del mar.
- No me llame doctor, llámeme León o Leo. Todo el mundo me llama así… y no se preocupe, me hago cargo de la situación. Tendrán tiempo de arreglarlo, pensábamos ir mañana a las Cinque Terre, me gustaría que vieran ese lugar mi mujer y mi hija. No volveremos hasta la tarde.
Movió la cabeza complacido, reparé que en su pecho tintineaban también un anillo y la imagen de un santo.
- Las Cinque Terre es una buena elección, se ha llenado últimamente de turistas pero se nota que el señor conoce la zona, ¿ha estado antes por aquí?
Le dije que sí.
- Viví un tiempo en este mismo pueblo y también en Pisa. Hace treinta años y lo encuentro todo muy cambiado- y con la cabeza señalé la ladera que llevaba a Marina-. No reconozco nada, ha pasado demasiado tiempo y esto se ha llenado de casas, de industrias.
Seguimos hablando un rato, nos sentamos en el borde de dos tumbonas que había frente a la piscina. No me había equivocado y Molise no era de por allí, era de un pueblecito de pescadores cerca de Reggio Calabria, no recuerdo el nombre. Había llegado a Carrara veintitantos años atrás, con una mano delante y otra detrás, como tantos emigrantes del Mezzogiorno aunque él por un desconocido azar cinco años después ya dirigía una inmobiliaria con diez fincas en la zona. Era un tipo amable aquel Molise y no me importaba saber cómo le hubiera llegado aquel empujón ya que parecía un tipo capaz. Tuvimos que acabar con aquella charla porque los operarios necesitaban unas piezas y tuvo que bajar al pueblo a buscarlas. Volví al sillón que daba al jardín. No estaba Selma en la planta baja. Debía seguir en el gallinero. Caía la tarde y no llegaban Rocío y Mery; si hubiera confiado mi suerte en ellas estaría condenado. Había un fondo de provocación en aquella maniobra, olvida, no seas desconfiado, no te envenenes, tenía mi cuota de alcohol, lo suficiente hasta que ellas llegaran, preferí no pensar y dejar que pasar la tarde. Las ocho y media; bendije haber aliviado mis necesidades a tiempo, incluso de aquella forma repugnante.
Decidí subir de nuevo a la terraza del segundo piso pero antes curioseé cómo iba la reparación desde la puerta. Anochecía y había vuelto Molise; alumbraba ahora con una lámpara de cable el fondo de la caseta. La manta, los periódicos y la leña del indigente estaban apiñadas ahora en a los pies de un pino. Se oía el ruido de herramientas rechinar hierro con hierro e incluso el reclamo agudo de un taladro eléctrico. Los operarios no paraban de gritarse entre ellos; maldecían, la avería era más seria de lo que parecía por lo que entendí que la depuradora no funcionaría en toda la noche.
Era de noche cuando llegaron Rocío y Mery. Oí primero como descorrían el cerrojo de la puerta, alguna voz, puede que fuera el propio Molise quien les abriera abajo, silencio y luego el rugido del coche al remontar la rampa. Era domingo y habían tenido que ir a Carrara para encontrar algún colmado abierto. ¿Tantas horas para ir a Carrara? Se extrañó Rocío de mi interés y añadió que al volver se habían entretenido mirando unas tiendas para turistas que había frente a la playa delle Pinette. Hizo asomar el cuello media docena de botellas que traía en una bolsa mientras dejaba caer que si con aquello iba a tener suficiente.
Preferí callar. No cenamos juntos; Rocío propuso montar una mesa en el emparrado de la entrada pero refrescaba demasiado. Selma no quiso bajar; dijo que ya picaría algo luego. La cena fue brevísima, a nadie le interesaba que se alargara, una ensalada de tomate y la carne empanada que traían hecha. Al acabar Rocío y Mery cogieron una botella de Cinzano y se sentaron en la mesa del porche. Siguen enredadas en su juego perverso, sus miradas cortaban de lado a lado la mesa mientras cenábamos en silencio. Selma trasteaba arriba, se oía fuerte la televisión o la radio, intuía su voz de tanto en tanto, quizá llamaba a algún amigo, sospechaba que había conocido alguno de sus novietes pero me sería imposible recordar algún nombre.
Estaba solo en el comedor. Cogí una de las botellas de whisky y hielo y me senté de nuevo en la terraza que mira a los Apuani. Subí con un libro, un buen libro a buen seguro pero no tengo fuerzas para leer más de diez líneas seguidas. Leí con atención la solapa y una breve nota introductoria mientras me servía la primera copa, luego lo cerré y posé encima el whisky y el cenicero.
Perdí la vista en el pinarcillo famélico que había tras la valla. Se movía algo en la oscuridad, quizá sólo ratas. Los grillos y ardillas se cansaron de sortear basuras y escaparon rumbo a un vergel menos transitado. Nadie cuidaba aquella parcela; estaba muy alto el rastrojo, cualquier día ardería aquel vertedero por casualidad y a los tres meses se levanta otra línea de fincas apareadas. A la derecha gime la catenaria con cualquier golpe de viento, sollozan las cuerdas solitarias de un instrumento invisible, sólo algunas farolas encendidas en las fábricas del polígono, en línea como costuras que mueren en el rosario de luces de Carrara. Las canteras devuelven una luz muy débil, el cielo estaba emborronado, tiembla ese tacto de grumo que sigue a la tormenta, panza de burra también le llaman cuando el efecto es más suave, era cierto, parecían pinceladas de algodón tierno. Apenas si asomaba la Luna. Me he servido otra copa y me enciendo un cigarrillo; el alcohol calienta ya mi lengua como si fuera alumbre. He agradecido que no se repitiera esta noche el embrujo del mármol, que desde aquella terraza no viera nada que me evocara el pasado.
Abrí la libreta y consulté las páginas anteriores. Allí estaba lo que debía hacer mañana, cada mandato precedido de un grueso punto. Debía llamar a Walter Serres y preguntarle cuándo podía pasar a verlo, unas páginas más atrás vi que me habían confirmado que todavía vivía en Pisa, que todavía trabajaba en La Sapienza, incluso me dejaron el teléfono. Apenas debe recordar mi nombre, Walter era el más discreto de todos, el más angustiado también. Se le notaba el paso forzado entre aquella reata de locos que éramos el resto. Nunca se drogó ni le conocí relaciones con nadie. Hablaremos de aquello, seguro, de Val y de aquel último fin de semana en Lerici. Será inevitable, el daño aflorará entonces con más fuerza, se disparará la sangre, sangre que se secará y se domesticará en pus. Habrá que ventilar esa buba vieja al sol. Tengo una mala sensación con ella, quizá esa cicatriz enmascara una más profunda y reciente, la que une las heridas de mis brazos con las de las piernas, en la cabeza, con esta persistente ausencia de recuerdo.
Poco sé; sólo se presenta nítido ese recuerdo antiguo, la herida vieja, el resto lo intuyo por mis heridas. Quizá no haya vuelto únicamente para despejar las dudas de aquel otoño de muerte, Val primero y al poco mi padre, quizá busque algo más, como en las cicatrices, revolver con una caña mis huesos. Quizá por eso me he traído las libretas.
No hay mejor lugar para atormentarme. Esta tierra es la misma que pisé aquella mañana de noviembre, por aquí me hundí en charcos que todavía deben estar grabados. Eran pisadas profundas y debieron quedar abajo, cubiertas luego por levadas de arena. A mi paso se revelaba el cieno negro que esconde el mantillo de tierra, el desaliento debía hacer que se aplomara mi cuerpo; pesaba, como una almohada a la que se le moja el relleno. Había poca luz aquella mañana, como ahora, tenía el cielo este mismo azul de lignito, esta sombras de radiografía que ahora también chirrían. Pero no era como ahora; era temprano, llovía y buscaba el primer tren que me llevara a Génova.Vendría luego la noche en Ventimiglia. Aquella jornada solo había cumplido mi primera estación de dolor, quizá busque algo en esta terraza, con Walter o con la libretas, quizá busque el jalbegue que ha de tapar estas heridas que me recorren como una culebra los brazos.
Un escalofrío. Es agradable esta terracita pero se ha girado el viento de la montaña y remueve los árboles esqueléticos del bosquecillo. El frío se cuela entre los botones de la camisa. A doscientos pasos la catenaria gruñe como un animal al acecho, viene el viento de la montaña y sólo llevo una camisa encima. Me decido a bajar. En la escalera noto la mano dormida por el alcohol y me cuesta encontrar el pasamanos. Me he sentado en uno de los sofás del comedor, he cogido de nuevo el bolígrafo y la libreta y he continuado escribiendo unas notas, las sensaciones relevantes del día. Desconozco el tiempo que he estado enredado. Cuando he vuelto en sí no quedaba un rumor en la casa, todo silencio. Si afinabas el oído sonaba todavía el chispazo de alguna herramienta. Miré por la cristalera hacia el jardín; Molise continuaba aguantando la lámpara de cable que iluminaba la caseta. Hubiera salido a ver qué hacían pero estaba más borracho de lo que suponía, he mirado el reloj, casi las dos de la mañana.
He tratado de seguir escribiendo pero me costaba afinar con el bolígrafo. Mirando atrás he visto que tenía la letra casi ilegible, había frases enteras que no tenían sentido.Me ha interrumpido una voz a mi espalda. Me he vuelto hacia ella con torpeza de anciano.
- Leo, ¿piensas venir a dormir?