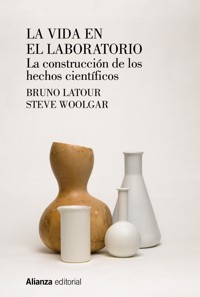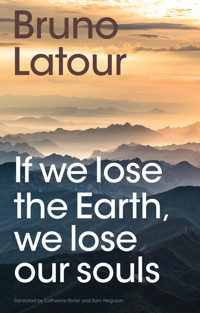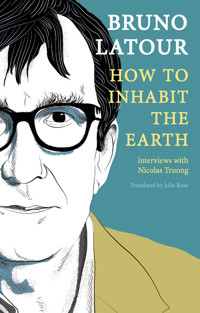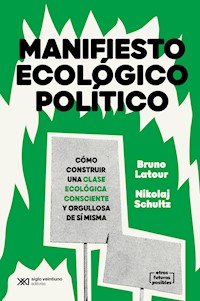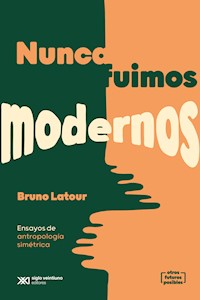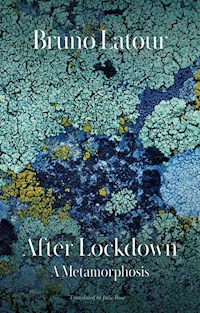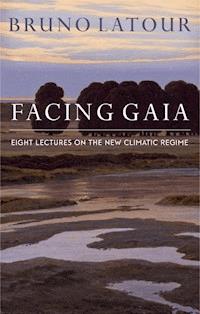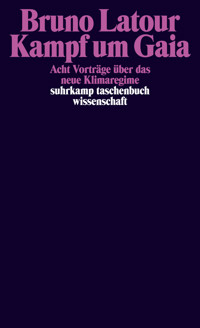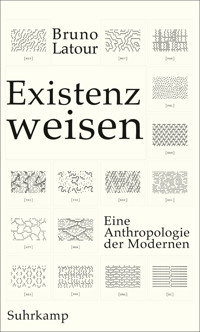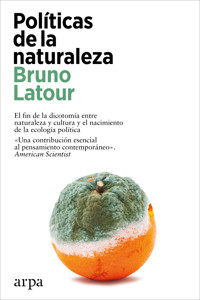
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La obra capital de uno de los pensadores más innovadores de nuestro tiempo. Un giro fascinante y audaz a los debates contemporáneos sobre la naturaleza. ¿Cómo salvar la brecha aparentemente infranqueable entre la ciencia (responsable de entender la naturaleza) y la política (responsable de regular la vida social)? Desde hace tiempo, la ecología política pretende dar respuesta a este enorme desafío, cuyas consecuencias ponen en peligro la base de la democracia. Pero tropieza con dificultades para renovar la vida pública… La naturaleza siempre ha constituido una de las dos mitades de la vida pública; la otra mitad forma lo que llamamos política, es decir, el juego de intereses y pasiones. Por un lado lo que nos une, la naturaleza, por otro lo que nos divide, la política. Y por eso es erróneo afirmar que la preocupación por la naturaleza es el sello distintivo de la ecología política: porque las controversias científicas que suscita y la incertidumbre sobre los valores que provoca, nos obliga a abandonar la naturaleza como modo de organización pública. Para Bruno Latour, la solución reside en una profunda redefinición tanto de la actividad científica (que debe reintegrarse en el juego normal de la sociedad) como de la actividad política (entendida como elaboración progresiva de un mundo común). En este libro, Latour explora las condiciones y limitaciones de esta reformulación, lanzando un nuevo enfoque para el mantenimiento de un mundo más habitable. La crítica ha dicho... «Una contribución esencial al pensamiento contemporáneo». American Scientist «Una obra que marca un hito. La tarea de reconstruir la política a partir de la crítica ecológica no ha hecho más que empezar». Le Monde «El argumento de Latour es tan complejo como creativo. Está motivado por la preocupación de que la humanidad pierda el momento actual, se niegue a frenar lo suficiente como para reflexionar sobre sus posibles futuros y, en su lugar, se precipite desde el totalitarismo del siglo XX a la globalización del siglo XXI». Perspectives on Politics
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
POLÍTICAS DE LA NATURALEZA
Título original: Politiques de la nature
© del texto: Editions La Découverte, 1999, 2004
© de la traducción: Enric Puig, 2004
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: junio de 2024
ISBN: 978-84-10313-03-3
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Maquetación: El Taller del Llibre, S. L.
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puedeser reproducida, almacenada o transmitidapor ningún medio sin permiso del editor.
SUMARIO
RESUMEN DEL ARGUMENTO (PARA EL LECTOR CON PRISAS...)
INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ SE DEBE HACER CON LA ECOLOGÍA POLÍTICA?
I. ¿POR QUÉ LA ECOLOGÍA POLÍTICA NO PODRÍA CONSERVAR LA NATURALEZA?
Antes que nada, salir de la Caverna
¿Crisis ecológica o crisis de la objetividad?
El fin de la naturaleza
El peligro de las «representaciones sociales» de la naturaleza
El frágil auxilio de la antropología comparada
Conclusión: ¿hay algún sucesor para el colectivo de doble cámara?
Anexo: la inestabilidad de la noción de naturaleza
II. CÓMO REUNIR EL COLECTIVO
Dificultades para convocar el colectivo
Primera partición: saber dudar de los portavoces
Segunda partición: las asociaciones de humanos y no humanos
Tercera partición entre humanos y no humanos: realidad y obstinación
Un colectivo más o menos bien articulado
Conclusión: el regreso a la paz civil
III. UNA NUEVA SEPARACIÓN DE PODERES
Algunos inconvenientes de las nociones de hecho y de valor
El poder de consideración y el poder de planificación
Los dos poderes de representación del colectivo
Verificación del mantenimiento de las garantías esenciales
Conclusión: una nueva exterioridad
IV. LAS COMPETENCIAS DEL COLECTIVO
La tercera naturaleza y la querella de las dos ecopolíticas
Contribución de los gremios al equipamiento de las cámaras
El trabajo de las cámaras
Conclusión: la casa común, el oikos
V. LA EXPLORACIÓN DE LOS MUNDOS COMUNES
Las dos flechas del tiempo
La curva de aprendizaje
El tercer poder y la cuestión del Estado
El ejercicio de la diplomacia
Conclusión: guerra y paz de las ciencias
CONCLUSIÓN: ¿QUÉ SE DEBE HACER? ¡ECOLOGÍA POLÍTICA!
AGRADECIMIENTOS
NOTAS
Para Isabelle Stengers,filósofa de la exigencia.
RESUMEN DEL ARGUMENTO(PARA EL LECTOR CON PRISAS...)
INTRODUCCIÓN: este libro es una obra de filosofía política de la naturaleza, o incluso de epistemología política. Se plantea la cuestión sobre qué se debe hacer con la ecología política (p. 21). Para responder a esta pregunta, no solo es preciso hablar de la naturaleza y de la política, sino también de la ciencia. Ahora bien, aquí es precisamente donde radica el problema: el ecologismo no puede ser una forma fácil de hacer entrar la naturaleza en la política, puesto que se trata de una concepción de la ciencia de la que depende no solo la idea de naturaleza, sino también la idea de política. Por lo tanto, se deben utilizar tres conceptos simultáneamente: polis, logos y physis.
CAPÍTULO 1: ¿Por qué la ecología política no podría conservar la naturaleza? (p. 33). Porque la naturaleza no es un dominio particular de la realidad, sino el resultado de una división política, de una Constitución*, que separa lo que es objetivo e indiscutible de lo que es subjetivo y discutible. Por lo tanto, para hacer ecología política es preciso, antes que nada, salir de la Caverna* (p. 35), y distinguir la Ciencia* del trabajo práctico de las ciencias*. Esta distinción permite hacer otra entre la filosofía oficial del ecologismo, por un lado, y su práctica extendida, por el otro. Asimilamos la ecología a las cuestiones de la naturaleza, pero, en realidad, en la práctica, se ocupa de los embrollos de las ciencias, de las morales, del derecho y de las políticas. En consecuencia, el ecologismo no trata de las crisis de la naturaleza, sino de las crisis de la objetividad (p. 45). Si la naturaleza* es una forma particular de totalizar los miembros que comparten el mismo mundo alternativa a la política, se comprende sin dificultad por qué el ecologismo señala el fin de la naturaleza (p. 55) en la política y por qué no se puede recuperar de la tradición el término «naturaleza», inventado para reducir la vida pública a un parlamento residual. Por supuesto, la idea de que el sentimiento occidental de la naturaleza es una representación* social situada históricamente se ha convertido en un cliché. Pero, de todas formas, no se puede hacer uso de esa idea sin tener que mantener la política de la Caverna, puesto que nos alejará todavía más de la realidad de las cosas, intactas en manos de la Ciencia.*
Para ceder la plaza a la ecología política, por lo tanto, es preciso evitar el peligro de las «representaciones» de la naturaleza (p. 63) y aceptar el riesgo de la metafísica. Por suerte, para llevar a cabo esta tarea, se cuenta con el beneficio del frágil auxilio de la antropología comparada (p. 76). En efecto, ninguna cultura, aparte de la occidental, ha utilizado la naturaleza para organizar su vida política. Las sociedades tradicionales no viven en armonía con la naturaleza, sino que la ignoran. Por lo tanto, gracias a la sociología de las ciencias, la práctica del ecologismo y la antropología, se puede comprender que la naturaleza no es más que una de las dos cámaras de un colectivo* instituido para paralizar la democracia. La cuestión clave de la ecología se acaba de plantear: ¿se puede hallar un sucesor para el colectivo de doble cámara (p. 86) (naturaleza y sociedad*)?
CAPÍTULO 2: una vez que se ha dejado a un lado la naturaleza, la cuestión que se plantea es saber cómo reunir el colectivo (p. 101) heredero de la antigua naturaleza y la antigua sociedad. No se puede simplemente reunir los objetos* y los sujetos*, porque la partición entre naturaleza y sociedad no está concebida para que se pueda superar. Para poder salir de estas dificultades para convocar el colectivo (p. 106), es preciso considerar que este está compuesto de humanos y no humanos capaces de ocupar su asiento como ciudadanos, con la condición de proceder a particiones de las capacidades. La primera partición consiste en redistribuir la palabra entre los humanos y los no humanos, aprendiendo a dudar de todos los portavoces (p. 113), tanto de los que representan a los humanos como de los que representan a los no humanos. La segunda partición consiste en redistribuir la capacidad de actuar como actor social considerando simplemente las asociaciones de humanos y no humanos (p. 124). Aquí —y no en la naturaleza— es donde debe centrarse la ecología. Y, sin embargo, esto no significa que los ciudadanos del colectivo pertenezcan al lenguaje o a lo social, porque, mediante una tercera partición, los actores también se definen por la realidad y por la obstinación (p. 132). El conjunto de las tres particiones permite definir el colectivo como la composición de proposiciones*. Para convocar al colectivo, por lo tanto, ya no es preciso interesarse por la naturaleza y la sociedad, sino únicamente por la cuestión de saber si las proposiciones que lo componen están más o menos bien articuladas (p. 138). El colectivo, finalmente convocado, permite un regreso a la paz civil (p. 145), redefiniendo la política como la composición progresiva de un buen mundo común*.
CAPÍTULO 3: ¿no se produce en el colectivo la misma confusión que en la noción abandonada de naturaleza, es decir, una unificación prematura? Para evitar este riesgo, se buscará una nueva separación de poderes (p. 151) que permita diferenciar de nuevo el colectivo. Por supuesto, no es viable retomar la antigua separación entre hechos y valores, puesto que, aunque parezca imprescindible para cualquier orden público, no tiene más que inconvenientes (p. 156). Hablar de «hechos» implica colocar a un lado lo que nos deja perplejos y, al otro, las certezas; hablar de «valor» implica mezclar una moral impotente ante los hechos establecidos con una jerarquía de las prioridades que ya no tiene derecho a eliminar ningún hecho. Y esto significa paralizar, a la vez, las ciencias y la moral.
Introducimos un nuevo orden en estos conjuntos al distinguir dos poderes adicionales: el de consideración y el de planificación (p. 165). El primer poder guardará la exigencia de perplejidad* de los hechos y la exigencia de consulta* de los valores. El segundo recuperará la exigencia de jerarquía* de los valores y la exigencia de institución* de los hechos. Por lo tanto, en lugar de la imposible distinción entre hechos y valores, se tendrán dos poderes de representación del colectivo (p. 174), distintos y complementarios a la vez. Mientras que la distinción entre hecho y valor parecía tranquilizadora, esta no permitirá mantener las garantías esenciales (p. 183) que la nueva Constitución exige al inventarse un Estado de derecho para las proposiciones. El colectivo ya no se concibe como una sociedad en una naturaleza, puesto que crea una nueva exterioridad (p. 190), definida como el conjunto de lo que ha excluido mediante el poder de planificación y que obliga al poder de consideración a reanudar su trabajo. La dinámica de la composición progresiva del mundo común difiere, pues, tanto de la política de los humanos como de la de la naturaleza de la antigua Constitución.
CAPÍTULO 4: ya es posible definir las competencias del colectivo (p. 199), siempre y cuando se evite de entrada la querella de las dos ecopolíticas (p. 203), responsable de la confusión entre la ecología política y la economía política. Aunque la economía se presenta como la síntesis del colectivo, usurpa las funciones de la ecología política y paraliza a la vez la ciencia, la moral y la política, imponiendo una tercera forma de naturalización. Pero una vez vaciada de sus pretensiones políticas, se convierte en uno de los gremios imprescindibles para las funciones de la nueva Constitución, en la que cada uno aporta con sus habilidades su contribución al equipamiento de las cámaras (p. 210). La contribución de las ciencias (p. 210) será mucho más importante que la de la Ciencia*, dado que tratará sobre todas las funciones a la vez: perplejidad*, consulta*, jerarquía* e institución*, a las que se deberá añadir el mantenimiento de la separación de poderes* y la adaptación del conjunto*. La gran diferencia es que la contribución de las políticas (p. 218) conllevará las mismas seis tareas, lo que permitirá una sinergia que antes, cuando la Ciencia se ocupaba de la naturaleza y la política de los intereses, era imposible. En realidad, estas funciones serán tan factibles que la contribución de los economistas (p. 226), seguida de la de los moralistas (p. 232), se les añadirán, definiendo una construcción (p. 239) común que ocupa el lugar del cuerpo político imposible del pasado.
Gracias a esta nueva organización, la dinámica del colectivo se clarifica. Reposa sobre el trabajo en dos cámaras (p. 243), en el que una de ellas, la cámara alta, representa el poder de consideración*, mientras que la otra, la cámara baja, el poder de planificación*. La recepción por la cámara alta (p. 246) no tiene nada que ver con la antigua selección entre naturaleza y sociedad: reposa sobre dos investigaciones, la primera para satisfacer la exigencia de perplejidad y la segunda para la exigencia de consulta. Y si esta primera asamblea hace bien su trabajo, entonces la recepción por la cámara baja (p. 254) resulta más difícil, dado que cada proposición pasa a ser inconmensurable en el mundo común ya colectado. Y, sin embargo, es aquí donde empieza la investigación sobre las jerarquías* compatibles y sobre la designación común del enemigo*, cuya exclusión se hallará instituida por la cámara en un procedimiento explícito. Esta sucesión de etapas permite definir una casa común (p. 265), un Estado de derecho en la acogida de las proposiciones que, finalmente, compatibiliza las ciencias con la democracia.
CAPÍTULO 5: un colectivo cuya dinámica se ha redefinido así ya no se encuentra ante la alternativa entre una naturaleza y varias culturas. Reabrirá, por lo tanto, la cuestión sobre el número de colectivos que exploran los mundos comunes (p. 271). Pero solo puede empezar esta exploración si abandona la definición de progreso. En efecto, no existe una, sino dos flechas del tiempo (p. 276): la primera, moderna*, que va hacia una separación siempre en aumento entre la objetividad y la subjetividad, y la segunda, no moderna, que avanza hacia vínculos cada vez más intrincados. Pero es solo la segunda la que permite definir el colectivo por su curva de aprendizaje (p. 284), con la condición de añadir a los dos poderes precedentes un tercer poder de seguimiento* que reabre la cuestión del Estado (p. 292). El Estado de la ecología política está todavía por inventar, dado que ha dejado de reposar sobre una trascendencia para asentarse sobre la cualidad de seguimiento de la experiencia colectiva. Y es de esta cualidad, del arte de gobernar sin dominar, de la que depende la civilización* capaz de poner fin al estado de guerra. Pero, para permitir la paz, todavía es preciso beneficiarse del ejercicio de la diplomacia (p. 303). El diplomático retoma el contacto con los otros, pero dejando de utilizar la partición entre el mononaturalismo* y el multiculturalismo*. La guerra y la paz de las ciencias (p. 314) dependerán del éxito de la diplomacia.
CONCLUSIÓN
a) Dado que la política siempre se ha llevado a cabo bajo los auspicios de la naturaleza, nunca se ha salido del estado de naturaleza, por lo que el Leviatán está todavía por construir.
b) La ecología política, en su primera forma, creyó innovar al introducir la naturaleza en la política, pero no hizo más que agravar la parálisis de la política que había causado la antigua naturaleza.
c) Para darle sentido de nuevo a la ecología política, es preciso abandonar la Ciencia en beneficio de las ciencias concebidas como socialización de los no humanos, y abandonar la política de la Caverna en beneficio de la política definida por la composición progresiva del buen mundo común*.
d) Las instituciones que permiten esta ecología política existen ya sobrentendidas en la realidad presente, aunque se deben redefinir las posiciones de la derecha y la izquierda.
e) Hay solo una respuesta para la célebre pregunta «¿Qué se debe hacer?»: «¡Ecología política!» (p. 319), pero con la condición de modificar el sentido de la palabra, aportándole la metafísica experimental* conforme a sus ambiciones.
INTRODUCCIÓN
¿QUÉ SE DEBE HACERCON LA ECOLOGÍA POLÍTICA?
¿Qué se debe hacer con la ecología política? Nada. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¡Ecología política!
Todos los que esperaban que la política de la naturaleza conllevara una renovación de la vida pública se han hecho la primera pregunta cuando han constatado el estancamiento de los movimientos denominados «verdes». Todos ellos desean saber por qué los resultados de esos movimientos han sido tan decepcionantes. Y, en lo que respecta a la segunda pregunta, todo el mundo, a pesar de las apariencias, está obligado a dar la misma respuesta: no podemos actuar de otro modo, porque la política y la naturaleza no están en lados opuestos. Desde la invención de la palabra, toda política se ha definido por su relación con la naturaleza, en la que cada rasgo, cada propiedad y cada función dependen de la voluntad polémica de limitar, reformar, fundar e iluminar la vida pública. En consecuencia, no tenemos la opción de practicar ecología política o no practicarla: lo único que podemos hacer es practicarla subrepticiamente, distinguiendo las cuestiones de la naturaleza de las de la política, o tratándolas explícitamente como una sola cuestión que se plantea a todos los colectivos. Aunque los movimientos ecológicos nos anuncian la irrupción de la naturaleza en la política, cabe imaginar —a menudo junto a ellos, pero en ocasiones en su contra— lo que podría ser una política que finalmente se viese liberada de esta espada de Damocles llamada naturaleza.
Algunos objetarán que ya existe una ecología política. Tiene innumerables tonalidades, desde la más profunda a la más superficial, pasando por todas las formas utópicas, razonables o liberales. Y, sean cuales sean las reservas que podamos tener al respecto, las corrientes de la ecología política han trazado ya mil enlaces entre la naturaleza y la política. Todas se encomiendan a lo mismo: dirigir por fin una política de la naturaleza; modificar la vida pública para que al fin tenga en cuenta la naturaleza; adaptar por fin nuestro sistema de producción a las exigencias de la naturaleza; preservar finalmente la naturaleza de las degradaciones humanas mediante una política bien medida y duradera. En resumen, bajo diversas formulaciones, a menudo vagas, contradictorias a veces, se trata de conseguir que la preocupación por la naturaleza desempeñe por fin un papel en la vida política.
No podemos pretender que sea un cometido nuevo, aún por empezar. Podemos discutir la utilidad de esta labor, hablar sobre sus aplicaciones, pero no fingir que no sabemos que hace años que se emprendió este camino, que incluso se ha recorrido en su mayor parte. Si la ecología política ha virado al fracaso no es porque no se haya intentado aclimatar la naturaleza a la vida pública. Si ha perdido su influencia, ha sido simplemente —dirán unos— porque tenía intereses demasiado poderosos que iban en su contra; o porque nunca ha tenido suficiente sustancia para rivalizar con la política de siempre —dirán otros—. En cualquier caso, es demasiado tarde para retomar la cuestión de nuevo. Conviene enterrar el movimiento para que ocupe su lugar en el cementerio —ya suficientemente provisto— de las ideologías del siglo, o luchar con más ahínco aún para que triunfe su esencia. En ambos casos, la suerte ya está echada, los conceptos ya se han señalado y las posiciones son ya conocidas. Llegáis demasiado tarde a un debate que ya está determinado, nos dirán. Todo el mundo ha dejado ya de pensar. Deberíais haberos movido hace diez años.
Pero en este libro queremos proponer una hipótesis distinta, que quizá conseguirá que se nos perdone el intervenir a destiempo. Desde el punto de vista conceptual, la ecología política no ha empezado a existir todavía. Simplemente se han unido las dos palabras «ecología» y «política» sin que nadie se haya parado a pensar cuáles son sus partes en toda su extensión. En consecuencia, las adversidades que han sufrido hasta ahora los movimientos ecologistas no nos dicen nada, ni de sus fracasos anteriores, ni de sus posibles éxitos. Y la razón de este retraso es muy simple: los entendidos se han precipitado al creer que los antiguos conceptos de naturaleza y política debían reutilizarse tal cual para establecer los derechos y los modos de una ecología política. Ahora bien, oikos, logos, physis y polis quedan como verdaderos enigmas en tanto que no se ponen en juego los cuatro conceptos al mismo tiempo. Se ha creído que se podría realizar la economía de este trabajo conceptual sin advertir que las nociones de naturaleza y política habían sido designadas, a lo largo de los siglos, para imposibilitar todo acercamiento, toda síntesis, toda combinación entre ellas. Y, lo que aún es más grave, en el entusiasmo de una visión ecuménica, se ha pretendido «ir más allá» de la antigua distinción entre los hombres y las cosas, entre los objetos de derecho y los objetos de ciencia, sin considerar que ya habían sido moldeados, perfilados y esculpidos para que se volvieran poco a poco incompatibles.
En lugar de intentar «ir más allá» de las dicotomías entre hombre y naturaleza, entre sujeto y objeto, entre sistemas de producción y medio ambiente, para hallar rápidamente los remedios contra la crisis haría falta ralentizar el movimiento, darle su tiempo, suspenderlo, descender incluso por debajo de esas dicotomías y excavar, como lo hace el viejo topo. Este es, por lo menos, nuestro argumento. En lugar de cortar el nudo gordiano, debemos agitarlo de mil maneras hasta que empiece a soltarse, para poder desenmarañar las cuerdas y reanudarlas de nuevo. En materia de filosofía política de la ciencia, es preciso tomarse su tiempo para no perderlo. Probablemente, los ecologistas fueron demasiado alabados cuando proclamaron su eslogan «Act locally, think globally». Al concebir la naturaleza como un ente global, no pueden dejar de concebirla como algo que ya se ha compuesto, que se ha totalizado y se ha instituido para neutralizar la política. Para pensar «globalmente» haría falta empezar por descubrir las instituciones gracias a las que se forma lentamente la globalidad. Ahora bien, la naturaleza, como veremos, se resiste a someterse a este ejercicio.
Dejémoslo claro: en este libro avanzaremos al paso de la tortuga de la fábula y, como ella, cuando menos lo esperemos, adelantaremos a la liebre, cuya sabiduría la había convencido de que la ecología política era una cuestión superada, enterrada, incapaz de suscitar reflexión alguna ni de reformular la moral, la epistemología y la democracia, una cuestión que pretendía, en tres saltos, «reconciliar al hombre con la naturaleza». En este sentido, para forzarnos a disminuir la velocidad, nos interesaremos simultáneamente por las ciencias, los estudios sobre la naturaleza y las políticas.
La producción científica es el primer embuste con que tropezaremos en nuestro camino. La ecología política —se dice— trata sobre «la naturaleza en sus enlaces con la sociedad». Muy bien. Pero esta naturaleza es inteligible porque las ciencias actúan como intermediarias; y se forma a través de las redes de instrumentos, se define por la interconexión de profesiones, disciplinas y protocolos, está distribuida en bases de datos, se argumenta desde sociedades académicas. La ecología, como su nombre indica, no tiene acceso directo a la naturaleza tal como es; es una «logía», como todas las disciplinas científicas. Bajo el nombre de ciencias se encuentra ya, pues, una mezcla bastante compleja de pruebas y de investigadores de estas pruebas, una Ciudad erudita que actúa como un tercer elemento en todas las relaciones de la naturaleza con la sociedad. Ahora bien, los movimientos ecológicos han tratado de pasar por alto este tercer elemento para, precisamente, acelerar sus progresos militantes. Para ellos, la ciencia permanece como un espejo del mundo, hasta el punto de que, en sus investigaciones, «naturaleza» y «ciencia» casi siempre pueden considerarse sinónimos.1 Nosotros, en cambio, proponemos que hace falta volver a colocar la cuestión de la producción científica en el corazón de la ecología política. Quizá se frenará la adquisición de certezas que deberían servir de palanca en el combate político, pero, entre la naturaleza y la sociedad, se incluirá un tercer término que desempeñará un papel capital.
La naturaleza es el segundo freno que la ecología política encontrará en su ruta. ¿Cómo es posible que la naturaleza, se objetará, pueda fastidiar a un conjunto de disciplinas académicas y militantes que tratan sobre la manera de protegerla, de respetarla, de defenderla, de introducirla en el juego político, de hacer de ella un objeto estético, un sujeto de derecho, una preocupación en todo caso? Y, sin embargo, la dificultad surge precisamente de aquí. Cada vez que se intentan mezclar los hechos científicos con los valores estéticos, políticos, económicos y morales, aparece una contradicción. Si se concede demasiada importancia a los hechos, todo lo humano bascula en la objetividad, se torna algo contable y calculable, un balance energético, una especie entre otras muchas. Si se concede demasiada importancia a los valores, la naturaleza entera bascula en el mito incierto, en la poesía y en el romanticismo; todo pasa a ser alma y espíritu. Si se mezclan a la par los hechos y los valores, el resultado es aún peor, porque nos falta tanto el conocimiento autónomo como la moral independiente.2 Nunca se sabrá, por ejemplo, si tras las previsiones apocalípticas con las que los militantes ecológicos nos amenazan se esconde el poder de los sabios sobre los políticos o la dominación de los políticos sobre los pobres sabios.
Este libro propone que la ecología política no trata del todo sobre «la naturaleza» —esta mezcla de política griega, de cartesianismo francés y de parques americanos—. Digámoslo sin rodeos: con la naturaleza, no hay nada que hacer. Y, todavía más, en ningún momento de su breve historia la ecología política ha tratado sobre la naturaleza, sobre su defensa o sobre su protección. Como demostraremos en el primer capítulo, la enfermedad que ha aquejado a la ecología política en su infancia, lo que le ha impedido comprender su práctica y, en consecuencia, salir de su impotencia, ha sido la creencia de que tiene un interés por la naturaleza. Esperamos que esta separación, aunque parezca algo brutal, tenga efectos más favorables que la conservación forzada de la noción de naturaleza como único objeto de la ecología política.
El tercer obstáculo, el más perturbador, el más discutido, viene evidentemente de la política. Es bien conocida la diferencia entre la ecología científica y la ecología política, entre el ecólogo y el ecologista militante. Se sabe también la dificultad que los movimientos ecológicos han tenido siempre para situarse en el tablero de juego político. ¿En la derecha? ¿En la izquierda? ¿En la extrema derecha? ¿En la extrema izquierda? ¿Ni de derechas ni de izquierdas? ¿En el otro lado, el de la administración? ¿En ninguna parte, en la utopía? ¿En lo más alto, en la tecnocracia? ¿Por debajo, en el retorno a los orígenes? ¿Más allá, en la plena realización de sí? ¿Por todas partes, como sugiere la bella hipótesis Gaya de una Tierra que engloba todos los ecosistemas en un solo organismo integrado? Puede haber una ciencia de Gaya, incluso un culto a Gaya, pero ¿puede haber una política de Gaya? Si alguien decide defender a la Madre Tierra, ¿estará haciendo política? Pero si de lo que se trata es de poner fin a la contaminación, reducir los residuos municipales, disminuir el ruido de los tubos de escape, no es preciso remover cielo y tierra: un departamento ministerial será suficiente. Nuestra hipótesis es que la ecología política ha querido situarse en el tablero de juego político sin rediseñar las casillas, sin redefinir las reglas, sin remodelar las piezas.
Nada prueba que la repartición de los cometidos entre la política humana y la ciencia de las cosas, entre las exigencias de la libertad y los poderes de la necesidad, pueda ser utilizada para albergar la ecología política. Quizás es preciso reafirmar la hipótesis según la cual la libertad política de los humanos siempre se ha definido limitándola mediante las leyes de la necesidad natural. Hemos dejado a la democracia voluntariamente impotente. El hombre nace libre, pero encadenado por todas partes; el contrato social pretende emanciparlo; y, aunque la ecología política podría conseguirlo, no será el hombre libre quien le dé alas. Obligada, al hallarse ante un nicho, a redefinir política y ciencia, libertad y necesidad, lo humano y lo inhumano, la ecología política ha perdido fuerzas por el camino. Ha creído poder apoyarse en la naturaleza para acelerar la democracia. Pero hoy le faltan tanto la una como la otra. Es preciso retomar el camino dando un rodeo más largo, y también más peligroso.
¿De qué autoridad disponemos para poner a la ecología política estas tres pruebas: la producción científica, el abandono de la naturaleza y la redefinición de la política? ¿Son el autor y los que lo han inspirado militantes ecologistas? No. ¿Ecólogos reconocidos, quizá? Tampoco. ¿Políticos influyentes, entonces? Todavía menos. Si pudiéramos alegar cualquier autoridad, el lector ganaría tiempo, lo comprendemos bien: podría tener confianza. Pero aquí no se trata de ganar tiempo, de ir más rápido, de sintetizar las colecciones de datos, de resolver enseguida los problemas urgentes, de prevenir mediante una acción fulminante la venida de cataclismos igualmente fulminantes. No se trata tampoco de rendir justicia a los pensadores de la ecología desde una erudición meticulosa. En este libro, se trata simplemente de preguntarse lo que la naturaleza, la ciencia y la política tienen en común. La debilidad —o, por lo menos, eso creemos— puede conducir más lejos que la fuerza.
Sin embargo, aunque no tengamos exactamente autoridad, nos beneficiamos de una ventaja, lo único que nos autoriza a entrar en contacto con el lector: nos interesamos por la producción científica y la producción política con la misma intensidad. Ante todo, admiramos tanto a los políticos como a los científicos. Y, si el lector se para a pensarlo, se dará cuenta de que este doble respeto no es nada frecuente. Nuestra ausencia de autoridad ofrece precisamente la garantía de que no utilizaremos la ciencia para esclavizar a la política, ni la política para esclavizar a la ciencia. Esta minúscula ventaja, pretendemos transformarla en un triunfo maestro. Sin embargo, aún no tenemos una respuesta definitiva para la pregunta que planteábamos —¿qué se tiene que hacer con la ecología política?—. Solo sabemos que, si no se intentan modificar los términos del debate reanudando de otra forma el nudo gordiano de las ciencias y las políticas, la experiencia en toda su grandeza no demostrará nada, ni en un sentido ni en otro. Siempre le faltará un protocolo adaptado, siempre lamentará haber dejado pasar la oportunidad de redefinir la política que quizá le proporcionaba la ecología.
Añadamos una última obligación que deseamos asumir. A pesar de haber dicho que deberíamos reinterpretar las tres nociones conjuntas de naturaleza, política y ciencia, no hemos definido qué tono de denuncia utilizaremos —o qué tono profético, que acompaña a menudo los trabajos de investigación sobre ecología política—. A pesar de que nos disponemos a asumir una serie de hipótesis, a cuál más extraña, ante todo, lo que queremos reflejar es el sentido común*. Y resulta que, de momento, este se opone a la sensatez*: para hacer algo rápido hace falta operar lentamente, y para hacer algo simple debemos mostrar provisionalmente una apariencia de radicalidad. Nuestro objetivo no es, pues, invertir el orden establecido de los conceptos, sino describir el estado actual de las cosas: la ecología política ya hace todo lo que afirmamos que debe hacer. Nuestra hipótesis es, simplemente, que hasta ahora las urgencias de la acción le han impedido situar exactamente la singularidad de lo que hace solo a ciegas, por no haber comprendido el cambio de la posición de las ciencias que implican estas innovaciones. El único servicio que podríamos rendirle es proponerle otra interpretación de ella misma, otro sentido común para que intente ver si con él se encuentra más cómoda. Hasta ahora, según creemos, los filósofos no le han proporcionado a la política de la naturaleza más que una chaqueta de confección. Y creemos que se merece una hecha a medida: quizás así se encontrará más a gusto.3
Para que la extensión del libro fuera razonable, hemos hecho poca referencia a los estudios sobre el terreno que, sin embargo, nos han servido de fundamento. Pero, al no poder fundamentar la argumentación con sólidas pruebas empíricas, la hemos organizado meticulosamente para que el lector sepa en todo momento las dificultades que le esperan.4 De todas formas, una cabaña de conceptos nunca podrá hacer justicia al paisaje multicolor sobre el que se alzan sus frágiles tabiques de madera y del que solo puede ofrecer limitadas visiones teóricas a través de sus angostas ventanas.
En el capítulo 1, nos desharemos de la noción de naturaleza utilizando sucesivamente las aportaciones de la sociología de las ciencias, de la práctica de los movimientos ecológicos (separada de su filosofía) y de la antropología comparada. La ecología política, como se verá, no sabría conservar la naturaleza. En el capítulo 2, procederemos a un intercambio de propiedades entre los humanos y los no humanos* que, bajo el nombre de colectivo*, nos permitirá imaginar un sucesor de las instituciones políticas, hasta ahora desgraciadamente reunidas bajo la égida de la naturaleza y de la sociedad. En el capítulo 3, este nuevo colectivo nos permitirá proceder a la transformación de una venerable distinción entre los hechos y los valores, reemplazándola por una nueva separación de poderes* que nos ofrecerá mejores garantías morales. Se trata de la distinción entre dos nuevas asambleas, la primera basada en la pregunta «¿Cuántos somos?» y la segunda, en la pregunta «¿Podemos vivir juntos?», que servirá de Constitución para la ecología política. En el capítulo 4, el lector verá sus esfuerzos recompensados con una «visita guiada» por las nuevas instituciones y con una presentación de las nuevas profesiones que contribuyen a revitalizar un cuerpo político que finalmente empieza a ser viable. Sin embargo, las dificultades llegarán de nuevo en el capítulo 5, en el que estaremos obligados a encontrar un sucesor a la antigua partición que distingue la naturaleza —en singular— de las culturas —en plural—, con tal de lanzar de nuevo la pregunta sobre el número de colectivos y sobre la composición progresiva del buen mundo común* que las nociones de naturaleza y sociedad habían simplificado prematuramente. Finalmente, en la conclusión, nos interrogaremos sobre qué clase de Leviatán permite a la ecología política salir del estado de naturaleza. Ante el seguimiento continuado de tal espectáculo, esperamos que el lector nos perdone la aridez del recorrido.
Antes de concluir esta introducción, debemos definir el uso que vamos a hacer de este término clave: ecología política*. Sabemos bien que es habitual distinguir entre la ecología científica y la ecología política: la primera se practica en los laboratorios y las expediciones sobre el terreno; la segunda, en los movimientos militantes y en el Parlamento. Pero, dado que vamos a reformular de arriba abajo la propia distinción entre los términos ciencia y política, se comprenderá que no podamos dar por supuesta una separación que, a medida que avancen los capítulos, será cada vez más insostenible. Al cabo de algunas páginas, en realidad, no nos importará diferenciar entre aquellos que quieren conocer los ecosistemas, defender el medio ambiente, proteger la naturaleza o regenerar la vida pública, porque aprenderemos a distinguir la composición del mundo común que se hace «de forma correcta» de aquella que se hace fuera de todo procedimiento normativo. De momento, conservamos el término de ecología política, que queda como un emblema enigmático que nos permite diseñar, sin definirla demasiado rápido, la buena manera de componer un mundo común, lo que los griegos denominaban un cosmos*.
I
¿POR QUÉ LA ECOLOGÍA POLÍTICA NOPODRÍA CONSERVAR LA NATURALEZA?
Se suele decir que la gran novedad de la ecología política radicó en el interés por la naturaleza. Esta disciplina amplió el estrecho campo de las preocupaciones clásicas de la política para incluir en él a nuevos seres que, hasta entonces, habían estado poco o mal representados. En este primer capítulo, queremos poner a prueba la solidez de este vínculo entre ecología política y naturaleza. Mostraremos que la ecología política, a pesar de lo que afirma a menudo, por lo menos en sus teorías, no podría conservar la naturaleza. En efecto, la naturaleza es el obstáculo principal que incordia desde siempre el desarrollo de la palabra pública. Este enfoque, que, como veremos, es solo aparentemente paradójico, exige que reunamos tres resultados distintos: uno procedente de la sociología de las ciencias, otro, de la práctica de los movimientos ecológicos, y el tercero, de la antropología comparada. Ahí reside la dificultad de este capítulo: para abordar el verdadero objeto de esta obra, debemos dar por buenas ciertas demostraciones, el examen minucioso de cada una de las cuales exigiría varios volúmenes. O perdemos un tiempo precioso para convencer al lector o avanzamos tan rápido como sea posible, pidiendo que solo se juzgue al árbol por sus frutos, es decir, que el lector espere hasta los capítulos siguientes para ver cómo permiten renovar el ejercicio de la vida pública los postulados aquí presentados.
Empezaremos por un pequeño resultado de sociología de las ciencias sin el que nuestro recorrido sería impracticable. A partir de ahora, pediremos al lector que acepte disociar las ciencias* —en plural y con minúscula— de la Ciencia* —en singular y con mayúscula—; que admita que el discurso sobre la Ciencia no establece ninguna relación directa con la vida de las ciencias; que entienda que el problema del conocimiento se expone de forma completamente distinta si concierne a la Ciencia que si se fija en las idas y venidas que se dan en las ciencias; y, finalmente, que acepte considerar que, aunque parte de la naturaleza —en singular— está vinculada a la Ciencia, las ciencias no exigen tal vinculación. Si intentáramos abordar la cuestión de la ecología política como si la Ciencia y las ciencias fueran análogas, llegaríamos a conclusiones radicalmente distintas. En la primera sección, en efecto, definiremos la Ciencia* como el producto de la politización de las ciencias por parte de la epistemología con el fin de condenar la vida política ordinaria a la impotencia, haciendo pesar sobre ella la amenaza de una naturaleza indiscutible. Por supuesto, debemos justificar esta definición, que parece ir en dirección contraria a la sensatez. Pero si en la propia palabra «Ciencia» se encuentra ya reunido todo el embrollo de política, naturaleza y saberes que debemos aprender a desenmarañar, se comprende fácilmente que no podemos empezar nuestro camino sin desprendernos del peso que la Ciencia colocó sobre nuestros hombros y con el que llevamos cargando desde siempre, tanto en el ejercicio de la política como en las prácticas de los investigadores científicos.1
ANTES QUE NADA, SALIR DE LA CAVERNA
Para avanzar rápido, sin dejar, sin embargo, de lado la precisión, no hay nada más apropiado que un mito. La historia de Occidente nos ha convertido en los herederos de una alegoría que define las relaciones entre la Ciencia y la sociedad: el mito de la Caverna*, narrado por Platón en La República. Pero no vamos a perdernos en los dédalos de la historia de la filosofía griega. De este mito tan conocido solo queremos retener las dos rupturas a partir de las cuales se han exagerado las virtudes que se pueden esperar de la Ciencia. Para poder acceder a la verdad, el filósofo —y, posteriormente, el académico— debe desprenderse de la tiranía de lo social, la vida pública, la política, los sentimientos subjetivos y la agitación vulgar; en pocas palabras, de la Caverna oscura. Esta es, partiendo del mito, la primera ruptura. No existe ninguna continuidad posible entre el mundo de los humanos y el acceso a las verdades «no formuladas por la mano del hombre». La alegoría de la Caverna permite crear en un mismo movimiento una idea de la Ciencia y una idea del mundo social que le servirá de cincel. Pero el mito propone igualmente una segunda ruptura: el sabio, una vez equipado con las leyes no escritas por la mano del hombre que ha sabido observar tras conseguir no caer en el infierno del mundo social, puede volver a la Caverna e introducir un orden a partir de resultados indiscutibles que harán callar la informe palabrería de los ignorantes. Aquí tampoco hay ninguna continuidad entre la ley objetiva, irrefutable, de ahora en adelante, y la verborrea humana, demasiado humana, de los prisioneros que, encadenados en la sombra, nunca saben cómo concluir sus interminables disputas.
La astucia de este mito que explica su continua eficacia tiende, sin embargo, a la siguiente extravagancia: ninguna de sus dos rupturas impide que se produzca precisamente lo contrario, una unidad: la figura heroica del filósofo-sabio, a la vez legislador y libertador. Aunque el mundo de la verdad difiere del mundo social no relativa, sino absolutamente, el sabio puede ir de un mundo al otro tanto de ida como de vuelta: el pasaje que se encuentra cerrado a los otros está abierto solo para él. En él y para él, la tiranía del mundo social se interrumpe milagrosamente: a la ida, para permitirle contemplar finalmente el mundo objetivo; a la vuelta, para permitirle sustituir, como un nuevo Moisés, la tiranía de la ignorancia por la indiscutible legislación de las leyes científicas. Sin esta doble ruptura, no hay Ciencia, ni epistemología, ni política, ni concepción occidental de la vida pública.
En el mito original, como es bien sabido, el filósofo se enfrenta a las más extremas dificultades al romper las cadenas que lo atan al mundo oscuro, y cuando, tras pasar agotadoras pruebas, regresa a la Caverna como portador de buenas noticias, sus antiguos compañeros de celda le llevan a la muerte. Por fortuna, con el transcurso de los siglos, la suerte del filósofo, que se ha convertido en académico, ha mejorado bastante... Hoy, presupuestos considerables, laboratorios de grandes dimensiones, grandes empresas y equipamientos novedosos permiten que los investigadores puedan ir y venir con toda tranquilidad del mundo social al de las Ideas, y de este a la Caverna, a la que regresan para aportar luz. La estrecha puerta se ha convertido en una ancha avenida. Y, sin embargo, después de veinticinco siglos, todavía hay algo que no ha cambiado en absoluto: la doble ruptura que la forma del mito, repetido hasta la saciedad, mantiene con la misma radicalidad. Este es precisamente el obstáculo que debemos superar si queremos cambiar los términos con los que se define la vida pública.
Por muy grandes que sean los laboratorios, por muy atados que estén los investigadores a los industriales, por muy numerosos que sean los técnicos, por muy deprisa que se procesen los datos, por muy constructivas que sean las teorías y muy artificiales que sean los modelos, no hay vuelta atrás: la Ciencia solo puede sobrevivir si se distingue —no relativa, sino absolutamente— entre las cosas «tal como son» y la «representación que los humanos se hacen de ellas». Sin esta división entre las «cuestiones ontológicas» y las «cuestiones epistemológicas», el conjunto de la vida moral y la vida social se encuentra amenazado.2 ¿Por qué? Porque sin ella no habría ningún argumento indiscutible con el que poner fin a la incesante charlatanería del oscurantismo y la ignorancia. No habría ningún medio seguro para distinguir lo verdadero de lo falso. Ya no sería posible hacer uso de los determinantes sociales para comprender cómo son las cosas. Y, entonces, a falta de esta comprensión esencial, se desvanecería la esperanza de pacificar la vida pública, siempre amenazada por la guerra civil. La naturaleza y las creencias humanas sobre la naturaleza se confundirían en un espantoso caos. Y a la vida pública, hundida sobre sí misma, le faltaría esa trascendencia esencial para poder poner fin a eternas disputas.
Si hacéis notar educadamente que la facilidad con la que los académicos pasan del mundo social al de las realidades exteriores, la naturalidad con la que aportan pruebas mediante esta importación-exportación de leyes científicas, la rapidez con la que transforman lo humano y lo objetivo demuestran que no hay ruptura entre los dos mundos, que en realidad se trata de una tela sin costuras, se os acusará de relativismo. Se os dirá que intentáis proporcionar una «explicación social» de la Ciencia, se os tildará de tener una fastidiosa tendencia hacia el inmoralismo, quizás incluso se os preguntará públicamente si creéis o no en la realidad del mundo exterior o si estáis preparados para lanzaros del quinto piso de un edificio, ¡dado que creéis que las leyes del pensador están «construidas socialmente»!3
Hay que darle la vuelta a este sofismo de los filósofos de las ciencias que durante veinticinco siglos ha hecho callar a la política cuando ha abordado la cuestión de la naturaleza. Admitámoslo ya: la trampa es inevitable. Y, sin embargo, a primera vista, nada debería ser más inocente que la epistemología*, conocimiento del conocimiento, descripción meticulosa de las prácticas académicas en toda su complejidad. Pero no podemos confundir esta epistemología respetable con una actividad completamente distinta que designamos con la expresión epistemología (política)* —con la palabra entre paréntesis—, dado que, mientras que la disciplina original pretende limitarse a la Ciencia, esta solo tiene en su punto de vista la humillación de la política.4 Esta forma de epistemología, contrariamente a lo que su etimología podría llevar a pensar, no tiene como objetivo describir las ciencias, sino eliminar de toda pregunta sobre la naturaleza los vínculos complejos entre las ciencias y las sociedades, mediante la invocación de la Ciencia como única salvación contra el infierno de lo social. La doble ruptura de la Caverna no está fundamentada sobre ninguna investigación empírica, sobre ningún hecho de observación. Incluso es contraria al sentido común, a la práctica cotidiana de todos los académicos. Y, si alguna vez ha habido alguna investigación que la sustentara, veinticinco siglos de ciencias, de laboratorios y de instituciones científicas la han borrado completamente. No hay nada que hacer: la policía epistemológica anulará siempre este conocimiento ordinario, creando esa doble ruptura entre elementos que lo conecta todo, y tachando a los que la ponen en duda de relativistas, sofistas e inmorales que quieren arruinar todas nuestras posibilidades de acceder a la realidad exterior y reformar de esta forma, de rebote, la sociedad.
Para que la idea de doble ruptura resista a lo largo de los siglos en contra de todas las evidencias, tiene que haber una poderosa razón que la haga necesaria. Y esta razón tiene que ser política... o religiosa. Hay que suponer que la epistemología (política) depende de otra cosa que la mantiene en su sitio y le proporciona esa imagen de temible eficacia. ¿Cómo explicar si no la pasión reivindicativa con la que la sociología de las ciencias es acogida desde siempre? Si no se tratara más que de describir la práctica de los laboratorios, no se la escucharía gritar siempre tan fuerte, y los epistemólogos se mezclarían sin problema con sus colegas antropólogos. Al indignarse violentamente, los epistemólogos (políticos) han mostrado su verdadero propósito: su trampa se ha descubierto. Ya no atraparán ni a una mosca.
¿Cuál es la utilidad del mito de la Caverna en la actualidad? Permitir una Constitución* que organice la vida pública en dos cámaras:5 la primera es esa sala oscura, definida por Platón, en la que los ignorantes se encuentran encadenados, incapaces de mirar directamente el mundo, del que solo vislumbran las sombras proyectadas en una especie de pantalla de cine; la segunda se sitúa en el exterior, en un mundo compuesto ya no de humanos, sino de inhumanos, insensibles a nuestras disputas, a nuestras ignorancias y a los límites de nuestras representaciones y nuestras ficciones. Toda la astucia del modelo se basa en el papel desempeñado por este pequeño número de personas, las únicas capaces de trazar un puente entre ambos grupos y convertir la autoridad de uno en la del otro. A pesar de la fascinación que causan las Ideas —incluso en aquellos que pretenden denunciar el idealismo de la solución platónica—, no se trata únicamente de oponer el mundo de las sombras al de la realidad, sino de repartir los poderes inventando a la vez una definición de la Ciencia y una definición de la política. A pesar de las apariencias, no se trata de idealismo, sino de una de las formas más prosaicas de organización política: el mito de la Caverna hace de la democracia algo imposible, neutralizándola, y este es su único triunfo.
En esta Constitución dispensada por la epistemología (política), ¿cuál es, así, la repartición de poderes entre esas dos cámaras? La primera reúne la totalidad de los humanos hablantes, que se reencuentran sin ningún otro poder que el de la ignorancia compartida, o el de crear, en consenso, ficciones vacías de toda realidad exterior. La segunda se compone exclusivamente de objetos reales, que tienen la propiedad de definir lo que existe, pero que carecen del don de la palabra. Por un lado, la habladuría de las ficciones; por el otro, el silencio de la realidad. La sutilidad de esta organización reposa enteramente en el poder proporcionado a los que pueden pasar de una cámara a la otra. Los expertos escogidos, capaces de establecer el puente entre los dos grupos, tendrían el poder de la palabra —porque son humanos—, de decir la verdad —porque escapan al mundo social gracias a la ascesis del conocimiento— y, finalmente, de poner orden en la asamblea de humanos cerrándoles el pico —porque pueden volver a la cámara de abajo para reformar a los esclavos que permanecen allí, encadenados—. En pocas palabras, estos pocos elegidos podrían verse dotados de la capacidad política más fabulosa que jamás se haya inventado: hacer hablar al mundo mudo, decir lo que es cierto sin provocar discusión alguna, y poner fin a los interminables debates mediante una forma indiscutible de autoridad que dependería de las cosas mismas.
Sin embargo, a primera vista, tal separación de poderes no sería posible. Hacen falta demasiadas hipótesis sin sentido, demasiados privilegios inducidos. El pueblo nunca aceptará definirse como un montón de prisioneros vitalicios que no pueden ni hablarse directamente ni abordar colectivamente lo que discuten, y que están, por tanto, condenados a mantener conversaciones sin contenido. Por otro lado, nadie aceptará nunca dotar de tantos poderes a un grupo de expertos que no ha elegido. E incluso admitiendo esta primera serie de absurdidades, ¿podemos concebir que los académicos sean los únicos en tener acceso a las cosas en sí, inaccesibles? O, más extravagante todavía: ¿por qué razón milagrosa pasarán súbitamente a tener la capacidad del habla las cosas mudas? ¿Por qué sortilegio deberían las cosas reales —una vez provistas de la capacidad del habla gracias a esos filósofos-reyes— tener la propiedad inaudita de ser indiscutibles y de enmudecer al resto de los humanos? ¿Cómo concebir que esos objetos inhumanos puedan ser movilizados para resolver los problemas de los prisioneros, en tanto que previamente se ha definido la condición humana mediante la ruptura con toda realidad? No, decididamente, este cuento de hadas no puede hacerse pasar como una filosofía política entre otras —y todavía menos superior al resto...
Se trata de olvidar el aporte —minúsculo pero indispensable— de la epistemología (política): gracias a los paréntesis, se denominará «Ciencia» a uno de los dos grupos y «política», al otro. Entenderemos esta cuestión, eminentemente política, sobre la repartición del poder entre las dos cámaras como un problema de distinción entre, por un lado, una amplia cuestión puramente epistemológica sobre la naturaleza de las Ideas y el mundo exterior, así como sobre los límites de nuestro conocimiento, y, por el otro, una cuestión únicamente política y sociológica sobre la naturaleza del mundo social. Listo: la filosofía política pasa a ser tuerta para siempre. El trabajo imprescindible del epistemólogo político estará oculto para siempre detrás de la confusión aparente que la policía epistemológica va a crear entre la política (en el sentido en que se distingue la Ciencia de las Ideas del mundo de la Caverna) y la política (en el sentido de las pasiones y de los intereses de los que habitan en la Caverna).
En tanto que se trata de una teoría constitucional para permitir que se reúnan separadamente los humanos despojados de toda realidad y los inhumanos poseedores de todo el poder, se afirmará tranquilamente que no hace falta mezclar las sublimes cuestiones epistemológicas —sobre la naturaleza de las cosas— con las bajas cuestiones políticas —sobre los valores y la dificultad de vivir juntos—. La astucia es así de simple, como las trampas en las que las anguilas entran tranquilamente, incapaces, sin embargo, de encontrar nunca más la salida. Si tratáis de sacudir la trampa, todavía se cerrará más y ¡se os acusará de querer «confundir» las cuestiones políticas y las cuestiones cognitivas! ¡Se interpretará que estáis politizando la Ciencia, que queréis reducir el mundo exterior a las sombras que se crean los ignorantes encadenados! ¡Que abandonáis todo criterio para juzgar lo verdadero y lo falso! Y, cuanto más os debatáis, más engañados estaréis. ¡Los que han politizado las ciencias* para hacer imposible la vida política se encuentran igualmente en posición de acusaros de manchar la pureza de las ciencias con bajas consideraciones sociales! ¡Los que, mediante sofismos, han dividido la vida pública en Ciencia y sociedad os acusarán de sofistas! Moriréis de hambre o de asfixia antes de haber limado los barrotes de la prisión en la que os habréis encerrado voluntariamente.
Veríamos la intención política que se esconde tras las pretensiones epistemológicas con demasiada claridad si, gracias al mito de la Caverna, no hubiéramos hecho una pequeña hipótesis suplementaria: la máquina solo funcionará si el pueblo se halla previamente sumergido en la oscuridad de la gruta, con cada individuo separado del resto, encadenado a su asiento, sin mantener contacto alguno con la realidad, presa de rumores y prejuicios, siempre dispuesto a lanzarse a la yugular de los que vienen a reformarle. En pocas palabras, sin una determinada definición de sociología, no es posible concebir una policía epistemológica. ¿Es así como viven los hombres? La verdad es que no importa. El mito exige ante todo que nosotros, los humanos, descendamos a la Caverna, cortemos nuestros innumerables lazos con la realidad, perdamos todo el contacto con nuestros semejantes, abandonemos el trabajo de las ciencias y empecemos a ser incultos y a vivir malhumorados, paralizados y atiborrados de ficción. Y entonces (y solo entonces) la Ciencia vendrá a salvarnos. Como en el relato bíblico de la caída, el mito empieza por una abyección cuyo origen se olvida de contarnos. Ahora bien, ningún pecado original obliga a empezar la vida pública por la edad de las cavernas. La epistemología (política) ha subestimado un poco sus capacidades: aunque puede distraernos un rato con su teatro de sombras en el que enfrenta en una sala oscura las fuerzas del Bien con las del Mal, Right y Might, no puede obligarnos a comprar una entrada para asistir a su edificante espectáculo. Las Luces solo podrán deslumbrarnos si la epistemología (política) nos hace descender a la Caverna, así que existe un método mucho más simple que el de Platón para salir de la Caverna: ¡no haber entrado en ella!
Cualquier duda sobre la exterioridad de la Ciencia debería conducirnos a la «simple construcción social». Pretendemos escapar de esta elección amenazadora entre la realidad del mundo exterior y el infierno de lo social. Una trampa como esta no puede albergar más que la sola condición de que nadie examina a la vez la idea de Ciencia y la de sociedad, que nadie duda simultáneamente de la epistemología y la sociología. Es preciso que los que estudian la Ciencia crean lo que los sociólogos dicen de la política y que, a la inversa, los sociólogos crean lo que los epistemólogos (políticos) dicen de la Ciencia. Dicho de otra forma, es preciso que no haya sociólogos de las ciencias, puesto que entonces las alternativas se verían con demasiada claridad, el contraste se atenuaría, y se comprendería que nada en la Ciencia se parece a las ciencias, que nada en el colectivo se parece al infierno de lo social. La salvación mediante la Ciencia solo se produce en un mundo social previamente privado de todos sus medios para ser moral, razonable y sabio. Pero, para que esta teoría de la Ciencia pudiera servir de explicación del trabajo de las ciencias, haría falta que una teoría menos absurda se encargara del análisis de la vida pública.6
En cuanto se consigue eludirla, la artimaña pierde toda su eficacia. Cuesta creer que haya podido considerarse seriamente que las cuestiones epistemológicas nada tenían que ver con la organización del cuerpo social. De ahora en adelante, cuando se oiga a los censores lanzar «importantes» preguntas sobre la existencia de una realidad objetiva, nadie hará el esfuerzo de responder intentando demostrar que, a pesar de todo, es «realista». Bastará con replicar con otra pregunta: «Vaya, ¡qué curioso! Intentáis organizar la vida civil en dos cámaras distintas, una de las cuales albergaría la autoridad, pero no la palabra, y la otra, la palabra sin la autoridad; ¿en serio creéis que esto es razonable?». Contra la policía epistemológica, es preciso practicar la política y nunca la epistemología. Y, sin embargo, el pensamiento político de los occidentales ha estado paralizado durante mucho tiempo por esta amenaza que, en cualquier momento, podía vaciar de contenido la parte esencial de sus deliberaciones: la naturaleza indiscutible de las leyes humanas, la confusión entre Ciencia y ciencias, la reducción de la política al infierno de la Caverna.
Al abandonar el mito de la Caverna, hemos progresado mucho: de ahora en adelante sabremos cómo evitar la trampa de la politización de las ciencias.7 El objetivo de esta obra no es demostrar la existencia de esta pequeña parte de sociología de las ciencias, sino extraer de ella las consecuencias para la filosofía política. ¿Cómo concebir una democracia que no viva con la amenaza constante de un auxilio venido de la Ciencia? ¿Cómo sería la vida pública de los que se niegan a entrar en la Caverna? ¿Qué forma adquirirían las ciencias si se las librara de la obligación de servir políticamente a la Ciencia? ¿Qué propiedades tendría la naturaleza si careciera de la capacidad de suspender la discusión política? Estas son las preguntas que podemos empezar a plantear una vez salgamos todos de la Caverna, al terminar una sesión de epistemología (política) en la que nos habremos dado cuenta retrospectivamente de que solo había sido una distracción en ese camino que debería habernos conducido a la filosofía política. De la misma forma que hemos distinguido la Ciencia de las ciencias, vamos ahora a oponer a la política-poder*, heredera de la Caverna, la política* concebida como la composición progresiva del mundo común*.
¿CRISIS ECOLÓGICA O CRISIS DE LA OBJETIVIDAD?
La sociología de las ciencias, objetarán algunos, apenas se difunde. Parece difícil utilizarla para reinventar las formas divididas de vida pública. ¿Cómo puede un resultado tan esotérico ayudarnos a definir un sentido común futuro? Pues porque vamos a juntarlo con el gran movimiento social de la ecología, que —sorprendentemente— nos permitirá ponerlo todo en claro. De ahora en adelante, cada vez que alguien nos hable de naturaleza, ya sea para defenderla, domarla, atacarla, protegerla o ignorarla, sabremos que es el modo en que se designa la segunda cámara de una vida pública que se desea paralizar. Si se trata entonces de un problema de Constitución política y no de la designación de una parte del universo, surgen dos cuestiones: ¿por qué los que se dirigen a nosotros quieren dos cámaras distintas de las que solo una lleva el nombre de política? ¿De qué poder disponen los que establecen el puente entre las dos? Ahora que, salidos del mito de la Caverna, ya no nos intimidan las referencias a la naturaleza, podemos escoger, en la ecología política, lo que es tradicional y lo que es nuevo, lo que prolonga la baja policía epistemológica y lo que inventa la epistemología política* del futuro.
El resultado no se hace esperar: la literatura sobre ecología política, leída desde esta perspectiva, sigue siendo decepcionante. En efecto, a menudo no hace más que retomar, sin modificar ni una línea, la Constitución moderna* de una política de doble cámara, la primera de las cuales se hace llamar política y, la otra, bajo el nombre de naturaleza, convierte a la primera en incapaz.8 Estas recuperaciones, verdaderos remakes, son realmente divertidas cuando pretenden pasar del antropocentrismo de los modernos —¡llamado a menudo «cartesiano»!— al natura-centrismo de los ecologistas, como si, desde el origen de Occidente, desde el mito original de la caída en la Caverna, solo se hubiera pensado en formar la vida pública alrededor de dos centros de los que uno era la naturaleza. Si la ecología política supone un problema, no es porque introduzca finalmente la naturaleza en las preocupaciones políticas humanas —que se han vuelto demasiado exclusivas—, sino porque, por desgracia, continúa utilizando la naturaleza para mutilar la política. La naturaleza gris y fría de los antiguos epistemólogos (políticos) se ha sustituido por una naturaleza más verde y cálida. En lo demás, las dos naturalezas se parecen en todo: son amorales —disponen la conducta moral en lugar de la ética— y apolíticas —deciden la política en lugar de dejar que lo haga la política—.9 Es preciso resignarse a este juicio poco benéfico para poder proporcionar de nuevo a los diversos movimientos ecológicos una filosofía que esté a la altura de sus ambiciones y que sea conforme a su verdadera novedad.
¿Por qué interesarse entonces por la ecología política si su literatura no logra más que introducirnos de nuevo en la Caverna? Porque, como vamos a mostrar en esta segunda sección, la ecología política ya no tiene como supuesto la naturaleza, y todavía menos su conservación, protección o defensa.10 Para seguir esta operación delicada, es preciso que el lector, tras haber distinguido las ciencias de la Ciencia, acepte introducir una distinción entre la práctica de los movimientos ecológicos de los últimos treinta años y la teoría de esta práctica militante. Vamos a llamar ecología militante* a la primera y filosofía de la ecología o Naturpolitik* (expresión construida a partir del modelo de Realpolitik), a la segunda. Y en esta encrucijada hay que apuntar que, si a menudo parece que seamos injustos con esta última, es porque nos interesamos mucho más apasionadamente por la primera.11