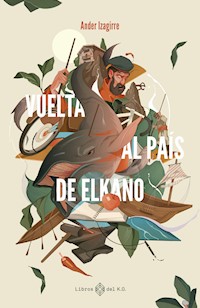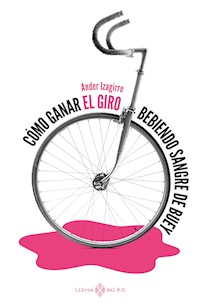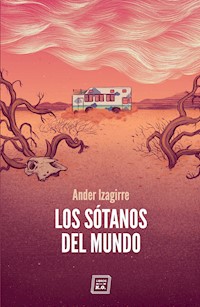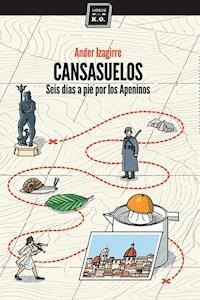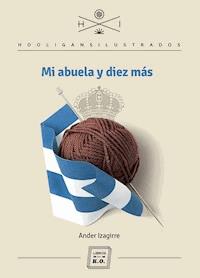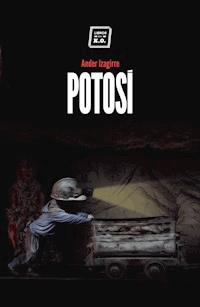
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del K.O.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El Cerro Rico de Potosí, emperador de todos los montes, pirámide de todos los minerales, palacio de todos los tesoros...Es hoy un vertedero de escombros que amenaza con derrumbarse sobre los diez mil mineros que entran todos los días.
Potosí fue el escenario de los conquistadores españoles que acumularon la plata, de los barones mineros que instauraron el primer capitalismo boliviano, de la revolución de 1952, las masacres militares y la última guerrilla del Che. Del subsuelo salieron los obreros que tumbaron dictaduras; ahora salen niños que se manifiestan y consiguen leyes para trabajar a partir de los diez años.
En Potosí están los mecanismos de la riqueza extraordinaria y de la pobreza tan ordinaria.
En Potosí está la violencia. Al final de la cadena hay una niña de doce años que entra a trabajar en la mina. Esa niña se llama Alicia y Potosí cuenta su historia.
EXTRACTO
Villca es minero viejo, una categoría improbable en Bolivia. A los 59 años no le queda ningún compañero de su edad. Él está vivo, dice, porque nunca fue codicioso. Nunca trabajó temporadas largas en la mina. Nunca veinticuatreó. Es decir: nunca hizo turnos de veinticuatro horas seguidas bajo tierra. Salía a la superficie, regresaba unos meses al pueblo de sus padres a cultivar papas y pastorear llamas, dejaba que los pulmones respiraran aire puro, que se le limpiaran de polvo, y luego volvía a la mina, pero nunca estuvo allá dentro cuando una bolsa de gas asfixiaba a sus compañeros o un derrumbe los aplastaba. Tiene la sensación de que ya ha jugado muchas papeletas con la muerte y de que no debe arriesgarse más. Así que se retira. Jura que dentro de unas semanas se retira.
SOBRE EL AUTOR
Ander Izagirre escribe con los veinte dedos. Ha publicado crónicas sobre los porteadores de la cordillera del Karakórum, las niñas que trabajan en las minas de Bolivia, los campesinos que se rebelan contra la Mafia en Sicilia, las guaraníes que hicieron una revolución jugando al fútbol, los ciclistas que se dopaban con bacalao, también sobre mi vuelta a España en vespa y sobre señores que construyen calaveras gigantes, coleccionan penes de todas las especies o atraviesan Argentina empujando una carretilla de cien kilos. Recibió el Premio Europeo de Prensa 2015 por un reportaje sobre crímenes militares en Colombia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
POTOSÍ
ANDER IZAGIRRE
PRIMERA EDICIÓN:enerode 2017
© Ander Izagirre
© Libros del K.O., S.L.L., 2017
Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511
28020 - Madrid
ISBN: 978-84-16001-65-1
CÓDIGO IBIC:DNJ
ILUSTRACIÓN DE PORTADA: Javier Muñoz
ARTES FINALES DE CUBIERTA:Jon G. Balenciaga
CORRECCIÓN Y MAQUETACIÓN:Antonio Rómar
A Sara
En el país de los tesoros
—LAS MUJERES NO PUEDENentrar a la mina —dice Pedro Villca—. Imagínese que una mujer entra. Entonces, cuando le viene la siguiente menstruación, la veta de mineral desaparece. La Pachamama esconde la veta, por puros celos.
Villca es minero viejo, una categoría improbable en Bolivia. A los 59 años no le queda ningún compañero de su edad. Él está vivo, dice, porque nunca fue codicioso. Nunca trabajó temporadas largas en la mina. Nunca veinticuatreó. Es decir: nunca hizo turnos de veinticuatro horas seguidas bajo tierra. Salía a la superficie, regresaba unos meses al pueblo de sus padres a cultivar papas y pastorear llamas, dejaba que los pulmones respiraran aire puro, que se le limpiaran de polvo, y luego volvía a la mina, pero nunca estuvo allá dentro cuando una bolsa de gas asfixiaba a sus compañeros o un derrumbe los aplastaba. Tiene la sensación de que ya ha jugado muchas papeletas con la muerte y de que no debe arriesgarse más. Así que se retira. Jura que dentro de unas semanas se retira.
Villca mide poco más de metro y medio. Aun así, tiene que agacharse y caminar doblado para no golpear con el casco las vigas de eucalipto que sostienen la galería. Va agachado y con los brazos pegados al cuerpo, porque en este túnelminúsculo…
—¡Esto es pura gusanera!
…porque en este túnel basta con abrir los codos para tocar la pared de la izquierda y la pared de la derecha al mismo tiempo, basta con levantar un poco el cuello para golpear el techo con el casco. Estamos dentro de una montaña. Alrededor de nuestros cuerpos hay unos pocos centímetros de aire y luego millones de toneladas de rocas compactas. Es lo más cercano a estar enterrado: solo queda este orificio porel que regresar a la superficie (para quien sepa orientarse en el laberinto de galerías que serpentean, se cruzan, se bifurcan, giran, suben, bajan: no hay nada en los túneles, en las grutas y en los pozos, ninguna luz, ninguna brisa, ningún sonido, que indiquen si volvemos hacia la vida o si entramos más profundo en la montaña). Da la impresión de que bastaría un estornudo para que la montaña se compactara un poco más y aplastara esta galería por la que avanzamos como dos insectos, tanteando las paredes, caminando con los pies y con las manos.
Cuesta respirar. En esta postura, tan agachados, con los brazos unidos al tórax, los pulmones se expanden poco. Cada inspiración es un esfuerzo consciente: abro las fosas nasales y absorbo aire a cuarenta grados, saturado de humedad, pegajoso como bolas de algodón empapadas en aguarrás. Se me queda un sabor metálico en el paladar, como si estuviera chupando monedas. Es la copajira, el sudor ácido de la mina, que resbala por las paredes, forma charcos de barro naranja y flota en el vaho.
Villca está en su terreno. Se divierte. Me dice que nos sentemos un momento y que apague la luz del casco. Luegoapaga la suya. En cuanto él hace clic, la oscuridad me cae encima como una inundación, como una ola negra que me arrastra por la galería hacia las profundidades de la montaña. No me he movido, pero he sentido el movimiento. Una ola de mareo me ha balanceado el cerebro dos segundos, he perdido el equilibrio, me han zumbado los oídos. Aguanto en silencio, porque el cabrón de Villca se está riendo. Respiro hondo y la carótida me late en la garganta.
—Joder.
—Préndala ya —me dice.
Enciendo la linterna, busco a Villca y su sombra se proyecta sobre el techo, larga, desdoblada en las vigas. Sonríe.
—¿Y esas vigas? —le pregunto. Están podridas, dobladas en uve bajo el peso de la montaña, algunas ya han empezado a partirse.
—Los callapos. Treinta años que no se cambian, la puta. Ya nadie tiene plata para invertir en seguridad, en las cuadrillas somos pocos mineros y ganamos nomás para sobrevivir. Explotamos un paraje, rezamos para que no se caiga y luego nos vamos a otro paraje.
Sigue adelante. A sus 59 años avanza con agilidad, se agacha, se yergue, repta a cuatro patas, se vuelve a levantar, me quedo rezagado y dejo de verlo cuando la galería dauna curva. Solo son veinte segundos, pero me alivia reencontrarlo en una recta. Hemos llegado a una galería másamplia, con raíles en el suelo, en la que ya podemos ponernos de pie.
—Está usted en forma, don Pedro.
Se ríe.
—Yo soy bien hábil todavía. Los compañeros que quedanvivos están todos con mal de mina. Muchos, en la cama.Mi vecino no puede dar cuatro pasos sin la botella de oxígeno. Va de la cama a la puerta y de la puerta a la cama. Yo estoy bien, gracias a Dios.
Señala una chimenea estrecha, colmatada de rocas, que él llama buzón.
—Eso es de los españoles, de cuando la colonia, pues. Con martillos de piedra trabajaban, a veces algunito encontramos. En esta zona hay buzones así, como este, llenos de rocas que ellos descartaban, porque solo les interesaba sacar la pura plata. Las botaban desde los niveles de arriba y así se iban rellenando los buzones. Las rocas tenían poca ley para los españoles, pero para nosotros tienen harta. Son bien ricas. Cuando acá mandaba la Comibol [la empresa minera pública], estaba prohibido vaciar los buzones, para que no se hundiera la montaña. Ahora cada cual hace lo que quiere. Algunas cuadrillas explotan los buzones. Y otras explotan las columnas de roca que dejaron los españoles en las salas grandes. Eso hay que respetarlo, por seguridad, para que no sehunda el techo. Pero esas columnas tienen mineral con mucha ley, los mineros le van sacando la roca, le van sacando, le van sacando, mientras aguante. Hasta que un día no aguanta.
Las mejillas de Villca son cobrizas, de piel lisa y tirante, pero tiene los ojos enmarcados por surcos profundos. Como si cuarenta años de trabajo subterráneo le hubieran grabado una máscara. Cuando cuenta alguna historia terrible, sonríe un poco por pudor y los ojos se le hunden entre las arrugas, ojos pequeños, rojizos como brasas, muy vivos.
Su hijo Federico empezó a trabajar en la mina con 13 años. Un día, mientras ayudaba a un perforista que estaba taladrando la pared, el suelo se hundió bajo sus pies. Apenas cayeron unos metros, arrastrados en un turbión de rocas,y pudieron trepar de nuevo hasta la galería. El perforista y el niño Federico salieron corriendo. Aún corrían cuando un estruendo sacudió la montaña y un vendaval de polvo los alcanzó y los tiró de bruces al suelo. Detrás de ellos, la galería entera se vino abajo. Federico salió rebozado de sangre y polvo. No quiso entrar nunca más a la mina. Pidió trabajo en las obras de un edificio, donde se dedicó a acarrear ladrillos y sacos de cemento, al aire libre.
Sigo a Villca por la galería amplia, creo que ya por fin hacia el exterior, creo que hacia otra bocamina distinta de la que hemos usado hace dos horas para entrar, pero no tengo manera de saberlo. Digo galería amplia: mide unosdos metros y medio de alto y unos tres metros de ancho. Pisamos charcos largos y profundos en la oscuridad, nuestras linternas van derramando manchas de luz amarilla por las paredes.
Villca dice:
—Esto ya es paseo de señoritas.
Y se para.
Escuchamos los goteos,
los rumores subterráneos,
los susurros de las rocas.
Villca se gira despacio, barre la oscuridad de la galería con la luz del casco y de pronto ilumina una silueta humana, la de un hombre sentado contra la pared, con los ojos desorbitados y una sonrisa desquiciada. Es el diablo. La escultura de un diablo de arcilla, con cuernos revirados y una boca muy ancha, estirada de oreja a oreja, en la que se sostienen una docena de cigarros consumidos. Villca se acerca sonriendo, enciende otro cigarro y se lo coloca con delicadeza en las fauces.
—Acá estamos, Tío.
El Tío es el espíritu que gobierna las profundidades, el compadre de los mineros, el patrón que fecunda a la Pachamama, a la madre tierra, para que produzca vetas de mineral. Cuando está satisfecho, hace que las vetas afloren; cuando se enfada, provoca derrumbes. Este Tío tiene el regazo cubierto por cajetillas de tabaco, garrafas de alcohol puro y una maraña de serpentinas, confetis y hojas de coca que los mineros le lanzan durante las challas —los agradecimientos—. Sonríe con las piernas abiertas, luciendo su atributo principal: un gran pene erecto.
Villca desenrosca una botellita de medio litro de alcohol Guabirá Buen Gusto, de 96 grados, el que beben los mineros en las pausas del trabajo, a palo seco o mezclado con un poco de agua y azúcar. Se acerca a la boca del Tío y le vierte un chorro por el gaznate. El alcohol brota por la punta del pene. Villca suelta una carcajada.
—Un día vino de visita la viceministra Álvarez, viceministra de Minería. A ella la dejamos entrar pero le dije: tiene que besarle la punta del miembro, señora; para que una mujer entre a la mina, primero tiene que besarle la punta del miembro al Tío. Se agachó y le dio un beso ahí.
Villca ríe y sigue caminando. En el cruce con otra galería, que corta la nuestra en diagonal, escuchamos unas voces. Él asoma la cabeza y grita:
—¡Gramputas!
AL SALIR ME DAN GANAS de besar la luz, de beberme la luz, de untarme la luz en la cara.
Mi sombra se mueve por la ladera. Trepa a las rocas, avanza creciendo y menguando, recorre la montaña: el Cerro Rico de Potosí era una majestuosa pirámide roja cuando lo vi anteayer desde lejos, es un vertedero de escombros cuando lo piso hoy. El cerro cruje bajo mis pies, parece que las rocas sueltas van a resbalar en cualquier momento y van a arrastrar a otras y la pedrera se va a desgajar y la montaña entera va a derrumbarse ochocientos metros en avalancha y va a sepultar las casetas de las guardas, luego los barrios altos de los mineros, luego las plazas, las calles, los caserones coloniales, los palacios barrocos, y solo van a quedar las dos torres de la catedral sobresaliendo en un mar de piedras.
Después de quinientos años de minería, el Cerro Rico es una montaña desmenuzada. Le siguen sacando tres mil o cuatro mil toneladas diarias de rocas para obtener plata, plomo, zinc y estaño. Según cálculos del geólogo Osvaldo Arce, todavía contiene 47.824 toneladas de plata fina: más de lo que le han sacado a lo largo de la historia. El problema es que ya no queda plata concentrada en filones, sino que está disgregada en venas minúsculas, en proporciones muy bajas, y habría quederruir, triturar y procesar la montaña entera para obtener toda esa cantidad.
Parecen dispuestos: ocho mil, diez mil, doce mil minerosentran bajo tierra todos los días y siguen perforando. Trabajan para 39 cooperativas. En el exterior, la gran empresa Manquiri, propiedad de una multinacional estadounidense, procesa los desmontes y los pallacos: son los depósitos gigantescos de rocas y gravillas que los mineros extrajeron durante siglos y que descartaron porque tenían una proporción muy baja de mineral. Con la tecnología de hoy, a la empresa le sale rentable procesar esas montañas de escombros y extraerles la plata y el zinc.
Cada dinamitazo le abre otro hueco al Cerro. Un estudio del Ministerio de Minería identificó 138 zonas derrumbadas,algunas recientes, otras de hace siglos, y también señaló muchospuntos en el laberinto de galerías que presentan un riesgo muyalto de hundimiento. Hay cavernas inmensas, ya abandonadas por los mineros, que se están agrietando por la corrosión de las aguas ácidas. En el año 2011, después de unas lluvias fuertes,la cumbre picuda de la montaña empezó a resquebrajarsey en pocos días se abrió un cráter de cuarenta metros de diámetroy cuarenta de profundidad. La montaña alcanza los 4.800 metros de altitud: el Gobierno prohibió la explotación minera por encima de los 4.400 metros, la zona más debilitada.
El Cerro Rico es, entre otras cosas, una forma. Es la gran pirámide que se eleva sobre la ciudad de Potosí, la silueta que aparece en el escudo nacional de Bolivia, en los sellos, en los carteles, en las postales y en los paisajes de los cuadros barrocos, un gigantesco monumento triangular, el icono de las riquezas terrestres y los poderes divinos. Pero se está desplomando. En los diarios bolivianos, los articulistas escriben su temor de que el símbolo nacional quede desmochado. O de que se derrumbe: y ya asoman las metáforas.
Mientras tanto, los diez mil mineros, poco preocupados por el escudo nacional, entran todos los días a la montaña.
Los potosinos temen el día del colapso final, la avalancha apocalíptica que culmine la historia del Cerro Rico: en su interior yacen los huesos, o el polvo de los huesos, de docenas de miles de mineros. Desde el primer indio esclavo en tiempos de la colonia española, hasta Luis Characayo, el perforistaque sale en el diario porque ayer lo encontraron aplastado porun derrumbe en una galería, muerto por traumatismo craneoencefálico y asfixia. Al Cerro Rico de Potosí le dicen «la montaña que devora hombres».
Que devora hombres.
ALICIA QUISPE TIENE 14 AÑOS Viste un buzo mahón con desgarrones, las mangas le cuelgan un palmo más allá de las manos, calza unas botas de goma demasiado grandes y un casco de minero: un casco de minera. Lleva el pelo negro recogido en una coleta, tiene los ojos almendrados y una mirada que siempre huye, como buscando detrás de la gente.
ME HAN DICHO que saldrá enseguida. Son las siete de la mañana, es mi segunda visita al Cerro Rico y me alivia no tener que entrar de nuevo, no me importa nada esperar en la canchamina.
La cancha es una explanada de polvo gris azulado a 4.400 metros de altitud, junto a una de las 569 bocaminas que un informe reciente contó en el Cerro Rico. Hay dos coches Toyota Corolla de los mineros, cuatro carros para transportar el mineral vacíos y volcados —tres de ellos muy roñosos y parece que abandonados— y una pila de raíles, para sustituir los del interior cuando las aguas ácidas los corroan, cuando el paso de los carros cargados los desgasten. En la canchamina también se levantan dos casetas construidas con ladrillos de adobe y techo de zinc. Una es un almacén para las herramientas de los mineros, la otra es la casa en la que vive Alicia.
Leo el diario El Potosí. Otro accidente ayer:
DOS TRABAJADORES MINEROSMUEREN SEPULTADOS EN EL INTERIOR DE UNA MINA
Dos trabajadores mineros de 37 y 41 años fallecieron tras ser sepultados por un planchón en el interior de la mina Encinas del Cerro Rico de Potosí, informó el fiscal departamental, Fidel Castro. El trágico accidente laboral se dio cuando ambos extraían el mineral como todos los días lo hacían, de acuerdo con la investigación preliminar. «Lamentablemente, por accidente de trabajo, ambos han llegado a fallecer: uno tiene un trauma torácico cerrado y el otro un traumatismo encéfalo-craneal cerrado. Hasta donde sabemos, ocurrió un derrumbe en la mina y los sepultó», afirmó el fiscal.
Los cuerpos fueron levantados legalmente por el equipo forense del Ministerio Público y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Los familiares de los mineros recogieron los cadáveres para inhumarlos.
Encontraré noticias así cada pocos días: mineros que murieron aplastados por derrumbes o porque cayeron a pozos. De vez en cuando, alguno al que alcanzó un reventón de dinamita, incluso otro que cayó entre las barras del ingenio que tritura las rocas. Mueren por docenas todos los años: hayque ir pescando los datos sueltos aquí y allá, no existen estadísticas claras y completas. Hay otro tipo de noticias que no encontraré en el diario ni en los informativos de televisión ni en los documentales —noticias que no son noticia—. De la silicosis, alguna cosa. De la violencia, nada.
La montaña tiembla. Primero muy suave, con una vibración casi imperceptible, luego con un rumor de metal y roca que crece y crece hasta el estruendo. Por la bocamina asoma un carro cargado de piedras, que pasa junto a mí a toda velocidad. Lo empujan dos mineros vestidos con buzo, casco y botas, uno más alto y otro más bajo, que llevan los brazos estirados en tensión contra el carro, las cabezas agachadas entre los hombros y las piernas dando pasos cortos y rápidos. Siguen cincuenta metros más, hasta el final de los raíles, en el borde de un terraplén. Un tercer minero espera allí. Se acerca al carro, pisa la palanca que libera la tolva y vuelca al talud las rocas de la vagoneta. Dos o tres veces por semana viene un camión a llevarse las rocas acumuladas.
Los dos mineros adultos, el que empujaba el carro y el que esperaba en el terraplén, se frotan las manos azules en el buzo, sacan cigarros de un bolsillo interior y los encienden. Son las siete y cuarto de la mañana, termina su turno.
El tercer minero, la figura más baja que empujaba el carro, es minera: Alicia Quispe, 14 años, ropa de trabajo demasiado grande. Uno de los adultos le tiende una botella de agua y ella bebe un trago largo.
Yo no me acerco, me quedo a cincuenta metros y paseo un poco por la canchamina. Quiero creer que me tomarán por un turista, aunque es temprano. Llevo una mochila y una cámara compacta, con la que saco fotos a la montaña, a la bocamina, y cuando me giro hacia ellos les hago un leve gesto de saludo con la cabeza. Alicia me ve, me reconoce y no hace nada. Me alejo despacio de la canchamina hacia su casa.
Alicia Quispe no es su nombre real. Prefiere ocultarlo,para que no la expulsen de su trabajo clandestino. De ese trabajo que algún dirigente de las cooperativas mineras me dirá que no existe. Que no existe, pero que bueno, que si existiera, tampoco sería para tanto, porque los niños, ya que viven acá en la canchamina, ayudan a sus familias, como hicimos otros, dicen en la cooperativa, como se ha hecho toda la vida, pues qué van a hacer, si no, los niños del Cerro Rico.
Alicia hace un trabajo que no existe, un trabajo por el que antes le pagaban veinte pesos diarios —mejor: veinte pesos nocturnos—, algo más de dos euros. Y por el que ya no le pagan. Ahora trabaja gratis para saldar una deuda que los mineros de la cooperativa atribuyen a su madre, una trampa para tenerlas esclavizadas.
Ayer hablé con Alicia en las aulas de Cepromin, en la base de la montaña, donde los niños de las minas —y otros niños trabajadores: albañiles, lustrabotas, empleadas domésticas— reciben clases de apoyo para no perder el ritmo escolar, donde también comen verduras, huevos, carne, lo que nuncacomen en sus casas —en sus chabolas—, donde pueden darse una ducha caliente, pasar unas horas jugando, leyendo, tranquilos. Donde nadie les pega. Las profesoras me hablaron de ella: tienes que conocerla. La primera vez que la vi estaba sentada en una mesa corrida, junto a otras cuatro o cinco chicas de su edad que hacían tareas escolares; ella hojeabaun libro ilustrado de la Cenicienta. Fui a saludarlas, charlé unpoco con ellas, pregunté con torpeza y Alicia fue la única que me hizo una pregunta a mí. Charlé un poco más con ella,mientras sus compañeras volvían a sus tareas, y al final me invitó a pasarme por su casa cuando quisiera.
CEPROMIN ES el Centro de Promoción Minera, una asociación fundada en 1979, en los últimos momentos de las dictaduras militares y en los primeros balbuceos de la democracia boliviana. El sindicalismo minero había sido una de las fuerzas más poderosas en la lucha por la democracia. Y a principios de los ochenta estaban entusiasmados.
—Los mineros habían peleado muchos años contra las dictaduras y ya les tocaba participar en la democracia. Entonces, Cepromin nació para eso, para dar formación política a los mineros, para preparar líderes, con la idea de que los beneficios de la minería no debían seguir escapándose al extranjero, sino que debían servir por primera vez en la historia para el beneficio del país —me dijo Cecilia Molina, la directorade la organización, en su despacho en La Paz—. Y míranosahora.Esto se ha hundido. Trabajamos por la mera supervivencia, mira nuestros proyectos: programas contra el hambre, contra la pobreza extrema y contra el trabajo infantil en las minas. Hace treinta años no había menores en el interior de las minas. Las cosas ocurren por algo, detrás de la pobreza haydecisiones políticas. En 1985 el Estado abandonó todas las minas salvo una, despidió a 23.000 mineros, lo privatizó todo y permitió la ley de la selva. Ahora hay una explotación espantosa. Hay miles de mineros trabajando sin contratos, sin seguro médico, sin cotizar para las pensiones, cobrando una miseria, a menudo engañados porque no saben ni leer, y hay unos empresarios que se enriquecen gracias a este sistema. Lo peor es la ignorancia: ya no hay formación, no hay conciencia de nada, no hay ninguna resistencia. Cada minero hace lo que puede para ganar un poco de plata y ya está. Luego tienen un accidente o les da la silicosis y ahí se quedan, en la pura miseria, ellos y sus familias. Las minas son mucho máspeligrosas que antes, porque no hay tecnología ni medidas de seguridad. Pues le rezamos al Tío y a ver si hay suerte. Cuando se muere el papá con 30 o 35 años, entonces tienen que entrar sus hijos a la mina.
En el año 2011 el Gobierno boliviano calculó que había 3.800 menores trabajando en las minas. Cepromin apuntaba a unos 13.000.
—Es imposible dar una cifra precisa —decía Molina—, porque son trabajadores clandestinos, porque la cifra sube y baja según las cotizaciones del mineral. Lo que está claro es que si empiezan a trabajar a los 12 o a los 14 años, seguramente no cumplirán los 35.
ALICIA SE DESPIDE de los dos mineros y camina unos pasos hasta la caseta en la que vive con su madre doña Rosa, de 42 años, y su hermana Evelyn, de 4. Es un cubículo construido con ladrillos bastos de adobe, son cuatro muros sin ventanas y un techo de chapas de zinc. Lo levantaron los mineros en plena canchamina, en un pedregal a 4.400 metros, donde lo azotan todos los vientos, y le colocaron unas rocas encima para que el techo no saliera volando. Aquí arriba —nubes de polvo venenoso, ráfagas de gravilla que repican como granizo—, el viento rasca como si tuviera garras.
Los mineros dieron permiso para que Alicia y su familia vivieran aquí. Ya solo pueden vivir aquí: donde casi no se puede.
Viven en una de las casas más altas de todo el planeta, en la última y delgadísima capa de la vida humana: por encima de los 4.400 metros de altitud ya no queda casi nadie. Alicia, doña Rosa y Evelyn tienen debajo de ellas al 99,9% de la humanidad. Y un poco por encima de ellas, se acaba cualquier posibilidad de vida permanente: sobre sus cabezas queda poca atmósfera, una columna de aire que pesa la mitad que en el nivel del mar; y con esa presión tan baja, los alveolos pulmonares no consiguen pasar oxígeno a la sangre en suficiente cantidad. Los habitantes de estas alturas se han ido adaptando durante milenios: tienen pulmones más grandes para absorber más aire en cada respiración, tienen más sangre y más glóbulos rojos para transportar el oxígeno por el cuerpo. Pero hay un límite para la cantidad de glóbulos, porque luego la sangre se hace demasiado espesa y empiezan los coágulos, los derrames cerebrales, los ataques al corazón. Así que ningún humano puede vivir de manera permanente por encima de los 5.500 metros.
Aquí, a 4.400, tampoco aguanta cualquiera. A casi todos los recién llegados nos duele la cabeza, casi todos nos mareamos y nos asustamos con los latidos acelerados del corazón. Necesitamos aclimatarnos durante unos días, dormir, descansar, tomar infusiones de coca, multiplicar los glóbulos rojos, para caminar por fin cuatro pasos sin agotarnos. A algunos les va peor: vomitan, se desmayan, sufren jaquecas. O mucho peor: sufren edemas. Se les encharcan los pulmones o el cerebro y se mueren.
A Alicia le dejan vivir aquí —donde ya casi no se puede—.
La caseta es un mirador sobre el altiplano andino: una llanura de ocre y sal que reverbera bajo el sol, que se va disolviendo hacia el cielo de color aspirina. No crece un árbol. Es todo piedra y luz. Aquí y allá abultan algunas colinas, pero da la impresión de que el mundo llega ya cansado hasta aquí arriba, y por eso impresiona tanto la irrupción del Cerro Rico: un pico que se eleva mil metros sobre el altiplano agotado. En la base de la montaña se extiende la ciudad de Potosí, doscientos mil habitantes, con sus barrios de casitas cúbicas y techos planos, con su trama de celdas apretadas, con una geometría que parece obra de insectos. O un campamento: un campamento de pioneros que vinieron a extraer la riqueza de un planeta inhabitable.
Es justo eso. Alicia vive en la montaña de plata pura que deslumbró a los conquistadores españoles; el regalo divinoque recompensó sus afanes, que cimentó su imperio y confirmó sus convicciones; es, también, la palabra quechua que adoptó el castellano para nombrar por antonomasia las fortunas impensables: un potosí.
Alicia vive en el Potosí, en el país de los tesoros fabulosos.
Me saluda, ahora sí, y me invita a entrar a la caseta. La puerta es una chapa metálica con un candado pequeño; del dintel cuelgan cintas de colores azules y verdes, y dos flores rojas de plástico. El interior está oscuro, el suelo es de tierra, la vista necesita tiempo para percibir más detalles. Poco a poco veo que la caseta de ladrillos, un cubículo de seis metros por tres, tiene los muros cubiertos por dentro con una capa derevoque descascarillado. Y oigo los silbidos del viento entre las rendijas. En algunas partes las rendijas están tapadas con cartones; por ejemplo, con una gran silueta de la Sirenita de Disney, que sonríe, sentada en una roca del fondo del mar, junto a un pez amarillo que también sonríe y un cangrejorojo de ojos saltones que levanta las pinzas entusiasmado. De ese fondo submarino de cartón Disney, cae una manchade humedad por la pared. Las goteras embarran el suelo. Enla penumbra veo una cocinilla de gas sobre una mesa, una cama con mantas gruesas en la que duermen la madre y las dos niñas, media docena de sacos de lona para guardar las ropas, tres sillas viejas de plástico y otra mesita en la que comen y en la que Alicia suele escribir, me dice, las tareas del colegio.
Alicia abre el puño y me muestra tres piedras de color gris plomo, atravesadas por unas manchas que brillan: partículas de plata. Las ha escamoteado de la mina.
Envuelve las piedras en papel de periódico, guarda el paquete en una mochila escolar y se aparta hacia una esquina de la caseta, detrás de los sacos de lona, para cambiarse de ropa. Se quita el buzo y se viste unos vaqueros, una chaqueta de chándal azul y un gorro de lana. Se pone la mochila, salimos de la caseta y caminamos monte abajo.
Tiene 14 años y unas manos curtidas, resecas, blanqueadas por el polvo de la montaña.
El viento barre las laderas, arrastra las rocas trituradas, hace crujir las escombreras. El polvo del Cerro Rico se mete en los ojos, se mete entre las muelas, se mete en los pulmones y tiene mucho arsénico, que es cancerígeno, y tiene cadmio, zinc, cromo y plomo, que se acumulan en la sangre, que envenenan poco a poco, aceleran enfermedades, agotan el cuerpo. También tiene plata: 120 o 150 gramos de plata por cada tonelada de polvo. Cualquier visitante se lleva unas partículas de plata de Potosí en los pulmones. Por esas partículas, para separar esas partículas de todas las demás, vive Alicia en la casucha de adobe de la montaña.
—Antes iba a vender las piedras a Pailaviri. Allá los turistas harto compran. Pero los niños de Pailaviri me echaron, porque ellos también les venden. Ahora bajo a la plaza.
—¿Se vende bien en la plaza?
—Sí, se vende. Pero hay policías.
Se escuchan explosiones remotas, subterráneas. Del montese levanta otra vez el polvo gris, que sube alto, cae despacio, se posa sobre las personas, se posa sobre la ladera, luego pasan los camiones y lo levantan de nuevo.
Bajamos al barrio minero, primero a las calles de tierra y luego a las calles de asfalto con aceras, y seguimos bajando dos kilómetros más hasta la plaza 10 de noviembre, que tiene jardines, fuentes y bancos. Es la antigua plaza del Regocijo, el corazón colonial de Potosí. Si miramos desde la plaza hacia el sur, por encima de los templos y los palacios veremos la pirámide imponente del Cerro Rico. Elevadas en la plaza, dos siluetas femeninas se recortan contra la montaña: unaestatua de la Justicia, que sostiene su balanza, y una estatua de la Libertad, que alza su antorcha. A los pies de la Justicia y la Libertad, en un banco de la plaza, Alicia saca de la mochila una caja de madera, abierta, con una retícula de nueve celdas. Desenvuelve las tres piedras argentíferas de hoy y algunas más que lleva en otros paquetes, y las coloca en las celdas de la caja.
Antes iba al sector minero de Pailaviri, el más antiguo de la montaña, en funcionamiento desde el siglo XVI, a venderles rocas a los turistas que entran en recorridos guiados por las galerías. Desde que los niños de Pailaviri la echaron, baja a la plaza y se coloca en la esquina de las calles Ayacucho y Quijarro. Por aquí pasan los grupos de turistas que van a visitar la Casa de la Moneda. Les muestra la caja abierta, con las piedras a la vista.
—Señora, compre mineral de plata. Plata de Potosí, señora.
Pide cinco pesitos, diez pesitos.
Por una de las piedras, un turista joven le da veinte pesos. Es justo el mismo dinero que cobraba por toda una noche empujando carros en la mina, antes de que la obligaran atrabajar gratis. Otros días, cuenta Alicia, algunos turistas le han llegado a dar cincuenta pesos por una piedra. Pero los guías de los grupos turísticos y los policías suelen expulsar de la plaza a los niños vendedores. Ella mira siempre alrededor.
A CIENTO CINCUENTA METROS de la plaza, la Casa de la Moneda es una fortaleza barroca de muros altos y gruesos, con cinco patios y doscientas salas, todo piedra labrada,techos de cedro, rejas forjadas de hierro vasco. La Casa conserva las viejas máquinas españolas de amonedar: los hornos para fundir las piñas de plata que se extraían del Cerro Rico; las lingoteras donde se vertía la plata líquida para modelarla; las laminadoras que se fabricaron en Cádiz, se embarcaron en piezas sueltas hasta Buenos Aires y se subieron alomos de mula —cuatro mil kilos de hierro y cuatro mil demadera— hasta Potosí. En uno de los sótanos se visitanlas norias que, impulsadas por mulas, movían las máquinas laminadoras del piso superior.
Además de las bestias, también había indios trabajando en los hornos y en las máquinas, vigilados por guardias. Los espoleaban a golpes de fusta y los encerraban de vez en cuando en las mazmorras del edificio. En las tareas nobles se afanabanlos mejores artesanos numismáticos del imperio, ensayadores, fundidores, cortadores, guardacuños y balanzarios. En los primeros tiempos de los españoles, Potosí producía macuquinas: monedas irregulares, moldeadas a martillazos. Pero las máquinas laminadoras traídas desde Cádiz cortaban discos de plata perfectos, que después se acuñaban como pesos castellanos, pesos ensayados, pesos de cruz, pesos de tres cuartillos, pesos columnarios, pesos de busto, ducados, maravedíes y pesetas.
En monedas y lingotes, en caravanas de mulas y en flotas de galeones, los españoles sacaron 35.578 toneladas finas de plata del Cerro Rico de Potosí entre 1545 y 1825, según el informe del geógrafo Pentland. Con la cotización actual de la plata, esa cantidad equivale a unos 17.000 millones de dólares. El ingeniero de minas y exministro boliviano Jorge Espinoza echa cuentas y explica que no es tanta cantidad para tanto tiempo, que no es suficiente para sustentar la fama de la riqueza extraordinaria de Potosí: el rendimiento era bajo, mucho menor que el de las empresas mineras actuales. Pero el secreto de Potosí no era la plata. O no era solo la plata: erala mano de obra esclava, los costes de extracción muy bajos, el enorme margen de ganancias.
La riqueza de Potosí no era la plata. La riqueza de Potosí era el indio.
«A los indios, estábales impuesto todo esfuerzo de pujanza, toda fatiga corporal, todo aguante ciego», escribió el historiador Gabriel René Moreno. «Eran lo que son hoy las bestiaspara la industria, o lo que es el vapor cuya fuerza bruta serepresenta por caballos. Entonces se decía “carga de cuatroindios”, “arado de siete indios”, “malacate de quince indios”, etc.Eran repartidos conforme a la ley, o fuera de la ley, o contra la ley, que ello nada importó; el hecho es que estaban todos implacablemente repartidos».
En la Casa de la Moneda también se expone La Virgen del Cerro, un lienzo anónimo del sigloXVIII, el más destacadode toda la colección de cuadros. Muestra la fusión de dos mundos, el incaico y el cristiano: la pirámide del Cerro Rico se convierte en el manto de una Virgen coronada, que así sepresenta como diosa montaña, tierra madre, Pachamama cristianizada. Le ponen la corona el Padre Eterno, el Hijo y el Espíritu Santo, escoltados por los arcángeles San Miguel y San Gabriel; todos en una escena celestial sostenida por nubes y querubines. Bajo las nubes, acompañan a la coronación el dios sol Inti y el dios luna Quilla. Por el manto de la Virgen, que son las laderas del Cerro, corren vicuñas, guanacos y caballos. La montaña aparece surcada por una red de galerías. Y en ella se representan escenas alegóricas: el estruendo que expulsó a los vasallos del emperador inca Huayna Cápac cuando pretendieron perforar la ladera, y luego, ya en tiempo de los españoles, el descubrimiento fortuito de la plata que hizo el indígena Huallpa. A los pies del Cerro, rezando y dando gracias, a la izquierda están el Papa, un cardenal y un obispo; y a la derecha, el emperador Carlos V, un caballero de la Orden de Santiago y otro noble que quizá sea el que pagó el cuadro. En medio de ellos, al pie de la montaña, la bola del mundo.
Es decir: el orbe entero, a los pies del Cerro Rico de Potosí.
DESPUÉS DE UNA HORA en la plaza, Alicia ha vendido dos piedras y tiene treinta pesos en el bolsillo. Camina hasta la