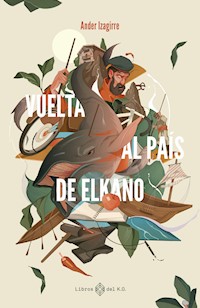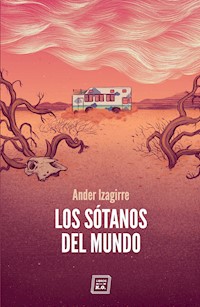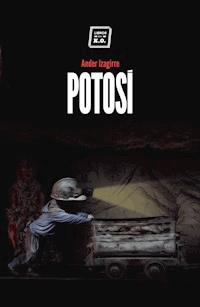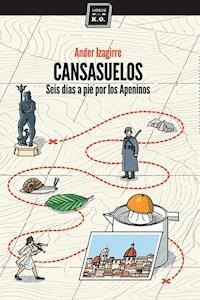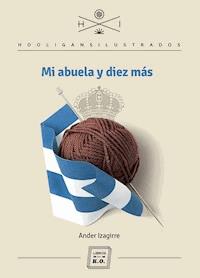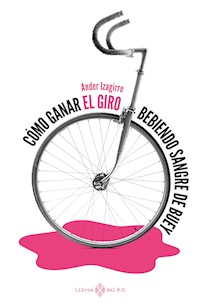
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del K.O.
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
La historia del famoso Giro de Italia y las anécdotas que lo acompañan.
En 1909 Italia era un país recién hecho. Una de las ideas más rocambolescas para terminar de cuajarlo fue precisamente el Giro, un desfile de vampiros, saltimbanquis, lunáticas, fascistas, partisanos, piratas y caníbales que pasó rodando desde los Alpes hasta Sicilia ante la puerta de millones de italianos. Y los unió alrededor de la épica, la tragedia y la comedia del ciclismo.
Como suele ocurrir con los buenos inventos, el Giro fue tachado de hereje desde todos los púlpitos: los socialistas despreciaban a esos jóvenes que solo se interesaban por «hacer el amor y correr en bicicleta». La prensa del Vaticano escribió que «el velocipedismo es la anarquía aplicada a la locomoción, un intento de negar las leyes físicas y las del transporte» (cuesta encontrar una definición más bella y apetecible del ciclismo). A Mussolini lo seducían la modernísima velocidad del automovilismo, la aviación y el esquí, el porte viril de boxeadores y nadadores, la fuerza del fútbol para adoctrinar a las masas, y despreciaba a los ciclistas como figuras tristes, escuálidas y lentas, indignas del hombre nuevo fascista.
Después de Plomo en los bolsillos, su libro sobre el Tour de Francia, Ander Izagirre pedalea en estas páginas con la bicicleta de acero de Bottecchia para transportar una ametralladora por los Alpes y frenar a los austrohúngaros, con la bicicleta galáctica de Francesco Moser para derretir el tiempo. Tiembla con Charly Gaul y Johan Van der Velde, dos ciclistas desnudos que atravesaron tormentas polares y perdieron la cabeza. Sube con Marco Pantani hasta el infierno. Espera a Luigi Malabrocca, que se gana la vida llegando siempre el último. Asiste a las tremendas batallas de Gimondi contra Merckx, de Fuente contra Merckx, y a la más tremenda de todas: la de Merckx contra Merckx. Escucha a Florinda Parenti, que ganó el campeonato de Italia más difícil de todos. Se asombra con Marino Lejarreta, ante el misterio de las montañas que de repente desaparecen. Sigue la rueda de Alfonsina Strada, Fiorenzo Magni, Vincenzo Nibali. Y cuenta las andanzas y malandanzas de aquellos dos, por supuesto, de Gino Bartali y del otro, cómo se llamaba, sí, «ese tal Fausto Cappi».
Después de su libro "Plomo en los bolsillos" que cuenta la historia del Tour de Francia, Ander Izagirre nos cuenta la historia del Giro de Italia.LO QUE DICE LA CRITICA"Un libro muy completo para entender la especial idiosincrasia de una prueba que enamora incluso cuando no pasa nada. Con un manejo impresionante de bibliografía, hemeroteca y entrevistas, Ander Izaguirre logra una antología muy completa de grandes episodios en torno ciclismo en Italia." -
Víctor Díaz Gavito, high cycling
SOBRE EL AUTOR
Ander Izagirre pedalea para escribir, porque si no, no le sale. Necesita pedalear los libros, caminarlos o por lo menos dar saltos por el pasillo para agitar un poco las ideas. Así ha publicado en esta editorial
Plomo en los bolsillos (su libro de historias del Tour de Francia),
Cansasuelos (su viaje a pie por los Apeninos) y
Los sótanos del mundo (su recorrido por las depresiones geográficas más profundas de seis continentes). Nació en Donostia-San Sebastián en 1976 y a los cinco años el gol de Zamora lo lanzó por los aires, por eso escribió un Hooligan Ilustrado sobre la Real Sociedad: Mi abuela y diez más. Por el libro Potosí, también publicado por Libros del K.O., le dieron el Premio Euskadi de Literatura de 2017 y el English Pen Award de 2018. Esta crónica de las minas bolivianas se ha traducido a cuatro idiomas. En 2015 recibió el Premio Europeo de Prensa por un reportaje sobre crímenes militares en Colombia.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
CÓMO GANAR EL GIRO
BEBIENDO SANGRE DE BUEY
Ander Izagirre
primera edición: mayo de 2021
© Ander Izagirre, 2021
© Libros del K.O., S.L.L., 2021
Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511
28020 - Madrid
isbn: 978-84-17678-79-1
código ibic: DNJ, WSQ
diseño de cubierta: Artur Galocha
maquetación: María OʼShea
corrección: Olga Sobrido y Melina Grinberg
UN DIABLO ROJO A LOMOS DEL ANTICABALLO
Giovanni Gerbi, alias el Diablo Rojo, pedaleó trece veces el recorrido del Giro de Lombardía de 1907 para memorizar los repechos más duros, las bajadas peligrosas, los puntos clave del itinerario. Así se le ocurrió una estrategia para ganar la prueba: sobornó al guarda que controlaba la barrera del tren en Busto Arsizio. Gerbi se escapó en los primeros kilómetros y cruzó en solitario el paso a nivel, el guarda bajó la barrera y los tres corredores que perseguían a Gerbi tuvieron que clavar los frenos. Émile Georget, Henri Rheinwald y Luigi Chiodi maldijeron su mala suerte y esperaron un rato, primero rabiosos porque el tren tardaba mucho, luego extrañados por la muchedumbre de espectadores que se había reunido en un lugar tan anodino. ¿Qué hacía allí toda esa gente? Eran compinches del diabólico Gerbi, una panda de piamonteses dispuestos a completar la estrategia. Cuando los tres ciclistas se dieron cuenta de que no venía ningún tren y empezaron a colarse bajo la barrera, alguien del público lanzó una bicicleta que derribó a Rheinwald y Georget. Los tifosi piamonteses agarraron a los tres ciclistas, les quitaron las bicis, los arrastraron fuera de la carretera, se liaron a mamporros. Llegó el pelotón, se montó una batalla campal, los agresores se retiraron y los ciclistas reanudaron la marcha con ruedas torcidas, ojos morados y minutos perdidos. Gerbi volaba ya con mucha ventaja. Un colega ciclista lo esperaba más adelante, en un tramo de campiña solitaria, para llevarlo a rueda hasta la siguiente ciudad. Gerbi repitió la operación con otros dos cómplices en zonas despobladas del itinerario, aprovechó sus rebufos y mantuvo las distancias con sus perseguidores, pero en los últimos kilómetros el francés Gustave Garrigou empezó a recortarle la ventaja con mucha rapidez. Entonces alguien sembró de clavos varios tramos de la carretera, justo después de que pasara Gerbi, y consiguió que los perseguidores pincharan una y otra vez. El Diablo Rojo cumplió su hazaña: tras una escapada en solitario de 180 kilómetros, llegó a la meta con 38 minutos de ventaja sobre Garrigou.
Llovieron las denuncias. Los jueces de la carrera interrogaron a ciclistas, espectadores y miembros del periódico organizador La Gazzetta dello Sport, y al día siguiente anunciaron su veredicto: retrasaban a Gerbi del primer al último puesto, castigado por diversas irregularidades, «especialmente por la ayuda ilegal de varios entrenadores y suiveurs que le han facilitado la carrera llevándolo a rebufo, en un plan que el propio Gerbi había organizado con sus colegas corredores Mori, Jacobini y Cavedini». Proclamaron vencedor del Giro de Lombardía a Garrigou. Los seguidores de Gerbi montaron un escándalo: esos malditos lombardos, decían, preferían regalarle la victoria a un francés antes que reconocérsela a un piamontés. Publicaron cartas furibundas en los periódicos, pegaron carteles con amenazas a los jueces de la carrera, organizaron manifestaciones en Turín y en Asti —la ciudad de Gerbi—, asaltaron a los repartidores de prensa y lanzaron fardos de la Gazzetta al río Po. La Unión Velocipédica Italiana investigó el episodio del paso a nivel y dictó sentencia: suspendía la licencia de Gerbi durante dos años. Entonces sí que se montó una buena. Los tifosi del Diablo Rojo viajaron a Milán, se congregaron ante la sede de La Gazzetta dello Sport, formaron una montaña con los ejemplares rosas del diario, le echaron gasolina y le prendieron fuego mientras apedreaban las ventanas.
En ese momento, iluminados por los diarios en llamas, los dirigentes de La Gazzetta dello Sport debieron de pensar que sería muy buena idea organizar un Giro de Italia.
Alguno se fijaría en lo importante: no en las llamas, sino en la pila de periódicos rosas. Si aquellos piamonteses furiosos disponían de tanto papel para quemar, era precisamente porque esos días, durante el Giro de Lombardía y el escándalo del Diablo Rojo, La Gazzetta vendía más de 100.000 ejemplares diarios por primera vez en su historia. Aquella montaña de periódicos ardientes alumbraba el futuro.
Llevaban tiempo pensando en una vuelta ciclista a Italia, a imagen del Tour de Francia, que se disputaba desde 1903, pero no se animaban. La Gazzetta dello Sport había nacido en 1896, al mismo tiempo que los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, los de Atenas, y ya organizaba las carreras ciclistas más importantes del país: desde 1902, la Gran Fondo o Milán-Turín-Milán; desde 1905, el Giro de Lombardía; desde 1907, la Milán-Sanremo. Armando Cougnet, director administrativo y redactor de ciclismo, había seguido como invitado los Tours de 1906 y 1907 para estudiar los problemas y las necesidades de una gran carrera por etapas. Sabía que una competición así despertaría el entusiasmo, las pasiones y las furias de millones de personas, dispararía la venta de ejemplares y de paso impulsaría la venta de bicicletas y hasta automóviles (a eso se dedicaban los accionistas mayoritarios del periódico: Agnelli, Pirelli, Fraschini). Pero la aventura de organizar una prueba de miles de kilómetros a través de Italia superaba las capacidades de la Gazzetta.
El 5 de agosto de 1908, el redactor jefe Tullo Morgagni recibió un chivatazo: el diario Corriere della Sera y la marca de bicicletas Bianchi estaban a punto de anunciar la creación de una vuelta ciclista a Italia. Morgagni envió telegramas a Cougnet y al director Eugenio Costamagna, que estaban de vacaciones, uno en Venecia y otro en un pueblo del Piamonte: «Inaplazable necesidad obliga Gazzetta lanzar Giro. Regrese a Milán».
Costamagna, Cougnet y Morgagni inventaron el Giro de Italia en dos semanas. Todas las mañanas recibían con angustia el diario competidor Corriere della Sera, temiendo leer en su primera página el nacimiento de la vuelta, pero consiguieron adelantarse y el Giro lo anunciaron ellos el 24 de agosto. La noticia ocupaba tres de las seis columnas de la portada: «El Giro de Italia. Organizado por La Gazzetta dello Sport. 3.000 kilómetros y 25.000 liras en premios». La gran prueba ciclista se disputaría en la primavera de 1909, con fechas indeterminadas, reglamento inexistente, financiación imaginada y recorrido improbable —porque anunciaba llegadas a Niza, Trento o Trieste, ciudades reclamadas por los italianos pero en manos de otros países—. Junto al anuncio, el director Costamagna escribió un artículo titulado «La ola invencible»: «El entusiasmo es como una ola marina elevada por el viento…». Vamos, que no tenía ni la más remota idea de cómo iba a ser el Giro de Italia, pero él ya tocaba los violones, que era lo importante.
Italia vivía el furor del pedaleo. En 1909 se registraron alrededor de 900.000 bicicletas, tres de cada cuatro en el norte industrializado y próspero. Muchos se desplazaban en bici a las fábricas, a los campos, a los recados por la ciudad. Fue el primer vehículo de masas de los italianos.
Al principio, como todos los inventos buenos, el ciclismo fue una cosa de señoritos. La primera competición por las rutas de Italia, la Florencia-Pistoia de 1870, la ganó un estadounidense de 16 años llamado Rynier Van Nest, un chaval regordete, con cara de pez luna, que pedaleaba sobre un velocípedo con rueda delantera algo más alta que la trasera, vestido con sombrero bombín, pantalones bombachos y botas de montar. Recorrió los 33 kilómetros en dos horas y cuarto, batió a un francés también afincado en la Toscana, recibió una medalla de oro y un revólver, y pasó a la historia del ciclismo, o al menos por aquí asoma. Los marquesitos y altos burgueses se encapricharon con aquel invento tan divertido, objeto estrella de las exposiciones industriales, internacionales y universales, y hacia 1890 cientos de distinguidos velocipedistas atropellaban perros y derribaban puestos de frutas por las calles de Milán. Las autoridades municipales los recluyeron en el parque Sempione, donde las señoritas pedaleaban dulce y los señoritos se desafiaban como gallos, dando vueltas por los senderos de grava, y vueltas y vueltas y más vueltas, hasta que a alguno lo seducía el vértigo de la transgresión y convocaba nada menos que una carrera por el exterior de las murallas para consagrar al gallo de todos los gallos. Ningún trofeo, medalla ni diploma resultaba más emocionante que la multa de un guardia urbano: era el certificado de rebeldía que sacaban del bolsillo de la chaqueta, desplegándolo poco a poco, en el aperitivo familiar del domingo.
Luego llegaron los pobres y le quitaron toda la gracia al asunto. Las marcas como Atala o Bianchi empezaron a fabricar bicicletas de buena calidad y mucho más baratas que las extranjeras, las pusieron al alcance de los ahorros obreros, y así se fueron animando ellos también, los proletarios, no solo a pedalear de madrugada hasta la fábrica, sino incluso a dar paseos por los parques, y a cosas peores, como a llevar información sobre ruedas de una barricada a otra, en esos jaleos tan desagradables que suelen montar los muertos de hambre en el centro de las más refinadas urbes. En 1895, más de 6.000 milaneses tenían ya una bicicleta. En mayo de 1898, masas de obreros se manifestaron para protestar contra los sueldos de miseria y las subidas del pan. El general Bava Beccaris los disolvió con cargas de caballería, cañonazos a las barricadas y fusilería desde los tejados. Murieron 82 obreros a balazos. En aquellos días, una ordenanza prohibió el uso de «bicicletas, triciclos, tándems y similares en toda la provincia de Milán», porque los revolucionarios pedaleaban veloces de un barrio a otro para pasarse las informaciones antes que el propio Ejército. Los socialistas organizaron escuadrillas de ciclistas mensajeros. Así que los militares mandaban al calabozo a cualquiera al que pillaran pedaleando. Y le serraban el manillar.
Cuando recuperaron la libertad, cientos de obreros volvieron a sus barrios arrastrando bicis lentas y descornadas.
«La bicicleta nació como anticaballo», escribió el periodista Gianni Brera. Con aquel invento tan eficaz, los humanos se desplazaban veloces con su propia fuerza y descubrieron su vigor, se asombraron de sus capacidades, creyeron en sus posibilidades. «El anticaballo trajo profundas revoluciones en el mundo civil y seguramente despertó el ritmo somnoliento de nuestro pueblo (…). La difusión de la bicicleta coincidió con las primeras victorias sindicales de los pobres y con la evolución de un país agrícola a uno industrial».
De ahí surgieron los ciclistas: «Los llamaban gigantes de la carretera pero eran hombrecillos desgraciados, enclenques, deformes. El ciclismo nació del impulso viajero de los pobres y de su deseo de venganza social. Los burgueses abandonaron las bicicletas que tanto les entusiasmaban, en cuanto se dieron cuenta de que ya pertenecían a todos y no servían para distinguirse. Descubrieron el motociclismo y el automovilismo, y dejaron la ebriedad del pedaleo a los más pobres».
Una generación de adolescentes empezó a soñar con el ciclismo. Eran campesinos de cogote tostado, aprendices en talleres, peones en fábricas, todos condenados a partirse el lomo durante el resto de sus días, hasta que de pronto veían un relámpago de dinero y gloria en la carrera pueblerina del domingo. Se inscribían, a menudo a escondidas de sus familias, y peleaban por los premios con hambre atrasada: una copa, un reloj, una maquinilla de afeitar, unos embutidos, un sobre con un puñado de billetes. Competían, sobre todo, por sobresalir en aquellos pelotones comarcales y ganarse una plaza en el incipiente mundillo semiprofesional de Lombardía, Piamonte, Emilia y Toscana, donde algunos fabricantes ya ofrecían sus bicicletas y sus neumáticos a los mejores corredores, les pagaban los viajes y les prometían primas.
Si Maurice Garin, ganador del primer Tour de Francia en 1903, era un emigrante italiano deshollinador, Luigi Ganna, ganador del primer Giro en 1909, era un pobre albañil pobre. Noveno de diez hermanos, empezó a cargar ladrillos cuando todavía vestía calzones cortos, pero al menos tuvo la suerte de asistir dos años a la escuela: aprendió a escribir y no tuvo que marcar su nombre con una X en los puestos de control, como hacían tantos ciclistas. Desde su pueblo de la provincia de Varese, todas las madrugadas pedaleaba 60 kilómetros para llegar antes del amanecer al Pontaccio, la calle de Milán por la que pasaban los capataces revisando la musculatura de los mozos, como en una feria de ganado, seleccionándolos para las obras. 60 kilómetros de pedaleo a la ida, diez horas trabajando en el andamio, 60 kilómetros de pedaleo a la vuelta. El joven Ganna no iba a asustarse por una vuelta a Italia en bicicleta.
Esos mozos fueron los primeros héroes del ciclismo: el albañil Ganna; el cartero Rossignoli; el tipógrafo Galetti, que completaba el sueldo zambulléndose en los canales de Milán para atrapar las monedas que lanzaban los paseantes; el soldado Corlaita; el castrador de cerdos Dortignacq.
¿Y Gerbi, aquel diabólico Gerbi que entusiasmaba a los piamonteses? Ese bicho inquieto tuvo siete oficios hasta que encontró el suyo. A partir de los 11 años fue aprendiz de albañil, de sastre y de panadero, mozo de carga, peón en una fábrica de embutidos, recadista y, por fin, ayudante de mecánico en un taller ciclista. Allí le entró la fiebre de las dos ruedas. Cuentan que siempre pedaleaba vestido de rojo, que se metió con la bici a toda velocidad por el medio de una procesión y que el cura gritó:
—¡Adónde va ese diablo rojo!
Y que así nació su nombre de guerra. Quizá en aquella época Gerbi combinaba camisetas de lana de distintos colores, pero siempre le gustó alimentar su propia leyenda, así que en adelante decidió vestir siempre de rojo, de la cabeza a los pies, con gorra roja, camiseta roja, calzones rojos, medias rojas y botas rojas. El público lo reconocía a lo lejos. Era un grandullón de cabeza rapada, mandíbula fuerte y gesto malhumorado que a veces se arrugaba en un amago de sonrisa aún más amenazante. Era un hombre obsesionado por la victoria, con más imaginación que escrúpulos, de manera que no solo desplegó su talento para las trampas sino también para la evolución del ciclismo: fue el primero en depilarse las piernas para recibir masajes y el primero en rasurarse el cráneo para ser más aerodinámico en el velódromo, el primero en probar tubulares ligeros en lugar de cubiertas con cámara de aire, en negociar contratos con patrocinadores, estudiar los recorridos de manera obsesiva y probar métodos revolucionarios de entrenamiento, como las repeticiones de escaladas breves pero muy intensas, los circuitos cronometrados para medir las mejoras y dicen que hasta el pedaleo arrastrando ladrillos, pero vaya usted a saber. Desde muy joven se hinchó a ganar carreras regionales y se hizo célebre en todo el Piamonte, y luego en media Italia, porque siempre vencía de las maneras más peculiares, a veces incluso de manera limpia. En 1902, a los 17 años, ganó la Milán-Turín con tanta ventaja que los organizadores ni siquiera habían colgado aún la pancarta de meta. A los 19 años participó en el segundo Tour de Francia. Durante la segunda etapa, en el paso nocturno por el col de la République, 200 aficionados dejaron pasar a su paisano Faure y luego se abalanzaron sobre el pelotón para detener su marcha. Hubo empujones, bastonazos, pedradas, policías que dispararon al aire y, al final, una alfombra de ciclistas despatarrados. Entre ellos estaba Garin, ganador del primer Tour, con una mano bañada en sangre, y Gerbi, noqueado, que ya solo pudo levantarse para ir al hospital y a la estación de tren. Los periódicos italianos airearon la vil agresión franchute y el joven héroe Gerbi volvió a casa convertido en mártir nacional. Luego se llevó dos veces la Copa del Rey, los primeros tres Giros del Piamonte, la Milán-Alessandria, la copa Savona, y en 1905, a los 20 años, ganó la primera edición del Giro de Lombardía exhibiendo sus mayores virtudes: mucho fondo, un análisis minucioso del itinerario y una imaginación desbordada para la picaresca. Aquel día, cuando se levantó de la cama y vio que diluviaba, supo dónde daría el golpe de mano: en el paso por las calles embarradas de Lodi. Se metió entre los raíles del tranvía, porque tenía estudiado que allí las traviesas estaban bien enterradas y se podía pedalear sobre un firme más compacto que el lodazal urbano. Los rivales, atentos a las jugarretas de Gerbi, saltaron al interior de los raíles y se le pusieron a rueda. Gerbi aceleró a fondo y todos le siguieron en fila india, cruzando la ciudad por el interior de los raíles del tranvía, pedaleando a todo gas, con la cabeza metida en el manillar. De repente, Gerbi dio un saltito al costado y se salió de los raíles. El segundo de la fila, su eterno rival Giovanni Cuniolo, se encontró de frente con el desdoblamiento de la línea. Chocó contra los raíles que emergían del suelo, voló por los aires y detrás cayeron todos los favoritos. Gerbi siguió solo hasta la meta. Llegó con media hora de ventaja, se bañó en una tinaja de agua caliente, se vistió un traje limpio y se puso en la línea de meta para aplaudir la llegada de sus derrotados rivales con una sonrisilla. Cuniolo intentó darle un bofetón, pero ya no tenía reflejos.
Y Cuniolo no era cualquiera repartiendo: lo llamaban Manina («manita»), por su costumbre de abrirse paso en los esprints a base de puñetazos.
Tampoco debemos pensar que Gerbi estuviera dispuesto a cometer cualquier trampa con tal de conseguir un triunfo: a veces cometía cualquier trampa con tal de que el triunfo lo consiguiera otro dispuesto a pagarle. Ocurrió por ejemplo en la primera edición de la Milán-Sanremo, en 1907. Gerbi llegó al último kilómetro con otros dos ciclistas: Gustave Garrigou, francés del equipo Peugeot, y Lucien Petit-Breton, francés pero compañero de Gerbi en el equipo Bianchi. El Diablo Rojo, que había pedaleado en solitario durante varias horas, sabía que no tenía ninguna opción de ganar al esprint contra aquellos dos galgos. Pero también sabía que el ganador podía elegirlo él. Cuando los dos franceses se lanzaron a por la pancarta de meta, Gerbi se agarró con todas sus fuerzas al maillot de lana de Garrigou, le echó la mano al cuello, lo desvió hacia la acera y no lo soltó hasta que su compañero Petit-Breton ya cruzaba la meta con la mano en alto. Gerbi entró segundo. Garrigou se volvió loco, corrió furioso a la mesa de los jueces, pidió a gritos la descalificación del piamontés: la consiguió. Los jueces otorgaron la segunda plaza a Garrigou y retrocedieron a la tercera a Gerbi, que se marchó sonriente, pedaleando suave hacia el hotel, donde compartió la mitad de los premios con su colega Petit-Breton.
Gerbi tuvo suerte. Lo que tuvo, en realidad, fue una muchedumbre de seguidores tan amenazantes como para que la Unión Velocipédica Italiana redujera la sanción de dos años que le había impuesto tras el escándalo del Giro de Lombardía en noviembre de 1907 (el de las trampas con el paso a nivel, los relevistas compinchados y la siembra de clavos). Gerbi tuvo suerte porque le rebajaron la sanción a seis meses y así pudo participar en la primera edición del Giro de Italia, que empezó el 13 de junio de 1909. Pero fue una suerte rara. Una de esas suertes aparentes que te conceden los dioses para luego castigarte con una crueldad refinada: en el Giro, Gerbi sufrió desastres desde el primer momento, desastres sin respiro, desastres hasta que se retiró desesperado.
El primer Giro de Italia empezó a las 2:53 de la madrugada en la plaza Loreto, un gran espacio desangelado en las afueras de Milán, con 127 participantes que se lanzaron a las tinieblas. Gerbi partía como uno de los grandes favoritos, enrolado en el poderoso equipo Bianchi, pero en el primer kilómetro se fue al suelo. Dicen que pilló un socavón en la oscuridad, o que se le cruzó un niño, o que se cayó durante una discusión en marcha con un panadero tramposo, que iba en bici anunciando y cobrando focaccias y que a él le entregó un pan vulgar. Causas confusas, consecuencias rotundas: Gerbi partió la horquilla del cuadro.
El reglamento prohibía cambiar de bicicleta. De hecho, durante décadas, la inscripción ritual de los ciclistas en la víspera del Giro se llamó punzonatura: además de verificar sus licencias, apuntar sus nombres y entregarles el dorsal, les grababan una marca en el cuadro con un punzón para impedir que lo cambiaran. Si alguien sufría una avería, tenía que repararla o retirarse. Así que Gerbi se echó la bici al hombro y retrocedió un par de kilómetros caminando hacia el centro de Milán, hasta la calle de los Abruzzi, donde estaba la sede de la Bianchi. Con la persiana cerrada a esas horas de la madrugada, por supuesto. Alguien corrió a casa del mecánico, lo sacó de la cama y lo arrastró al taller para que ayudara a Gerbi a soldar un nuevo tubo de acero. Entre unas cosas y otras, Gerbi salió de Milán al amanecer, con tres horas de retraso.
Ya estaba lanzado el primer Giro de Italia: 2.448 kilómetros en ocho larguísimas etapas que se disputarían los domingos, martes y jueves, para intercalar descansos y aprovechar que la Gazzetta se publicaba los lunes, miércoles y viernes.
Mientras Gerbi soldaba su bicicleta en un taller de Milán, los otros 126 participantes pedaleaban hacia Bérgamo con un pequeño séquito de 11 o 12 coches de equipos, jueces, periodistas, organizadores y policías. Aunque salieron a las tres de la madrugada, las imágenes granulosas del cinematógrafo muestran una multitud de espectadores que daban brincos y levantaban el sombrero para despedir a los ciclistas, esos aventureros zarrapastrosos con pintas de minero, piloto y soldado alpino, ataviados con gorros anchos, gafas de aviador, camisetas de lana gruesa, tubulares anudados en los hombros, pañuelos al cuello y pantalones bombachos. Las bicis, con cuadros de acero y llantas de hierro, pesaban 15 kilos. No disponían de cambio de velocidades y marchaban con un piñón fijo, lo que los obligaba a seguir pedaleando en todo momento, incluso cuesta abajo, con las piernas ligadas sin remedio a los giros de la rueda trasera. Llevaban guardabarros, hinchador, timbre y farol; colgando del sillín, una bolsa con pinzas, pegamento y herramientas; atado en el manillar, un maletín de cuero para llevar la comida y dos bidones, uno de agua y otro de vino. Algunos atesoraban una petaca de grappa en el bolsillo del maillot, aguardiente de 50 o 60 grados para las emergencias.
Entre los ciclistas había clases. Unos pocos de primera categoría competían enrolados en seis equipos (Bianchi, Atala, Dei, Stucchi, Labor y Rudge Whitworth), con la ayuda de directores y auxiliares que viajaban en coche, les preparaban el avituallamiento en los puestos de control, la asistencia mecánica al final de la etapa, los hoteles, las cenas y los masajes. En esa primera categoría se contaban las estrellas italianas y cuatro o cinco ases extranjeros, incluidos tres ganadores del Tour de Francia, Pottier, Trousselier y Petit-Breton, reclutados por La Gazzetta a base de talonario para darle lustre internacional a la prueba. La gran mayoría de los corredores formaba parte de la segunda categoría, la clase que los franceses llamaban isolés o déshérités, aislados, desheredados, ciclistas que partían solos a la aventura.
De Milán a Bolonia hay poco más de 200 kilómetros, pero los ciclistas dieron un rodeo de 397 para unirlas en la primera etapa de la historia. De eso se trataba, de pasear el Giro por todas las ciudades posibles. En el primer día, Milán, Bérgamo, Brescia, Verona, Padua, Ferrara y Bolonia. Las etapas empezaban de madrugada para que los espectadores pudieran ver la llegada de los primeros ciclistas a lo largo de la siguiente tarde, después de 14, 16, 18 horas de pedaleo. Los últimos solían aparecer ya bien entrada la noche, incluso durante la madrugada del día siguiente.
En la primera etapa del Giro, un pequeño grupo cabecero entró en el hipódromo de Bolonia a las cinco de la tarde, el público gritó y corrió en pleno delirio hacia la pista, los policías no pudieron contener la avalancha, chocaron espectadores contra ciclistas, volaron sombreros y bicicletas, varios corredores mantuvieron el esprint en medio del pasillo humano y uno de ellos levantó la mano al cruzar la raya. Vaya usted a saber quién era, porque aún no había uniformes de equipo y cada corredor vestía como buenamente podía. «¡Ha sido Ganna!», gritó alguien, y se corrió la voz, «¡Ganna, Ganna!». Pero el pobre Luisón Ganna había caído en el tumulto y cruzaba la meta un poco más tarde, magullado y furioso por haber perdido la etapa en un accidente estúpido dentro del hipódromo, después de haber pedaleado 14 horas. Los periodistas alcanzaron por fin al ganador, un chaval al que nadie conocía.
—¿Cómo te llamas?
—Dario Beni.
—¿Cuántos años tienes?
—20.
—¿De dónde eres?
—De Roma.
—¿Eres de la Bianchi? —le preguntó uno, al ver su bicicleta.
—Sí. Bueno, más o menos.
—¿Cómo que más o menos?
—Es que no me aceptaron en el equipo, participo como individual, pero bueno, corro con una bicicleta Bianchi.
Un encargado de la Bianchi se acercó deprisa al corro de los periodistas y declaró que felicitaba al gran corredor… al chico este… ¿cómo te llamabas, chaval?… Dario Beni, eso, felicitaba a Dario Beni por su extraordinario triunfo y aprovechaba para anunciar que la casa Bianchi le pagaba al gran Dario Beni el hotel para las dos siguientes noches de descanso en Bolonia. Luego alguien contó lo que había ocurrido en el puesto de avituallamiento de Padua: Beni llegó en el pequeño grupo de cabeza y se acercó a la mesa que habían preparado los de la Bianchi para sus corredores, un festín de pollos asados, huevos duros, pan, queso, embutidos, sopa de pasta, fruta, vino tinto y café. Beni alargó la mano para cazar algo de la mesa y se llevó una bofetada. Le dijeron que se buscara la vida, que esa mesa era para los ases de la Bianchi, y el pobre Beni ya se veía obligado a buscar un bar y a perder el tiempo esperando a que le prepararan un bocadillo de salchichón. Alguien se apiadó de él, le pasó medio pollo asado, le llenó la botella en una fuente y le dio un empujón para que reanudara la marcha con los favoritos, que ya arrancaban de nuevo hacia Bolonia. Aguantó con ellos y los batió al esprint.
La Bianchi necesitaba apuntarse algún tanto, aunque fuera el de aquel chaval al que ellos mismos habían echado a bofetadas, porque su estrella Gerbi se había eclipsado. A las ocho de la tarde, cuando cerraron la verja del hipódromo de Bolonia, todavía no había aparecido. Los jueces se instalaron en un restaurante cercano y allí esperaron a que fueran llegando los últimos ciclistas. Les dio tiempo a tomar la sopa, el filete, el postre, la copichuela, el purito, jugar una partida de cartas, otra copichuela, otro purito, pues ya me quedo yo un rato más, vete tú a la cama si quieres, que sí, tranquilo, que ya no falta tanto, cerramos el control a la una de la madrugada, tú vete a dormir. Los ciclistas debían terminar las etapas con una velocidad mínima de 18 kilómetros por hora para no ser eliminados. La clasificación no se establecía por tiempos sino por puntos: el primero de cada etapa sumaba un punto; el segundo, dos; el tercero, tres… y el que acumulaba menos, ganaba el Giro.
El Diablo Rojo apareció en el umbral del restaurante a las once y cuarto de la noche, polvoriento, derrotado, cabizbajo. Le sobraron un par de horas para clasificarse dentro del tiempo reglamentario, pero acumuló un montón de puntos que ya le impedían cualquier opción de victoria final. Arrastró los pies hasta la mesa de los jueces, firmó y se marchó a buscar el hotel de la Bianchi. A él, por lo menos, lo estarían esperando.
Al acabar las etapas, los ciclistas solitarios recogían su maleta del camión del Giro y salían a buscar una fonda. A menudo les daban con la puerta en las narices: llegaban hechos un asco, rebozados de polvo y sudor, con unas ropas apestosas, arrastrando unas bicicletas que lo dejaban todo perdido de barro y grasa. Luego se daban esas friegas con linimento que extendían un tufo inconfundible, el rastro del ciclismo a través de Italia. Los patrones de los hostales les cobraban por adelantado porque sabían que eran unos desgraciados, y lo que era aún peor: desgraciados veloces. Se montaban en la bici y se piraban sin pagar.
La organización les concedía una dieta mínima para la supervivencia. Y cada vez que los periódicos los entrevistaban por alguna pequeña hazaña —una escapada larga, el paso en primera posición por alguna ciudad importante, un buen puesto en la etapa—, los desheredados lanzaban el mismo llamamiento: pedían a los amigos, a los paisanos y a los lectores generosos que les mandaran donativos a través de la Gazzetta. «Para mantener mi brillante actuación en el Giro, necesito cenar más abundante y descansar en un hotel mejor los próximos días», decían.
La comida era una obsesión. En algunos pueblos, las asociaciones deportivas locales preparaban mesas con comida para los ciclistas desheredados. Clemente Canepari, que terminó cuarto aquel Giro, recordaba las ansias:
—La primera regla de aquel ciclismo era comer todo lo posible: salchichones, queso, filetes, pan, mucho pan, muchísimo pan, arroz con leche, ponches de huevo con azúcar, huevos duros, huevos crudos. Creíamos que cuanto más comiéramos, mejor aguantaríamos aquellas etapas salvajes. Una vez pasamos tres ciclistas junto a una granja, justo cuando estaban sacrificando un buey, y paramos a bebernos la sangre del cubo a morro. Éramos un grupo de vampiros recorriendo Italia.
A fuerza de probar todo tipo de fluidos, a veces se transformaban en zombis. Le pasó al propio Canepari, en el Giro de Emilia de 1911. Ese día iba pletórico, dejó plantados a todos sus rivales y entró con mucha ventaja en el velódromo de Bolonia. Lo curioso es que llegó haciendo eses, se acercó a la barandilla de los espectadores, se agarró a ella y se paró 100 metros antes de cruzar la meta.
—Canepari empezó a menear la cabeza hacia todas partes —contó el ciclista Pavesi—. Ponía los ojos en blanco, abría la boca, babeaba y soltaba espumas como un caballo drogado. Con una mano se aferraba a la valla, con la otra hacía gestos en el aire. Quién sabe con qué profeta estaría hablando.
Cuando los perseguidores entraron en el velódromo, el público rugió, Canepari despertó y pedaleó dulcemente hasta cruzar la meta en primera posición. Sonrió, cerró los ojos y se desplomó.
«Los italianos se agolparon en las calles de cada ciudad, en la plaza de cada pueblo, en las puertas y ventanas de cada caserío, bajaron corriendo desde las granjas más remotas para saludar a los girini, abandonaron los bueyes para llegarse hasta el borde del camino, tocaron marchas con sus bandas de música, colgaron banderas en los balcones, desplegaron pancartas, lanzaron pétalos. En Chieti, final de la segunda etapa, dispararon un cañonazo cuando vieron llegar a los ciclistas».
Ese día inauguraron una tradición muy querida por el Giro: la llegada a un pueblo encaramado en una colina. Los ciclistas se lanzaron a esprintar por las estrechas calles cuesta arriba, pelearon por meter la rueda entre el gentío de espectadores que gritaban en pleno delirio, se engancharon abrigos y manillares, algunos acabaron patas arriba. Cuniolo exhibió sus habilidades y se abrió paso a manotazos hasta cruzar primero la línea de meta.
Gerbi, pobre diablo, fue uno de los que se despellejó las rodillas en el empedrado. Al día siguiente emitió su último destello: fue el único capaz de escalar el Macerone sin bajarse de la bici.
Entre Chieti y Nápoles, en la travesía de los Apeninos, el Giro descubrió las montañas. Los ciclistas subieron desde la costa hasta Roccaraso, a 1.240 metros de altitud, bajaron, subieron a Rionero Sannitico, bajaron de nuevo, subieron el Macerone, bajaron hacia Nápoles. No eran montañas extraordinarias. Pero los ciclistas, con el mismo piñón fijo que usaban para llanear o esprintar, sufrían mil penurias para remontar cualquier cuesta a base de chepazos y riñonazos. En aquella época lo terrible no eran las pendientes sino el terreno: el Macerone, que solo son dos kilómetros duros al 9-10 % y dos suaves al 4-6 %, se convirtió en uno de los escenarios más temidos de los primeros Giros porque solía presentarse como un barrizal infame. Los ciclistas quedaban atrapados en el fango como pajaritos en la liga.
En aquella región salvaje de los Abruzos, en sus altiplanos rocosos, en los caminos sepultados por corrimientos de tierras, en los senderos plagados de socavones, era más fácil ver ciclistas con la bici en la mano que pedaleando. Domenico Ferrari había roto la horquilla, se había echado la bici al hombro y trotaba por la montaña desierta, como si detrás de las siguientes rocas fuera a encontrar un taller, el pobrecito, anotó el cronista Cougnet. Era más probable que se topara con una manada de lobos, con algún oso. Felice Peli, que se había mostrado muy combativo en las primeras subidas del día, había patinado en un descenso de gravilla, se había dado un golpe fuerte y ahora pedaleaba con una sola pierna, mantenía la otra estirada, tumefacta, sangrante, y lloraba de desesperación. El líder Ganna había pinchado cuatro veces y marchaba con una hora de retraso. Alfredo Banfi se había sentado contra un árbol:
—Me retiro, Cougnet. ¿Por dónde pasa el tren para Nápoles?
Al ver el coche de los periodistas, el exhausto Mario Gaioni pidió por favor que lo remolcaran. «Sentimos no poder ayudarle», escribió lacónico Cougnet.
Aquel Gaioni había aportado, sin querer, una medida innovadora al ciclismo: las fotos de reconocimiento. Durante la Corsa Nazionale de 1905 pedaleaba de noche en segunda posición, persiguiendo al Diablo Gerbi, cuando empezó a cabecear y a hacer eses. Se caía de sueño. Su director, el temible Gatti, intentó mantenerlo despierto a base de canciones, luego gritos, insultos, amenazas, se le puso al lado con el coche para azotarle la cara con un periódico, y al final se hartó:
—¡Párate, Gaioni! ¡Bájate de la bici!
Gaioni se apeó y no opuso resistencia cuando Gatti empezó a desnudarlo. El director se vistió las ropas del ciclista, el maillot, el calzón, las zapatillas, la gorra bien calada para que no lo reconocieran, cogió la bici y se lanzó a pedalear noche adelante. Sus ayudantes metieron a Gaioni en el coche, lo taparon con una manta para que durmiera un rato y siguieron al director Gatti. Al alba recuperaron los papeles: Gatti volvió al coche, Gaioni se desperezó, se vistió otra vez de ciclista, montó en la bici y terminó la carrera segundo tras Gerbi. El propio Gatti le contó el truco unos años más tarde a Pavesi, que fue tercero en aquella carrera. El chisme se divulgó y, como parece que tampoco era un caso aislado, los organizadores establecieron la medida: tomaban fotos de los ciclistas en la salida, en puestos de control sorpresa y en la llegada, para comprobar que no habían recurrido a sustitutos. Los primeros laboratorios de la lucha contra las trampas ciclistas fueron los de revelado.
En la etapa de Nápoles también afloró una categoría de corredores muy presente en las primeras décadas del Giro: los trenisti. Corrían rumores, así que la organización mandó vigilantes a las estaciones cercanas al recorrido de la etapa. En una de ellas descubrieron a cuatro ciclistas apeándose del tren, Brambilla, Ghezzi, Granata y Lodesani, dispuestos a reanudar la marcha en bicicleta después de haberse ahorrado un buen tramo. Los expulsaron, claro. Tres días después, en la salida de Nápoles hacia Roma, Brambilla se presentó gritando que iba a romperle una botella en la cabeza al maldito chivato que los había denunciado. Los policías lo agarraron, se lo llevaron al cuartel y lo retuvieron hasta dos horas después del inicio de la etapa, para que no saliera en persecución del chivato.
¿Quién ganó en Nápoles, tras aquella primera etapa montañosa? Ah, sí. Es que a veces esos detalles quedaban olvidados entre tanta aventura: el tipógrafo Galetti marchó escapado muchos kilómetros a través de los Apeninos y pasó en cabeza por las primeras ciudades de la Campania, donde los espectadores eran tan fervorosos, tenían tantas ganas de animar, tocar y empujar a los ciclistas, que el propio cronista Cougnet se dedicó a repartir fustazos desde el coche «para alejar a esas moscas humanas» que se abalanzaban sobre Galetti. El cartero Rossignoli alcanzó al agotado Galetti en las afueras de Nápoles y lo batió al esprint.
Dónde está Gerbi, qué le ha pasado a Gerbi, le preguntó una niña de 15 años a Cougnet, después de que el primer grupo y el segundo y el tercero y el cuarto pasaran a toda velocidad por la plaza de su pueblo. En los pueblos del sur esperan a Gerbi, escribió el cronista, al legendario Gerbi del que todos han oído hablar pero al que ninguno ha visto nunca por estas tierras. Al pobre Diablo Rojo se le había hinchado la rodilla como una naranja después de otra caída, los días de descanso no eran suficientes para recuperarla y siempre pasaba entre los últimos, pedaleando con una pierna, sufriendo como un perro apaleado, portando su camiseta roja como una bandera derrotada. En la sexta etapa, Gerbi ya no aguantó más. Se quitó el dorsal, rompió a llorar y entró en Génova pedaleando cojo, con la tristeza y el miedo de un caballo herido.
Se hunden en el ocaso los viejos héroes, escribió Cougnet, recordemos con respeto las batallas que dieron.
Gerbi tenía 24 años y ya estaba condenado. Todavía participó en algunas ediciones más del Giro y perpetró extravagancias inolvidables. En 1912 se enfadó porque Galetti se había comprometido a correr en el equipo patrocinado por la marca de bicicletas del propio Gerbi y a última hora había desertado: lo retó en duelo de honor a una contrarreloj de 300 kilómetros y la perdió por cuatro minutos. En el Giro de 1914 se lio a puñetazos con un inspector de Barletta, en Apulia, que examinaba a los ciclistas en el avituallamiento para ver si transportaban mercancías sujetas a tasas municipales y que pretendió cobrar al Diablo Rojo por una botella de vino de Barbera que llevaba en el bolsillo. En 1920 lo expulsaron por remolcarse agarrado a un sidecar. Y en 1933 disputó el Giro a punto de cumplir 48 años para promocionar sus bicicletas. Pero nunca ganó ni siquiera una etapa. El Diablo Rojo se quedó para siempre en las vitrinas de aquellas figuras estrafalarias anteriores a la invención del Giro de Italia.
Enterrado Gerbi, el Giro fabricaba sus primeros héroes y villanos. El primer héroe fue Luisón Ganna, del equipo Atala, aquel albañil que pedaleaba tres horas para ir a trabajar a los andamios de Milán y tres horas para volver a su casa, un hombretón fornido, gran fondista, amable y generoso en las carreras. Ganna venció las etapas de Roma, Florencia y Turín, se puso primero en la clasificación general, pero en el cogote le resoplaba el tipógrafo Galetti, su eterno rival, el ciclista opuesto, el hombrecillo de metro y medio con cara de ratón y movimientos de ardilla, un chuparruedas que se limitaba a seguir a los rivales para batirlos con su esprint fulminante.
La última etapa, Turín-Milán, fue un delirio. Ganna era líder con 22 puntos; Galetti, segundo con 25. A Ganna le bastaba con llegar a Milán tres posiciones detrás de Galetti para ganar el primer Giro, pero de repente se le abrió el abismo a sus pies: reventó un neumático en Borgomanero, a 75 kilómetros de la meta. Galetti aceleró y se llevó a todo el grupo con él. Ganna se quedó solo persiguiendo a sus rivales, viendo cómo se le escapaba el Giro allá en el horizonte. Al paso por Novara, vio a un ciclista inesperado: su compañero Brambilla, el que había sido expulsado por coger el tren camino de Nápoles y que ya había vuelto a su casa de Milán. Brambilla se había acercado a ver la última etapa en bici, y cuando descubrió a su líder en apuros, le dijo que se pusiera a rueda y pedaleó con todas sus fuerzas para acercarlo al grupo cabecero. Ante las protestas del director de Galetti, los jueces exigieron a Brambilla que se apartara si no quería que sancionaran a su jefe Ganna.
Entonces intervino uno de los elementos más decisivos del ciclismo temprano: la barrera de un paso ferroviario.
En Rho, a 15 kilómetros de la llegada, el grupo cabecero se encontró con la barrera bajada y tuvo que detenerse. Galetti vio con rabia cómo Ganna los alcanzaba justo cuando abrían de nuevo el paso. Ya solo le quedaba ganar el esprint y rezar para que Ganna pagara el esfuerzo de la persecución y perdiera muchos puestos.
Entonces intervino otro de los elementos decisivos del ciclismo temprano: el delirio de los espectadores que invadían las rectas de meta.
En Milán, los organizadores quisieron evitar desastres como los de Bolonia, Roma, Florencia o Génova. En esas ciudades los corredores se habían empotrado contra «la muchedumbre colectivamente estúpida», las tribunas habían colapsado por el peso de tanta gente encaramada, huelguistas variopintos habían bloqueado las calles, espectadores furiosos las habían despejado a puñetazos. Estaba previsto que el Giro terminara en la Arena de Milán, el estadio donde esperaban 30.000 espectadores, pero los organizadores tomaron precauciones ante una previsible invasión de la pista: anunciaron que la línea de llegada estaría en la amplia avenida de Musocco y que luego los corredores entrarían a la Arena para dar una vuelta, saludar y recibir las ovaciones del público. Tampoco funcionó. Miles ocuparon las gradas, muchos miles más se agolparon en la avenida. Los voluntarios de la Unión Deportiva Milanesa y los guardias municipales fueron incapaces de retener a la masa que empujaba, que asomaba cabezas, que estiraba brazos, que avanzaba hacia el centro de la calle, que gritaba ya vienen, ya vienen, ya vienen. 500 metros antes de la meta, seis carabineros a caballo esperaban a los ciclistas. En cuanto los vieron aparecer, se lanzaron al galope, tres en fila por un lado, tres en fila por el otro, para protegerlos del público.
Parecía que así iba a terminar el primer Giro de la historia: los ciclistas esprintando con sus anticaballos, escoltados por caballos al galope.
Habría sido fantástico. Pero ocurrió lo que tenía que ocurrir, algo más propio de la peripecia rocambolesca que era el Giro: cuando Galetti tomaba ya la primera posición, un caballo se asustó con la algarabía del público, saltó hacia el centro de la calzada, el ciclista frenó muy brusco, derrapó, mantuvo el equilibrio de milagro y vio cómo Dario Beni lo superaba en los últimos metros. Ganna entró tercero, pegado a Galetti, suficiente para ganar el Giro.
Galetti, rabioso, pidió a los jueces que relegaran a Ganna a la última posición por recurrir a ayudas prohibidas: el expulsado Brambilla lo había llevado a rueda de manera ilegal, el compañero Danesi le había dado su gorra a mitad de etapa y eso tampoco estaba permitido… Los jueces reconocieron esos hechos pero decidieron que no habían sido determinantes para la clasificación final. Galetti ganaría los siguientes dos Giros, incluso tres, porque el de 1912 se disputó por equipos y lo ganó el suyo, pero se quedó sin apuntar su nombre en el primero de todos.
Cuando los jueces confirmaron el resultado, Cougnet se acercó a Ganna y le pidió que explicara a los millones de lectores de La Gazzetta dello Sport cómo se sentía después de ganar el primer Giro de Italia:
—Me arde el culo.
Que sonaba todavía mejor en dialecto lombardo:
—Me brusa ‘l cü!
ITALIA ERA MUCHO MÁS LARGA Y LOS CAMINOS NO LLEVABAN A ROMA
Terminaba agosto, terminaban las fiestas de los pueblos, terminaba por tanto la temporada ciclista de 1905. Eberardo Pavesi se sentó en una silla, apoyó los pies en otra y empezó a leer un libro en el umbral de su casa, en la aldea de Colturano, provincia de Milán. Era un chaval flaco de 21 años, expresión severa y apariencia concentrada, al que llamaban l’Avocatt, el abogado, por su afición a soltar discursos. Ese año había ganado carreras en Lombardía, Piamonte y Emilia, había reunido un buen dinero en premios y ya había dejado el horno panadero de su padre para vivir como ciclista profesional. Daba la temporada de 1905 por concluida. El crujido de unas ruedas en la grava lo distrajo de la lectura, levantó la vista y vio a cuatro ciclistas. Los encabezaba Pierino Albini, de 19 años, rubio, ojos claros, bigotillo fino, que acumulaba pocos trofeos pero muchos ligues en los pueblos donde competía.
—Pavesi, nos vamos a Roma, ¿te vienes?
Pretendían viajar en bici para participar en la Corsa del XX Settembre, una carrera organizada por Il Messaggero y La Tribuna, dos periódicos romanos que montaban grandes pruebas deportivas en la capital. Ofrecían los premios más generosos de la temporada y el recorrido más salvaje: de Roma a Nápoles y vuelta, 480 kilómetros del tirón.
—Carreteras destrozadas, ciclistas de otro planeta que hablan un idioma incomprensible, ganan siempre los terroni —le explicó Albini. Terroni es el término despectivo para los italianos del sur. Albini se había clasificado segundo el año anterior y creía que el romano Galadini lo había derrotado solo porque conocía mejor los caminos. Este año, ya con la experiencia, estaba seguro de ganar.
La XX Settembre se llamaba así porque conmemoraba la conquista de Roma el 20 de septiembre de 1870, con la que se completó la unificación nacional italiana. Solo habían pasado 35 años. Italia era un país recién hecho. Y el ciclismo, como todo lo que venía del norte, iba explorando con aprensión los territorios ignotos del sur. La temporada italiana se limitaba a las carreras de Lombardía, Piamonte, Emilia-Romaña, Toscana y poco más. Roma ya era un punto remoto para los ciclistas. Y de Roma para abajo, un desierto del que solo llegaban noticias de bandidos, hambrunas, mafias, terremotos y epidemias. También llegaban propuestas seductoras para los ciclistas jóvenes con ganas de marcha.
Aquella cuadrilla de chavales lombardos, ampliada con otro par de ciclistas que Pavesi fue recogiendo por el camino, emprendió su viaje iniciático a Roma y más allá. Los carabineros los multaron por circular sin luces al anochecer, durmieron en el pórtico de una iglesia subiendo al paso del Bracco, Albini los llevó a visitar a una medio novia que trabajaba en una sastrería de Pisa y organizó una cena con las amigas costureras que acabó bastante desparramada, se bañaron en el lago de Orbetello y tuvieron que hacer una cadena humana para sacar a uno de ellos que estaba a punto de ahogarse atascado en el fango, escalaron una colina y descubrieron, boquiabiertos, las cúpulas de Roma.
Entonces Italia era mucho más larga, escribió Gianni Brera.
Faltaban dos días para la carrera. Sudados, sucios, hambrientos, con pocas liras en el bolsillo, encontraron un amigo milanés que trabajaba en un restaurante y que convenció al dueño para que sirviera una montaña de espaguetis a esta escuadrilla de campeones lombardos que iban a ganar la XX Settembre. Les recomendaron una granja en las afueras, en cuyo granero podrían dormir a pierna suelta.
Salieron 60 ciclistas. Pavesi contó que los meridionales señalaban a los lombardos como a personajes exóticos, los miraban divertidos, imitaban su acento. Les costaba entenderse de un dialecto al otro. Partieron a las ocho de la mañana, por unas carreteras que nadie había mantenido desde los tiempos de Rómulo y Remo, resquebrajadas, medio hundidas, plagadas de pedruscos y socavones. A los coches de la organización les costaba seguir a los ciclistas, se atascaban, se rompían. Albini y Pavesi se escaparon pronto. Los campesinos los veían pasar pedaleando y los miraban extrañados, algunos incluso divertidos, pero sin ningún entusiasmo, sin ningún interés por la carrera, porque en aquellos campos del Lacio y de la Campania nadie sabía quién era Albini ni Pavesi, ni siquiera Gerbi o Cuniolo. Era larga, Italia. Solo en Nápoles recibieron aplausos, contó Pavesi, solo algunos urbanitas tenían noticia de la carrera por los periódicos. Allí, en el puesto de control a mitad de carrera, los organizadores les ofrecieron muslos de pollo, pan con queso, huevos, café, incluso les dieron masajes que Albini y Pavesi disfrutaron con recelo norteño: ojo, que como nos confiemos, aquí nos mangan las bicis.
Habían ido por Cassino, debían volver por Terracina. Los dos lombardos pedaleaban colina arriba, colina abajo, sin tener muy claro hacia dónde se dirigían: hacia Sicilia, sospechaba Pavesi. Paraban en las granjas a preguntar por el camino y poco a poco acertaban. Al atardecer les cayó una tormenta de granizo, con vendavales que los zarandeaban y diluvios que embarraban los caminos. «Uno de esos momentos en los que todo el mundo se mete en su casa, incluidos los ladrones, pero no los ciclistas», decía Pavesi. Cuando Albini pinchó y descubrió que tenía la válvula descuajeringada, Pavesi dio un par de vueltas hasta encontrar una montaña de estiércol humeante: con varios puñados de aquella mierda fresca rellenaron el neumático y pedalearon hasta el siguiente pueblo, donde buscaron a alguien que les vendiera una cámara de bicicleta. Pavesi tenía más fuerzas que Albini, pero siguió a su lado porque ya era de noche y no conocía los caminos. Avanzaban a oscuras, cantando y charlando para no dormirse, buscando los faroles rojos que la organización colocaba en algunos puestos de control durante el recorrido. Cuando dejó de llover, llamaron en plena madrugada a la puerta de un caserío y propusieron un trato al campesino somnoliento que se asomó a la ventana: le ofrecían dos elegantes camisetas de ciclista, pero empapadas, a cambio de un par de camisas viejas, pero secas. Reanudaron la marcha con el nuevo uniforme y ya cerca del amanecer Pavesi aceleró para plantarse solo en Roma.
Los últimos kilómetros, con los ojos ardientes por el polvo y la lluvia, con las muñecas destrozadas por el traqueteo, con las piernas de madera y el culo escocido, fueron un calvario glorioso para Pavesi. Cruzó la meta a las ocho de la mañana, tras 24 horas de pedaleo, sonrió a quienes le aplaudían y le daban palmadas, se zampó un bocadillo de salame, otro de queso, un par de racimos de uvas, otro bocadillo de salame, se desnudó y se metió en un barreño de agua caliente. Modesti, segundo clasificado, llegó a 20 minutos; Jacobini, tercero, a media hora; y el desfondado Albini, cuarto, a una hora.
Pavesi volvió a casa con una medalla de oro concedida por el rey, una escultura de Morot, una bandeja de plata por llegar el primero a Nápoles, 500 liras como prima de la marca de su bicicleta Ridge y 600 de su marca de neumáticos Pirelli. Enseguida se permitió el primer lujo: volvió a Milán en tren. En el vagón de segunda clase, pero en tren.
Italia estaba compuesta por una mezcla de países todavía sin cuajar, territorios que solo medio siglo atrás eran independientes o pertenecían a imperios ajenos: el reino de Cerdeña y Piamonte, el reino de Lombardía y Venecia bajo dominio austriaco, los ducados centrales de Parma, Módena, Lucca, Carrara y Toscana, los Estados Pontificios, el reino de las Dos Sicilias… En 1861 se unieron como reino de Italia. Pero siguieron siendo territorios con identidades muy marcadas, lenguas propias (en aquel momento, menos del 10 % de los italianos hablaba italiano: es decir, el dialecto toscano culto que se estableció como lengua oficial), con malas conexiones, pocos trenes, carreteras desastrosas. Cuando La Gazzetta dello Sport anunció el nacimiento del Giro, explicó que sería «una prueba de ocho o diez etapas, a través de las principales regiones del país, hasta Nápoles. Con gran disgusto, por dificultades de organización insalvables y por falta de carreteras adecuadas, debemos renunciar a las regiones meridionales de Apulia, Calabria, Basilicata y naturalmente Cerdeña. Sicilia ya tiene su gran prueba anual». El Giro reflejaba una cierta idea nacional, con sus expansiones (el deseo de llegar a las irredentas Niza, Trento y Trieste) y sus incapacidades (les resultaba imposible recorrer el sur, ya solo llegar a Nápoles suponía una proeza).
En Italia se hablaba (un siglo y medio después se sigue hablando) de la Cuestión Meridional: la desastrosa situación económica y social de las regiones del sur. En el norte, que ya vivía con una agricultura próspera, la élite burguesa liberal se lanzó a la industrialización (Fiat, Pirelli, Alfa Romeo, Piaggio, Barilla, Beretta, Cinzano, Bianchi), apoyada en un poderoso sistema de bancos, comercios y comunicaciones. Las asociaciones obreras conquistaron mejores sueldos y derecho a vacaciones, fomentaron el ejercicio al aire libre como higiene física y mental para los trabajadores de las grandes ciudades, fundaron clubes deportivos, montañeros, ciclistas. En el norte se crearon los grandes equipos de fútbol, se construyeron estadios y velódromos, se multiplicó la venta de bicicletas, se organizaron cada vez más carreras, se profesionalizó el ciclismo. En el sur, herederos de una monarquía borbónica sin ningún interés modernizador, los aristócratas latifundistas seguían dominando una sociedad de campesinos analfabetos, hambrientos, enfermos de malaria. Según el censo de 1901, en el norte de Italia se registraban 87.000 bicicletas. En el centro, 20.000. En el sur, 2.000. De Roma para abajo, la bicicleta era una especie de invento extraterrestre. El Estado diseñó una política de desarrollo meridional para construir escuelas, institutos, hospitales, carreteras, trenes, canales, pero nunca redujo la enorme brecha entre las dos mitades del país.
En el norte abundaron los prejuicios contra los terroni, los sureños que emigraban en masa a los suburbios de Milán, Turín y Génova: los pintaban como brutos, vagos, ignorantes, sucios, maleducados. Los diarios traían noticias espantosas de la decadente Nápoles, puerto de la sífilis, nido de maleantes, escenario de robos y asesinatos en sesión continua, andurrial regado por los vómitos y las diarreas del cólera. Cuando el Giro, en su misión patriótica de integrar el sur, programó una etapa hasta Nápoles en la primera edición de 1909, la región todavía estaba devastada por la erupción del Vesubio en 1906. Las coladas de lava ardiente y las capas de ceniza mataron a más de 300 personas, hirieron a miles y destruyeron el hogar de decenas de miles, que se desperdigaron y levantaron cabañas por donde pudieron. Con los campos sepultados bajo el polvo negro, los napolitanos se vieron abocados a la hambruna. Las consecuencias afectaron al deporte: la reconstrucción de la zona fue tan costosa para Italia, que Roma debió renunciar a los Juegos Olímpicos que le correspondía organizar en 1908. Así que el Giro, en ese ambiente catastrófico, dio un paso adelante: hasta Nápoles.
Mientras los ciclistas penaban por los caminos triturados, los periodistas milaneses dedicaban sus crónicas al descubrimiento exótico: «El paisaje tiene un sabor oriental: olivos, aloes, palmeras, y polvo, polvo por todas partes», escribió Cougnet. «En las montañas los caballos corren libres, las alondras vuelan altas y se dan baños de sol tórrido. Una torre alta y negra se perfila en el cielo como un espectro de la antigüedad». El Giro descubría el sur y los habitantes del sur descubrían las bicicletas, como querían los industriales que financiaban la prueba.
Pavesi vivió una aventura aún más remota. Al terminar la temporada de 1907, el multimillonario palermitano Vincenzo Florio organizó el primer Giro de Sicilia en ocho etapas. Hijo de un senador y una baronesa, Florio vivía casi todo el año entre París, Niza y Montecarlo, con más entusiasmo por los yates y las carreras de automóviles que por los negocios vinícolas de su familia. De repente le apeteció que Sicilia tuviera su vuelta ciclista por etapas, igual que Francia, antes que Italia. Así que a finales de septiembre fletó uno de sus barcos para trasladar a los mejores ciclistas lombardos, piamonteses y franceses desde Génova hasta Palermo.
En cuanto pisaron tierra firme y dejaron de vomitar por el mareo, los ciclistas norteños se sumergieron en una exploración que el joven Pavesi recordaba con todos los tópicos románticos, violentos y misteriosos de Sicilia. Lo primero, las sicilianas. Aquellas mozas morenas, de melenas voluptuosas y profundos ojos negros, le parecían todas princesas árabes. Cuando el rubio Albini intentaba ligar con ellas, alguien le dijo que debía pedir permiso al padre antes de dirigirles la palabra, si no quería acabar destripado por un escopetazo. Los ciclistas salieron a medianoche de Palermo entre dos impresionantes hileras de guardias que vestían túnicas y alzaban antorchas, subieron hacia el interior de la isla y atravesaron los altiplanos desiertos. Al amanecer, Pavesi se cruzó con una anciana en burro que miraba estupefacta aquel desfile sobre ruedas y le preguntó si eran soldados de maniobras. Luego lo arrolló un mulo furioso. Con el codo sangrando y la horquilla partida, no le quedó otra que cargar la bici al hombro y caminar y caminar y caminar, hasta encontrarse con un grupo de jornaleros a los que intentó preguntar por dónde pasaba el tren. Entre lombardos y sicilianos no se entendían. Pavesi recurrió a la mímica y a las onomatopeyas ferroviarias:
—¡Chuf, chuf, chuf!
—¡Trapani, Trapani!
La estación más cercana quedaba en Trapani, a 100 kilómetros. Pavesi siguió caminando y de pronto se le atascaron en la garganta todos los terrores sicilianos: le seguía un hombre envuelto en un capote, con sombrero de ala ancha y fusil al hombro. Pensó en las historias sangrientas que contaban los periódicos sobre los bandoleros sicilianos, recordó los asaltos, los secuestros, las imágenes de policías ahorcados en el árbol de la plaza. Adónde vas así, le preguntó el hombre. Pavesi le contó sus desgracias y el hombre le dijo que le ayudaría, que le diera la bicicleta rota y que lo siguiera. El ciclista deseó que solo pretendiera robarle la bici. Caminaron por una tierra árida, entre olivos esmirriados, hasta una pequeña casa de la que salió una mujer muy morena, de ojos negros, pendientes de oro, melena hasta la cintura, corsé blanco, falda roja y pies desnudos: otra princesa árabe, a los ojos de Pavesi. Mientras el hombre desaparecía con la bici, la mujer le sirvió una sopa, un pedazo de pan y un vaso de vino. Pavesi intentó darle conversación pero no se entendían ni media frase. Pasaron el rato con gestos, señas y sonrisas, hasta que el hombre apareció en la puerta y le hizo gestos para que saliera: le había apañado la horquilla con un pedazo de tubo. Montó a caballo y guio a Pavesi montaña abajo, hasta que vio de nuevo la costa. En Trapani, en el puesto de control, le limpiaron la herida del codo con agua y sal, le pusieron el brazo en cabestrillo y así pedaleó Pavesi, agarrando el manillar con una sola mano, los últimos 90 kilómetros hasta Palermo. Terminó dentro del tiempo máximo. Esa noche los ciclistas se contaron excitados sus aventuras, sus extravíos en los cruces, la ayuda de los nativos, el recelo que enseguida había mutado en diversión, los abuelos que les soltaban largas bienvenidas ininteligibles y los nietos que las traducían con el escaso italiano que habían aprendido en la escuela, la deserción de los franceses, ¿no te has enterado de lo de los franceses?, se han caído varios y han decidido retirarse todos, para protestar por el mal estado de las carreteras, no me jodas, esa panda de pusilánimes depilados con bigotitos de punta, y Florio les ha pedido que por favor no, que anularían los resultados de la primera etapa si hacía falta, pero que por favor siguieran en carrera, y los franceses que no, que ni hablar, que se suben al primer barco que salga hacia Génova.
Solo 12 ciclistas terminaron el Giro de Sicilia. Primero, Galetti; segundo, Ganna; tercero, Zoffoli. A los 12 les organizaron un recibimiento apoteósico en Palermo, con banda de música, lanzamiento de cohetes y entrega de flores. Los invitaron al teatro para que saludaran desde el palco de honor, los llevaron a cenar al mejor restaurante y les dijeron que no se preocuparan por cargar los trofeos, las medallas, los bronces y las esculturas que habían ganado, que se las mandarían directamente al barco en dos baúles, para que no tuvieran que andar cargándolas. Cuando ya navegaban en alta mar, Ganna abrió uno de los baúles y gritó un juramento que hizo temblar las ventanas.
—Rocas del Etna —anunció.
Tumbó el baúl y desparramó por la cubierta un montón de piedras, la cosecha ciclista meridional.