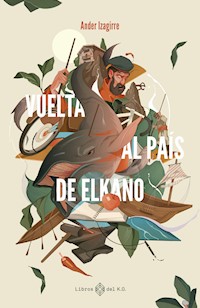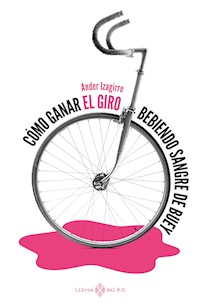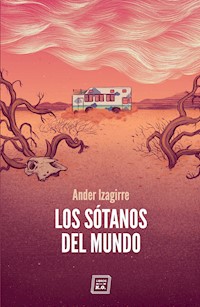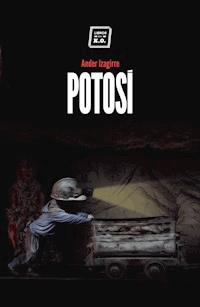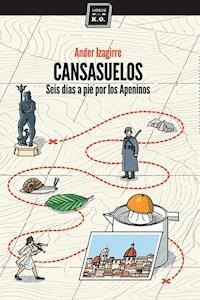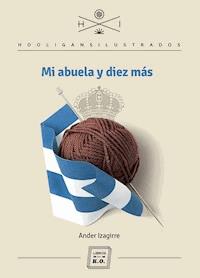Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del K.O.
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
Con diecinueve años, Zuhaitz Gurrutxaga cumplió el sueño de su vida: debutar con la Real Sociedad en Primera División. La perla de la cantera guipuzcoana cautivó a los aficionados y a la prensa, pero empezó a sentir cada vez más presión: «Tenía mucho miedo a fallar en el campo. Llegué a odiar el fútbol por todo lo que me hacía sufrir». Una noche de verano se le voló la cabeza y creyó que se había vuelto loco para siempre. No tenía palabras para nombrar lo que le pasaba, no se atrevía a contárselo a nadie, y en los terrenos de juego trataba de disimularlo como podía. El mismo día en que Gurrutxaga se proclamó subcampeón de Liga con la Real, su madre se asustó tanto con su comportamiento que buscó una psicóloga al azar y lo llevó a su consulta.
Gurrutxaga fue cayendo por equipos de Primera, Segunda, Segunda B y Tercera, mientras luchaba contra la ansiedad, la depresión y un grave trastorno obsesivo-compulsivo. Lo curioso es que nunca perdió el humor. Cuando colgó las botas, se subió a los escenarios de los teatros para contar las tripas del fútbol profesional, sus propias batallitas, sus desastres deportivos y sexuales, sus variados y rocambolescos fracasos, en monólogos muy divertidos. Gracias a su radical y tierno sentido del humor, se reconcilió con el fútbol y consigo mismo.
Subcampeón es una autobiografía desternillante, cruda y honesta, entre la comedia y la angustia, cocinada a cuatro manos entre Gurrutxaga y Ander Izagirre, que discurre entre los bares de música bakalao de Elgoibar y las discotecas pijas de Madrid, que salta de la consulta de la psicóloga a la playa de Copacabana, y por donde desfilan personajes como Javier Clemente, Toshack o David Bustamante. Un libro que se lee como un tobogán: rápido, divertido y con un poco de miedo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ander Izagirre y Zuhaitz Gurrutxaga
subcampeón
primera edición: octubre de 2023
© Ander Izagirre y Zuhaitz Gurrutxaga, 2023
© Libros del K.O., S. L. L., 2023
Calle San Bernardo 97-99, entresuelo 8
28015 Madrid
isbn: 978-84-19119-47-6
código ibic: WSJA, VFJP
cubierta: Artur Galocha
maquetación: María OʼShea
corrección: Melina Grinberg
—¿Tú crees que mi vida daría para un libro?
—Uf, no lo sé, pero tú vete contándome con más detalle a ver…
1. A VER CÓMO EXPLICO YO ESTO
Me llamo Zuhaitz Gurrutxaga. En los últimos años he sido músico, actor de teatro, monologuista, presentador de televisión y ahora escritor, pero todavía hay personas que me recuerdan como futbolista: la gente es rencorosa. Aunque parezca mentira, fui futbolista profesional durante quince años, cuatro de ellos en Primera División con la Real Sociedad. Digo que parece mentira viéndome ahora en los escenarios, presentando programas o escribiendo un libro, pero algunos cabrones con memoria te dirían que todavía parece más mentira si me vieras pegarle a un balón. A mí lo que menos creíble me parece es lo de escritor. Por eso quería liarte, Ander, para que me echaras una mano con esta historia. Me parece que no es mal asunto para ti, porque los lectores pensarán que todo lo que no les ha gustado del libro será culpa mía.
En fin, yo quisiera contarte los altibajos de mi carrera deportiva, aunque en realidad altibajo solo tuve uno: la subida rápida hasta llegar a la Champions League con la Real y a partir de ahí un descenso interminable por los campos de Segunda, Segunda B y Tercera, y más abajo todavía, por las profundidades de los bares nocturnos, cuando me peinaba un tupé, me perfilaba un bigote de moderno y salía a los escenarios a decir que era futbolista, que tenía partido al día siguiente, y a cantar canciones canallitas con mi guitarra y una botella de whisky.
Por el camino me pasaron algunas cosas complicadas que hasta ahora nunca he querido contar.
En 2003, cuando era jugador de la Real Sociedad, estábamos a punto de ganar la Liga, faltaban dos jornadas y yo…
… joder, me cuesta mucho contar esto.
Es que no quiero ni pensar cómo se lo van a tomar algunos. A ver cómo se lo explico a los aficionados, a ver qué dirán de mí esos periodistas que son los mayores forofos de la grada, a ver cómo les cuento que yo era futbolista de la Real y deseaba que perdiéramos la Liga.
Yo no tenía nada contra la Real Sociedad. Al contrario: es el club de mi vida. Me volví loco de contento cuando me llamaron a los trece años para jugar en el equipo infantil y nunca he sentido tanto orgullo como cuando me vestí por primera vez la camiseta txuri-urdin. Subí todas las categorías, en enero del año 2000 debuté en Primera División y durante unos meses fui una estrella, el chico que iba a tomar el relevo de los defensas legendarios de la Real y que iba a marcar una época. La Real me permitió cumplir todos mis sueños. Lo que yo no sabía es que cumplir tus sueños puede ser una manera de arruinarte la vida.
Tres años después de mi debut, cuando viajamos a Vigo en la penúltima jornada de la Liga 2002-2003 con la posibilidad de proclamarnos campeones, yo tampoco sabía que lo mío tenía un nombre, un diagnóstico y un tratamiento. Solo sabía que un año antes, en una noche de verano, toda la presión que se me había ido acumulando estalló y mi cabeza voló por los aires. Nunca volví a ser el mismo. Primero sentí un pánico que no me dejaba ni dormir, luego me fui hundiendo en una tristeza profunda, una angustia permanente, unos miedos y unas obsesiones que me empujaban a hacer cosas extrañas. Ahora cuento todo esto, se lo cuento a mis amigos y hasta lo cuento en este libro, pero en aquel momento no me atrevía a decírselo a nadie, salvo a mi madre. Era futbolista de Primera División y dedicaba todas mis energías a disimular mi locura —porque entonces yo no tenía otra palabra para nombrarlo más que locura—, así que perdí la capacidad de concentrarme en el juego, deambulaba por los campos como un fantasma y el entrenador empezó a dejarme en el banquillo. Yo cada vez pintaba menos en la Real. Y el fútbol se convirtió en una pesadilla.
La temporada 2002-2003 fue la mejor para todos y la peor para mí. Ganábamos un partido detrás de otro, nos pusimos líderes y estábamos ya muy cerca del título de Liga, algo que la Real solo había conseguido dos veces en toda su historia y que parecía que nunca más iba a repetir, por la diferencia estratosférica que habían abierto el Real Madrid y el Barcelona con el resto de los equipos. Pero de repente estábamos ahí, a dos pasos del campeonato, y todo el mundo andaba eufórico: los futbolistas, los aficionados, la prensa, toda Donostia, toda Gipuzkoa. Todo el mundo hablaba maravillas de la Real a todas horas, todo el mundo se entusiasmó, todo el mundo estaba feliz justo cuando yo pasaba el peor momento de mi vida. Me sentí muy solo. Cada vez que la Real ganaba, y ese año ganaba un domingo sí y otro también, todas las personas a mi alrededor lo celebraban, yo era incapaz de alegrarme y eso me hacía sentirme todavía más alejado de los demás, como si flotara a la deriva por el espacio y me alejara de la Tierra hacia una oscuridad cada vez más profunda. Me cuesta mucho decir esto, pero espero que los aficionados me comprendan: cada triunfo de la Real aumentaba mi sufrimiento. Las pocas veces que perdía, el lunes me encontraba con las caras serias de mis compañeros en el entrenamiento y me sentía menos solo. Me daba un poco de alivio. Por eso, cuando viajamos a Vigo, a mí me daba terror la idea de ganar la Liga. Imaginaba las celebraciones, las fiestas, los recibimientos públicos, en un momento en el que yo solo quería encerrarme en mi cuarto y llorar.
La Real perdió en Vigo. No me alegré, porque en esa época no había nada que me alegrara, pero seguro que fui la persona de toda Gipuzkoa a la que menos le afectó. Sé que muchos aficionados viajaron hasta allí y sufrieron una decepción enorme, no quiero ofenderlos, les pido perdón, pero quiero que entiendan que mi problema no era que la Real ganara la Liga, sino que en esa Real jugaba yo. Y no soportaba la idea de vivir algo que en principio era increíble, maravilloso, algo que ni en el mejor de los sueños de infancia me habría imaginado, la idea de ganar la Liga con el equipo de mi vida, y ser incapaz de alegrarme. No soportaba la idea de ser campeón.
Bueno, pues fui subcampeón, que creo que es lo que siempre he sido en la vida. Tampoco está mal, ¿eh? ¡Zuhaitz Gurrutxaga, subcampeón de la Liga de las estrellas! ¿Quieres saber cuánto aporté al subcampeonato? 91 minutos. Yo ya venía en caída libre. Ese año jugué los 90 de un partido entero contra el Deportivo de La Coruña y luego el entrenador ya solo me sacó en el último minuto de un partido contra el Mallorca para perder tiempo. ¿Te ríes? ¿Te parece poco? Igual tú jugaste 92, ¿no?
En el partido completo contra el Dépor tuve varias intervenciones decisivas: anulé a Roy Makaay, máximo goleador de la Liga y Bota de Oro aquel año; me tiré al suelo para desviar un tiro de Fran y lo metí en nuestra portería; y provoqué un penalti a nuestro favor. Ocurrió en un córner: el balón venía alto y pasado, corrí a por él y cuando vi que iba a salir del área me rocé con Scaloni y me dejé caer. Todo ocurrió en décimas de segundo, pero creo que no me tiré para conseguir un penalti. Creo que me tiré porque entre mis obsesiones estaba el pánico a cruzar las rayas del suelo primero con el pie izquierdo, me estaba acercando a la del área y vi que no me quedaba otro remedio que simular una caída. El árbitro pitó penalti. Menudo escándalo. En ese momento íbamos empate a uno, un gol podía darnos los dos puntos que nos faltaron para ganar aquella Liga, así que yo agaché la cabeza para no cruzarme la mirada con ninguno de mis compañeros, para que no se les ocurriera preguntarme si quería tirarlo yo, y troté de vuelta a mi campo sin mirar atrás, con una mezcla de vergüenza y alivio.
2. PULGAR ARRIBA
Nací el 23 de noviembre de 1980, día de san Clemente, manda narices. Con san Clemente debuté en la vida y con Javier Clemente debuté en Primera División.
Siempre me ha costado debutar. En el hospital de San Sebastián a mi madre Maite le dijeron que se me había enroscado el cordón umbilical alrededor del cuello, le iban a practicar una cesárea para que no me asfixiara durante el parto y se iba a tener que quedar ingresada ocho o diez días para recuperarse de la operación. Pues menos mal. Porque al cabo de una semana ella notó que me costaba respirar cuando me daba el pecho y pensó que sería un catarro, tampoco le dio demasiada importancia, pero avisó a las enfermeras. Y resultó que yo tenía cianosis. Eso significa que la sangre lleva poco oxígeno, la piel se te queda muy pálida y los brazos y las piernas toman un tono azulado. Si luego alguien se va a meter conmigo porque cree que me faltó compromiso con la Real Sociedad, le puedo decir que yo nací txuri-urdin.
A mi madre le explicaron que iban a llevarme inmediatamente a Pamplona, a explorarme con urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra, porque la falta de oxígeno podía deberse a un problema cardiaco grave y no había tiempo que perder. Por eso digo que menos mal que nací por cesárea y mi madre se quedó unos días en el hospital, porque si hubiera notado mis problemas ya de vuelta en casa, en el caserío Berdezkunde de Elgoibar, quizá al principio no le hubiera dado importancia, habría tardado en acudir al médico y quizá habría sido demasiado tarde.
Mi madre seguía ingresada y no le dejaban acompañarme a Pamplona. Una enfermera la llevó a un despacho para que telefoneara a mi padre, al taller de máquina herramienta de Elgoibar donde trabajaba, pero le dijeron que no estaba, que había salido a hacer algo en una fábrica de Galdakao. Mi madre se echó a llorar, pensando que iban a mandarme solo en la ambulancia. Justo entonces llamó mi tía Begoña, hermana de mi padre, que vivía cerca del hospital y quería visitarnos. Mi madre le habló muy angustiada: «Begoña, el niño no está bien». Mi tía vino corriendo para acompañarme. Mi madre tenía veintidós años y se le quedó un recuerdo muy fuerte: me tenía en brazos, tan pequeño, con la cabeza rapada y llena de cables, me entregó a una enfermera y nos vio desaparecer en el ascensor, sin saber si volvería a verme vivo.
La ambulancia fue por la carretera a Pamplona de aquella época, la que subía por las curvas del puerto de Azpirotz, y le pilló una nevada. Había coches y camiones atascados. No sé cómo pidieron ayuda, pero apareció una patrulla de la Guardia Civil para abrirnos camino y escoltarnos hasta el hospital. A mí la policía me ha abierto paso un montón de veces, cuando íbamos en el autobús a algún estadio para jugar partidos que a veces dicen que son de vida o muerte. De vida o muerte fue mi primer viaje, y no es una manera de hablar. De hecho, como la Clínica Universitaria es del Opus Dei, antes de operarme me bautizaron por si acaso, por si me moría, porque los bebés que se mueren sin bautizar van al limbo. No has cometido ningún pecado, así que no vas al infierno, pero no te han limpiado el pecado original con el bautismo, así que tampoco entras en el cielo. Te quedas en el limbo. Es como quedarte subcampeón toda la eternidad, ¿no?
Primero me hicieron un cateterismo. Todavía tengo las cicatrices en los antebrazos y las ingles. Me metieron unos tubitos por las venas y me exploraron hasta encontrar el defecto: un estrechamiento de la aorta. La aorta es la arteria principal, la que sale del corazón y lleva la sangre rica en oxígeno por todo el cuerpo. Mi corazón tenía que bombear con mucha fuerza para que pasara sangre suficiente por ese estrechamiento, y en cualquier momento podía tener un fallo. Así que me operaron. Me abrieron una incisión en el lado izquierdo del tórax, entre las costillas, que me dejó otra cicatriz de veinte centímetros. Desde entonces tengo el cuerpo un poco asimétrico por ese corte, pero bueno, me ensancharon la aorta y sobreviví.
Lo que pasa es que no bastaba con sobrevivir a la operación. En los siguientes días la posibilidad de un fallo cardiaco era grande. Mi madre ya había vuelto a casa, pero el médico le dijo que verme en mi situación le podía afectar mucho, así que le recomendó que no fuera a Pamplona a visitarme. Solo venía mi padre, Josean. Todos los días trabajaba sus ocho horas, salía de la fábrica, conducía 120 kilómetros desde Elgoibar y me veía un rato a través de una cristalera: «Solo podía comprobar que siguieras vivo otro día», me dijo hace pocos años. No me quiero imaginar cómo serían los otros 120 kilómetros de vuelta a casa, conduciendo con la escena que llevaba en la cabeza: su hijo recién nacido en una cuna, envuelto en cables y tubos, entre la vida y la muerte, sin poder acercarse a darle una caricia. «No parecías ni persona», me dijo. Cuando llegaba al caserío, mi madre le preguntaba: «¿Qué tal está?». Y él contestaba: «Bien, bien». Había un detalle que él no le contaba a mi madre y que no me contó a mí hasta muchos años más tarde, cuando le hice una entrevista en Herri txiki, infernu handi, el programa cómico que presenté muchos años en ETB, en la televisión pública vasca. Le saqué el tema de un modo ligero, como de broma: «Qué, aita, yo ya os di guerra desde que nací, ¿no?». Y me contó algo que yo nunca había oído: «Aquellos días se me hicieron interminables. Hasta que no volviste por fin a casa, no me atreví a contarle a tu madre que en tu misma sala había otros dos niños recién nacidos, uno de Canarias y otro de Navarra, a los que habían hecho la misma operación que a ti, y en los siguientes días murieron los dos». Me lo dijo de sopetón, delante de las cámaras. Me quedé sin voz. Me costó un rato recuperarme para seguir la entrevista, hablamos de otras cosas, pero no podía quitarme de la cabeza lo que me acababa de contar.
Hace unos años, cuando seguí un tratamiento para superar mis problemas de salud mental, un psicólogo me preguntó si de niño me abrazaban. Yo no sé si esto de presentar programas en la tele, hacer obras de teatro y ahora contar mi vida en un libro, si esto de ponerme bajo los focos para que me miren y me aplaudan, si esto será una necesidad de cariño porque pasé mi primer mes de vida separado de mi madre y mi padre. No lo sé. Igual es mucho decir. Pero fue así: me separaron de mi madre a la semana de nacer y no volví a estar con ella y con mi padre hasta tres semanas más tarde. Mi madre cuenta que todas las mañanas, mientras a mí me tenían en Pamplona, ella se despertaba en Elgoibar y le venía el olor de la colonia que me daban en el hospital durante los primeros días que pasé con ella. Entonces se daba cuenta de que yo no estaba y se echaba a llorar. Le costó mucho recuperarse de la cesárea. El 24 de diciembre fue a las urgencias de Elgoibar porque seguía con dolores fuertes en el abdomen. El médico le preguntó si me había visitado en Pamplona. No, a ella le habían dicho en el hospital de San Sebastián que no fuera a verme, porque le iba a afectar, y no me había visto desde que me entregó a la enfermera en el ascensor. «A ti no te duele el abdomen, a ti lo que te duele es el alma», le dijo el médico. «Vete a ver a tu hijo cuanto antes».
Al día siguiente, 25 de diciembre, mis padres fueron en coche a Pamplona. A mí ya me habían sacado de la Unidad de Cuidados Intensivos y me tenían en una habitación con otros bebés, pero tampoco estaba permitido entrar. Mi madre me vio por primera vez en tres semanas, a través de una ventana. Me encontró flaco, pálido y rapado, un bichito indefenso. Era el día de Navidad y una enfermera decidió saltarse el protocolo. Me sacó al pasillo y mi madre pudo tomarme en brazos y darme un beso. Muchos años más tarde me dijo: «No sé si a ti ese beso te hizo bien, pero a mí ese mismo día me desaparecieron todos los dolores. Yo me curé al abrazarte de nuevo».
Me dejaron en el hospital, volvieron a casa y unos días más tarde, el 31 de diciembre, recibieron una llamada: me daban el alta, ya podían recogerme en Pamplona.
Mi primera noche en casa fue la última de 1980. Sonaron las doce campanadas y empezamos 1981 ya todos juntos, felices y contentos, pero con algunas cicatrices que yo llevo para siempre en el cuerpo y con otras cicatrices que nos quedaron en la mente durante muchos años. Andábamos siempre atentos a mi corazón, me hacían revisiones anuales, y en todos los años en que fui futbolista, si alguna vez me quedaba tendido en el campo, inmediatamente levantaba el pulgar: era la señal que mandaba a mis padres, por si estaban viendo el partido en el campo o en la tele, para que supieran que estaba bien.
3. AUZOLAN
En general, los aficionados me recuerdan por un solo partido: el de mi debut en Primera. El 23 de enero del año 2000 salí al estadio del Atlético de Madrid con unas órdenes muy precisas de mi entrenador Javier Clemente: debía perseguir por todo el campo a Jimmy Floyd Hasselbaink, un delantero compacto como un armario y veloz como un leopardo, un tiarrón contra el que no podía hacer nada más que agarrarlo del hombro y la cintura, tirarle de la camiseta y trabarlo con zancadillas. Me apliqué con tanto entusiasmo que me gané la felicitación del entrenador, la admiración de los seguidores de la Real Sociedad, las cinco estrellas de la puntuación máxima en el periódico del lunes y dos tarjetas amarillas. Sí, me expulsaron en el minuto 64 de mi debut. Y salí del campo angustiado, medio llorando, mientras medio estadio me cantaba «adiós, hijoputa, adiós». Pero también te digo que Hasselbaink no se cortó ni un pelo. Cinco días más tarde, el Comité de Competición lo sancionó con dos partidos de suspensión, después de ver las imágenes del codazo que me dio con el juego parado. ¿Has visto las imágenes? Los dos estábamos lejos del balón, yo me pegué a su espalda para que no se me escapara y me soltó un codazo en la boca del estómago con todas sus fuerzas. Que yo lo entiendo, ¿eh? Porque al pobre hombre lo desesperé durante una hora. Pero míralo en YouTube, míralo a cámara lenta: el codazo, mi mueca de dolor, el ahogo, un par de respiraciones hondas, unos resoplidos y a seguir corriendo y agarrando al amigo Jimmy. Ninguna queja.
Ya te hablaré con más detalle de mi estreno, pero ahora quiero explicarte otra cosa: después del codazo me podía haber tirado al suelo para ver si el juez de línea avisaba al árbitro y le explicaba que debía expulsar a Hasselbaink, pero creo que me daba vergüenza protestar, lamentarme, fingir, hubiera sido una traición a ciertas costumbres familiares. Es que debuté un 23 de enero, el mismo día en que 42 años antes, en 1958, mi abuela María sintió que le llegaba el momento de dar a luz por séptima vez pero pensó que aún le daba tiempo para bajar caminando cinco kilómetros desde su caserío en el monte y vender unos huevos en el mercado de Elgoibar.
En esa época había un autobús-correo entre Ondarroa y Elgoibar que pasaba por el barrio rural de San Miguel, el de mi abuela, un par de veces al día. Pero costaba seis pesetas y el negocio no le salía rentable si debía pagar el bus, así que bajó caminando con el burro y vendió los huevos. A la vuelta ya sí. A la vuelta no sé dónde dejaría el burro, pero pagó las seis pesetas y subió en bus porque ya sentía las contracciones. Decía que le daba una contracción en cada curva. Y te aseguro que la subida a San Miguel está plagada de curvas.
Mi abuela María entró en su casa, en el caserío Sagarraga, se tumbó en la cama y dio a luz a mi madre: Maite. En el libro de familia la inscribieron como María Teresa, que es lo que hacían con todas las Maites, porque el franquismo prohibió los nombres vascos.
Era tradición que los vecinos visitaran a la madre y al bebé recién nacido. En el caserío Sagarraga aparecieron, por ejemplo, los vecinos del caserío Berdezkunde: la señora Luisa y su hijo, un chaval de siete años que se llamaba José Antonio… y que sería mi padre. Mi padre conoció a mi madre el día en que ella nació, a cuatrocientos metros del caserío donde había nacido él. Durante la visita, los adultos mandaron a José Antonio a jugar con otros niños. Se pusieron a dar vueltas de campana, a José Antonio se le salió el hombro y con sus gritos asustó a la recién nacida, que se echó a llorar. Ahora mi madre se ríe, diciendo que mi padre la incordió desde el primer día de su vida.
Mi abuela Luisa se fue con su hijo José Antonio a Elgoibar para que el médico le encajara el hombro. Tampoco iban a gastar seis pesetas en el autobús para ese asuntillo: bajaron a pie. Así que el 23 de enero de 1958 bajaron andando del monte a Elgoibar primero mi abuela María a punto de dar a luz y luego mi padre José Antonio con siete años y el hombro dislocado. Con esa tradición familiar, entenderás que precisamente un 23 de enero, el del año 2000, yo no podía tirarme al suelo y lloriquear por un simple codazo de Hasselbaink en el estómago.
En realidad, mi primer partido con la camiseta de la Real lo jugué a los siete años en el probaleku del barrio de San Miguel, en la plaza de arrastre de piedras. Mi barrio pertenece a Elgoibar, un pueblo industrial en el valle del río Deba, pero no es un barrio urbano, no hay bloques de viviendas, es un barrio de caseríos desperdigados en un paso de montaña entre Gipuzkoa y Bizkaia, en la parte guipuzcoana justo antes de la muga. Ahora serán unos cincuenta caseríos, doscientos habitantes. Cuando bajábamos los cinco kilómetros de curvas hasta Elgoibar, decíamos «kalera noa». Voy a la calle. Esto es típico en las zonas rurales vascas: el mundo se divide en «baserria eta kalea», el caserío y la calle. Nosotros éramos de caserío y bajábamos a la calle.
San Miguel era un oasis. No lo digo por idealizarlo, lo digo porque me sorprende cómo vivíamos tan al margen de lo que pasaba un poco más abajo en el valle. Los ochenta y los noventa fueron unos años muy turbulentos con la droga, el sida, la violencia, los atentados, la política, pero apenas nada de eso llegaba a San Miguel, y mira que era difícil que no te tocara ninguno de esos asuntos en el País Vasco. Es verdad que yo era un crío, pero por ejemplo en el tema político no recuerdo ningún problema, ninguna tensión. Yo solo sabía que éramos vascos y ya está.
Me sorprende la ingenuidad que aún tenía a los trece o catorce años. Un día estábamos en casa de unos familiares y pusimos la tele para ver un partido de España en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, en el verano de 1994, y cuando empezó a sonar el himno, mi tío quitó el sonido. Yo no entendía nada. Mi tío dijo muy serio: «En esta casa no suena ese himno». Es curioso, porque solo un año después yo iba a oír ese himno en posición de firmes en el estadio de Wembley, en Londres, en el primer partido que jugué con la selección española sub-15, y lo oiría hasta dieciocho veces como jugador de España.
Y así fue: yo llegué a Wembley desde el probaleku. El núcleo del barrio de San Miguel, por llamarlo de alguna manera, es una explanada diminuta con todos los edificios imprescindibles para la vida tradicional de un pueblo vasco: la ermita, el frontón y la sociedad gastronómica, que antes era la escuela, pero con el progreso ya se sabe. En el centro de la explanada está el probaleku: un espacio rectangular adoquinado para las competiciones de arrastre de piedra con bueyes. Treinta metros de largo y cuatro o cinco de ancho. Las parejas de bueyes tienen que arrastrar unas piedras enormes de un lado a otro del probalekudurante un tiempo determinado. Si vas a la plaza, verás dos probarris: dos piedras de arrastre. Pesarán ochocientos, mil kilos, no lo sé. Están ahí, a la intemperie, pero tranquilo, que no las va a robar nadie. Los críos de San Miguel jugábamos a fútbol en el probaleku, usando el pórtico de la ermita como portería en un extremo, y un par de jerseys para marcar los postes en el otro. A los siete años me regalaron mi primera equipación de la Real, camiseta, pantalón, medias y botas, y me la vestía siempre para jugar partidazos con los chavales del barrio.
En ese camino inimaginable hacia Wembley, mi siguiente avance en la calidad de los terrenos de juego fue el frontón Murkaikupe, en aquella misma plaza. Tenía suelo liso de cemento. Lo acababan de construir los vecinos en auzolan. El auzolan es una ley no escrita, un trabajo comunitario, literalmente significa trabajo de barrio. En agosto, cuando las fábricas daban vacaciones, cada caserío tenía que aportar una persona para el trabajo comunitario. Cien años antes habían construido la ermita de San Miguel en auzolan. La transformación de la escuela en sociedad gastronómica también la hicieron en auzolan. Y hasta el frontón, que ya era una obra faraónica para el barrio, lo construyeron en auzolan. El ayuntamiento de Elgoibar puso los materiales y los vecinos levantaron el frontón en cinco agostos, entre 1984 y 1988. Justo ese año los Reyes Magos me dejaron la equipación de la Real Sociedad, así que mis primeros partidos como txuri-urdin los jugué en los adoquines del probaleku pero enseguida pasamos a organizar los partidos en el frontón. Fue como cambiar de Atotxa a Anoeta.
Mis padres fueron a la escuelita del barrio, la que luego, cuando se quedó sin niños, convirtieron en la sociedad gastronómica actual. A partir de los catorce años, mi madre estudió delineación en Elgoibar. A los catorce, mi padre terminó la educación obligatoria y se puso a trabajar con mi abuelo en el caserío Berdezkunde, cuidando los campos y los animales.
Mi padre y mi madre pertenecen a la generación que pasó del mundo rural al mundo industrial. En los años sesenta, Elgoibar se convirtió en la capital de la máquina herramienta, abrieron fábricas en todas partes, todo el mundo se puso a trabajar en los talleres. Cuando cumplió dieciséis, mi padre le pidió a mi abuelo que le dejara trabajar en alguna fábrica. Es que llegaba el fin de semana, mi padre se iba a la romería y veía a sus amigos, que ya trabajaban en los talleres, con los bolsillos llenos de billetes. Mi abuelo le decía que ni hablar, que había mucho trabajo en el caserío y necesitaba su ayuda. Además mi padre era el mayorazgo, el hermano que iba a heredar el caserío con sus tierras, ¿cómo se le podía ocurrir la idea de dejarlo? Discutieron mucho. Al final llegaron a un trato: mi padre trabajaría en alguna fábrica de Elgoibar y, al terminar la jornada, ayudaría con el campo y los animales, incluidos los fines de semana. No tardó ni dos días en encontrar empleo en una fábrica, en Orbatu, donde construían máquinas herramienta. Mi padre cuenta que en esa época tocabas la puerta de una fábrica, decías que eras de tal caserío y te ponían a currar sin preguntarte ni cómo te llamabas, porque sabían que la gente de los caseríos trabajaba duro. Mi abuelo lloró el primer día en que mi padre bajó a la fábrica. Sintió que se rompía la transmisión del caserío. Pero un par de meses después, mi padre apareció con la paga extra de Navidad y se la entregó a mi abuela: mil pesetas. Mi abuela también lloró, pero de alegría. En aquel tiempo, criaban una vaca todo el año, la vendían y sacaban dos mil pesetas. Mi padre les entregó mil en solo dos meses y ya no hubo más discusión: siguió trabajando en el taller y mi abuelo no le puso ningún problema.
Para entender de dónde me viene a mí esta gracia, tengo que contar la primera cita de mis padres. Porque igual también es una cuestión genética. Mi padre conoció a mi madre el día de su nacimiento, crecieron a cuatrocientos metros uno del otro, y unos cuantos años más tarde, mi padre bajaba en coche a Elgoibar cuando vio a mi madre caminando cuesta abajo por la carretera.
—Maite, ¿te llevo?
—Vale.
—¿Adónde vas?
—A Elgoibar con las amigas.
—¿Vais a hacer algo especial?
—No, nada.
—¿Quieres venir a pasar la tarde conmigo?
—Vale. ¿Adónde vas?
—A un funeral.
Ese fue su primer plan, un funeral en Azkoitia. No hubo beso en la primera cita. El siguiente plan me imagino que sería un poco más divertido, en alguna romería, en las fiestas que se hacían los fines de semana en los barrios rurales, en San Miguel de Elgoibar, en Arrate de Eibar, en Arretxinaga de Markina, en Santa Eufemia de Aulestia… Allí iban los chicos y las chicas de los caseríos a merendar y a bailar con lasjazbanak, o sea las jazz band, las orquestinas de saxofón, acordeón y batería que tocaban vals, pasodobles… Eran fiestas rurales. Mis padres no bajaban a los bares o a las discotecas de Elgoibar, de hecho a Elgoibar solo bajaban a trabajar, porque era otro mundo, un mundo urbano que no era el suyo, en el que se sentían incómodos. Mi padre cuenta que las chicas no querían bailar con los chicos de los caseríos, que para ligar con ellas tenías que hablar castellano, porque si le pedías el baile en euskera o en mal castellano, se burlaban, te llamaban casero, borono, paleto. Yo ahora le tomo el pelo:
—Aita, igual es que simplemente no querían bailar contigo, ¿no?
Porque él se considera un guaperas. Mira, eso igual también es genético. Pero es verdad, en los años sesenta y setenta, en los pueblos industrializados como Elgoibar, el euskera se consideraba un idioma rural, el idioma de los caseros, a muchos les daba vergüenza hablarlo en la calle. Mi padre se acuerda muy bien de quienes se burlaban de él.
Aquel mundo rural tenía una ventaja. Los jóvenes bailaban en las romerías de las ermitas en vez de bajar a las discotecas, y eso salvó la vida a muchos, porque en los años ochenta la heroína llegó como una inundación que arrasó el valle. Los pueblos se llenaron primero de jeringuillas, de chavales adictos que atracaban tiendas, deambulaban como zombis o aparecían muertos por una sobredosis, y luego empezaron las muertes por sida. Me recuerdo con ocho o nueve años, esquivando las jeringuillas en algunas calles de Elgoibar con mucha aprensión. Los fines de semana eran un desfase, los jóvenes ganaban buenos sueldos en los talleres, las discotecas estaban a tope, corría el dinero, corría la droga. El País Vasco fue una zona muy castigada por la heroína y el sida. Y a mis padres no les alcanzó todo aquello, porque ocurría allá abajo, en Elgoibar, en el mundo de los bares y las discotecas. Una vez pregunté a mi padre si en las romerías había drogas y me dijo que sí: café, copa y puro. Mi madre, cuando ve reportajes sobre aquella época, no se lo explica: «Yo nunca vi nada de todo eso, ¿dónde estábamos nosotros?». Pues estaban en San Miguel, por eso digo que era una especie de oasis.
Yo nací el 23 de noviembre de 1980 y mi hermana Sare el 23 de noviembre de 1983. La conclusión es evidente: mis padres nos concibieron el 23-F. A mí un año antes del intento de golpe de Estado, a mi hermana dos años después. Yo no sé qué celebraban mis padres el 23 de febrero, pero igual nos falta algún hermano intermedio porque en 1981 Tejero les cortó el rollo, vete a saber.
Solemos idealizar la infancia, pero la nuestra de verdad fue muy feliz, porque en San Miguel teníamos una libertad que ahora me parece increíble. Nos juntábamos veinte chavales del barrio y nos pasábamos toda la tarde en la plaza o en el monte. ¿Tú sabes lo que era jugar a escondites allí? Uno contaba hasta cien y los demás teníamos todo el bosque para escondernos. A veces, al final de la tarde, alguna madre iba de caserío en caserío preguntando si alguien sabía dónde andaba su hijo. Yo creo que todavía habrá algún chaval de entonces que se metió en el bosque y sigue por allí escondido, alimentándose de bellotas, con una barba así de larga.
No queríamos salir de San Miguel. Yo no empecé a bajar a la calle, a Elgoibar, hasta que empezaron a gustarme las chicas y ya hacíamos planes con los amigos de la ikastola, a los catorce o quince años. Pero hasta entonces ni hablar, no queríamos salir de San Miguel ni para ir de vacaciones. Éramos de las pocas familias del barrio que se podían permitir unas vacaciones de quince días: no porque a las demás les faltara dinero, sino porque tenían que cuidar el ganado, segar la hierba… Nosotros nos habíamos mudado del caserío Berdezkunde a una casa de dos pisos al lado de la carretera, cuando yo tenía tres años, y éramos de los pocos del barrio que vivíamos en un piso, sin campos ni animales. En verano, mis primos y mis amigos se tenían que quedar en San Miguel para ayudar a sus padres en el caserío. Y mi hermana y yo, que podíamos irnos, no queríamos.
Para una vez que salimos de vacaciones, casi no volvemos vivos. En el verano de 1989, mis padres alquilaron un apartamento en Peñíscola con mis tíos Jesús Mari y Nieves. Paseábamos los seis por el casco antiguo, visitamos el castillo donde se filmó la película El Cid, con Charlton Heston y Sofía Loren, por las noches bebíamos batidos en la terraza del hotel Papa Luna. Y la playa, claro. Nos pasábamos el día en la playa Norte.
La tarde del 16 de agosto, mi hermana Sare y yo entramos al agua, a jugar con las olas. Ella se metió un poco mar adentro, vi que se alejaba y me preocupé. Sare tenía cinco años, yo ocho. La llamé, me di cuenta de que intentaba volver pero no podía. Nadé hasta ella, quise ayudarla pero la corriente era demasiado fuerte y nos alejaba de la playa. Recuerdo la angustia cuando nos golpeaba una ola, perdía de vista a mi hermana y tardaba unos momentos en verla otra vez. Ella llevaba unas gafas de buceo verdes que le tapaban la nariz, no respiraba bien, le entró mucho miedo, a mí también, y me puse a gritar hacia la orilla con todas mis fuerzas. Mi madre entró al agua corriendo y chillando. La pobre no sabía nadar. Entonces apareció un ángel, un hombre de rasgos orientales que nadó rápido hasta nosotros, nos agarró, se puso a nadar de espaldas y nos sacó hasta la orilla. Mi madre lloraba, mi tía lloraba, nosotros rompimos a llorar, nos abrazamos con mi madre y mi tía. No supimos nada más de aquel hombre que nos salvó la vida, se marchó mientras nos abrazábamos. Cuando volvimos al apartamento, donde estaban mi padre y mi tío, mi tía Nieves se derrumbó: «Los niños, casi se nos han ahogado los niños». Y le entró una llorera terrible. Recuerdo mucho ese momento, la angustia, el vértigo, de repente la conciencia de la muerte a los ocho años. Mi tío Jesús Mari abrazó a mi tía Nieves, nos habló suave para calmarnos a todos. Luego se hizo el silencio en el salón. Un silencio espeso que se quedó con nosotros varios días, que nos seguía a la cocina, a las habitaciones, que flotaba por la casa como una niebla. Poco a poco volvimos a sonreír, a jugar, a ir a la playa. Pero ese silencio se quedó con nosotros para siempre. Nunca más volvimos a hablar de lo que pasó aquella tarde. No sé si puedo imaginarme el terror de mi madre cuando vio a sus hijos a punto de ahogarse, pero algo de esa angustia se quedó ahí, en el fondo de la memoria, muchos años después emergió de nuevo y la reconocimos.
4. UN CRÍO DE LA REAL
Me cuesta aceptar la distancia entre el Zuhaitz Gurrutxaga de veintidós años que viajó a Vigo sin ningún deseo de ganar la Liga y el Zuhaitz Gurrutxaga de diez que soñaba con jugar en la Real.
De niño no quería salir del frontón Murkaikupe. Arrastraba a mis amigos del barrio, organizábamos equipos de cuatro o cinco y echábamos partidos hasta llegar a doce goles. Si no ganaba mi equipo, insistía para que siguiéramos hasta dieciocho. O hasta veinticuatro. Vamos, que se jugaba hasta que ganara mi equipo. A los diez años yo era más competitivo que en cualquier momento de mi carrera deportiva, mucho más que en Primera División.
Jugaba a fútbol a todas horas, en todos los sitios y de todas las maneras posibles. Si no había otros chavales, tampoco era un problema. De hecho, mis primeros partidos once contra once los jugué yo solo en el frontón. Estaba yo, estaba el balón y nadie más. Los jugadores salían trotando al campo desde mi mente. Yo empezaba el partido siendo un jugador de la Real Sociedad. Por ejemplo, Gajate. Chutaba el balón contra la pared y al recibirlo me transformaba en Górriz. Górriz avanzaba, lanzaba el balón a la pared, lo recibía Larrañaga… Y lo iba narrando en voz alta como un locutor de radio:
Larrañaga abre a la banda para Zúñiga, Zúñiga pasa a Zamora, Zamora a Iturrino, Iturrino corre hasta la línea de fondo, centra al área, atención a Loren, ¡remata Loren y gooool!
Luego me convertía en los jugadores del equipo contrario, avanzaba dando pases hacia el otro lado del frontón, chutaba fuerte contra la pared y paraba el rebote con una estirada increíble. Lo paraba siempre porque en ese momento me convertía en el mayor ídolo futbolístico que he tenido nunca: Luis Miguel Arconada, el superhéroe que volaba para detener penaltis y salvar siempre a la Real, el que ganó dos Ligas, una Copa y la Supercopa.
¡No pasa nada, tenemos a Arconada!
Escribo esto justo al día siguiente de cruzarme con Arconada por la calle. Creo que fue la primera vez que lo vi en persona. Pasó por mi lado, me di la vuelta y me quedé un rato mirándolo, hasta que giró en una esquina y lo perdí de vista. Ahora mismo lo cuento y me emociono hasta las lágrimas. Porque pienso en mi admiración infantil por Arconada y me viene la época más feliz de mi vida, la más alegre, la más despreocupada, cuando jugaba con mis amigos o cuando fantaseaba aquellos partidos en el frontón. Me hubiera gustado saludar ayer a Arconada y contarle las paradas que hacía imaginándome que era él. A Loren, que acabó siendo mi compañero en la Real unos años más tarde, nunca le conté que él marcó un montón de goles en mi barrio durante mis fantasías, y algún día me gustaría decírselo. Todos los niños del mundo merecerían ser tan felices como lo fui yo en el frontón Murkaikupe. Solo necesitaba un balón y tres paredes. Ni se me ocurría que mis sueños fueran a cumplirse y desde luego no imaginaba las consecuencias.
A los once años jugaba en el equipo de la ikastola de Elgoibar, seis contra seis en campos de fútbol sala, y nos clasificamos para la final del campeonato escolar guipuzcoano. Buah, mi primera final, un exitazo, no sabes cómo nos impresionaba viajar a Donostia a jugarnos el título. Era todo un viaje. Todavía me acuerdo del cartel enorme de Philips con letras de neón que había en lo alto del edificio de La Equitativa. Para mí era como ir a Nueva York.
La final la jugamos en el polideportivo Gasca. El rival era un equipo de Lasarte en el que jugaba un chico buenísimo, uno tan bueno como para que todos los jugadores guipuzcoanos de once y doce años supiéramos su nombre: ¡Chus Duarte! Era un zurdo mágico, una estrella. Salimos a calentar y lo reconocimos enseguida: un tío enorme, qué piernas, qué hombros, qué barba, ¿de verdad tenía doce años? El árbitro le pidió el carné de identidad para comprobarlo y se ve que sus padres ya estaban acostumbrados, porque se lo dieron enseguida: Jesús Duarte Caballero, nacido en San Sebastián el 9 de enero de 1980, efectivamente. El chaval nos volvió locos con sus regates, no perdía nunca el balón, marcó ocho goles y nos ganaron 9-5.
A los once años yo ya era subcampeón y me sentía feliz: habíamos conseguido que un pueblo pequeño como Elgoibar llegara a la final de Gipuzkoa, toda una hazaña, y encima metí cuatro goles. Estaba contentísimo.
Duarte jugó en las categorías inferiores de la Real como lateral izquierdo y llegó al segundo equipo, pero sufrió una lesión grave que le cortó la progresión. Siguió unos cuantos años en clubes de Segunda B, en el Barakaldo, el Burgos, el Cádiz… Unos años más tarde yo iba con mi guitarra al hombro por la calle, para dar un concierto, cuando alguien me llamó desde un andamio:
—¡Qué pasa, Gurru!
Era el gran Jesús Duarte Caballero. Charlamos un rato, me contó que curraba en la construcción y le mencioné aquel campeonato escolar.
—¿Te acuerdas de la final que jugamos en el 92?
—Hombre, claro. Yo metí ocho goles y tú cuatro.
—Chus, fíjate, me ha tocado marcar a algunos de los mejores delanteros del mundo, a Rivaldo, Kluivert, Hasselbaink, Milosevic, Raúl, pero ninguno me pareció tan superior como tú.
Él se rio:
—¡Qué exagerado, Gurru!
Pero es verdad. Lo invité a un concierto porque me hacía ilusión actuar ante uno de los futbolistas que más me ha impresionado en la vida.
En la infancia desarrollamos capacidades que serán claves en nuestro futuro profesional. En mi caso lo veo muy claro. Gracias a la preparación y a la disciplina con la que trabajé a partir de los once años, pude ofrecer mi principal aportación a la Real Sociedad subcampeona de Liga en 2003, una especialidad que ningún otro jugador de aquella plantilla fabulosa dominaba: al acabar la temporada, salí ante los treinta mil espectadores de Anoeta a tocar el acordeón.
Con once años yo iba a clases de música todos los miércoles de ocho a nueve de la noche. Tocaba la trikitixa, el acordeón típico de las romerías. Se hace por parejas: uno toca el acordeón y otro el pandero, y durante unos cuantos años a mi hermana Sare y a mí nos ponían a tocar en las fiestas de San Miguel. Yo salía nerviosísimo porque teníamos que actuar ante treinta o cuarenta personas, incluidos nuestros padres, los amigos del barrio y algunos primos que ya llevaban una medio cogorza… Por eso digo que fueron años claves en mi formación, porque en las romerías me enfrentaba a un miedo escénico que ríete tú de jugar en Wembley.
No fue la única disciplina artística en la que me prodigué en aquella época. En Elgoibar organizaron un concurso juvenil de bertso idatziak, versos escritos para cantar, con un premio de quince mil pesetas: justo lo que necesitaba para comprarme una consola de videojuegos. Era el único de mis amigos que no tenía consola, porque mis padres me dijeron que ahorrara si quería una. Así que me encerré una tarde en mi cuarto, escribí unos versos, los presenté al concurso y gané: fue mi primera experiencia como letrista y me sirvió para comprarme la videoconsola. Te parecerá una cosa banal, pero si te digo que años después una videoconsola me salvó la vida en mi época de miedos y depresiones, no exagero mucho.
El debut en un campo grande cambió mi carrera futbolística. ¡Ay, los debuts! Jugué por primera vez en el campo de Lerun con el Club Deportivo Elgoibar contra el Soraluze, equipo del pueblo vecino, fui delantero centro titular, ganamos 9-0 y no marqué ningún gol. Nos pasamos el partido sin salir del área rival, todo un barullo de piernas en el que el balón rebotaba por todas partes hasta que alguien de mi equipo le daba una patada y gol. Debieron de marcar todos menos el portero y yo. A mí no me caía nunca. Mira Raúl, el delantero del Real Madrid: no era el más rápido ni el más fuerte ni el más hábil ni iba bien de cabeza, pero le caían todos los balones y se hinchaba a meter goles. Por algo sería, por la intuición, el instinto de delantero, algo que yo desde luego no tenía. Así que en el partido siguiente el entrenador me puso de defensa. Y ahí me quedé. A partir de esa victoria por 9-0, en las siguientes veintiún temporadas, en todas las categorías, todos los entrenadores me pusieron de defensa. No volví a jugar de delantero hasta los últimos veinte minutos de mi último partido.
Le he dado muchas vueltas: sé que si hubiera seguido como delantero, nunca habría llegado a Primera División, porque necesitas una calidad superior a la de un defensa; pero también estoy seguro de que como delantero habría sufrido mucho menos en mi vida. Creo que un defensa siente más miedo a fallar. Y el portero, más todavía. Porque un delantero puede salir en los últimos diez minutos, meter un gol de rebote con el culo y convertirse en el héroe. Pero si un defensa sale en los últimos diez minutos para mantener un resultado, es casi imposible que sea el héroe y es mucho más probable que sea el villano, el responsable de una derrota. El defensa soporta mucha presión y yo unos años más tarde llegué a mi límite de resistencia. Bueno, en realidad pasé ese límite derrapando y me despeñé por un barranco.
Al principio todo iba bien. Me reconvirtieron en defensa y fui titular en el equipo infantil del Elgoibar durante toda la temporada, y eso que jugaba con chavales un año mayores que yo. Me ponían de líbero, una posición que ya ni existe: estaban los dos defensas centrales y yo jugaba detrás de ellos para llegar a los balones sueltos y despejarlos. Entonces no se sacaba el balón jugado, nada de combinaciones ni exquisiteces: patadón para arriba y a correr. Yo era rápido, llegaba bien al corte, sacaba el balón con contundencia… Jugué una temporada buena y en el verano de 1993 recibimos la llamada telefónica más feliz de mi vida. La recibió mi madre. Era Manuel Esnaola, alias Muxi, presidente del Club Deportivo Elgoibar y propietario de la tienda de deportes donde todos los chavales del pueblo comprábamos las botas de fútbol.
—Maite, nos han llamado de la Real. Que han estado viendo los partidos de Zuhaitz y quieren que vaya a hacer unas pruebas a Zubieta.
—¿Y eso es bueno?
Mi madre me veía muy crío para empezar con aquellas historias.
—¡Cómo que si es bueno! ¡Es buenísimo! Venid mañana mismo a la tienda a comprar unas botas buenas, os hago descuento, que el chaval tiene que ir bien preparado a Zubieta, que no se diga.
Compramos unas botas de cuero de canguro en la tienda de Muxi y un paquete de grasa de cerdo en la charcutería para engrasarlas. Canguro y cerdo: lo mejor de lo mejor.
Cuando entré en el vestuario de Zubieta, me fui encogiendo. Allí me encontré con unos cincuenta chavales de mi edad, de toda Gipuzkoa, a muchos los conocía porque nos habíamos enfrentado durante la temporada, y vi que estaban los mejores de cada equipo, seguros de sí mismos, confiados, hablando tranquilamente. En el vestuario del Elgoibar yo era de los que más hablaba y bromeaba, pero en Zubieta no me atrevía. Me senté en una esquina y me quedé callado.
Nos dieron la misma camiseta azul con publicidad de Niessen, el mismo pantalón corto y las mismas medias con las que se entrenaban los jugadores del primer equipo de la Real. En el Elgoibar cada uno íbamos con nuestros pantalones y camisetas, nos los llevábamos de vuelta a casa llenos de barro y a nuestras madres les tocaba limpiarlos una y otra vez. En la Real nos daban la ropa igual para todos, al acabar el entrenamiento la tirábamos a una cesta de mimbre y un trabajador del club se la llevaba a la lavandería. De casa solo traíamos y llevábamos las botas, el resto lo ponía la Real.
A mí me impresionó todo aquello. Sales del vestuario con otros cincuenta chavales uniformados y te sientes parte de una institución, algo grande, algo importante, que por un lado te ilusiona muchísimo y por otro lado te inquieta un poco, porque tienes que responder bien, superar unas pruebas, y ya con trece años empiezas a sentir la responsabilidad.
Salimos de las instalaciones de Zubieta y caminamos un kilómetro hasta el hipódromo de Lasarte, donde se entrenaban muchas veces los equipos de la Real. Nos abrieron la verja, atravesamos la pista elíptica de las carreras de caballos y entramos al enorme rectángulo central en el que había unas cuantas porterías, en medio del hipódromo. Ahora ya sabes por qué a los jugadores del Sanse, del segundo equipo de la Real, los llaman potrillos.
Los ejercicios los dirigían varios entrenadores, pero enseguida se veía que quien mandaba allí era un señor bajito de pelo blanco espeso, nariz larga, mentón ancho, un señor muy estricto en los entrenamientos y muy amable después. Era Javier Expósito, entrenador del Sanse durante décadas y responsable en ese momento de las categorías inferiores, toda una institución en la Real, una de las personas que más me ayudó en momentos difíciles.
Los cincuenta chavales nos entrenamos en el hipódromo durante un par de semanas. Nos dividían en equipos, jugábamos partidos y yo me sentía a gusto, sin hacer grandes alardes pero concentrado en la defensa, eficaz, cómodo. Los entrenadores me animaban y me decían que lo estaba haciendo bien. Después de las dos semanas, nos dieron las gracias y nos dijeron que al cabo de unos días nos llamarían para decirnos si nos habían seleccionado o no. Yo me había quedado satisfecho, pero todos los chavales eran tan buenos que me parecía difícil que me eligieran. Un día sonó el teléfono en casa y lo cogió mi madre. Era el presidente del Elgoibar.
—¡Maite, abre una botella de champán!
Me puse a dar saltos de alegría. Mis padres me felicitaron pero se quedaron un poco a medias, porque no tenían muy claro que fuera buena idea mandarme a la Real siendo tan crío. Les preocupaba que me quedara grande. Pero yo fui corriendo a contárselo a los amigos del barrio, a los compañeros del Elgoibar, a los de la ikastola.
—¡Voy a jugar en la Real!
El debut con la Real fue uno de los mejores de mi vida. No estropeé nada, no perjudiqué a nadie y además salté al césped en el primer partido de la historia de Anoeta, el 13 de agosto de 1993, en un amistoso de la Real Sociedad contra el Real Madrid. Debuté como recogepelotas. Sortearon quince puestos entre ciento y pico chavales de las categorías inferiores y me tocó, toma ya. Nos dieron un chándal y un chaquetón, nos colocaron alrededor del campo y me encantó ver de cerca el calentamiento de mis ídolos de la Real y de las estrellas del Madrid. Allí estaban Kodro, Alkiza, Océano, Carlos Xavier, Larrañaga. Y Butragueño, Zamorano, Míchel, Luis Enrique… Cuando se retiraron al vestuario, antes de empezar el partido, los recogepelotas salimos al campo a dar unos pases con el balón ante treinta mil personas. Todavía recuerdo el cosquilleo. ¡Qué pasada!
En todo el partido solo recogí un balón. Se me acercó Loren, el delantero que había marcado un montón de goles en el frontón Murkaikupe en mi imaginación, le lancé la pelota y me dijo: «¡Gracias, chaval!». Luego metió el 1-0, así que colaboré en el primer gol de la historia de Anoeta, ¿no? Lo que pasa es que con ese balón también debí de transmitirle algún maleficio, porque al cabo de unos meses a Loren lo reconvirtieron en defensa, como me había pasado a mí, y siete años después al pobre le tocó jugar conmigo como pareja de centrales.
El partido terminó 2-2. Goles de Loren y Océano para la Real, doblete de Butragueño para el Madrid. Apagaron las luces del estadio, lanzaron fuegos artificiales, instalaron una tarima en el campo y salió a cantar Luz Casal. Vi el concierto desde la grada y me flipó. Quién me iba a decir que al cabo de diez años yo subiría a una tarima en este mismo campo, con todos mis compañeros de equipo, como subcampeón de Liga. O más raro aún: quién me iba a decir que iba a subir a la tarima y que me quedaría el último allí arriba, con pánico a bajar, porque mi cabeza ya estaba muy tocada y la muchedumbre que invadió el campo disparaba todas mis fobias hasta un nivel de ansiedad insoportable. Ya en el vestuario, el único compañero a quien le había contado mis problemas se dio cuenta de mi ausencia y pidió a un policía que fuera a rescatarme.
En el primer entrenamiento del equipo infantil de la Real, Javier Expósito nos dejó las cosas claras: cada vez que vistiéramos la camiseta, estaríamos representando a la Real Sociedad de Fútbol. Así que nada de pelos largos, pendientes ni tonterías por el estilo. Había algún disidente, algún chaval con rastas que se resistió y lo pasó mal. Muy bueno tenías que ser para dejarte rastas y seguir subiendo de categoría. Para Expósito, la imagen, la actitud y el comportamiento eran tan importantes como el talento futbolístico. Él marcaba el tono de la Real. A la antigua usanza, sí. Pero no era solo una cuestión estética. Teníamos que mantener el escudo impoluto: si recibíamos una entrada dura, teníamos que callarnos y seguir jugando; si alguien nos insultaba, teníamos que callarnos y seguir jugando; si se montaba una pelea, teníamos que callarnos y seguir jugando; no podíamos protestar al árbitro ni encararnos nunca con un rival. Si alguna vez nos expulsaban por protestar o por pelearnos, recibíamos la sanción federativa y otra sanción del propio club por manchar su imagen. Los entrenadores de todas las categorías inferiores de la Real nos insistían en el buen comportamiento durante los partidos. Lo cuidábamos mucho, y no era nada fácil, porque jugábamos contra los equipos de los pueblos, que nos tenían muchas ganas. Nos daban leña a base de bien. A veces nos llamaban putos pijos, pijos de la capital, y yo pensaba: joder, pero si soy de caserío, si soy más de campo que las amapolas. Pero nada: teníamos que recibir las patadas, los insultos, callarnos y seguir jugando. Cuando llegué a Primera me tocó lidiar con tipos como Darío Silva, Catanha, delanteros que zurraban más que los defensas, y pensaba: a ver cómo respondo yo ahora. No estábamos acostumbrados al juego sucio. En la Real tenías que portarte de manera exquisita y te lo inculcaban desde crío.
También teníamos otra obligación: ganar. Y ganar todos los partidos. Porque éramos una selección de los mejores jugadores de Gipuzkoa y en infantiles solo jugábamos contra equipos de la provincia, así que era obligatorio ganar siempre. Ese año jugamos treinta partidos y ganamos veintinueve. Perdimos en Eskoriatza contra el equipo de la ikastola Almen, en un campo de gravilla, 2-1. Jugué como titular los treinta partidos, ganamos veintinueve y fuimos campeones, pero eso se daba por descontado, y el único recuerdo que me queda de aquella temporada, como una cicatriz en la memoria, es el partido del fracaso.
Fue un año bueno para mí, encajé bien en la Real, pero yo era defensa: con la superioridad tan grande de nuestro equipo, no podía aportar nada destacable para la victoria y solo podía meter la pata y provocar una derrota. Qué voy a decir, ¿que disfrutaba jugando? Sí y no. En la Real jugaba muy contenido, muy cumplidor, muy pendiente de no fallar, y recuerdo el desahogo con el que luego salía a los partidillos en el recreo de la ikastola o en el frontón Murkaikupe con mis amigos: me desataba, corría por todo el campo, regateaba, metía goles, disfrutaba muchísimo. Es verdad que la ilusión por jugar los domingos con la camiseta de la Real Sociedad era superior a todo, pero ahora lo puedo decir: con trece años ya empecé a sentir agobio en el campo.
5. DEL CARDIÓLOGO A WEMBLEY Y VUELTA AL CARDIÓLOGO
Una vez al año iba con mi madre al Hospital Universitario de Navarra para que me revisaran el corazón. Allí pasaba un día muy largo de pruebas, auscultaciones, placas, electrocardiogramas, ecocardiogramas… Luego nos recibía el cardiólogo que me había operado nada más nacer, y nos explicaba los resultados. Yo no entendía mucho de lo que nos contaba, pero al terminar siempre le hacía la misma pregunta con un poco de vergüenza, porque yo de niño no hablaba muy bien el castellano y me daba apuro que la conversación se prolongara. Solo quería saber una cosa, la pregunta era sencilla:
—Doctor, ¿puedo jugar al fútbol?
Él siempre me respondía:
—Claro que sí, Bustingorri.
Bustingorri era uno de los jugadores más emblemáticos de Osasuna en los años ochenta.
Todos los años recibía esa respuesta, claro que sí, Bustingorri, hasta que en agosto de 1994, después de las revisiones, le repetí la pregunta al doctor con una pequeña variante.
—Doctor, ¿puedo jugar al fútbol? Es que juego en la Real Sociedad.
El cardiólogo dudó un momento y me contestó:
—Claro que sí…
…pero no añadió «Bustingorri». Y yo me fui con la mosca detrás de la oreja. Una semana más tarde nos llegó una carta en la que el doctor declaraba que yo tenía una deficiencia congénita en el corazón y no podría practicar «deporte de alto nivel competitivo». Se me cayó el mundo encima.