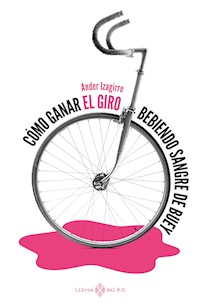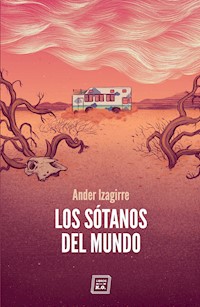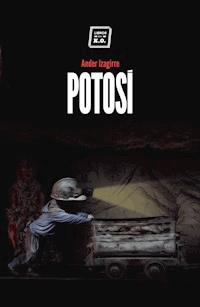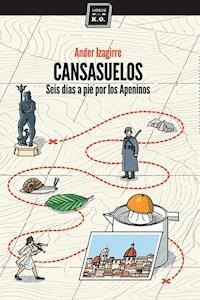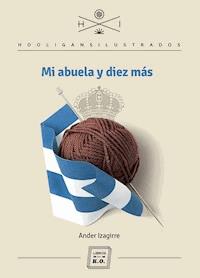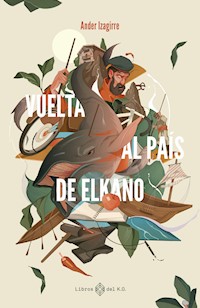
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del K.O.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Hace quinientos años, la expedición de Magallanes y Elkano dio la primera vuelta al mundo. Ahora Ander Izagirre sale de Getaria y vuelve a Getaria, el pueblo natal de Elkano, para darle una vuelta geográfica, histórica y mental al país de los vascos.
Viaja en bicicleta y va encontrando historias asombrosas: las de hace quinientos años (navegantes, exploradores, esclavos, revolucionarios, emperadores, desterrados, balleneros, espíritus locales, dioses remotos) y las actuales (exploradoras, pescadores, mineras, inmigrantes, carpinteros, arqueólogas, cocineros, escultores, poetas, chocolateros). Sus relatos muestran los contrastes y las similitudes entre la sociedad vasca que participó en la primera vuelta al mundo y la actual. Desvelan una historia de luces y sangres, un potaje de culturas y una pasión exploradora.
Mezclando la crónica de viajes, la narración de aventuras, la exposición histórica y el ensayo sutil, Izagirre cuestiona el mito del vasco irreductible, puro, encerrado en sus esencias: «Si hay que simplificarlos en una estampa, los vascos no fueron precisamente un pueblo de campesinos aislados, sino un pueblo de navegantes promiscuos».
Siempre viene bien darle una vuelta a todo. Especialmente a los países.
LO QUE PIENSA LA CRITICA
«Izagirre da otra lección de periodismo viajero. Navega en bicicleta por el país de los vascos, desmonta tópicos y narra historias fascinantes de un pueblo marítimo y multicultural, con sus esplendores y miserias, desde la primera vuelta al mundo hasta las exploraciones de hoy». - Mikel Ayestaran
SOBRE EL AUTOR
Ander Izagirre pedalea para escribir, porque si no, no le sale. Necesita pedalear los libros, caminarlos o por lo menos dar saltos por el pasillo para agitar un poco las ideas. Así ha publicado en esta editorial Plomo en los bolsillos (su libro de historias del Tour de Francia), Cansasuelos (su viaje a pie por los Apeninos), Los sótanos del mundo (su recorrido por las depresiones geográficas más profundas de seis continentes), Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey (su libro de historias del Giro de Italia) y Vuelta al país de Elkano (un recorrido por el pasado y presente de la historia del pueblo vasco).
Nació en Donostia-San Sebastián en 1976 y a los cinco años el gol de Zamora lo lanzó por los aires, por eso escribió un Hooligan Ilustrado sobre la Real Sociedad: Mi abuela y diez más.
Por el libro Potosí, también publicado por Libros del K.O., le dieron el Premio Euskadi de Literatura de 2017, el English Pen Award de 2018 y el premio Kapuscinski en Polonia en el año 2022. Esta crónica de las minas bolivianas se ha traducido a cuatro idiomas. En 2015 recibió el Premio Europeo de Prensa por un reportaje sobre crímenes militares en Colombia.
En Twitter: @anderiza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ander Izagirre
VUELTA
AL PAÍS
DE ELKANO
primera edición: septiembre de 2022
© Ander Izagirre, 2022
© Libros del K.O., S.L.L., 2022
Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511
28020 - Madrid
El autor recibió ayuda económica de la Elkano Fundazioa para escribir este libro
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición de la Comunidad de Madrid.
isbn: 978-84-19119-01-8
código ibic: FJH, HB
diseño de cubierta y mapa: Artur y Denís Galocha
maquetación: María OʼShea
corrección: Melina Grinberg
CAPÍTULO 1. EN EL PAÍS DE LA BALLENA
En el que se produce una lamentable confusión entre ballenas y ratones, aparece un lingote de plata en el fondo de la bahía, un esclavo negro elabora la primera salsa de la gastronomía vasca, los guipuzcoanos hacen un poco de revolución, se explica quién fue el famoso Magallanes y se intenta entender para qué sirve un Elkano.
Ven una ballena y creen que es un ratón, protestó Jorge Oteiza.
La isla de San Antón es un pequeño monte de arenisca con forma redondeada como el lomo de un animal, con una cabeza que apunta al norte, y sí, la llaman el Ratón de Getaria porque desde lejos parece un roedor adentrándose en el océano. Tiene incluso una larga cola artificial, un dique de doscientos metros que une la isla con el continente y crea un refugio magnífico: los barcos amarran al sureste del dique, protegidos de las tempestades que en la costa vasca suelen llegar del noroeste. Los habitantes de Getaria se empeñaron desde la Edad Media en la construcción de muros para protegerse del océano, pero en 1474 se lo debieron de tomar muy en serio porque dictaron esta ordenanza: la mitad de los ingresos obtenidos por la caza de ballenas en aguas de Getaria se destinaría a pagar las obras del muelle y los guardamares. En 1490, cuando un crío de tres años llamado Juan Sebastián correteaba por el pueblo, remataron el espigón que unía definitivamente la isla a tierra firme. O no tan definitivamente. En los siguientes siglos aparecen noticias frecuentes de temporales que destrozan el dique, de nuevas reparaciones, derrumbes, boquetes, más obras, exigencias de impuestos a los barcos que recalan en Getaria para sufragar semejante testarudez, ese empeño por construirse un nido en el mar.
Pero no tenían otro remedio, porque el puerto era lo único que daba sentido a Getaria. Este es un sitio nefasto para establecer un pueblo. Lo construyeron en lo alto de un promontorio litoral que se desploma en acantilados al este y al oeste, con una costa abrupta a la espalda que le cierra la salida al sur, pero en un sitio ideal para un puerto, al amparo de la isla de San Antón. En la costa vasca abundan los pueblos así, siempre al sureste de cabos y promontorios que los protegen de las tempestades, como Hondarribia, Ondarroa, Lekeitio, Bermeo, como el caso imposible de Elantxobe, un pueblecito que cuelga en un acantilado del cabo de Ogoño y parece a punto de desprenderse en cuanto alguien estornude. El criterio para elegir el emplazamiento de un pueblo era evidente: daba igual dónde hubiera que construir las casas, lo importante era dónde amarrar los barcos.
En el casco antiguo de Getaria, bajo el palacio de la familia Zarauz, los arqueólogos encontraron una vértebra de ballena que algún albañil había usado mil doscientos años antes para ceñir una columna. El hueco de la vértebra había sido tallado y presentaba restos de madera carbonizada: probablemente la cabaña o la casa se incendió. En ese mismo estrato altomedieval aparecieron montones de huesos de ballena trabajados, costillas y mandíbulas con cortes de cuchillo, una abundancia de osamentas que no se explica por el aprovechamiento de algún cetáceo varado de manera esporádica en la playa, sino por una actividad de caza y de industria ballenera permanente ya en el siglo ix. En el sepulcro de piedra de los Zarauz, conservado en la vecina iglesia gótica de San Salvador, aparece una ballena tallada en el escudo familiar: un animal muy poco frecuente en la heráldica, una señal evidente del origen de su riqueza y posición social. En el escudo de Getaria figura una ballena arponeada. En 1256, el rey castellano Alfonso X confirmó el fuero que tenía Getaria desde que la fundó un rey navarro y recordó a sus vecinos que la primera ballena de cada temporada era para el monarca. A cambio, los getariarras y sus mercancías quedaban exentos de peajes en los caminos de León y Castilla. En 1474, cuando decidieron construir el dique entre el continente y la isla, 128 vecinos mosqueados firmaron una declaración ante el escribano: la obra les iba a costar un dineral, ya estaban endeudados hasta las orejas, arruinados por incendios, marejadas y pestes, pagaban demasiadas contribuciones a la monarquía sin tener a cambio ni un camino decente por tierra ni un puerto seguro, así que se negaban a seguir entregando la ballena anual al rey. En adelante se tendría que apañar merendando sardinas. En 1626, en las Juntas Generales de Gipuzkoa que se celebraron en Getaria, algunos diputados manifestaron su preocupación porque los holandeses estaban fichando a marineros guipuzcoanos para aprender de ellos su exclusivo arte de cazar ballenas. Decidieron investigar puerto por puerto y multar a los traidores. En 1798, el getariarra Manuel de Agote volvió de sus misiones comerciales en China y presentó un proyecto para revitalizar la caza de ballenas: apenas quedaban ejemplares en el Cantábrico, así que propuso expediciones a Groenlandia, Spitzberg, Labrador y otras aguas árticas. En 1800, el viajero y erudito prusiano Wilhelm von Humboldt anotó que los agricultores de estas colinas costeras clavaban huesos de ballena en el terreno para enroscar en ellos las vides del txakolí, el vino blanco de la zona. En 1878 cazaron la última ballena en aguas de Getaria. Los pescadores de Getaria, Orio y Zarautz se la disputaron con tanto encono que el animal se pudrió en la playa antes de que llegaran a un acuerdo para repartírsela. Su esqueleto de doce metros se exhibe desde 1934 en el Aquarium de San Sebastián y creo que todos los niños guipuzcoanos recordamos, con mucha impresión, el día en que nos llevaron a ver sus fauces. El fondo de la bahía de Getaria es un cementerio de huesos de ballena. No venían plácidas a morir: las perseguían, las arponeaban, las arrastraban hasta aquí, las despedazaban y las fundían para convertirlas en el aceite que iluminaba Europa.
Qué puede esperarse de un pueblo que tiene una montaña con forma de ballena entrando en el puerto y la confunde con un ratón que sale, escribió el escultor Oteiza. Pues esos somos, en general, los habitantes actuales de la costa vasca: coleccionistas de postales, admiradores de un paisaje que no entendemos.
el país vasco no se puede entender sin su vida abierta al mar, sin las influencias que recibió del mar, sin sus aportaciones a la historia marítima de la humanidad. Si los vascos fueron alguna vez buenos en algo —si incluso fueron los mejores en algo—, fue construyendo barcos, navegando, comerciando, pescando y cazando ballenas.
Todas las naciones crean sus mitos y se presentan con los rasgos de identidad que les convienen: lo curioso es que en el País Vasco triunfó la idea de una esencia rural, campesina, replegada, resistente. En 1876 los territorios de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra quedaron arruinados por las guerras carlistas y vieron cómo el Gobierno español abolía los fueros con los que se habían regido desde la Edad Media —sus instituciones y leyes propias—. Empezó una emigración masiva de jóvenes a las Américas. El geógrafo francés Elisée Reclus publicó ese mismo año un artículo titulado «Los vascos, un pueblo que desaparece», en el que describía ese ambiente de extinción. Al mismo tiempo el país se transformó a toda velocidad: proliferaron las industrias (con las explotaciones mineras, las fábricas y los altos hornos que devoraban el paisaje) y se desparramaron las ciudades (con la llegada de miles de obreros inmigrantes), sobre todo en Bizkaia, donde surgió una reacción nacionalista vasca. Era una respuesta típica de la época, de una punta a otra del continente, que en este caso tomó tintes especialmente tradicionalistas, conservadores, racistas. Aquellos primeros nacionalistas vascos temían por la permanencia de su pueblo, su cultura, su idioma, su sangre, sus mentones prominentes, sus orejas desplegadas y sus narices largas, y frente a las industrias, frente a las ciudades, frente a la contaminación de gentes ajenas, fijaron un ideal de pureza: el caserío. «Todos los vascos descendemos de aldeanos», dijo Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco. Sus seguidores presentaron el mundo rural como un cofre de las esencias vascas, de las viejas leyes propias, de las buenas costumbres cristianas, del euskera limpio, de los cantos, las danzas y los deportes rurales. Exaltaron la figura del vasco apegado a su caserío, su tierra y sus costumbres, del vasco que habla una lengua antiquísima sin parentesco conocido, del vasco guardián de un país indómito, del vasco puro jamás mezclado ni conquistado, siempre amenazado por la conquista y la mezcla.
En realidad, los vascos de la vertiente atlántica habitaban un territorio montañoso, fresco y húmedo que apenas daba para una agricultura de supervivencia, a la orilla de un mar que durante siglos se les ofreció como única oportunidad para salir a ganarse la vida, y salieron, qué remedio, salieron a navegar desde tiempos muy tempranos hasta costas muy remotas, exportaron lanas y hierros, persiguieron bacalaos y ballenas, atravesaron océanos, comerciaron, se mezclaron, pactaron, emigraron, durante dos mil años participaron en imperios, colonizaron y fueron colonizados, alumbraron hazañas y desataron horrores, fueron dignos de admiración y motivo de espanto. Si hay que simplificarlos en una sola estampa, los vascos no fueron precisamente un pueblo de campesinos aislados, sino un pueblo de navegantes promiscuos.
en 2018, el buceador borja inza encontró una pieza metálica, brillante y redondeada en el fondo de la bahía de Getaria. Pesaba ocho kilos. Inza tuvo que abrirse la cremallera del traje de neopreno y guardársela dentro, para nadar con ella en el pecho hasta la superficie. Los expertos concluyeron que se trataba de un lingote de plata de los siglos xvi o xvii, como los que se traían de las minas de Potosí, y probablemente de contrabando, porque no tenía las marcas que se les estampaban después de pagar los impuestos al rey. Arqueólogos submarinos repasaron el fondo, sin encontrar ningún lingote más, pero Inza, explorador habitual de la bahía, les señaló unas formaciones rocosas que le habían llamado la atención. En las batimetrías —en los mapas digitales del fondo marino— se veían muy bien: del istmo del monte San Antón hacia el este salía una estructura de tres líneas paralelas muy evidentes.
A la arqueóloga Mertxe Urteaga se le encendió una bombilla.
Bajaron lo que llaman la chupona, una máquina que limpia los fondos de arena, y despejaron esas aparentes estructuras. Las tres hileras rectangulares parecían formadas por bloques de rocas uniformes, y Urteaga, descubridora de los restos romanos más importantes de Gipuzkoa, pensó que podían ser los muros de un antiguo puerto sumergido.
O, por fin, las cetáreas.
—De joven yo venía mucho a Getaria. Me gustaba pasar al monte San Antón, curiosear por estas orillas… —me dice Urteaga, mujer menuda de sesenta y dos años, melena corta muy negra, rostro redondeado y juvenil, miradas fijas, pausas antes de cada sorpresa—. Una vez me fijé en unos huecos redondeados en las rocas y me recordaron a unos viveros de peces que construyeron los romanos en Gandía. Siempre andaba atenta a indicios así. En los años noventa leí De Brigantium a Oiasso, un estudio de los enclaves romanos en la costa cantábrica, y ahí me encontré por primera vez con la palabra cetaria.
—¿Y qué es una cetaria?
—Una factoría de salazones, una estructura para preparar conservas de pescado.
Cetárea es el nombre de las piletas de piedra que construían los romanos para salar el pescado y elaborar el garum, una pasta a base de intestinos, hígados, huevas, espermas, sangres y demás restos de peces, que trituraban, sazonaban y dejaban un par de meses al sol. Los romanos, gente recia, condimentaban sus platos con esa salsa. También la usaban para conservar alimentos, porque los microbios no se atrevían ni a arrimarse a semejante mejunje.
Una hipótesis sostiene que el nombre de Getaria viene del latín cetaria (pronunciado «ketaria»), que a su vez deriva del griego ketos: monstruo marino, cetáceo. Getaria sería, literalmente, el pueblo de las ballenas (al que llamamos, turistas de nuestro propio país, el pueblo del ratón).
El descubrimiento de unas piletas de piedra en el fondo de la bahía podía confirmar ese origen romano.
—Hicimos dos campañas de arqueología submarina. Pero al final nada, descartamos que fueran estructuras de origen humano. Eran formaciones geológicas, muy regulares pero geológicas.
Veinte años antes, Urteaga y sus colegas habían descubierto cerámicas romanas y restos de cabañas del siglo i en el subsuelo del casco histórico de Getaria. El mito dice que los vascones fueron un puñado de indígenas que se resistieron al Imperio, no se dejaron conquistar y por eso preservaron su lengua y su cultura. Pero los romanos se instalaron donde quisieron, fundaron sus ciudades y trajeron sus leyes, las élites vasconas se integraron en los negocios y la administración imperial, la lengua vasco-aquitana se manifestó por escrito bajo dominio romano en lápidas y demás inscripciones, aquí se formaron cohortes vasconas para luchar a las órdenes del emperador contra los cántabros, germanos y británicos, tan mercenarios como los que más. Mertxe Urteaga me cita en Irun, donde ella encontró los restos de la ciudad portuaria de Oiasso, para explicarme que la cultura vasca no sobrevivió a pesar de los romanos, sino gracias a los romanos. Para escuchar ese argumento todavía me falta dar toda la vuelta al país.
Eso siempre viene bien: darle una vuelta a todo. Especialmente a los países.
era un esclavo liberado, posiblemente africano, y trabajaba en la industria pesquera de la costa vasca hace dos mil años. Caius Iulius Niger declaró en una placa de mármol que había mandado construir una tumba para él mismo, para su hermano Caius Iulius Adiucus y para Iulia Hilara, quizá esposa de alguno de los dos. No era casual que los tres se llamaran Iulius o Iulia. La placa decía que eran libertos, antiguos esclavos de Caius Iulius Leo, el patrón de quien debieron de tomar el nombre.
La placa apareció en 1984, durante unas prospecciones arqueológicas en el fondo de unas estructuras de piedra: tres cubículos casi completos y otros cuatro muy deteriorados. Presentaban una planta cuadrada de 2.6 por 2.2 metros y una profundidad de ochenta o noventa centímetros, que debió de ser mayor en su origen. Los vecinos conocían de sobra estas ruinas. Figuraban en un mapa militar de 1779, los trabajadores que construyeron el ferrocarril en 1863 las señalaron como un obstáculo para tender las vías, pero siempre se consideró que se trataba de viejos hornos para fundir grasa de ballena. Hasta que los arqueólogos excavaron el fondo de las piletas y encontraron anzuelos, lastres de redes y restos de ocho especies de peces. Concluyeron que aquí se elaboraba pasta de pescado en tiempos romanos, entre el año 20 antes de nuestra era y el 60 después. También interpretaron que el patrón Leo sería el propietario de esta fábrica y que los tres libertos se encargarían de trabajarla.
Resulta que esta cetárea apareció sesenta kilómetros al este de Getaria, en un pueblo de la costa labortana que también se llama así: Getaria.
Parece razonable que las Getarias se llamen así porque albergaron industrias romanas de salazón. En la Getaria guipuzcoana no se han encontrado cetáreas, quizá porque desaparecieron durante el retroceso de los acantilados o las urbanizaciones posteriores, pero cada vez que los vecinos derribaban o remodelaban alguna casa de la calle Mayor, los arqueólogos entraban a excavar y rescataban cerámicas romanas, algunas de producción local y otras importadas de talleres aquitanos. Esta minúscula aldea costera ya estaba conectada a la globalización hace dos mil años.
Y tan conectada: sus habitantes probablemente rendían culto a una diosa egipcia de los mares importada por los romanos. Xabier Armendariz, navegante, buceador, fotógrafo submarino, investigador de las creencias marineras, me señala una hornacina del puerto de Getaria. Es un arco azul excavado en la punta de un espigón, casi a ras de agua, que alberga una escultura blanca de la Virgen del Carmen. El último domingo de mayo, en el Día del Pescador, cuatro hombres de la cofradía salen de la iglesia de San Salvador cargando a hombros una segunda imagen de la Virgen del Carmen, una talla policromada de dos metros que preside uno de los altares, y la llevan en procesión hasta el puerto. La colocan mirando al mar. El cura pide a la Virgen que proteja a los pescadores, que les dé abundantes capturas y buenos precios, luego bendice los barcos, bendice a los pescadores, bendice a los fieles. El coro canta un padre nuestro, un himno a la Virgen y varias canciones marineras. Los cuatro hombres cargan de nuevo las andas y devuelven la Virgen a la iglesia.
—Es un rito idéntico a las procesiones que hacían en el Nilo con la diosa Isis Pelagia —me dice Armendariz. Y que me lo explicará con más detalle cuando vaya recorriendo la costa vasca, para que vea cómo las creencias modelaron la arquitectura y el paisaje.
conocía esta revolución de la iglesia de San Salvador de Getaria, la revolución gótica con sus arcos apuntados, sus altísimas bóvedas de crucería, sus repartos de cargas para liberar a los muros de sus obligaciones y así tallar en ellos dos nuevos elementos de la arquitectura: el hueco y la luz. Me gustan, sobre todo, las imperfecciones, los desniveles y las asimetrías de este templo que parece a punto de desmoronarse. Los getariarras hicieron equilibrios para elevar una portentosa iglesia de arenisca en el borde del promontorio, apretada entre casas y murallas, tres naves trapezoidales con suelos inclinados, columnas desparejas, techos desiguales, irregular lo mires por donde lo mires. La luz entra en cascada por los rosetones, va iluminando los arcos finísimos del triforio como si tocara el piano, y esta arquitectura musical es una virguería inesperada en semejante edificio contrahecho.
Tenían tan poco sitio que debieron perforarle un paso subterráneo a la iglesia para que los vecinos siguieran bajando de la calle Mayor al puerto. A ese pasadizo lo llaman Katrapona, porque era el emplazamiento de los cañones en la defensa norte del pueblo y se le quedó la onomatopeya: ¡katapum!
En ese paso subterráneo se ve, a través de un enrejado, la cripta de la iglesia. Ahora alberga una capilla con una escultura de la Piedad y nadie le hace mucho caso, pero aquí Xabier Alberdi se acelera. Es un hombre de cincuenta y dos años con mucho título —historiador zarauztarra, responsable de excavaciones arqueológicas en Getaria, director del Museo Marítimo Vasco— y poca solemnidad, un tipo espigado con vaqueros y camiseta, rostro ovalado y risueño, barba mosca, discurso de entusiasmo torrencial.
—Aquí fue la revolución.
De esta otra revolución no sé casi nada, le digo.
—Pues este fue nuestro primer parlamento. Aquí se reunieron los representantes de las villas guipuzcoanas en 1397 y tomaron unas decisiones extraordinarias, por no decir únicas en la Europa medieval. Se plantaron ante los Parientes Mayores y proclamaron que todos eran iguales ante la ley. ¡Eso es la leche! Los Parientes Mayores eran señores feudales que dominaban el territorio con sus propios ejércitos, cobraban rentas, aplicaban un sistema de justicia privada… En 1397 los habitantes de las villas se negaron: «Nosotros solo respondemos ante las leyes del rey, exactamente igual que vosotros. No os debemos impuestos ni aceptamos vuestros tribunales».
Los representantes de las villas se reunieron aquí para fundar la Hermandad de Gipuzkoa con un cuaderno de sesenta leyes, confirmadas por el rey Enrique III de Castilla. Los Parientes Mayores respondieron incendiando Azkoitia y Arrasate, atacando y saqueando otras villas, pero aquella sesión de Getaria fue el principio del fin de la era feudal. Y el origen de Gipuzkoa como territorio con parlamento y leyes propias.
Por eso esta cripta es un lugar tan especial.
—Aquella primera Junta General la celebraron en el coro de la iglesia, pero un incendio destruyó el edificio. Solo quedó la cripta. Es el único vestigio físico de nuestra revolución. Digo revolución, lo tengo clarísimo. Este fue uno de los primeros sitios de Europa donde los ciudadanos cuestionaron que alguien tuviera privilegios por haber nacido en una familia determinada, y tuvieron éxito, cambiaron las reglas, por eso fue una revolución.
Aquellos protoguipuzcoanos llevaban como mínimo un par de siglos intentando quitarse de encima a los parásitos nobiliarios y eclesiásticos que les chupaban las rentas, un par de siglos intentando gobernarse con leyes propias para desarrollar sus proyectos y aventuras con libertad. Dice Alberdi que la autonomía política vasca tiene su origen en la actividad marítima. Que no se puede entender el País Vasco sin el mar.
En la Edad Media surgieron villas pujantes en la costa: Donostia-San Sebastián, Hondarribia, Zarautz, Getaria… Todas se desarrollaron a partir de emplazamientos romanos, refugios para la navegación de cabotaje, la que hacían de cabo a cabo, de puerto en puerto, sin perder de vista la costa. A los reyes medievales les interesaban mucho esos enclaves, porque ellos no tenían flotas, no controlaban los puntos de entrada y salida por mar, así que les convenía aliarse con los habitantes de los puertos. Y a los habitantes de los puertos les convenía aliarse con el rey para quitarse de encima a los señores feudales.
—Chocaban dos maneras de ver el mundo —sigue Alberdi—. Los marinos y los comerciantes de las villas eran gente emprendedora que armaba sus expediciones y hacía negocios con otros puertos, necesitaban libertad de circulación. Los señores feudales eran una pesadilla para ellos: eran los dueños de todo, poseían las tierras, los ríos, las costas, los molinos, las ferrerías, se dedicaban a cobrarles rentas y a ponerles trabas cada vez que intentaban emprender alguna actividad. El abad del monasterio de no sé dónde y el conde de no sé cuántos solo querían cobrar una tasa por cada lechuga que sacaran los campesinos o por cada besugo que sacaran los pescadores. Les cobraban las rentas y no invertían en mejorar los puertos y los caminos, en desarrollar el comercio, montar alguna industria, nada de nada, para qué complicarse. Ni trabajaban ni dejaban trabajar. Imponían todo tipo de prohibiciones y restricciones. Y obligaciones personales: tenéis que prestar servicios en mi casa, tenéis que trabajar tantos días al año en mis propiedades…
La primera población con suficiente fuerza como para rechazar a los señores feudales y establecer alianzas con un rey fue Itzurun, un núcleo de pescadores y comerciantes en la bahía de La Concha, cercano al pequeño monasterio de San Sebastián el Antiguo. La palabra Itzurun parece una contracción de itsaso (mar) y de iri/uri/irun (ciudad): ciudad marítima. Los itzurunitas vivían en el territorio costero que algún rey pamplonés había donado en algún oscuro siglo al monasterio de Leire (se habla de una donación del rey Sancho el Mayor en el año 1014, pero ese documento es una de las habituales falsificaciones que perpetraban los monjes para justificar la antigüedad de sus dominios: desde luego…). A mediados del siglo xii, muchos de los habitantes de Itzurun eran comerciantes gascones que habían llegado desde el puerto de Baiona para seguir ampliando sus redes de comercio. Ya mercadeaban con Aquitania, Bretaña, Normandía, Inglaterra, exportando toneles de vino de Burdeos y sacos de cereal de los inmensos campos aquitanos, y quisieron insertar los puertos del reino de Navarra en esos circuitos: de aquí salían el aceite de ballena y los productos del hierro de Bizkaia y Gipuzkoa, los vinos y trigos navarros, la lana castellana. Los comerciantes itzurunitas debieron de hartarse de pagar tributos al abad chupóptero y de obedecer sus normas, y de aquel hartazgo nació mi ciudad. En el año 1180 constituyeron San Sebastián como villa con fueros propios.
—Siempre se cuenta que el rey otorgaba los fueros, como una concesión graciosa, pero seguramente no fue así —explica Alberdi—. Seguramente fue una iniciativa local. Debió de haber algún conflicto en 1180, quizá el abad les quiso cobrar un nuevo impuesto o les prohibió alguna actividad, los donostiarras se cansaron y plantearon un trato al rey de Navarra: «Fírmanos un documento que garantice por escrito nuestras libertades, leyes y costumbres, decláranos libres de impuestos. A cambio, te mantenemos el comercio para importar las provisiones que necesitas y para exportar los productos de tus territorios a Europa, y te defendemos este puerto contra los ataques enemigos».
El rey navarro Sancho el Sabio otorgó el fuero a San Sebastián. Era un documento que establecía libertades civiles, exenciones de impuestos y un código de derecho privado, administrativo, procesal, penal y marítimo. San Sebastián ya era una villa franca, es decir, libre de tasas, y una villa real, sometida a la jurisdicción del rey, sin la intermediación de ningún abad pelmazo ni de ningún aristócrata matonesco.
Contra el mito de los vascos orgullosamente encerrados en su territorio, contra esa idea de la resistencia asterixca ante el mundo, los donostiarras medievales pensaban en dimensiones europeas. Querían tratar con aquitanos, ingleses, francos, flamencos, castellanos y navarros, con cualquiera que apareciera navegando en el horizonte o traqueteando con su carro, si venía dispuesto a comprar o vender algo. Las familias gasconas ocuparon los cargos políticos y las empresas más importantes de la villa durante siglos. Aún hoy en Donostia-San Sebastián abundan los topónimos gascones, como Aiete, Mompás, Miramón, Morlans, Puyo, Polloe, Narrica, Embeltrán… Todavía a principios del siglo xx, según el historiador Serapio Múgica, se celebraba en una cafetería donostiarra «una tertulia de ancianos gascones que a pesar de conocer bien el vascuence gustaban de hablar en su lengua cuando se reunían». En Donostia, desde sus orígenes, se hablaron tres idiomas: gascón, vasco y castellano. Una aldea marinera trilingüe ya indica una cierta manera de mirar al mundo.
Pocos años después, en 1200, las tropas de Castilla ocuparon Gipuzkoa y los reyes castellanos aceleraron la fundación de villas para ganarse a los pobladores y oponerse a los señores feudales. Primero las fundaron o refundaron en la costa «para dominar el mar» (Hondarribia, Mutriku, Getaria y Zarautz) y luego en la ruta terrestre de Castilla a Francia (Salvatierra de Agurain en Álava; Segura, Villafranca de Ordizia y Tolosa en Gipuzkoa; las cuatro de una tacada en 1256).
Gipuzkoa mantuvo una autonomía notable ante el poder central castellano: aceptaba sus gobernadores y tribunales, pero recaudaba los impuestos, organizaba sus milicias y se regía con leyes propias.
—Era un interés mutuo —explica Alberdi—. Las villas de Gipuzkoa le decían al rey: «No nos cobres impuestos, porque vivimos en una tierra muy mala para la agricultura, tenemos que importar el cereal, el aceite, el vino, casi todo lo que comemos. Además estamos en la frontera con Francia y Navarra, que son tus enemigos: si quieres que mantengamos estas tierras bien pobladas y bien defendidas, danos facilidades para comerciar y alimentarnos». A cambio de esas ventajas fiscales, Gipuzkoa se comprometía a defender los puertos y la frontera. Era un compromiso fuerte, ¿eh?, porque si aparecía una flota de piratas o un ejército extranjero, las villas ponían sus propios barcos y sus propias milicias para defender el territorio.
En 1327, cuando todos los comerciantes del reino pagaban un impuesto del 30 % por las mercancías que vendían en Sevilla, el rey Alfonso XI ordenó que los de Getaria solo tributaran el 20 %. No es que fuera una rebaja extraordinaria, pero lo interesante son los argumentos a favor de los guipuzcoanos: «Por los daños que reciben de los franceses en sus puertos, por el poco pan y los pocos víveres de que dispone su tierra, amén de los muchos servicios que sus naves han prestado a la Corona».
Getaria cazaba ballenas, producía su aceite, pescaba, construía barcos y ofrecía un refugio para la navegación por el Cantábrico. Era un puerto vital para Castilla.
un hidalgo se definía por dos privilegios principales: no pagaba impuestos y tenía derecho a portar armas, porque el rey podía exigirle ayuda militar en cualquier momento. Las villas guipuzcoanas gozaban de esos mismos privilegios, la exención de tasas y la organización de milicias, por lo que se consideraban hidalgas de manera colectiva. En 1391, cuando los recaudadores reales pretendieron cobrar ciertos impuestos, los representantes de las villas contestaron que «la tierra de Gipuzkoa fue poblada desde el origen por hombres hijosdalgo» y que por tanto se les debían respetar los «privilegios, libertades y franquezas». El corregidor Gonzalo Moro, representante del rey en el territorio, reconoció la hidalguía universal guipuzcoana seis años más tarde. Moro presidió la reunión en la iglesia de Getaria de 1397 en la que se fundó la Hermandad de Gipuzkoa y firmó en nombre del rey el cuaderno de ordenanzas, incluida la 34, que prohibía «dar tormento» a los delincuentes para obtener confesiones y exigía testigos para condenarlo. El argumento contra la tortura fue que en Gipuzkoa «comúnmente todos son hijosdalgo». Y a los hidalgos no se les tortura, claro. (Eso sí: si un testigo mentía o si ocultaba la verdad, lo llevarían a la plaza del pueblo y le arrancarían un diente de cada cinco, que una cosa era no torturar y otra cosa era el buenismo).
El pleito por las tasas acabó con una sentencia de los tribunales reales en 1399: las villas guipuzcoanas no debían pagarlas porque sus habitantes eran hidalgos.
—La Revolución francesa igualó por abajo: no hay nobles, todos somos ciudadanos iguales ante la ley. En Getaria igualaron por arriba: todos los guipuzcoanos somos nobles y por tanto iguales ante la ley —dice Alberdi.
Esta revolución de Getaria no tenía las ambiciones universales de la Revolución francesa, la aplicaron solo a los habitantes de un territorio, pero Alberdi insiste en que fue un paso importante para demoler el feudalismo.
—Los Parientes Mayores cobran rentas y son muy ricos y viven en palacios y se visten con ropajes de ricos bordados y tal y cual, vale. Nosotros, los vecinos de Getaria, pescamos anchoas, fabricamos clavos y nos vestimos con trapos, pero jurídicamente somos todos iguales. Solo respondemos ante la justicia del rey, no reconocemos los tribunales privados de ningún señor. Eso en 1397 era la leche.
algunos eran más iguales que otros, claro. El fundamento para mantener los «privilegios, libertades y franquezas» era la hidalguía universal, la genealogía noble inmaculada, así que no se toleraban contaminaciones. En 1457 Gipuzkoa prohibió a judíos y moros moverse por su territorio sin portar señales distintivas en su vestimenta. Era la moda: el primer estatuto de limpieza de sangre lo habían dictado en Toledo en 1449, una norma para impedir que marranos y moriscos —antiguos judíos y musulmanes que se habían convertido forzosamente al cristianismo— ocuparan cargos importantes. Para desempeñar puestos en la administración, en colegios y universidades, en gremios, en órdenes religiosas y militares, el aspirante debía demostrar que era cristiano viejo, es decir, que descendía de generaciones de cristianos sin ninguna mezcla de judíos, moros ni otras gentes impuras. Los conceptos «nosotros los de aquí de toda la vida» y «los de casa primero», tan vigorosos en nuestros días, adquirieron reconocimiento legal. Era una fórmula estupenda para repartirse el pastel entre los de siempre, así que se extendió veloz por el reino de Castilla, incluida Gipuzkoa.
Los guipuzcoanos la aplicaron con entusiasmo: en 1482 prohibieron que los castellanos vivieran o se casaran en Gipuzkoa. No se fiaban de esas gentes del Ebro para abajo, tan mezcladas durante siglos con judíos y moros. Los pactos políticos y fiscales se sustentaban en argumentos morales, en argumentos morales racistas, así que nadie iba a estropearles la pureza. Al rey Carlos I ese celo racial le parecía magnífico, porque en 1528 envió al comisionado Juan Martínez de Etxezarreta a recorrer Gipuzkoa pueblo por pueblo, preguntando a los vecinos por la presencia de judíos, moros, turcos y forasteros en general. El tal Martínez de Etxezarreta elaboró un informe minucioso. El alcalde de Hondarribia le explicó que diecisiete años atrás habían pregonado la expulsión del judío Juan de Gebara pero que le permitieron quedarse con su mujer porque era buen médico y se conformaron con expulsar a sus hijos a Navarra. Unos vecinos le contaron que el bachiller Juan Núñez era hijo y nieto de judíos, otros le dijeron que eso no era cierto, que en realidad le lanzaban esa acusación «porque vivía mal y no se entendía con los demás». Le comentaron que el difunto Miguel Cardona era moro, «aunque más ahechado a negro que a moro, con los cabellos crespos como suelen los negros», por si quería investigar a su hija y sus nietos. El comisionado recogió, pueblo a pueblo, docenas y docenas y docenas de testimonios de vecinos que le iban señalando quién pertenecía «a la raza de los conversos», qué mujer estaba casada con un agote, quiénes eran «venedizos navarros, franceses y extranjeros de muchas partes»: nombres y apellidos de judíos, moros, turcos, castellanos, labortanos, griegos, venecianos, gallegos, irlandeses, esas gentes que al mínimo descuido te manchaban la pureza. Las Juntas Generales decretaron varias limpiezas en los siguientes siglos: expulsiones de agotes y tornadizos, expulsiones de judíos, expulsiones como la de 1644 contra «moros y moras, negros y negras, mulatos y mulatas», con lenguaje inclusivo, sí, porque el masculino genérico basta y sobra y siempre ha sido así, ya, ya, pero cuando está en juego la limpieza de sangre no vamos a permitirnos dudas, negros y negras a la puñetera calle, moros y moras, mulatos y mulatas. Daba igual que fueran esclavos legalmente adquiridos: sus dueños debían sacarlos inmediatamente de la provincia. Los libros dicen que la última expulsión fue la de los gitanos en 1855, la hemeroteca recuerda que en 1980 el ayuntamiento de Hernani decidió expulsar a los gitanos «atendiendo a nuestros principios democráticos y respetando la voluntad del pueblo».
el país en el que nació Juan Sebastián Elkano tomó su forma en 1456. Aquel año el rey mandó sus tropas a Gipuzkoa para aplastar de una vez por todas a los Parientes Mayores, esos señores de la guerra que reclamaban sus rentas, hostigaban a las villas y tocaban las narices al monarca en un momento clave. Castilla estaba en plena expansión: luchaba en el sur contra los musulmanes, se abría paso en el Mediterráneo y el Atlántico en competencia con los portugueses, y la flota vasca era una de sus mejores bazas para la guerra y el comercio. Sin embargo, los astilleros vascos suspendían a menudo sus trabajos, los armadores renunciaban a organizar expediciones y los puertos se colapsaban porque las villas tenían que dejarlo todo para defenderse de los ataques de los clanes feudales. Así que el rey mandó a su ejército para apoyar a las milicias guipuzcoanas, machacaron a los Parientes Mayores, les derribaron las casas-torre, los agarraron de la oreja y los mandaron a Granada. Os gusta la bronca, ¿no? Pues hala, a guerrear contra los musulmanes.
A partir de 1456, libres ya de guerras feudales, las villas de la costa vasca dedicaron todas sus energías a la construcción naval y las expediciones oceánicas. Prosperaron las familias de armadores, navegantes, comerciantes, escribanos, funcionarios, inversores que se iban ayudando en los negocios comunes, compartiendo riesgos y ganancias. En una de esas familias nació Juan Sebastián Elkano.
«Sitiaba el turco la ciudad de Otranto, y queriendo el rey católico mantener a salvo esas costas de Nápoles, mandó reunir cuantas fuerzas marítimas fuera posible. En su nombre acudieron los guipuces, gente sabia en el arte de navegar, más instruidos en las guerras marítimas que ninguna otra nación del mundo», escribió Hernando del Pulgar, cronista de los Reyes Católicos. Los vascos eran una potencia naval de primer orden. Por eso mantuvieron su autonomía política, porque el rey los necesitaba a su lado, satisfechos y a pleno rendimiento. Xabier Alberdi compara este caso con el de Galicia, donde en esa misma época ocurrió todo lo contrario: el rey se alió con los señores feudales, los condes, los arzobispos, para reprimir las revueltas de las hermandades que buscaban una sociedad más libre y abierta. Quedó un país sometido a una casta privilegiada y extractiva, con poco margen para la iniciativa civil. Aquello fue la famosa doma y castración del reino de Galicia, dice Alberdi.
—La historia política vasca no se puede entender sin la tradición marítima: las instituciones propias, el pacto con el poder central, el autogobierno, el estatuto de autonomía actual tienen su origen en el mar. Es curioso, porque a menudo se habla del País Vasco como un territorio de excepciones, de cultura propia, lengua propia, leyes propias, sistema político propio, y para explicarlo se recurre al mito del aislamiento y la resistencia. La historia lo desmiente una y otra vez. Si mantuvieron sus leyes y su cultura hasta hoy fue justo por lo contrario, porque fueron un país volcado al exterior, porque navegaron, comerciaron, construyeron barcos, y por tanto los reyes tenían que contar con ellos. Por eso pactaron libertades y fueros. No se puede entender el País Vasco sin tener en cuenta que fue una república marítima como otras en Europa, como las de Pisa, Génova o Venecia, como la Alianza de los Cinco Puertos de Inglaterra…
—¿República? Eran súbditos de un rey…
—Los vascos se gobernaban con formas políticas que no eran monárquicas. Tenían un sistema parlamentario: las Juntas Generales. Y eran los representantes de las villas quienes dictaban leyes, recaudaban impuestos y organizaban milicias. Luego sí, luego estaban integrados en un reino, reconocían la autoridad del rey y el rey tenía que reconocerles los fueros. Pero si San Sebastián hubiera sido un pueblo sometido a un señor feudal, no habría desarrollado esa apertura comercial, política y cultural. Las repúblicas marítimas buscaban el comercio, querían relaciones con otros territorios, exploraban, invertían, innovaban…
—¿Pero el mar determina tanto la forma política de una sociedad?
—Estoy convencido. Mira, la manera de trabajar en un barco es muy diferente de la manera de trabajar en el campo. El terrateniente está en su casa sin dar golpe, comiendo en una vajilla de porcelana, mientras los campesinos doblan el lomo y le pagan las rentas. En un barco el armador invierte, arriesga, y luego las condiciones laborales son extremas para todos: el capitán es el capitán, manda él, tiene su camarote privado y seguramente come un poco mejor, pero cuando hay una tormenta se juega el cuello igual que los demás. Depende del grumete, para salvarse depende de que ese chaval se suba a un palo de quince metros en mitad del oleaje y le diga hacia dónde tiene que ir. El grumete depende del capitán, se sube al palo porque sabe que el capitán es competente y le tiene confianza, porque otras veces los ha sacado de apuros y porque se juega la vida igual que él. O se salvan todos o se mueren todos. Hay jerarquías, pero se establecen relaciones más igualitarias. Se ve muy claro en la primera vuelta al mundo: el estilo de Magallanes y Elkano era muy diferente. Magallanes era un militar designado por el rey, implantó una autoridad muy personal, muy fuerte. Elkano era un marino, después de la muerte de Magallanes ascendió a capitán porque lo eligieron los demás marinos, le tenían confianza, era una relación más democrática. Elkano consultó las decisiones importantes con los marinos, incluso las sometió a votación, algo que a Magallanes ni se le ocurriría, porque él venía de una tradición militar. Los marinos tenían formas políticas más igualitarias.
el portugués fernão de magalhães, célebre por ser la primera persona que dio la vuelta al mundo, nunca dio la vuelta al mundo. Ni siquiera se le pasó por la cabeza semejante idea.
Su propósito era otro. Pretendía encontrar una ruta por el oeste hasta las islas de las Especias, es decir, las Molucas, en el actual archipiélago de Indonesia. Con cinco naves y 239 hombres, zarpó de Sevilla en agosto de 1519, cruzó el Atlántico, encontró el paso americano, atravesó otro océano de amplitud inimaginable, llegó tras mil penurias a un rosario de islas pero se enredó en conquistas sangrientas y murió a lanzazos sin encontrar aquellas que buscaba. Su mando lo heredó un capitán que fue asesinado por los nativos de Cebú, luego otro que era un chanchullero y un corrupto, hasta que los marinos decidieron destituirlo y eligieron al maestre Elkano para que guiara la expedición. Preguntando aquí y allá, sabe usted por dónde quedan las Molucas, llegaron por fin al archipiélago soñado. En la isla de Tidore compraron todo el clavo aromático que podían cargar en las bodegas: misión cumplida. O media misión cumplida: con un solo barco disponible, con una cuarta parte de la tripulación original, con el agotamiento de dos años vagando por el planeta, Elkano sabía que no tenían ninguna posibilidad de regresar por la misma ruta por la que habían ido. No resistirían otra travesía por el Pacífico, otro paso por aquel estrecho infernal en la Patagonia. Así que planteó una solución desesperada: seguirían navegando al oeste, siempre al oeste, atravesando el hemisferio que el papa había concedido a los portugueses, quienes ya habían armado una flota para perseguirlos y encarcelarlos, al oeste, siempre al oeste, confiando en la esfericidad del planeta.
Dieciocho piltrafas humanas volvieron a Sevilla al cabo de tres años y así culminaron esta idea revolucionaria: avanzar y avanzar hasta llegar al punto de partida.
La conclusión parece reconfortante para quienes flojeamos en nuestros empeños. No dieron la vuelta al mundo siguiendo un plan, sino impulsados por el fracaso, esa circunstancia que tan mala fama tiene, a pesar de que a veces nos libra de la complicación, nos evita las dudas y nos ofrece, tan evidente, un solo camino.
portugal y castilla eran los dos reinos europeos más apartados del tráfico oriental, de las riquezas índicas que venían en flotas y caravanas por las estepas turcas, el golfo Pérsico, los desiertos árabes y el mar Rojo, hasta el Mediterráneo dominado por los venecianos. Para cuando llegaban a los mercados de Lisboa y Sevilla, arrinconados en el confín del mundo, al final de una larga cadena de intermediarios, las especias como el clavo, la cúrcuma, la canela, la vainilla o la nuez moscada alcanzaban precios exorbitantes. Había gente dispuesta a pagarlos por las propiedades medicinales que se atribuían a esas especias, para enriquecer sus platos aburridos o disimular las comidas rancias con sabores exóticos. El margen de ganancias era inmenso, así que los portugueses y los castellanos se lanzaron a buscar rutas a las especias por un océano occidental en el que nadie se había aventurado. A Vasco de Gama y Cristóbal Colón los impulsó el mismo motivo: abrir una vía marítima hacia las Indias. Los portugueses la buscaron hacia el este, rodeando África para llegar a las costas de la India; y los castellanos hacia el oeste, hasta que se toparon con ese fenomenal estorbo que luego llamarían América. En pocos años ampliaron sus horizontes de tal manera, que ya en 1494 cortaron el planeta en dos mitades, como una manzana, y se la repartieron en el tratado de Tordesillas con la bendición del papa: el hemisferio oriental para los portugueses, el occidental para los castellanos.
Magalhães, hijo de hidalgo, paje del rey, se alistó en la Armada de la India para hacer carrera. En 1505, a sus veinticinco años, zarpó de Lisboa como soldado de una flota de veintidós barcos y dos mil quinientos hombres que fue conquistando puertos en Guinea, Mozambique y Mombasa, a veces mediante pactos con jefes locales que no podían oponerse y otras veces, cuando se oponían, a base de cañonazos, escabechinas, incendios, violaciones y saqueos. Al llegar a la India construyeron fortalezas, derrotaron a las flotas egipcias y otomanas, conquistaron Calcuta, puerto principal de las especias, y así instauraron el virreinato portugués de la India.
Magalhães siguió avanzando casillas hacia el este. En 1511 zarpó de la India con la expedición que conquistaría Malaca a sangre y fuego, un puerto estratégico en el estrecho de Singapur, una ciudad de la que los portugueses habían oído hablar en todos los rincones del Índico como sinónimo de riquezas fabulosas. A veces imaginamos que los europeos iban encontrando islas habitadas por salvajes en taparrabos, a los que engañaban con espejitos y canicas, pero en aquellos mares índicos se mezclaban civilizaciones tan prósperas y sofisticadas como las europeas, o incluso más, con sus comercios y guerras, sus exploraciones y conquistas. Por allí navegaban malayos, javaneses, sumatrinos, árabes, persas, indios, filipinos, chinos y japoneses. Compraban y vendían seda, porcelana, plata, terciopelo, diamantes, ámbar, perlas. Y por supuesto, canela, azafrán, pimienta, nuez moscada, cardamomo, clavo, clavo, clavo, el ansiado clavo.
Magalhães volvió a echar el dado y partió desde Malaca en una modesta expedición de tres barcos que pretendía encontrar las islas Molucas dondequiera que estuvieran, perdidas en aquel laberinto de archipiélagos. Era el único lugar del mundo en el que crecían los árboles del clavo. Chinos, indios y árabes habían comerciado con el legendario clavo desde hacía siglos, lo habían llevado hasta Europa, los árabes incluso habían islamizado las islas y habían transformado a los jefes en sultanes, pocos años antes de que los portugueses aparecieran por allí. Magalhães viajó en uno de los dos barcos que no alcanzaron las islas. El tercero, capitaneado por su amigo Serrão, naufragó en una tormenta. Serrão y sus diecisiete hombres se salvaron, compraron un junco chino y navegaron por su cuenta, guiados por pilotos locales, hasta dar con la isla moluqueña de Ternate, la principal productora de clavo. A Serrão no le fue nada mal. El sultán de Ternate, que ya había recibido noticias de la expansión voraz de los portugueses, vio a la panda de Serrão con sus armaduras, sus armas de fuego y sus habilidades náuticas, y les propuso una alianza. Para qué vais a volver adonde vuestro rey a chivarle dónde estamos y cómo nos puede conquistar, si yo puedo regalaros la vidorra padre en estas islas. Solo tenéis que ayudarme en mis guerras contra los vecinos. Serrão debía obediencia a su rey Manuel I pero en ese momento le venía mal: no iba a buscarse un barquito para navegar de isla en isla hasta algún puerto portugués, como era su obligación, para que luego el rey lo mandara de nuevo a atravesar tormentas y filetear infieles. No había hecho otra cosa en un montón de años y ya estaba harto. El sultán de Ternate quería tenerlo a su lado y estaba forradísimo, porque era uno de los dos únicos señores que dominaba la producción de clavo, así que Serrão se entregó a la dulce vida mercenaria.
Magalhães, de vuelta en Malaca, también estaba ya cansado de tanta aventura. Le concedieron un modesto ascenso en el escalafón militar, se llevó un dineral como parte del botín de tantas campañas, compró un esclavo de Sumatra al que llamó Enrique y en 1512 volvió con él a Lisboa.
(Ojo con el esclavo Enrique a partir de ahora: a ver si resulta que fue el primero que dio la vuelta al mundo).
En Lisboa, Magalhães recibía cartas desde las Molucas: «Aquí he hallado un mundo más rico y más grande que el de Vasco de Gama», le escribía su amigo Francisco Serrão, dando envidia desde aquellas islas tropicales. Ven, compadre Magalhães, escribía Serrão. Vente cuanto antes, que mi colega el sultán de Ternate es dueño de la mitad del clavo y tú puedes venir a hacer negocios con el sultán de Tidore, dueño de la otra mitad. Convence si puedes a ese pelma del rey Manuel para que te arme una expedición, le exiges un buen porcentaje y el monopolio de la ruta, vienes aquí, cargas los barcos de clavo hasta los topes y te forras.
Magalhães le respondió que iría a las Molucas: «Si no por la ruta de Portugal, por otro derrotero».
Por la ruta de Portugal no, porque tenía algunos problemillas con su rey. En 1513, durante una batalla en las costas de Marruecos, Magalhães recibió un lanzazo en la rodilla que lo dejó cojo para siempre. En esa misma campaña lo acusaron de comercio ilegal con los moros, por una oscura reventa de carneros requisados, y se presentó en la corte de Lisboa para defenderse de las acusaciones. Le fue regular. El rey le ordenó que hiciera rápido el petate para volver a África a zurrarse con los fesíes. Magalhães le propuso otra idea mejor: le pidió que le asignara el mando de una gran expedición, como premio por los siete años que había pasado explorando y guerreando por medio planeta a su servicio. Había estudiado los mapas de las exploraciones recientes por las costas americanas y tenía un plan para buscar el paso al oeste hasta las islas de las Especias. El rey le dijo que ya le llamarían si eso.
Así que Magalhães resopló cabreado, enrolló los mapas y se marchó a Sevilla en octubre de 1517, acompañado por su amigo cosmógrafo Ruy Faleiro y su esclavo Enrique. Presentó el proyecto en la Casa de Contratación de Indias, donde encendió la curiosidad de un banquero dispuesto a financiar la aventura y la de un alto funcionario que le consiguió una audiencia con el rey Carlos I en la corte de Valladolid. Magalhães y Faleiro le soltaron dos faroles al rey castellano: primero, dijo Magalhães, conozco el paso para atravesar América y llegar rápido a las islas de las Especias (en realidad, él había visto en el archivo del rey de Portugal un mapa de Martin Behaim en el que se indicaba una entrada del mar a 40 grados de latitud sur: no era ningún paso al Pacífico, sino el Río de la Plata); segundo, siguió Magalhães, mi compadre Serrão me manda cartas desde las Molucas, me describe las maravillosas riquezas, me indica cómo encontrarlas, y aquí el amigo Ruy Faleiro, el primer cosmógrafo capaz de establecer la longitud de cualquier posición, asegura que las islas caen dentro de la parte castellana del mundo según el tratado de Tordesillas, aunque en este momento las estén explotando los portugueses. En realidad, las islas quedaban en la parte portuguesa del globo, pero eso aún no lo sabía nadie.
El rey Carlos I era un chaval flamenco que aún no había cumplido los dieciocho, solo llevaba cuatro meses en España y firmaba todo lo que su camarilla le ponía delante. El proyecto de Magalhães encajaba de maravilla con sus ambiciones planetarias: era nieto de los Reyes Católicos, de los Habsburgo y los Borgoña, había heredado media Europa y quería convertirse en el señor supremo de la cristiandad, derrotar a los musulmanes y extender el imperio católico hasta el último confín de los mundos recién descubiertos (yo a su edad no sabía ni cómo invitar a una chica al cine). En 1530 el papa lo coronaría emperador, pasaría a llamarse Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, también se haría llamar César y adoptaría como lema imperial la frase Plus Ultra envolviendo las Columnas de Hércules: más allá del límite del mundo conocido.
Para que fuera más allá, mucho más allá, Carlos I nombró a Magalhães capitán general de la armada a la Especiería, le otorgó el cargo de gobernador de todos los territorios que descubriera y el 5 % de todas las rentas que dieran en el futuro. También le concedió el 20 % de las ganancias de esta primera expedición, el monopolio de la ruta occidental a las Especias durante diez años y el derecho a quedarse con las dos islas que él quisiera, siempre que descubriera más de seis. Y le proporcionaría cinco naves con 239 tripulantes, artillería y víveres para dos años.
El capitán de tan imperial expedición no podía ser un soldaducho portugués, así que cepillaron un poco a Magalhães para sacarle brillo: lo nombraron caballero de la Orden de Santiago y le concedieron carta de naturaleza en los reinos de Castilla. Es decir: pasó a ser castellano y transformó su nombre en Fernando de Magallanes.
Pero no terminaban de fiarse de él, portugués al fin y al cabo. El rey destituyó al cosmógrafo Ruy Faleiro, mano derecha de Magallanes, y le impuso a Juan de Cartagena como supervisor general de la expedición. Este Cartagena tenía instrucciones secretas para vigilar a Magallanes, controlar que no se desviara de la ruta ni traicionara los intereses de la Corona. El rey jugaba a dos bandas. Magallanes y Cartagena acabarían enfrentándose y el asunto terminaría feo, feo.
En septiembre de 1518 empezaron a preparar los barcos en Sevilla. En enero de 1519 los documentos registraron por primera vez el nombre de cierto contramaestre vasco, un mando medio de la marinería, que aparecía comprando agujas para coser velas, aceite para repasar cubiertas y cáñamo para hacer sogas, que pagaba a unos peones para que recuperaran un ancla caída al fondo del río Guadalquivir, que organizaba la carga de pertrechos. Lo habían asignado a la nao Concepción. Se llamaba Juan Sebastián Elkano y tenía un mosqueo de mil pares.
de elkano tenemos poca información. El personaje es un recipiente casi vacío que historiadores de todas las épocas han rellenado con los ingredientes que mejor convenían a su potaje, a su interpretación ideológica de la primera vuelta al mundo. Primero fue un oscuro marinero que se encontró con la chiripa de rematar una hazaña ajena, un personaje secundario que no debía hacer sombra a los méritos marmóreos de Magallanes, el explorador, civilizador y evangelizador, artífice de la primera vuelta al mundo, a pesar de que muriera a mitad de camino, pero que murió tras instalar el pendón de Castilla en territorios remotos, tras bautizar a miles de almas salvajes, incluido un rey pagano al que dio el nombre de Carlos por el católico emperador, murió atravesado por las lanzas de los infieles, mártir de la cristiandad. Elkano era un vulgar marinero que había conspirado contra Magallanes en el motín de la bahía patagónica de San Julián y que tras la muerte del héroe se limitó a volver con el barco a casa sin cumplir ninguna misión civilizadora ni evangelizadora. No conquistó un islote, no bautizó a un pagano, llegó a un acuerdo libre con el rey de Tidore para comprarle el clavo y completó la vuelta al mundo con un tercio de su tripulación formado por marineros musulmanes de aquellas islas, contratados y pagados igual que los cristianos. No resultaba un personaje brillante para los relatos épicos imperiales. Hasta que necesitaron rehabilitarlo: a finales del siglo xix, durante los estertores del Imperio español, y a mediados del xx, en los inicios del franquismo, ciertos historiadores se dedicaron a rescatar episodios gloriosos para reavivar el orgullo patrio, con especial atención a conquistadores, evangelizadores y bravos marineros que dominaron el globo. Para narrar al marino Elkano como uno de esos héroes, lo situaron en escenas de las que no hay ninguna prueba y le inventaron datos sin ningún pudor. Por ejemplo, le cambiaron la fecha de nacimiento porque si no el relato no les cuadraba.
A Elkano le baila todo, le baila hasta el nombre. Él solía firmar los documentos como Juan Sebastián Delcano y por eso en muchos países latinoamericanos lo llaman Del Cano. Pero lo que tenemos en esa firma es su nombre de pila, Juan Sebastián, y un apellido que indica el lugar de origen con una contracción, como era habitual en la época: «de Elcano», porque su familia procedía de Elkano, un barrio de caseríos dispersos en las colinas de Aia y Zarautz, encima de Getaria, en el que aún existe la casa Elkano Goena (Elkano de arriba), probable solar de la familia. Entonces no se usaba la letra ‘k’ de la actual grafía vasca, con la que me apetece escribir los nombres vascos de este libro, incluido este topónimo común: elke o elge, terreno cultivado, con la partícula diminutiva —no o —ño.
Juan Sebastián del Pequeño Terreno Cultivado parece un nombre estupendo para el primero que dio la vuelta al globo.
Nació en una de las familias que en aquel momento prosperaban en la costa vasca, en ese entramado de navegantes, armadores de expediciones comerciales por el Atlántico y el Mediterráneo, administradores, letrados, cargos públicos que se asociaban para defender sus intereses en Getaria, Gante, Cádiz, Sevilla y pronto en América. La madre de Juan Sebastián, Catalina Portu, provenía de una familia de escribanos. Su padre, Domingo Sebastián Elkano, era el decimotercer hombre que más impuestos pagaba en la villa, señal de su buena posición económica.
Ya, ya, pero ¿cuándo nació? ¿Y por qué le cambiaron la fecha?
Nunca se encontró su partida bautismal, probablemente chamuscada en el incendio que devastó Getaria en 1597, pero contamos con un testimonio sólido.
El 9 de agosto de 1519, en vísperas de zarpar, Magallanes se presentó con seis testigos ante el alcalde de Sevilla y el notario del rey. Uno de ellos era Juan Sebastián Elkano, vecino de Getaria, maestre de la nao Concepción, quien respondió así a las preguntas que le hicieron: sí, conocía a Magallanes desde hacía ocho meses; no, no era ni pariente, ni criado ni paniaguado suyo; no lo habían sobornado ni atemorizado para declarar; sí sabía que Magallanes ordenó hacer pregones en Sevilla para reclutar marineros, grumetes, carpinteros y oficiales para la armada a la Especiería y que nadie quiso inscribirse porque decían que el sueldo era escaso y el peligro abundante; sí sabía que enviaron otros pregoneros a Málaga, Cádiz y Huelva; sí sabía que Magallanes tampoco consiguió reclutar allí a los suficientes marinos naturales del reino de Castilla y que por eso contrató a griegos, venecianos, genoveses, sicilianos, franceses y portugueses, personas diestras, sabias, hábiles y suficientes en las cosas de la mar; sí afirmaba que él mismo y los maestres de las demás naos estaban bien contentos con estas gentes.
El rey Carlos I, con la mosca detrás de la oreja, había limitado el número de portugueses que podían participar en la expedición. Por eso Magallanes mandó recoger seis testimonios como el de Elkano ante notario, para justificar la presencia de tanto portugués y tanto extranjero a bordo.
En ese documento del 9 de agosto de 1519, Elkano declaró que tenía treinta y dos años «poco más o menos» (esta frase se repetía con todos los testigos). Así que Elkano nació en 1486 o 1487. No hay dudas.
Pero los historiadores que presentaban a Elkano como héroe imperial tenían un problema con esa fecha de nacimiento. Para darle brillo patriótico, escribieron que el marino de Getaria había servido con su propio barco en las expediciones militares de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, conquistador castellano del reino de Nápoles. El problema era que aquellas campañas empezaron en 1495, cuando Elkano tenía ocho o nueve años, y terminaron en 1504, cuando tenía diecisiete o dieciocho. Y resulta que los adolescentes no eran propietarios de barcos. Los historiadores encontraron una solución fácil: le adelantaron el nacimiento diez años de un plumazo, así a las bravas. Esa fecha inventada al tuntún, 1476, todavía figura en la página del Real Instituto Elcano («centro de pensamiento y laboratorio de ideas» bajo la presidencia del rey de España), en el portal de datos bibliográficos de la Biblioteca Nacional de España, en mil artículos, libros y wikipedias. Es un ladrillo pequeño pero imprescindible para sostener el relato de su vocación imperial.
De Elkano no se sabe prácticamente nada hasta que aparece por Sevilla durante los preparativos de la expedición de Magallanes en 1519, pero algunos historiadores lo muestran acompañando a grandes figuras del Imperio en los años anteriores sin ninguna prueba. El Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de Historia, nada menos, dice que Elkano puso su barco de doscientos toneles al servicio del cardenal Cisneros para conquistar las ciudades norteafricanas de Orán, Bugía y Trípoli entre 1509 y 1510 y que después «ingresó en la armada que auxilió al Gran Capitán durante las guerras en Italia». Esto no tiene sentido: las guerras del Gran Capitán habían acabado años antes. En cuanto al cardenal Cisneros, dirigió la conquista de Orán pero no la de Bugía ni la de Trípoli. Daba igual, lo importante era mostrar a Elkano como servidor de Cisneros en cuantas más batallas mejor, porque el cardenal fue uno de los padres del Imperio, dos veces regente del reino de Castilla, confesor y consejero de la reina Isabel, reformador de la Iglesia, fundador de la universidad renacentista de Alcalá de Henares, evangelizador de Granada y del Nuevo Mundo.
¿Participó Elkano en la toma de Orán, con su festival de artillería, masacre de civiles, incendio de barrios, saqueo de mercancías y captura de esclavos?
—No existe ninguna prueba —dice el historiador Enrique Santamaría—. Tampoco puedes deducirlo, porque no tiene sentido: los navíos que participaron en aquella conquista obtuvieron beneficios enormes tras el reparto del botín, y la única información documentada que tenemos sobre Elkano nos dice que estaba arruinado. Si existe alguna prueba, es precisamente una de que no estuvo. El Instituto de Historia y Cultura Naval, dependiente de la Armada española, tiene la lista de los barcos que participaron en la batalla de Orán, con los nombres de los armadores y sus maestres. No aparece Elkano. Tampoco aparece ningún barco de doscientos toneles como el suyo.
El único documento que nos informa de sus andanzas en aquellos años es una respuesta del rey Carlos I al propio Elkano el 13 de febrero de 1523, cinco meses después de completar la vuelta al mundo: «Vos, siendo maestre de una nao de doscientos toneles, nos servisteis en Levante y en África, y como no se os pagó el salario por dicho servicio, tomasteis dineros de unos mercaderes vasallos del duque de Saboya, y después, por no les poder pagar, les vendisteis la dicha nao (…), en lo cual cometisteis crimen y me suplicáis que os perdone».
Queda claro que Elkano sirvió al rey «en Levante y en África». ¿En las guerras? Parece que sí, por lo que el marino explicó en su testamento: «Todos los bienes míos son bienes castrenses y ganados en servicio de su Majestad». Si no fue en Orán, sería en alguna otra batalla. El caso es que el rey no le pagó por los servicios prestados, Elkano tuvo que pedir un préstamo a unos financieros de Saboya, se arruinó y acabó entregándoles su barco. Estaba prohibidísimo vender barcos a extranjeros. Si los agentes del rey pillaban al vendedor, le quitaban lo cobrado, le confiscaban la mitad de sus bienes y lo encerraban en la cárcel.
En 1523, tras completar la vuelta al mundo, Elkano se vio en buena posición para pedirle al rey que le perdonara aquel delito —deslizando el detalle de que él no le había pagado por sus servicios—. También le pidió un título nobiliario y un sueldo vitalicio. El rey le otorgó el perdón y le asignó ese sueldo que tampoco le pagó nunca jamás.