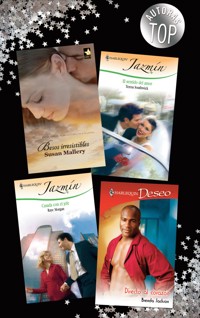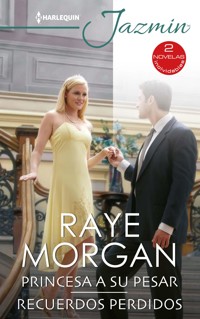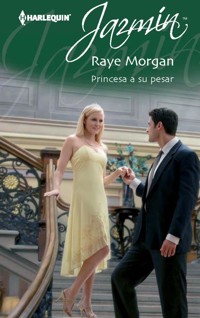
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Corónala si puedes… Una traición hizo que Kim Guilder abandonase una vida de cuento de hadas en el castillo de Ambria jurando no volver jamás. Ahora, tenía que luchar para criar a su hija ilegítima sola y en el exilio. A Jake Marallis le había sido encomendada la tarea de llevar a la princesa de vuelta a su hogar y lo último que necesitaba era enamorarse de ella. Los sentimientos de Jake por Kim y su hija crecían cada día y, rodeados de traiciones y mentiras, la única opción era ponerlas a salvo cuanto antes. Porque solos estaban indefensos, pero como una familia podrían salvar el reino de Ambria y a sí mismos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Helen Conrad. Todos los derechos reservados.
PRINCESA A SU PESAR, N.º 2461 - mayo 2012
Título original: The Reluctant Princess
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0125-7
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
CAPÍTULO 1
SENTADA en el autobús, Kim Guilder sintió la mirada intensa del extraño que bajaba los escalones de piedra del hospital moviéndose como si tuviera un propósito definido, directamente hacia ella.
Con el corazón acelerado, miró al conductor del autobús. ¿Lo esperaría?
Cuando arrancó, Kim dejó escapar un suspiro de alivio. El extraño del abrigo de cuero se había quedado inmóvil en la acera, mirándola fijamente. Ya no podía subir al autobús, pero sintió un escalofrío de pánico de todas formas.
No lo conocía. No lo había visto nunca, pero él sí la conocía a ella. Por la forma en que había bajado las escaleras, mirándola fijamente, había sabido de inmediato que iba a buscarla.
Entonces miró a los demás pasajeros, preguntándose si alguno se habría dado cuenta de lo que acababa de ocurrir. Nadie la miraba, salvo una niña pelirroja de unos dos años.
Kim respiró profundamente, intentando calmarse. ¿Por qué tenía miedo? El extraño la había reconocido, pero no podía saber dónde se alojaba.
Sin embargo, algo le dijo que intentaría localizarla.
Tal vez debería buscar otro alojamiento, volver al piso que había alquilado, recoger sus cosas y salir huyendo con su hija.
¿Pero dónde podía ir?
Kim miró hacia atrás, preguntándose de repente si el hombre la habría seguido. No, no podía ser. Era imposible encontrar un taxi en aquella ciudad, de modo que a menos que hubiera saltado sobre el techo del autobús como un superhéroe de cómic, no había ninguna posibilidad.
Entonces, ¿por qué tenía mariposas en el estómago? Kim miró las calles oscuras…
Estaba empezando a nevar y la mitad de las farolas estaban apagadas, otra consecuencia de la reciente guerra. Pero algunas almas optimistas habían colgado luces navideñas aquí y allá. No era precisamente alegre, pero era una señal de supervivencia.
Envolviéndose en el abrigo de piel, intentó respirar tranquilamente para calmarse un poco. Un hombre al que no conocía le había dado un susto de muerte, pero no podía dejar que eso volviera a ocurrir. Tenía que pensar en su hija.
¿Pero de dónde había salido? Su rostro, sus ojos, todo en él le resultaba vagamente familiar. No sabía quién era, pero sabía dos cosas con total certeza: él sí la había reconocido y era un enviado de la familia real de Ambria… de Pellea, que era ahora la reina.
Sin embargo, Pellea era una cosa, aquel hombre otra totalmente diferente. Había visto odio en sus ojos…
No se conocían, pero él la odiaba. ¿Qué decía eso de su relación con la familia real de Ambria?
No siempre había sido así. Al menos, con Pellea. Habían sido amigas durante casi toda su vida, niñas mimadas durante el régimen de Granvilli que había derrocado a la familia real antes de que ellas nacieran. Pero entonces Pellea se había enamorado del príncipe Monte DeAngelis y lo había ayudado a invadir la isla, restaurando la monarquía. Y Kim había quedado atrás, soportando la furia de los Granvilli.
Su parada era la siguiente, de modo que se levantó sujetándose a la barra. Sabía que el extraño no podía haber adelantado al autobús y, sin embargo, tenía una sensación….
El autobús se detuvo, pero la puerta pareció tardar una eternidad en abrirse y cuando lo hizo por fin, Kim respiró profundamente antes de bajar.
–Hola, Kimmee –escuchó una voz a su espalda.
Ella se dio la vuelta, asustada. No podía ser, era imposible. Y, sin embargo…
Allí estaba: alto, oscuro y aterrador.
El instinto le pedía que saliera corriendo, pero el hombre debió de intuirlo porque la sujetó del brazo.
–Tengo que hablar contigo.
Kim miró alrededor, buscando alguien que pudiese ayudarla. Pero el autobús se alejaba y aunque había coches en la calle, no veía un solo viandante. No podía escapar y el corazón parecía a punto de salirse de su pecho.
–Suélteme –le dijo–. Voy a gritar, voy a llamar a la policía…
–En estos días no es fácil encontrar un policía y tú lo sabes –la interrumpió él–. Además, no lo necesitas. No voy a hacerte daño. Me han enviado para darte una información importante, algo que podría cambiar tu vida.
Probablemente estaba diciendo la verdad. No era el primero que había sido enviado para intentar convencerla de que volviera al castillo. Y cada enviado llegaba con una historia más fantástica.
Pero aquel hombre era diferente. Aquel hombre la odiaba.
Kim estudió su rostro. ¿Cómo podía resultarle tan familiar y, al mismo tiempo, estar segura de que no lo había visto en toda su vida?
Era muy apuesto, de facciones proporcionadas y masculinas. Sus ojos eran tan azules como el cielo, penetrantes y rodeados de largas pestañas oscuras. Pero no había nada suave en él, ni una onza de simpatía o compasión.
Y eso hacía que quisiera rebelarse.
Pero el extraño era mucho más fuerte que ella, de modo que no tenía sentido oponer resistencia. Sería mejor seguirle el juego hasta que tuviera una oportunidad de escapar.
–Muy bien, cámbieme la vida –lo retó, sarcástica–. Pero hágalo rápido, tengo que irme.
–¿Dónde vas?
El piso que había alquilado estaba a una manzana de allí y Dede, su hija de nueve meses, estaba con una niñera en la que no confiaba del todo. Pero no iba a decirle dónde se alojaba.
–Dígame cuál es esa información tan importante que tiene que darme –insistió, apartando copos de nieve de su pelo rubio–. Tengo que irme enseguida.
El hombre hizo una mueca que podría haber pasado por una sonrisa, pero no había ningún brillo de humor en sus ojos helados.
–No, de eso nada –le dijo, mirando a un lado y otro de la calle. La mayoría de las tiendas estaban cerradas, pero había un pequeño café abierto en la esquina–. Vamos ahí. Te invito a tomar algo caliente.
Kim tiró de su brazo. Tal vez, si le demostraba que no era una cobarde, el extraño diría lo que había ido a decir y la dejaría en paz.
–No quiero tomar nada. No sé quién es usted o de dónde sale. Si tiene alguna información que darme, hágalo de una vez.
–Creo que sabes que me envía Pellea.
Sí, lo sabía. Pellea, la reina de la restaurada monarquía de Ambria, quería que su vieja amiga volviera al castillo. No parecía entender que Ambria ya no era su hogar. Los DeAngelis estaban en el trono y no había sitio para ella.
Aun así, Pellea no se daba por vencida y seguía enviando gente para intentar convencerla. Pero si pudiese entender cuánto le había dolido lo mal que la trataron no se molestaría.
Kim sacudió la cabeza. No tenía alternativa, pensó. Podría gritar con todas sus fuerzas y la policía no acudiría.
Desde el final de la guerra era difícil encontrar policías y los delitos en la calle eran continuos. El extraño podría darle un golpe en la cabeza y llevarla a un callejón sin que nadie lo viese… y, por el brillo de sus ojos, no tenía la menor duda de que era capaz de hacerlo.
Por otro lado, podría ir con él al café. Al fin y al cabo, era un sitio público y allí no podría hacerle nada. Él le daría la información, ella le diría que no le interesaba y, con un poco de suerte, todo terminaría allí.
–Muy bien –asintió por fin–. Vamos a terminar con esto de una vez.
El hombre esbozó una sonrisa irónica.
–Espera un momento –dijo, soltando su brazo y volviéndose para poner la cadena a una vieja moto en la que no se había fijado hasta ese momento.
Ah, de modo que era así como había logrado adelantar al autobús.
El extraño la tomó del brazo con una familiaridad que le resultó ofensiva, como si fuera algo que hiciese todos los días.
Kim se apartó en cuanto entraron en el café, un local que debía de haber sido elegante antes de la guerra, pero que en aquel momento tenía el mismo aspecto mísero que todo lo demás en la ciudad de Tantarette.
Y cuando se sentaron a una mesa, el hombre la miró con ojos helados.
¿Por qué la miraba con esa expresión acusadora?
Una chica muy joven con trenzas se acercó para tomar nota.
–Un té, por favor –pidió Kim.
–Café solo –dijo él.
–¿Quieren comer algo? –preguntó la chica, esperanzada–. Tenemos pastel de manzana. El cocinero acaba de sacarlo del horno.
Sí, olía a pastel de manzana en el café y Kim respiró aquel delicioso aroma que tanto echaba de menos. Y cuando miró al extraño vio que estaba haciendo lo mismo.
Sus ojos se encontraron entonces… y algo pasó entre ellos.
Kim no sabía si era una señal de atracción o de odio y apartó la mirada enseguida.
Pero su corazón se había acelerado. ¿De miedo? No, no lo creía. Pero si no era miedo, ¿qué era?
Ni siquiera se dio cuenta de que él había pedido un pedazo de pastel y dos tenedores hasta que el plato apareció en la mesa.
¿Por qué se tomaba esas libertades?, se preguntó.
Estuvo a punto de rechazarlo, pero eso sonaría infantil. Además, olía tan bien… y no había comido nada en todo el día.
Kim miró el delicioso y humeante pastel de manzana. Tal vez un trocito, dos quizá.
Cuando terminaron de comer, el extraño suspiró, satisfecho.
–El mejor pastel de manzana que he probado desde…
No terminó la frase y Kim se preguntó si se trataría de un doloroso recuerdo. Fuera lo que fuera, era evidente que en él había algo más que odio ciego y eso lo hacía un poco más humano.
En el interior del café se estaba calentito y abrió un poco su abrigo, ruborizándose al ver que él miraba su uniforme de enfermera. En realidad, no era enfermera titulada. Había encontrado trabajo en el hospital porque después de la guerra quedaban muy pocas y el uniforme daba confianza a los pacientes.
–¿Quién es usted? –le preguntó.
–Jake Marallis –respondió él–. Pellea es mi hermana.
–¡Su hermana! –Kim lo miró, incrédula–. Eso es imposible. Yo conozco a Pellea desde siempre y sé que no tiene hermanos.
–Soy su hermanastro –el hombre se encogió de hombros–. Mi madre estuvo casada con su padre antes de que ella naciera.
Kim lo pensó un momento. Era posible, desde luego, pero no lo había visto nunca.
¿Lo habría mencionado Pellea alguna vez? Tal vez sí. Creía recordar algo…
–¿Nunca has vivido en el castillo? –le preguntó, tuteándolo por primera vez.
–No, en los viejos tiempos no. Y estuve fuera del país durante muchos años.
Por eso su rostro le había resultado familiar, pensó Kim entonces, por su parecido con Pellea. Sus ojos eran almendrados como los de su antigua amiga, aunque los de él eran azules y los de ella oscuros. Qué extraordinario.
–Tú sabes que Pellea quiere que vuelvas a casa –siguió Jake entonces, de manera tentativa.
–¡A casa! –Kim hizo una ostensible mueca de desprecio.
¿Le dolía tanto como antes?, se preguntó. ¿El dolor por haber sido traicionada era tan fuerte como siempre? Por supuesto, pensó.
–A casa, sí.
–El castillo ya nunca será mi casa.
Pero, para su sorpresa, su tono sonaba más triste que airado. Tal vez estaba empezando a olvidar.
–¿Por qué no vuelves, Kimmee? –insistió Jake, echándose hacia atrás en la silla.
Ella hizo una mueca. Hacía mucho tiempo que nadie la llamaba así.
–Kim, no Kimmee. Ese nombre pertenece a otra vida.
Él se encogió de hombros.
–Como quieras, pero la pregunta sigue en pie. Sé que no soy la primera persona que envía mi hermana a buscarte. ¿Por qué no quieres volver?
No era asunto suyo y seguramente solo quería saberlo para usar esa información contra ella pero, sin saber por qué, respondió:
–¿Volver para qué? Yo he vivido la era de los Granvilli. Nunca he sido súbdito de los DeAngelis y nunca apoyé la invasión. Ambria ha sido destrozada por una guerra entre dos bandos y ahora el castillo está en posesión de los DeAngelis –Kim irguió los hombros, desafiante–. Pues muy bien, yo estoy con los Granvilli y no me convertiré en una traidora solo para que mi vida sea más fácil.
Frunció el ceño, como si no pudiese entenderla.
–Y, sin embargo, por lo que me han dicho, ayudaste a Pellea a esconder al príncipe Monte, apoyando esa relación.
–Sí, es cierto.
–No lo entiendo.
Kim se puso colorada. ¿Cómo podía explicar algo que lamentaba haber hecho?
–Entonces era una romántica y me pareció que era lo que debía hacer –respondió, encogiéndose de hombros–. ¿Quién iba a saber que eso daría pie a una guerra?
Jake se quedó callado un momento, mirándola mientras tomaba su café.
–Ya veo.
–No vas a pegar ojo esta noche –intentó bromear Kim–. El café aquí es muy fuerte.
–La cafeína no me afecta.
Porque era de sangre fría, pensó ella.
–¿Te afecta algo?
–Sí, Kim. Me afectan muchas cosas.
–¿Por ejemplo?
Jake la miró a los ojos, como si quisiera leer sus pensamientos.
–Esta conversación no es sobre mí.
–Solo estaba intentando entenderte. ¿Eres militar? ¿Pellea te envía como última posibilidad? ¿Eres tan malvado como pareces?
En los ojos azules de Jake Marallis vio un brillo de sorpresa.
–Yo prefiero pensar que soy un profesional –respondió.
–¿Un matón profesional quieres decir?
–Por el amor de Dios…
–Pellea te ha enviado aquí para que me lleves de vuelta al castillo, de modo que la idea no es tan ridícula.
–Me gusta pensar que soy un hombre razonable –dijo Jake, con los dientes apretados–. Y espero no tener que usar tácticas violentas.
–Ah, qué consolador.
–Déjate de tonterías y volvamos al asunto.
Kim tuvo que disimular una sonrisa. Había pensado que era un matón profesional, pero parecía evidente que no lo era.
–Seguro que tú odias todas las cosas que a mí me gustan.
–¿Cómo? –exclamó Jake, desconcertado.
–Los copos de nieve, los gatitos…
–Ya, claro, y las gotas de lluvia sobre pétalos de rosa –la interrumpió él–. ¿Por qué no iban a gustarme?
–No lo sé, dímelo tú. Pareces un cascarrabias.
Estaba desconcertándolo por completo y tuvo que contener la risa.
–Me gustan los copos de nieve y los gatitos como a cualquier hombre normal.
–Ah, eso significa que no te gustan mucho.
–¿Por qué dices eso? ¿No te caen bien los hombres?
–No me caen bien los hombres malvados.
–Yo no soy malvado –Jake miró alrededor, como temiendo que alguien estuviese escuchando la conversación–. Bueno, tal vez soy un tipo duro. Y un poco serio.
Parecía incómodo con el tema y Kim disimuló una vez más lo divertido que le resultaba confundirlo. Era evidente que no estaba acostumbrado a ese tipo de conversación.
–Seguro que no has tenido un gesto romántico en toda tu vida.
–Yo… –Jake sacudió la cabeza, exasperado–. ¿Por qué estamos hablando de mí?
Kim se encogió de hombros.
–No lo sé.
–Hablemos de tu vuelta al castillo para reunirte con tu familia.
–Mi familia –ella hizo una mueca–. ¿Y cuál es mi familia?
De nuevo, los ojos azules de Jake Marallis se oscurecieron.
–¿Sigues con Leonardo? –le preguntó, con tono acusador.
Ese nombre hizo que Kim diera un respingo.
Leonardo Granvilli era el líder del régimen rebelde que había gobernado la isla de Ambria durante veinticinco años. Habían perdido el poder cuando la familia DeAngelis se apoderó de casi todo el territorio de la isla, dejándoles una pequeña sección en el norte, incluyendo la ciudad montañosa de Tantarette, donde Jake la había encontrado. Allí era donde lo que quedaba del ejército de Granvilli y los refugiados civiles se habían reunido, sus sueños de gloria convertidos en polvo.
–¿Leonardo? –repitió, intentando ganar tiempo–. ¿Por qué iba a estar con Leonardo?
Jake torció el gesto.
–Porque es el padre de tu hija.
Kim tragó saliva. De modo que conocía la existencia de su hija.
–No sabes lo que estás diciendo –murmuró con tono fiero, aunque le temblaban las manos.
–Sé lo suficiente.
–¿Conoces a Leonardo? ¿Has hablado con él alguna vez?
–Sí.
Kim estudió su rostro. Sus ojos eran tan fríos como un día de invierno y, de nuevo, empezó a sentir miedo.
–Dicen que conocerlo es amarlo.
En los ojos de Jake vio un brillo de furia.
–Eso es mentira.
Podrían estar de acuerdo en eso, pero no pensaba decírselo.
Kim miró alrededor. Salvo un hombre tomando sopa y una pareja de ancianos, estaban solos en el local.
–¿No te da miedo ser reconocido? Estás en el lado equivocado de la isla.
–Aquí nadie me conoce. Nunca viví mucho tiempo en Ambria antes de la guerra.
–Un extraño en tierra extraña –murmuró ella.
–Aquí solo hay una persona a la que conozco bien: Leonardo Granvilli.
Kim intentó recordar si Leonardo había mencionado alguna vez al hermano de Pellea… no, estaba segura de que no era así.
Y la sensación de antagonismo era palpable de nuevo. Aquel hombre la odiaba y tenía que alejarse de él.
–Estamos perdiendo el tiempo –dijo Jake entonces–. Te ofrezco un trato: yo te llevaré de vuelta al castillo. Pellea te necesita y he prometido no volver sin ti.
Desde luego, era directo. Pero no había humanidad ni calidez en él. Salvo por el parecido superficial, no tenía nada que ver con Pellea.
–No –dijo Kim.
–No tienes alternativa. El juego ha terminado, Kimmee… o Kim, como prefieras. Todo el mundo sabe quién eres y tu obligación es regresar.
–¿De qué estás hablando?
Él hizo un gesto de impaciencia.
–El último mensajero de Pellea debió de decírtelo: eres una DeAngelis, la última de las hijas del rey, hermana de Monte y todos los demás.
Por un momento, Kim estuvo convencida de haber oído mal. Luego se preguntó si estaría bromeando y, por fin, se dio cuenta de que hablaba en serio.
Y, de repente, sintió que no podía respirar. Aquello no podía estar pasando, era demasiado absurdo.
Había oído cosas parecidas alguna vez. El último mensajero de Pellea había dicho algo parecido, pero no le prestó atención porque sabía que harían lo que fuera para que regresara al castillo.
Ella sabía quién era su madre, la dama de compañía de la reina Elineas. Todo el mundo sabía eso.
¿O no?
No había hecho el menor caso al último mensajero de Pellea, pero la expresión de aquel hombre…
–No puede ser. Alguien se lo ha inventando, es ridículo.