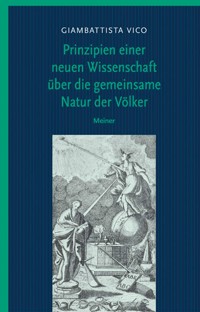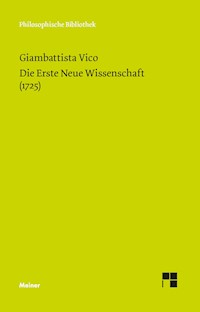8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Para Vico los hombres se hacen diferentes preguntas acerca del universo y sus respuestas están conformadas en consecuencia: tales preguntas y los símbolos o actos que las expresan, se alteran o se convierten en obsoletas en el curso del desarrollo cultural; para comprender las respuestas se deben entender las preguntas que preocupan a una época o cultura. La relatividad de Vico fue más allá que la de Montesquieu. Si su opinión fue correcta, fue subversiva ante la noción de verdades absolutas y de una sociedad perfecta fundada sobre ellas, no solamente en la práctica sino en principio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Ähnliche
Principiosde una ciencia nueva
en torno a la naturaleza comúnde las naciones
Giambattista Vico
Introducción de Max H. Fisch
Traducción y prólogo de José Carner
Primera edición, Nápoles, 1725 Primera edición del FCE, 1978, sobre la edición de El Colegio de México, 1941 Edición conmemorativa 70 Aniversario, 2006 Primera edición electrónica, 2012
Título original:Principij di sciencia nouva d’intorno alla comune natura delle nazioni
D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0912-0
Hecho en México - Made in Mexico
Acerca del autor
Giambattista Vico (1668-1744). Filósofo e historiador italiano. Se opuso al racionalismo mecanicista y profundizó en los estudios históricos, en los que expuso su teoría de los procesos cíclicos
INTRODUCCIÓN
¿QUÉ TIENE QUE DECIR VICO A LOS FILÓSOFOS CONTEMPORÁNEOS?
¿Qué tiene que decir Vico a los filósofos contemporáneos? Sería presuntuoso de mi parte dar una respuesta breve a una pregunta que tendrá mañana varias respuestas más extensas. Además, lo que Vico tiene que decir a los filósofos es en gran parte lo que está diciéndoles a los antropólogos, sociólogos, psicólogos, lingüistas y pedagogos.
Como se habrán dado cuenta, mi título es corto y coloquial para algo demasiado complejo que pueda ser dicho en nueve palabras. Me refiero en primer lugar a la idea que posiblemente se formarían los filósofos actuales si leyeran con atención las obras de Vico o las amplias citas que aparecen en sus mejores intérpretes recientes. Y como se trata de la Ciencia nueva, cuyo 250 aniversario ya celebramos, me refiero principalmente a lo que allí se dice, en cualquiera de sus tres ediciones. No doy por sentado que ellos, en todos o en la mayoría de los casos, encuentren convincente lo que dice, sino que encontrarán muchas cosas importantes y relacionadas con algunos de sus intereses presentes, y creo que vale la pena entenderlo.
Lo que Vico en este sentido tiene que decir a un determinado filósofo individual en la actualidad, depende de lo que ese filósofo esté dispuesto a oírle decir, y eso depende de cuáles son hoy los problemas vitales para ese filósofo y eso, a su vez, depende en gran parte de las circunstancias particulares de su encuentro con Vico.
Aunque mi interés está sobre todo en los filósofos, en general, y en el presente, voy a empezar con un ejemplo del pasado de cómo un filósofo llegó a Vico en una de estas circunstancias y qué entendió de lo que Vico le estaba diciendo.
Hace cincuenta años este filósofo buscaba un tema para su tesis doctoral. Había sido educado con la idea de que para hacer filosofía de una forma inteligente era necesario estar bien preparado en la historia de la filosofía a partir de los griegos, así como en la historia de los demás elementos centrales de nuestra tradición intelectual. Eran éstos el pensamiento religioso judío, cristiano e islámico del Nuevo y Antiguo Testamento en adelante; las ciencias físicas y biológicas, incluyendo la medicina; y el derecho romano. Tenía ya una buena base en la historia de la filosofía y del pensamiento religioso. Estaba familiarizado con la historia de la ciencia, que consideraba como un proyecto de largo plazo. Pero del derecho romano no sabía todavía nada y no alcanzaba a ver una oportunidad en el futuro para estudiarlo. Fue así como empezó a buscar un tema de tesis que lo llevara en esa dirección. Se discutía en ese entonces acerca de la influencia de la retórica y filosofía griegas, particularmente el estoicismo, sobre el derecho romano. Parecía haber condiciones para un estudio más completo de lo que se había hecho hasta entonces sobre la influencia del estoicismo, y se decidió a hacerlo. La tesis le tomó dos años más de lo que había calculado, pero se graduó en 1930.[1]
Después, trabajó en la revisión de su tesis durante varios años para publicarla. Sus principales puntos débiles, pensaba, se debían a su comprensión inadecuada del derecho romano. Pasaba el tiempo buscando tanto estudios detallados sobre el tema, como interpretaciones generales que tuvieran una mayor originalidad y profundidad que la común. En una ocasión dio con la Ley universal y la Ciencianueva de Vico y al momento se dio cuenta de que había tocado el fondo del asunto. Seguir buscando no le descubriría nada más profundo ni original. Pero la Ley universal estaba escrita en un latín difícil de entender y la Ciencia nueva en un italiano igualmente complicado. No había traducciones al inglés, y las de otros idiomas eran de poca utilidad. Lo que quedaba claro desde el principio era que si Vico estaba en lo cierto, su tesis había sido mal planteada y debía ser abandonada completamente. En lugar de derivar en parte el derecho romano de la filosofía griega, Vico derivaba la filosofía griega de la legislación griega o, más exactamente, derivaba la lógica, la metafísica y la ética de Sócrates, Platón y Aristóteles de las discusiones del mercado ateniense, la Asamblea y las Cortes: primero, decía, el gobierno popular, después las leyes, después la filosofía.[2] El derecho romano, como el griego, tenía un desarrollo natural, y las influencias a que había dado tanta importancia nuestro filósofo, si acaso reales, eran posteriores e insustanciales.
De los primeros escritos de Vico, en un latín más accesible, se desprendía que, tal como nuestro filósofo, él había empezado siendo un difusor inconsciente y, sólo en forma gradual, había llegado a ser el evolucionista multilineal de la Ciencia nueva. ¿Cómo se había dado esa transición? La mejor manera de enterarse sería dominar primero la obra mayor y más acabada de Vico, la Ciencia nueva, e ir retrocediendo a partir de ella. Y la forma más segura de dominarla sería haciendo una traducción propia, tan cuidadosamente como si fuera para su publicación. Entonces, durante su año sabático en Italia en 1939, nuestro filósofo consultó a los investigadores más conspicuos sobre Vico, Nicolini y Croce. No sabían de ninguna traducción al inglés que se estuviera haciendo en ese momento y dieron ánimos a nuestro filósofo para llevarla a cabo. Buscó como colaborador a un amigo que era profesor de lenguas romances, quien lo alcanzó en Nápoles y empezaron su traducción en Capri en junio de 1939. Mostraron sus resultados a Nicolini y a Croce, quienes los estimularon para seguir adelante.
En suma, esto es lo que Vico empezó diciéndole a ese filósofo:
Eres un difusor inconsciente. También lo fui yo al principio. Piensas que la difusión proviene directamente de la elevada filosofía. Así pensaba yo al principio. Ahora sostengo la hipótesis de múltiples orígenes independientes y evolución multilineal, y que la filosofía se desarrolla posteriormente en cada línea. Voy a explicarte por qué.[3]
Aunque cada filósofo que llega a Vico rara vez lo hace en circunstancias tan peculiares con éstas, el solo ejemplo basta. Y vuelvo ahora a otros rasgos generales del panorama filosófico contemporáneo que hacen factible que más filósofos hoy que en cualquier tiempo se pregunten qué les tiene que decir Vico.
En los países de habla inglesa, el movimiento filosófico dominante de la última o últimas dos generaciones ha sido el llamado con distintos nombres “filosofía del lenguaje común”, “filosofía analítica”, “análisis lingüístico” y “análisis de Oxford”. Su supuesto básico es que, como dijera Charles Peirce hace poco más de un siglo, “todo el pensamiento está en los signos”.[4] El pensamiento no es algo que podamos realizar sin palabras u otros signos, y que después expresemos en palabras u otros signos para comunicarse con otra persona o aun con nosotros mismos, posteriormente. El lenguaje no es simplemente un medio para la comunicación del pensamiento sino el medio del pensamiento mismo. Al analizar el modo en que usamos las palabras y otros signos, estamos analizando no una forma opcional de la trasmisión del pensamiento, sino el pensamiento mismo.
La filosofía analítica ya no domina el panorama filosófico como antes, pero todavía sigue desarrollándose. Ahora la filosofía está empezando a interesarse por el lenguaje de una forma distinta debido a la rápida expansión tanto de la lingüística como de la semiótica y la teoría general de los signos. Y los filósofos no pueden pasar mucho tiempo concentrados en el estudio del lenguaje sin que la mayoría acuda a Vico, uno de los más importantes filósofos del lenguaje; en algunos aspectos quizá el más importante.
En este momento imagino a Vico diciéndonos: “Me parece muy bien que se dediquen a estudiar el lenguaje, pero ¿por qué ustedes, filósofos actuales, le dan tan poca importancia al sentido de su desarrollo como institución social, y por qué se dedican tan poco al estudio de otras instituciones y a la elaboración de una crítica de las instituciones en general?”[5]
Ni la filosofía analítica ni cualquier otro de los movimientos recientes ha tenido gran aprecio por la historia de la filosofía. Se supone que el filósofo vivo de mayor reputación ha dicho: “Hay dos razones por las que una persona se siente atraída hacia la filosofía: una es porque le interesa la filosofía —y la otra porque le interesa la historia de la filosofía”.[6] Nosotros parecemos, de hecho, haber vivido y salir de un periodo de mediados del siglo XX en el que dedicarse a la historia de la filosofía era confesar que no se era un buen filósofo e, incluso, incursionar en la historia de la filosofía era quitarle tiempo a la filosofía misma con el riesgo de convertirse en un desertor de la filosofía. Si, efectivamente, este periodo ha sido rebasado o está empezando a serlo, estará salvado, o habrá disminuido en gran medida un obstáculo para los filósofos que quieren escuchar lo que Vico tiene que decirles.
Tomar nuevamente en serio la historia de la filosofía puede conducirnos a Vico no sólo como a uno de los filósofos de que ésta se ocupa, sino como a uno de los filósofos que se ocupan de ella. No es que Vico haya escrito una historia de la filosofía, sino que está implícita en la idea de su nueva ciencia. Esto me recuerda que, dicho oralmente, “la ciencia nueva de Vico” se presta a una ambigüedad que no queda del todo resuelta como cuando el nombre se escribe o está impreso. La frase oral puede referirse al libro de Vico en una o más de sus tres ediciones, o puede referirse a la ciencia de la que trata el libro y de la que Vico se considera fundador. La ciencia no está contenida, sino tan sólo planteada en el libro. Para tomar este ejemplo, la ciencia abarcaría la historia de la filosofía, pero el libro no contiene tal historia. Contiene, no obstante, lo que Vico llama una pequeña muestra —“una particella”— de “la historia de la filosofía narrada en forma filosófica”.[7] Y fue precisamente esa pequeña muestra lo que convenció a este filósofo de que su propia tesis sobre el estoicismo y el derecho romano estaba equivocada.
La mayoría de las historias de la filosofía no tienen, como historias, un carácter filosófico y son valiosas en todo caso, tan sólo como auxiliares de referencia. Su carácter no filosófico explica el poco aprecio que los filósofos más sobresalientes del pasado reciente han mostrado por la historia de la filosofía. Pero un filósofo dispuesto hoy a tomar en serio la historia de la filosofía, y deseoso de producir una historia de la filosofía narrada filosóficamente, puede tomar de Vico ideas sobre cómo hacerla.
Incluso cuando la historia de la filosofía se tenía en el menor aprecio, la filosofía de la historia se aceptaba como un campo de investigación constituido. Más exactamente, esa frase se usaba para designar dos campos de investigación diferentes aunque relacionados, que ahora se conocen como la filosofía analítica y la filosofía especulativa de la historia. Se consideraba que Vico había contribuido a ambos campos, aunque más bien al especulativo que al analítico. Pero Leon Pompa, en su reciente libro sobre Vico, demuestra que contribuyó deliberada e intencionalmente a la filosofía analítica de la historia, y que en esto fue tal vez el primero y el más importante. Recientemente, la filosofía analítica de la historia se ha dedicado al problema de la explicación histórica y, más particularmente, al modelo de ley inclusiva de explicación histórica. Aunque Pompa no utiliza este lenguaje, el principal argumento de su libro puede parafrasearse resumiéndolo como sigue: lo que se ha considerado como la aportación de Vico a la filosofía especulativa de la historia era, realmente, el ejemplo arquetípico del modelo de ley inclusiva de explicación histórica en la filosofía analítica de la historia.
(Entre paréntesis, hago la advertencia de que Pompa se cuida de mostrar que Vico, a pesar de su “debió, debe, deberá ser”, no era un determinista metafísico.)[8]
La rama más rica de la filosofía es la epistemología o teoría del conocimiento, y la sección más rica de esa rama es la filosofía de la ciencia. Debe, entre otras cosas, tratar de decirnos lo que es la ciencia y cómo el conocimiento científico difiere del conocimiento precientífico o no científico. Existen muchas ciencias, y otras nuevas surgen día con día. Una ciencia nueva debe reafirmarse como tal y eso ayuda a mantener viva la cuestión acerca de lo que es la ciencia. Pero quizá nunca hubo una nueva ciencia tan consciente de sí misma como la de Vico en su insistencia de ser ciencia. De ahí que pueda esperarse que un filósofo de la ciencia, que quiera confrontar, en primer lugar, su definición de ciencia con las ciencias particulares y, en segundo lugar, poner a prueba los estatutos de ciencias todavía no establecidas como tales, acuda a la ciencia de Vico al menos en uno de estos casos. No recuerdo a ningún autor de un tratado general sobre filosofía de la ciencia que haya hecho esto. Si algunos lo han pensado, deben haberse retractado ante la dificultad de discernir, a partir del libro de Vico, cuál es la ciencia que él afirma que está descubriendo. Pero ahora que ha salido el libro de Pompa, y empieza a ser reseñado, puede ser que los filósofos de la ciencia empiecen a oír decir a Vico: “Aquí está mi ciencia. Adelante”.
Si le preguntamos a Vico cuál es la ciencia que está descubriendo, dirá: “la de la naturaleza común de las naciones” o la de “los principios de la humanidad”. Pero resulta que los términos “naturaleza”, “naciones” y “principios”, tienen sendos significados filológicos o, en un sentido más amplio, históricos.[9] Y existen otras muestras de que no estaremos muy equivocados si, en una primera aproximación, entendemos que Vico proclama que su nueva ciencia es la ciencia de la historia.
Tal vez la razón por la que no dice esto en forma explícita es que hubiera sido visto como una flagrante paradoja, ya que desde la Antigüedad, pasando por la Edad Media y hasta el Renacimiento, la historia no sólo no era una ciencia, sino exactamente lo contrario de la ciencia. Para ser precisa, la historia, como la ciencia, aspira al conocimiento, pero mientras que el conocimiento científico es conocimiento de lo universal y eterno, el conocimiento histórico es conocimiento de lo local y temporal —de particulares en sus momentos y lugares.
Así es que aunque haya habido grandes historiadores, tan lejanos en el tiempo como los grandes filósofos y los grandes científicos, y aunque las clasificaciones de las ciencias y los curricula de la enseñanza superior se remonta tan atrás, la historia no figura en esas clasificaciones ni en esos curricula. Se leían las obras escogidas de los grandes historiadores, es cierto, pero se leían como prosa literaria, en cursos que impartían retóricos, no historiadores.
Si no aspiraba a ser literatura, lo máximo a que podría aspirar la historia en compañía de las ciencias era a ser un auxiliar de las ciencias morales e, incluso entonces, no de las ciencias como tales, sino de su instrucción, proporcionando ejemplos adecuados que pudieran ilustrar memorablemente sus principios. Cuando mejor le iba, la historia era ciencia moral enseñada por medio de ejemplos más que de principios.
Entonces, si entendemos que Vico está promoviendo a la literatura como tal junto con las demás ciencias y entre las asignaturas de la educación superior, le estamos adjudicando la proposición más revolucionaria en la historia entera de las clasificaciones de las ciencias y de la educación superior.[10]
Desde luego no creemos que su intención fuera afirmar que la historia había sido desde siempre una ciencia y que por tanto exigía ser reconocida como lo que siempre había sido. Más bien afirma que aunque la historia no ha sido hasta entonces una ciencia, puede llegar a construirse como tal, y que él ha mostrado la manera de hacerlo y de hecho lo hace.
Por otro lado, Vico no está pidiendo a las ciencias establecidas que dejen entrar a la historia, aunque sea a prueba, como la ciencia más humilde por ser la más joven. Más bien afirma que si el quehacer de una ciencia es no sólo averiguar hechos de un cierto tipo sino volverlos inteligibles, y esto lo logra no nada más ajustándolos a principios eternos y universales, sino determinando sus causas; y si el objeto último de la investigación histórica no son las acciones de individuos particulares en ocasiones particulares, sino el desarrollo histórico del mundo cultural, el mundo de las instituciones humanas y del hombre mismo; por tanto, ya que nosotros hemos hecho ese mundo, resulta en principio más inteligible que los objetos de cualquier otra ciencia. De ahí que, en la medida en que la nueva ciencia de la historia cumpla su cometido, su lugar entre las ciencias no será el menor, sino el más científico.
No creo, sin embargo, que Vico afirme que él o algún otro científico individual de la nueva ciencia en virtud de compartir la humanidad de los constructores del mundo humano, haya comprendido ya ese mundo o lo llegue a comprender plenamente en un futuro previsto. Creo que su idea, más bien, es que en principio puede ser comprendido por la comunidad de historiadores de una manera en que el mundo de la astronomía, por ejemplo, no puede ser comprendido por la comunidad de astrónomos.
De la misma manera en que cada ciencia es ciencia de alguna clase, es válido preguntar a quien afirma haber descubierto una nueva ciencia si ésta pertenece a una y otra de las clases aceptadas. Las clasificaciones de las ciencias comunes en la época de Vico eran todavía variantes de las de Aristóteles. La variante particular que Vico parece adoptar divide a las ciencias primero en teóricas y prácticas, y después divide a las prácticas en activas y fácticas —es decir, de hacer y de crear. Vico no titubea en inscribir su nueva ciencia en la práctica antes que en la teórica, tanto porque lo que estudia es acción o creación humana, como porque el fin que persigue no es conocer por conocer, sino conocer para mejorar lo que estamos haciendo. Respecto a si pertenece al lado activo o fáctico de la ciencia práctica, es menos claro. En cualquier caso, una ciencia práctica tiene aspectos relativamente prácticos, y lo que Vico nos ha dado en su libro, en cualquiera de las tres ediciones, pertenece casi por completo al aspecto más teórico; inclusive la tercera edición deja a otros la tarea de conformar el aspecto más práctico.[11]
Supongamos finalmente que imaginamos a Vico preguntándonos a usted y a mí: “¿Qué ha sido de mi nueva ciencia en los 232 años desde mi muerte?”, y precisando: “me refiero a la ciencia, no al libro”.
Podríamos responder: “La ciencia tal como usted la concibió nunca ha tenido una aceptación total ni como ciencia ni como un área de la educación superior. Fue demasiado para nosotros. Pero la parte más teórica se ha dividido en subpartes manejables tales como la antropología, sociología, psicología, lingüística y, más recientemente, la semiótica; y una por una, éstas han ido adquiriendo un nivel científico y han sido agregadas al currículum. La misma historia, después de una espera de dos milenios, llegó a formar parte del currículum pero no de las ciencias, y esto sin llegar a ser la ciencia que usted quiso fundar; aunque no sin haber sufrido algunos cambios en esa dirección. No tenemos todavía un recuento total que nos diga exactamente cuáles fueron esos cambios y cómo aparecieron; en respuesta a qué necesidades. Pero lo estamos estudiando con calma, episodio por episodio, y alguno de los principales investigadores de esos cambios están entre nosotros en esta reunión”.
Vico podría entonces preguntar: “¿Y qué hay acerca de la parte más práctica de la nueva ciencia, que dejé para que fuera habilitada?”
Y podríamos responder: “Ha sido habilitada sólo como tal o cual aplicación, y éstas no han sido nunca integradas”. Y se nos podría ocurrir añadir: “Hasta la historia ha sido parcializada y distribuida. Se estudia y se enseña más bien fuera de los departamentos de historia que dentro de ellos —la historia de la antropología, por ejemplo, en departamentos de antropología, y así pasa con el resto”.
Y la última palabra de Vico podría ser: “Puede ser que con el tiempo me persuadan de que toda esta fragmentación fue de alguna manera necesaria y que, incluso, ha dado frutos que de otra manera no podrían haber madurado. Pero a mí me gustaría persuadirlos de que ya es tiempo de que algunos de los filósofos entre ustedes, vuelvan del análisis a la síntesis, y se reúnan con científicos de ideas afines para descubrir de nuevo una nueva ciencia de la humanidad”.
Max H. Fisch
[Notas]
[1] Max H. Fisch, Stoicism and Roman Law, tesis inédita, Cornell University, 1930.
[2] Giambattista Vico, Scienza Nuova, 3ª ed., 1744, par. 1043, según la numeración de las ediciones de Fausto Nicolini y de The New Science of Giambattista Vico (en adelante NS), trad. Thomas G. Bergin y Max H. Fisch, Ithaca, Cornell University Press, 1968 [Una ciencia nueva sobre la naturaleza común de las naciones, trad. Manuel Fuentes Benor, Buenos Aires, Aguilar, 1964, 4 vols.], Max H. Fisch, “Vico on Roman Law”, en Milton R. Konvitz y Arthur E. Murphy (comps.), Essays in Political Theory: Presented to George H. Sabine, acerca de la relación entre el derecho y el pragmatismo, la sugiere Max H. Fisch en “Justice Holmes, the Prediction Theory of Law, and Pragmatism”, Journal of Philosophy 39 (1942), pp. 85-97 en la p. 94 y en la nota 22.
[3] Más detalles en Max H. Fisch, “The Philosophy of History: a Dialogue”, Philosophy (Tetsugaku) 36 (1959), pp. 149-170, reimpresa en Richard Tursman (ed.), Studies inPhilosophy and in the History of Science: Essays in Honor of Max Fisch, Lawrence, Kans., Coronado Press, 1970, pp. 193-206.
[4] C. S. Peirce, “Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man”, Journal ofSpeculative Philosophy 2 (1868), pp. 103-114, en pp. 111-112; Collected Papers of Charles Sanders Peirce, ed. Charles Hartshorne, Paul Weiss y Arthur Burks, Cambridge, Harvard University Press, 1931-1938, 8 vol., 5, pars. 250-253.
[5] Max H. Fisch, “The Critic of Institutions”, Proceedings and Addresses of the AmericanPhilosophical Association 29 (1956), pp. 42-56, reimpreso en Tursman, Studies inPhilosophy, pp. 182-192, y en Charles J. Bontempo y S. Jack Odell (eds.), The Owl ofMinerva: Philosophers on Philosophy, Nueva York, McGraw-Hill, 1975, pp. 135-151.
[6] Frederick Suppe (ed.), The Structure of Scientific Theories, Urbana, University of Illinois Press, 1974, p. 310, n. 10.
[7] NS, par. 1043.
[8] Leon Pompa, Vico: A Study of the New Science, Nueva York, Cambridge University Press, 1975.
[9]NS, p. XX, par. A 3.
[10] Aunque existen historias de los escritos históricos, y aunque existen estudios de episodios particulares en la historia de la investigación y la enseñanza históricas, no hay una historia general de la historia en relación con las clasificaciones de las ciencias, por un lado, y con los programas de educación superior, por otro. El breve esbozo del párrafo anterior y del que sigue, tendrá que ser revisado cuando salga dicha historia. Para el trasfondo científico napolitano de la nueva ciencia de Vico, véase Max H. Fisch, “The Academy of the Investigators”, en Edgar A. Underwood (ed.), Science, Medicine and History: Essays on the Evolution of Scientific Thought and Medical Practice, Written in Honour of Charles Singer, Londres, Oxford University Press, 1953, 2 vols., 1, pp. 521-563.
[11] Max H. Fisch, “Vico’s Pratica”, en Giorgio Tagliacozzo y Donald P. Verene (eds.), Giambattista Vico’s Science of Humanity, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1976, pp. 423-430.
PRÓLOGO
Es la Scienza Nuova como isla mágica, poblada, entre la broza, de acechos de una extraña y nueva virtud vidente, y que a menudo tras un cendal de oscuridad o el desconcierto de una forma ambigua, sobrecoge el ánimo por la variedad y riqueza de sus oráculos. Isla incógnita en los mares prosaicos de la mitad primera del siglo XVIII que pareció a lo sumo a galeras indiferentes en rumbos inmutables, haz de escollos bajo un vellón de niebla. Con lo que no sólo la ignoraron esos patronos de cabotaje: los tratantes en tratados y autorcillos sin autoridad, sino hasta los mayores nautas de la especulación en aquellos días. Ni siquiera (contra lo que infaliblemente la primera impresión hiciera sospechar) la visitaron los corsarios. Fueron las aves del cielo o los vientos inestables quienes esparcieron a distancia de lugar y de tiempo las semillas de aquellas flores maravillosas, tan principales luego en la floresta del siglo XIX.
Montesquieu, que tenía un ejemplar de la Scienza Nuova en su castillo, fue, sentencia Benedetto Croce, “ingenio demasiado diverso si se le parangona a Vico, y demasiado inferior para conseguir en la Scienza Nuova sustento vital”. Pero a Vico pertenece “el mérito, generalmente atribuido a Montesquieu, de haber introducido el elemento histórico en el derecho positivo, empezando así a considerar de modo verdaderamente filosófico (como luego formara Hegel) la legislación, a fuer de momento dependiente de una totalidad, en orden a todas las demás determinantes que forman el carácter de un pueblo o una época”. La teoría homérica, que hizo famoso el nombre de Wolf, ya se halla, más profundamente planteada, en la obra genial de Vico, de que alcanzó a lo más el escritor tudesco un vago conocimiento de soslayo. Johann George Hamann, destinado a formular, por una parte, la insatisfactoriedad de lo abstracto y la necesaria acentuación de la creencia y, por otra, a proponer la transferencia de muchas de las dificultades filosóficas al lenguaje, conoció la Scienza Nuova en 1777, cuando sólo se ocupaba de economía y fisiocracia, y soltó el libro desilusionado. Herder, que, en lo más sugestivo de su personalidad nos parece influido por Giambattista Vico, habló sólo de éste en términos generales, y como sin darse cuenta de la especie de consanguinidad ideal que a entrambos unía, Hegel, otro pariente notorio de Vico, no parece haber sabido de él. Niebuhr y Mommsen, que en filóloga e historia tienen traza de ser sus deudores, en alguno de los dos sentidos de la palabra le desconocen. Así, el noble iniciador, como maestro o como vidente, de una sarta de disciplinas esenciales del pensamiento moderno, viene a resultar por tenacidad de la estrella adversa, por densidad de silencio y calificación largamente remansada de su valor, como una especie de padre expósito (si es lícita la osada paradoja) de nuevas calidades esenciales y orientaciones filosóficas, históricas, filológicas, críticas, desde Montesquieu a Spengler.
Pero, sin extremar mucho la nota, pudiera decirse que toda la vida de Giambattista Vico (1668-1743) está compuesta de paradojas dolorosas. En su niñez, animadísimo y desbordante de vitalidad, acaso le conmoviera en ventaja de su futuro genio, acompañado de nuevo carácter melancólico y acedo, una caída tan grave, que fue dictamen del médico deber el desdichado morir de ella o perder el seso. Hijo de un mísero librero napolitano, fue por su padre inducido al estudio del derecho, entonces el más floreciente y casi exclusivo en la ciudad partonopea; y habiendo salido Vico tan prominente en aquella disciplina que anticipó las conclusiones hoy admitidas sobre la evolución histórica del derecho romano, por desconcertador de admitidas falacias no consiguió la cátedra que fuera suma aspiración de su vida, incapaz de desmallarse de la necesidad. Autodidascalo como él mismo se llamaba, se vio forzado a aumentar los mezquinos cien ducados anuales que percibía como profesor de retórica, con numerosas lecciones aun de las enseñanzas más elementales. Su latín excelente, que no consiguiera cierta medida de comunicación y extraterritorialidad de su pensamiento, hubo de sacar brillo administrativo en oficiales arengas y alabanzas gratulatorias, al vaivén de la mudanza de los poderosos. Casó con mujer analfabeta, pero tan nula, que Vico intercalaba entre sus meditaciones o pláticas cuidados de criado de su casa. Cuando al fin el rey le nombró historiógrafo de su casa, perdió Vico a los quince días la memoria. Objeto en Nápoles de indiferencia o burla, quien tanto sufriera en vida de abandono fue, en cambio, cadáver disputado por las solicitudes rivales de una iglesia y una cofradía. Pero, por napolitanos, al fin, caída la república local de 1799, se vio esparcida la apreciación generosa de Vico, entre los azares del destierro; pasaron pensamientos de este libro a los Sepolcri de Fóscolo; y De Angelio puso la Scienza Nouva (ya traducida al alemán por Weber) en manos de Michelet, quien la tradujo al francés. Y Vico, desdeñado por la ortodoxia angosta y las últimas degeneraciones neoclásicas, cobró su primera nombradía difusa no sin, a las veces, raros disfraces adventicios, en la renovación romántica y liberal del siglo XIX.
Pero tamaño desconocimiento de su propio tiempo es medida de la grandeza de Vico, como fue medida de su íntimo heroísmo la perseverancia a través de sus patéticas soledades: la de su genio incomunicable, la de su dolencia y la de la estrechez de su fortuna consiguiente a lo que él llama “su menguado espíritu en tormo de las cosas que conciernen a la utilidad”. Y su genio mismo nació de otra apreciación de esterilidad y vacío: los que hallaban en los ámbitos de la mente contemporánea, en los que a causa de dos direcciones opuestas del pensamiento, aunque, curiosamente, en algunos de sus efectos concordantes, estaba el mundo como ajado y en riesgo de baldío. Porque por un lado lo deshumanizaba y desocializaba la abstracción intelectualista procedente de Descartes, y por otro lo vulgarizaba y empequeñecía la filosofía empírica de los ingleses. Se establecían asepsias rigurosas contra la religión, la metafísica, la poesía, la tradición, el gran legado clásico; lazaretos contra las creencias y las costumbres. Una máquina neumática permitida por la divinidad inmanente desconocida de los corazones y sin acción sobre los instintos, atacaba la complejidad del hombre y la solidaridad de las generaciones.
En tales momentos defendió Vico el entendimiento por amor, la intuición, la experiencia social, la cancha de las probabilidades, el valor constructivo de la imaginación popular, la esencia inspiradora de la autoridad, la irreductibilidad de lo mecánico, todo ello sin detracción del elemento racional, en cuya naturaleza, como en la del hombre entero, está el llegar a plenitud sólo por contactos y solidaridades.
Devoto de Platón, a lo platónico nos ofrece, en vez de hipótesis encogidas, mitos eternos como el del origen fulmíneo de la poesía y el pudor, o acecha en lo pasajero la reiteración de un orden, como diría el poeta español, por círculos de siglos numerosos.
Un propósito levanta la masa humana, cuyo alcance disminuyera la superficialidad de escépticos y utilitarios. Vico, muy sincero católico, no sin influencia agustiniana, pone esa ilación de los tiempos bajo el cuido de una Providencia obrando en lo natural, que es lo propiamente histórico, por causas naturales.
Compensa Vico el idealismo de Platón con el penetrante realismo de Tácito. A esta última escuela debe el asombroso relieve con que destaca el estado de fiereza en los orígenes humanos, y el conocimiento humano, tan remoto de la curiosidad sentimental en que luego abundara aquella centuria, subyacente a su panorama de los tiempos.
Bacon, “a la vez gran filósofo y político”, le ofreció su lema Cogitata et visa, y Vico, en parte por su influencia, combinó, y a veces confundió con su proyecto de independización de la historia hecha a tantas servidumbres y magancerías y de la educación de ella como certificadora de lo verdadero universal, esa que Croce llama “construcción de una historia típica de las sociedades humanas”. Tal hibridación es la principal clave de la Scienza Nuova.
Tentóle en Grocio, sobre el caudal ingente de erudición histórica, el índice de problemas del jusnaturalismo, acometidos por Vico con su harta mayor videncia del hombre entero el cual, individual o históricamente, se inicia por la fantasía.
La poesía griega, el derecho romano, fueron sus dos grandes repertorios de materia prima; y el antropomorfismo revelador de los mitos, y la etimología y semántica de las palabras resultaron valores históricos por el genio de Vico adquiridos, al paso que el derecho público y privado de Roma en sus etapas le proporcionó una lección viva de la evolución institucional, que él adoptaba como tipo más o menos renovado en los demás pueblos, extremando la nota en la alegación de las semejanzas, llegando a convertir el “lecho de Procusto” para las naciones el derecho romano.
La realización sucesiva del hombre en la perspectiva de las edades, mediante ciclos recurrentes, argumento de la Scienza Nuova, se desenvuelve, aunque con cierta medida de confusión de sugerencias e ideas, lamentada por Goethe, en ese magnífico tono de poema que advertía uno de los más remontados críticos italianos. De Sanctis: “casi de una nueva Divina Comedia”. Y fue tan obligada la riqueza de nuevas minas en la evocación de Vico, tal cual él la entendiera, que por modo incidental descubrió el rumbo de la prehistoria; creó, si no el nombre, la sustancia de la estética; penetró en el mito su valor de embrión de la cultura; iluminó en campos admirables el origen de las religiones; reveló el precioso archivo de la palabra; reivindicó la dignidad humana al dar como venero de la sociedad la conciencia moral: no el temor a la turbulencia de los elementos exteriores, sino al propio enemigo interior que me juzga y soy yo mismo; señaló pistas a la sociología y al folklore; renovó y dilató la crítica homérica; levantó de rotas y mal comprendidas reliquias su espléndida visión de la edad heroica; devolvió con presciencia crítica su verdadero carácter a la evolución del derecho romano y asentó en más firme suelo la historiografía y la hermenéutica: todo ello en su valeroso empeño, como autorizadamente se dijo, de una filosofía de la humanidad y una historia universal de las naciones.
Definió Hobbes maravillosamente la naturaleza diciendo que es el ARTE con el cual Dios creó y conserva el mundo. Vico hubiera podido identificar su historia esencial y recurrente como un capítulo de aquel arte: el que se refiere a la creación y conservación de la humanidad.
Antes de pasar al lector el fruto de esta ambición ilustre, quisiera decir todavía que bien hará quien en las sucesivas páginas penetrare olvidando este prólogo, resuelto a gozar de su personal sentido de aventura. Porque, aunque no habrá a quien no enseñe, la mayor calidad de la Scienza Nuova está en su valor estimulante, en sus logros especiales, en su revolvimiento de los siglos, en su pasión descubridora, en la osadía del brinco intelectual a lo desconocido, en el tremendo calor imaginativo de incontables atmósferas que consume las apariencias y despeja la ley.
José Carner
LIBRO PRIMERO
Necesidad del fin y dificultadde los medios de hallaruna ciencia nueva
CAPÍTULO I
Motivos de meditar esta obra
Nació sin duda el derecho natural de las naciones en las costumbres generales de ellas. Jamás existió en el mundo nación de ateos, pues empezaron todas con alguna religión, y las religiones, sin salvedad, echaron su raigambre en aquel deseo, naturalmente común a los hombres, de vivir eternamente: y este universal deseo de la naturaleza humana nace de un común sentido, celado en la hondura de la mente humana, según el cual los ánimos de los hombres son inmortales. Y este sentido, en su ocasión oportuna, produce tan declaradamente aquel efecto, que en las extremas dolencia mortales deseamos que exista una fuerza superior a la naturaleza, que las supere, la cual puede únicamente hallarse en un Dios que no sea esta naturaleza misma, antes naturaleza superior a ella, esto es menteinfinita y eterna; y de ese Dios desviados los hombres, siéntense curiosos de lo venidero. Vedada se halla tal curiosidad por la naturaleza, por referirse a cosa propia de un Dios, mente infinita y eterna, y empujó la caída de ambos principiadores del género humano; e suerte que Dios fundó la verdadera religión de los hebreos sobre el culto de su Providencia infinita y eterna, precisamente porque, en castigo de haber querido sus primeros autores conocer lo venidero, condenó a toda la generación humana a fatigas, dolores y muerte. Por lo cual todas las religiones falsas cimentáronse en la idolatría, o sea culto de deidades fantásticas, por la engañosa credulidad de ser ellas cuerpos validos de fuerzas superiores a la naturaleza, socorredoras de los hombres en sus últimos trances; y la idolatría nació en el mismo parto que la adivinación, o sea la vana ciencia de lo venidero mediante ciertos avisos sensibles, que se reputan enviados a los hombres por los dioses. Ciencia tan huera, en la que debió hallar su origen la sabiduría vulgar de todas las naciones gentiles, cela, empero, dos grandes principios de verdad: uno, la existencia de una Providencia divina, que gobierna las cosas humanas; otro, la presencia en los hombres de la libertad de albedrío, mediante la cual, si quieren y en ello se emplean, podrán esquivar lo que, si la previsión faltara, sería inevitable. De cuya segunda verdad al punto se deriva precisará que los hombres escojan vivir justamente: sentido común que viene a ser comprobado por el común deseo de las leyes, que naturalmente les asiste, cuando no les mueva la pasión de algún interés propio que no las quiera. Tal, y no otra, es ciertamente la humanidad, que siempre y en todas partes rigió sus prácticas de acuerdo con estos tres sentidos comunes del género humano: primero que existe una Providencia; segundo, que se tengan ciertos hijos con ciertas mujeres, con las cuales anden compartidos siquiera los principios de una religión civil (a fin de que los padres y madres en igual espíritu eduquen a sus hijos, en conformidad con las leyes y las religiones a cuyo amparo hubieren nacido); tercero, que se entierre a los muertos. Por lo cual no sólo ha existido en el mundo nación de ateos, sino ninguna, tampoco, en que las mujeres no pasaron a la religión pública de sus maridos; y si no se dieron naciones del todo desnudas, mucho menos se halló alguna que usare la Venus perruna, o descocada, en presencia ajena, sin celebrar más que concúbitos errantes, a modo de las bestias; ni finalmente se supo de nación, por suma que fuere su barbarie, que dejase marchitarse insepultos sobre la tierra los cadáveres de sus pasados: lo que hubiera sido estado nefario, o sea pecaminoso contra la común naturaleza de los hombres: y para no incurrir en él las naciones, guardan todas con ceremonias invioladas las nativas religiones, y con rebuscados ritos y solemnidades, sobre cualquier otra cosa humana celebran los matrimonios y las honras fúnebres, que tal es la sabiduría vulgar del género humano: la cual empezó con las religiones o las leyes, y se perfeccionó y cumplió con las ciencias, con las disciplinas y con las artes.
CAPÍTULO II
Meditación de una Ciencia Nueva
Y todas estas ciencias, todas las disciplinas y las artes enderezadas vinieron a perfeccionar y regular las dificultades del hombre; pero no la hay que medite sobre ciertos principios de la humanidad de las naciones, de la que sin duda manaron todas las ciencias, todas las disciplinas y las artes, y que por tales principios establezca cierta acmé, o sea un estado de perfección, del que se alcance a medir grados y extremos, por y dentro los cuales, como cualquier otra cosa perecedera, deba esa humanidad de las naciones discurrir y llegar a su término, y donde científicamente se descubra con qué prácticas la humanidad de una nación, destacándose, pueda llegar a tal estado perfecto; y cómo, de allí decayendo, pueda de nuevo acrecerse. Tal estado de perfección únicamente consistiría en hincarse las naciones en ciertas máximas, tan demostradas por razones constantes como practicadas en los usos comunes; en cuya cima la sabiduría reflexiva de los filósofos diera mano y dirección a la sabiduría vulgar de la naciones, y de esta suerte se concertaran en ello los más repudiados miembros de las academias y todos los avisados de las repúblicas; y la ciencia de las cosas civiles, divinas y humanas, que es la de la religión y las leyes, que son teología y moral mandad, alcanzable por las costumbres, fuera asistida por la ciencia de las cosas naturales, divinas y humanas, que son teología y moral razonada, que se consigue con los raciocinios: así que fuera de aquellas máximas existiera el verdadero error o sea divagación, no ya de hombre, sino de fiera.
CAPÍTULO III
Falta de tal Ciencia en las máximas de los epicúreos y los estoicos y en los modos de Platón
Pero los epicúreos y los estoicos, por vías, más que diversas, opuestas entre sí, se alejan desgraciadamente de la sabiduría popular y la abandonan. Los epicúreos por enseñar que el acaso gobierna ciegamente las cosas humanas; y que el ánimo del hombre fallece con el cuerpo; y que los sentidos del cuerpo, porque sólo el cuerpo admiten, deberán con el placer regular las pasiones; y la utilidad, que cambia hora tras hora, ser la regla del gusto. Los estoicos, al contrario, con decretar que una necesidad fatal arrastre cuanto existe, y aun el humano albedrío, conceden vida temporal al ánimo después de la muerte; y, aunque prediquen que existe una justicia eterna e inmutable, y que la honradez deba ser norma de las acciones de los hombres, luego anonadan a la humanidad, al quererla insensible a las pasiones, y reducen a los hombres a la desesperanza de poder practicar su virtud, con aquella su máxima, harto más dura que el hierro, que a todos los pecados tiene por iguales, con lo que parejo se peca cuando un tanto más de lo merecido se pega a un esclavo y cuando se mata al padre. De modo que si los epicúreos, con su utilidad siempre cambiante, arruinan el fundamento primero y principal de esta ciencia, que es la inmutabilidad del derecho natural de las gentes, los estoicos, con su férrea severidad, descartan su benigna interpretación, que regula intereses y penas según los tres célebres grados de las culpas ¡bien podrán las sectas de estos filósofos conllevarse con la jurisprudencia romana si una derruye su máxima, y reniega la otra el uso más importante de los principios de ella!
Sólo el divino Platón meditó una sabiduría arcana que regulara al hombre según máximas por él aprendidas en la sabiduría vulgar de la religión y las leyes; pues del todo se rinde a la Providencia y a la inmortalidad de los ánimos humanos; pone la virtud en la moderación de las pasiones; y enseña que por el mismo deber de filósofo precise vivir de conformidad con las leyes, hasta cuando por alguna razón se vuelvan sobradamente rígidas, como lo declara el ejemplo que Sócrates, su maestro, con la propia vida dejara, el cual, con ser inocente, quiso empero, al verse condenado, pagar como reo la pena y tomarse la cicuta. Pero el mismo Platón perdió de vista la Providencia, cuando, por ese error de las mentes humanas que por sí propias miden naturalezas no por los ajenos bien conocidas, exaltó los bárbaros, toscos orígenes de la humanidad gentil al estado perfecto de sus propias altísimas, divinas cogniciones arcanas; el cual, enteramente al revés, hubiera debido bajar de aquellas y meterse por quebrada; mas con docto deslumbramiento, en que fue hasta el día seguido, quiere probarnos haber sido muy descollados en sabiduría arcana los primeros autores de la humanidad gentil: los cuales, como razas de hombres hueros y sin civilidad, como debieron serlo un tiempo las de Cam y de Jafet, compondríanse de brutotes, puro estupor y ferocidad. Tras de cuyo error erudito, en vez de meditar sobre la república eterna y las leyes de una justicia eterna, con que ordenara la Providencia el mundo de las naciones gobernado mediante las necesidades comunes del género humano, meditó una república ideal y una justicia ideal también, en que las naciones no sólo no sustentan y conducen por encima del sentido de toda la generación humana, mas por desdicha de él se separan y descastan, como, por ejemplo, en aquel mandato, en su república establecido, de que las mujeres sean comunes.
CAPÍTULO IV
Tal Ciencia se medita a base de la idea del derecho natural de las gentes, en la concepción debida a los jurisconsultos romanos
Por todo lo cual la ciencia que ahora aquí se desea, sería la del derecho natural de las gentes, tal como, de sus mayores recibido, los jurisconsultos romanos lo definen: Derecho ordenado por la Providencia divina, con dictámenes sobre todas las necesidades o utilidades humanas, igualmente observado en las naciones todas.
CAPÍTULO V
Falta de tal Ciencia en los sistemas de Grocio, de Selden y de Pufendorf
Surgieron en nuestra edad tres varones renombrados, Hugo Grocio, Juan Selden y Samuel Pufendorf, siendo Grocio cabeza de ellos: los cuales meditaron un sistema particular, cada uno, del derecho natural de las naciones; pero los demás que luego sobre el derecho natural de las gentes escribieron, son casi todos engalanadores del sistema de Grocio. Y dichos tres príncipes de esta doctrina erraron los tres en este punto: que ninguno pensó en establecerla sobre la Providencia divina, no sin injuria de la cristiana gente, puesto que ya los jurisconsultos romanos, en medio de su paganismo, reconocieron el gran principio de aquélla. Pero Grocio, por el mismo interés excesivo que le inspira la verdad —aunque con errores en modo alguno perdonables, ni en esta materia ni en metafísica—, profesa que su sistema se sustente y asegurado permanezca, aun dejando a un lado toda cognición divina; siendo así que sin religión alguna de una Divinidad, jamás los hombres en nación se concertaron; y así como de cosas físicas, o sea de los movimientos de los cuerpos, no cabe ciencia segura sin la guía de las verdades abstractas de la matemática, así no cabe en las cosas morales sin el aprecio de las verdades abstractas de la metafísica, y por tanto sin la demostración de Dios. Además de esto, y por su condición de sociniano, supone al primer hombre bueno por cuanto no malo, con las cualidades de solo, débil y necesitado de todo, y al que acaeciera que, dándose cuenta de los males del vivir soledoso, viérase instado a entrar en sociedad: y, por ende, que el primer género humano se compuso de solitarios inocentones, venidos luego a la vida sociable, al dictado de la utilidad, lo que, en efecto, no es sino la hipótesis de Epicuro. En pos de él vino Selden, el cual por su desmedido afecto a la erudición hebrea, en que era doctísimo, convierte en principios de su sistema aquellos pocos dados por Dios a los hijos de Noé: y uno de ellos, Sem (pasando aquí de largo las dificultades que contra ello alegara Pufendorf) único en perseverancia en la religión verdadera del Dios de Adán, así como de un derecho común con las gentes originarias de Cam y de Jafet, derivó un derecho tan peculiar, que de él quedara la célebre división de los hebreos y los gentiles, la que duró hasta sus últimos tiempos, en los cuales llama Cornelio Tácito a los hebreos hombres insociables; y éstos, destruidos por los romanos, todavía con raro ejemplo viven desparramadas entre las naciones, sin parte alguna en ellas Finalmente Pudendorf, por más que entienda servir a la Providencia y en ello se emplee, nos sirve una hipótesis enteramente epicúrea, o si se quiere hobbesiana, que en este punto se equivalen, sobre el hombre tirado en el mundo sin cuidado ni auxilio divino. En cuyo estado no menos los inocentones de Grocio que los desamparados de Pufendorf deberán concentrarse con los licenciosos desbridados de Tomás Hobbes, quien tras la experiencia de ellos, alecciona a su ciudadano a desconocer la justicia y a seguir la utilidad con la fuerza. ¡Adecuadamente parecen tanto la hipótesis de Grocio como la de Pufendorf como base del derecho natural inmutable!
Así, por no haber ninguno de los tres, al establecer sus principios, considerado a la Providencia, ni uno de ellos descubrió los verdaderos y hasta ahora escondidos orígenes de una siquiera de las partes que componen toda la economía del derecho natural de lasgentes, esto es, religiones, lenguas, costumbres, leyes, sociedades, gobiernos, dominios, comercios, órdenes, imperios, juicios, penas, guerra, paz, rendiciones, esclavitud, alianzas; y, desconocedores de estos manantiales, incurren los tres de concierto en tres gravísimos errores.
El primero de los cuales consiste en que aquel derecho natural que establecen a base de razonadas máximas de teólogos y filósofos morales, y en parte de los jurisconsultos, estiman ellos (por tenerle en su opinión como verdaderamente eterno) que siempre haya sido practicado en las costumbres de las naciones; sin advertir que el derecho natural —de que mejor razonan los jurisconsultos romanos en aquella parte primordial que es reconocerlo como ordenado por la Providencia divina—, derecho es que mana de las costumbres de las naciones, en ellas eterno en el sentido de que, en los propios comienzos de las religiones originado, a través de ciertas seguidas de tiempos, que los mismos jurisconsultos a menudo citan, por los mismos grados en todas procede, y a tal término llega de claridad, que para su perfección o estado, sólo requiere que alguna secta de filósofos lo colme y cierre con máximas razonadas sobre la idea de una justicia eterna. Tonto es así que todo aquello en que Grocio piensa reprender a los jurisconsultos romanos tan menudamente, proponiéndolo en número más descompuesto de lo que convenga a un filósofo que sobre los principios de las cosas especula, golpes son que caen en el vacío: porque entendieron los jurisconsultos romanos del derecho natural de las naciones celebrado en la seguida de sus tiempos; y Grocio se refiere al derecho natural razonado por la secta de los filósofos morales.
Segundo error es que las autoridades con que cada cual confirma el suyo (en cuya abundancia, porque a los dos restantes sumamente excedía en erudición, parece llegar Grocio a los hastioso), no conllevan ciencia o necesidad alguna, al menos en lo tocante a los principios del Tiempo Histórico, por la barbarie de todas las naciones demasiado rebozado en fábulas, y no se diga en lo que toca al Tiempo Fabuloso y sobre todo el Tiempo Oscuro: y por no haber ellos meditado según la Providencia divina en qué ocasiones de necesidad o utilidades humanas, y de qué modos, y siempre con sus tiempos particulares, ordenara ella esta república universal de género humano siguiendo la idea de su orden eterno, y de qué suerte un derecho universal y eterno dictara, en todas las naciones uniforme (por más que ellas surgieran y empezaran en tiempos entre sí diferentísimos), dondequiera que se repitan las mismas ocasiones de las mismas necesidades humanas, apegado a las cuales encuentre él, constantes, sus manaderos y su progreso. Por ese olvido ignoraron los tales que para usar con un tanto de ciencia las autoridades que aportaran, importaba indispensablemente definir qué derecho natural de las gentes corría en tiempos de Rómulo, para saber autorizadamente qué derecho natural de las demás gentes del Lacio hubiere recibido en su nueva ciudad, y lo que él por su parte hubiere ordenado. Porque así habrían distinguido que las costumbres romanas observadas en la Urbe desde Rómulo hasta los decenviros, detenidos en las XII Tablas, fue todo derecho de gentes, que discurría por aquella seguida de tiempos en el Lacio; y que el propio derecho romano estuvo en las fórmulas con la interpretación de dicha Ley concertadas, el cual fue por eso llamado derecho civil, o verdaderamente propio de los ciudadanos de Roma, no tanto por excelencia, como hoy se creyera, sino por propiedad, según en otra obra nuestra, salida ya de las prensas, se declara.
El tercero y último error común es que ellos tratan del derecho natural de las gentes bastante menos que a medias, pues nada estudian de lo perteneciente a la conservación de cada pueblo aparte, sino sólo de aquello que se refiere en común a la conservación de todo el género humano, siendo así que el derecho natural introducido privadamente en las ciudades debió de haber sido el que acostumbrara y dispusiera los pueblos para que en las ocasiones en que una y otra nación se conocieran, resultaran con un sentido a ambas común, sin que ésta hubiera sabido nada de aquélla, por lo cual dieran y recibieran leyes conformes a toda la naturaleza humana, y sobre tal sentido común las reconocieran leyes por la Providencia, y así las reverenciaran con justa opinión de haber Dios dictado tales leyes.
CAPÍTULO VI
Causas de que hasta el día se hurtaran a esta Ciencia los filósofos y filólogos
Por donde se causó la desdicha de que hasta el día nos faltara una Ciencia que fuera a un tiempo historia y filosofía de la humanidad. Porque sólo meditaron los filósofos sobre la naturaleza humana educada ya por las religiones y las leyes; por las cuales, y sólo por ellas, tales filósofos resultaran; mas no sobre la naturaleza humana, de la cual provinieran las religiones y las leyes, entra las cuales filósofos se originaron. Los filólogos, por el hado común de la antigüedad, que con su demasiado alejamiento de nosotros se desvanece a nuestra vista, nos transmitieron las tradiciones vulgares tan alteradas, despedazadas y dispersas, que de no restituírseles el propio aspecto, de no ajustar sus fragmentos, ni someter el todo a compostura, quien en ello meditare con un tanto de seriedad tendrá por enteramente imposible que hayan nacido tales, no sólo en las alegorías que les fueron aplicadas, mas aun en los mismos vulgares sentimientos con que muy de antiguo, por mano de gentes lerdas y en letras sumamente ignaras, vinieron a nosotros. Y esta reflexión nos permite asegurar que las fábulas, de que toda la historia de los gentiles recaba sus comienzos, no pudieron ser de súbito halladas por esos poetas teólogos, que desde Platón hasta nuestros tiempos, esto es, a los del famoso Bacon de Verulam —en De Sapientia Veterum— fueron tenidos por hombres particulares, henchidos de sabiduría arcana y en poesía excelentes, primeros autores de la humanidad gentilicia. Porque la teología vulgar se compone, sin más, de opiniones del vulgo acerca de la Divinidad, como así ocurrió con los poetas teólogos, hombres que fantasearon sobre las deidades; y si cada nación gentil tuvo sus propios dioses, y todas las naciones con alguna religión empezaron, fundáronlas todas los poetas teólogos, esto es, hombres vulgares, los cuales con religiones falsas sus naciones asentaron. Que tales son los principios de la teología de los gentiles, más propios de las ideas sugeridas por voces que de aquéllos nos llegaron, y más convenientes al amanecer de naciones enteramente bárbaras en sus comienzos, que aquellos magníficos y relumbrantes que imaginan los Voss —De Theologia Gentilium— en pos de todos los mitólogos que sobre ello especularan. Porque los hombres ambiciosos que afectan señoría en sus ciudades, ábranse en ellas rumbo mostrándose parciales de la muchedumbre, y halagándola con ciertos simulacros o apariencias de libertad; ¿y habremos de creer que los hombres en pura selvatiquez, nacidos y acostumbrados a desenfrenada libertad —dejando a un lado otras dificultades insuperables, de que se habla en otro lugar— a son de laúd contándose sus escandalosísimas aventuras de los dioses, tales como Joves adúlteros, Venus prostitutas y fecundad, Junos estériles y castísimas esposas por sus maridos Joves maltraídas, y otras nefandas asquerosidades (ejemplos, y ejemplos de dioses, que resultaran haberles más bien contenido en su bestialidad nativa) se hayan reducido a despojarse de su naturaleza y la brutal libídine, admitidos en la pudibundez de los matrimonios, en los cuales dicen consonantes todos los filósofos haberse iniciado la primera sociedad humana?