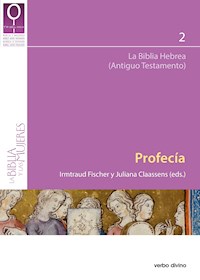
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: La Biblia y las mujeres
- Sprache: Spanisch
Las Sagradas Escrituras requieren una interpretación actualizada para tener un significado que mejore la vida en el presente y para el futuro. Esta tarea fue realizada por los profetas en el Antiguo Testamento, aunque la participación femenina en la profecía fue olvidada debido a la historia cristiana de la interpretación, que prohibía a las mujeres enseñar en público. Por lo tanto, es importante redescubrir las tradiciones bíblicas de las mujeres. Sobre este trasfondo, el presente volumen se dedica a las voces femeninas de la profecía de la Biblia y del Antiguo Oriente. Los artículos exploran la iconografía relevante, arrojan luz sobre el trasfondo histórico, examinan los roles de las figuras femeninas bíblicas en las narrativas proféticas y abordan la resistencia política y religiosa de las mujeres. Algunas de sus contribuciones tratan sobre el simbolismo de género y las construcciones de género en textos proféticos, así como sobre el discurso metafórico de Dios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 844
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Introducción: Las mujeres en los Libros Proféticos de la Biblia hebrea
Irmtraud Fischer
Universidad de Graz
¿Mujeres entre los profetas? Las lectoras y lectores sin estudios sobre la Biblia responderían espontáneamente: no. Esta percepción tiene que ver no solamente con el hecho de que la Iglesia en la Antigüedad tuvo una relación difícil con sus profetisas (montanistas)1, o con que el elemento femenino en la actividad profética estuvo representado sobre todo desde el Renacimiento temprano hasta el Barroco intermedio por profetisas provenientes de los gentiles, las sibilas2, sino que se debe especialmente a la forma que asume la parte del canon cristiano correspondiente a los profetas, que abarca exclusivamente a los profetas escritores. Por el contrario, la delimitación judía de la profecía abre una ventana sustancialmente más espaciosa a las actividades femeninas de la averiguación del futuro e interpretación del presenteı.
Pero este volumen no se limita a investigar sobre las mujeres como sujetos de la profecía en la Biblia y en el Antiguo Oriente y a estudiar la compleja conexión entre profecía y género, sino que indaga también los trasfondos socio-históricos a partir de los cuales deben entenderse los relatos sobre mujeres en los profetas anteriores. Además, intenta sacar a relucir el significado de las metáforas y personificaciones femeninas en esa parte de la Biblia y comprenderlas en el contexto de la iconografía del Antiguo Oriente. Pero informa también acerca de enfoques innovadores con orientación de género para la interpretación de los textos, como, por ejemplo, las concepciones interpretativas de los estudios sobre el trauma. Antes de recomendar a las lectoras y lectores interesados que se sumerjan en las múltiples informaciones sobre la relación entre mujeres de la profecía y temas de género relevantes en estos libros bíblicos, aclararemos algunos presupuestos fundamentales de la profecía en el antiguo Israel y su diferente recepción en las biblias judía y cristianaı.
1. La forma del canon determina de manera decisiva la percepción de la profecía femenina
Quien lee los libros de la profecía en la versión del canon cristiano tiene la impresión de que en esa profesión actuaban exclusivamente hombres: todos los denominados libros proféticos de la Sagrada Escritura han sido transmitidos bajo nombres de varones. No aparece ni una sola profetisa mencionada por su nombre. En la historia de la interpretación bíblica, las pocas referencias a la profecía femenina han sido o bien ignoradas (p. ej., Ez 13,17-23; Jl 3,1) o bien eliminadas de la consciencia a través de una interpretación inadecuada, tal como sucedió, por ejemplo, con la profetisa con la que, según Is 8,3, se unió el profeta Isaías, después de lo cual ella dio a luz un hijo con un nombre elocuente, por lo que se la percibió exclusivamente en su función de esposa de un profetaı.
Pero la profecía escrita es solo una parte del canon de profecía de la Biblia hebrea, sustancialmente mayor. A diferencia del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea no lee los libros de Jos–2 Re como «libros históricos», sino como profecía. La hermenéutica que así se inscribe tiene enormes efectos en la interpretación de esos libros: no se los comprende como historiografía, sino como relatos de la historia de Dios con su pueblo guiada por la profecía. Esto significa que la «verdad» de estos libros no debe buscarse en lo histórico, sino en lo teológico. Pero la clasificación del canon de la Biblia hebrea tiene también una gran influencia en la visibilidad de la profecía femenina, así como de aquellas importantes mujeres que en la historia de Israel y de Judá, narrativamente presentada, intervinieron de forma decisiva en la determinación de los destinos políticos. Quien lee el canon de la profecía en esta forma se encuentra como primera y última figura profética de la profecía anterior a una mujer: Débora y Julda, designadas como profetisas, comienzan y concluyen respectivamente la serie de las grandes profetisas y profetas en una suerte de inclusión, por lo que, en cualquier mención de la forma plural gramaticalmente masculina נְבִיאִים, «profetas», hay que leer, al mismo tiempo, «profetisas». En efecto, por un lado, la lengua hebrea no tiene un plural neutral en cuanto al género3 y, por el otro, la figura estilística de la inclusión indica que lo que vale para el primero y el último eslabón de la cadena tiene también validez para el resto de los eslabones4ı.
2. La importancia del ordenamiento del canon para la comprensión de la profecía
El canon de la profecía de la Biblia hebrea difiere del correspondiente canon cristiano en su amplitud, y también en el ordenamiento de los libros que lo componen5. Al colocar la profecía al final del canon del Antiguo Testamento, el cristianismo leyó sus dos testamentos en mutua relación, comprendiendo la profecía como anuncio del Mesías que llega en el Nuevo Testamento. En este contexto, el hilo rojo entre la profecía y los evangelios lo constituyó no solamente el anuncio de Malaquías del regreso de Elías (Mal 3,23s; en referencia a Juan el Bautista: Mt 11,14; 17,10-13; Lc 1,17; en referencia a Jesús: Mt 16,14; Mc 6,15; 8,28; Lc 9,19), sino todos los pasajes de los profetas escritores, que (en ese momento) fueron comprendidos en sentido mesiánico. De ellos se ocupa en el presente volumen Ombretta Pettigiani a propósito de la pregunta sobre la importancia de las mujeres en esos textos. Este enlace teológico entre ambos testamentos mediante la colocación de la profecía al final, acompañado con frecuencia por un acento antijudío, ha sido designado por Klaus Koch como la «teoría del enlace con los profetas», Prophetenanschlusstheorie6. Esta visión de conjunto de ambas partes de la Biblia cristiana solo representa hoy una recepción legítima de la profecía escriturística si se les deja a los textos también su sentido original dentro de la estructura de la Biblia hebrea. Ahora bien, el ordenamiento del canon judío no es simplemente irrelevante para las cristianas y cristianos. En efecto, ciertas estructuras teológicas que surgen de la división tripartita de la Biblia hebrea y que, muy probablemente, están dispuestas redaccionalmente de ese modo, dejan de captarse como vinculantes y generadoras de sentido a través de la estructura reducida del canon profético cristiano7ı.
El texto clave para la comprensión de la profecía de la Biblia hebrea está en la Torah, en la ley sobre la profecía de Dt 18,9-22. Esta ley, la última de las leyes deuteronómicas sobre los funcionarios públicos (Dt 16,17–18,22), establece las competencias de conducción para una vida próspera en la tierra prometida: «cuando hayas entrado en la tierra...» (18,9; cf. 17,14). Después de la introducción, que advierte en contra de las prácticas de los pueblos que habitan el país, se delimita de forma negativa el fenómeno de la profecía como averiguación del futuro e interpretación del presente (vv. 10-14a)8. El solo hecho de que en esta ley sobre la profecía se enumeren todos los métodos de toma de contacto con una divinidad mencionados muestra que, (por lo menos) hasta la exigencia deuteronómica de exclusividad en el culto, tales prácticas se comprendían en el contexto de la profecía. Como señala también Martti Nissinen para el Antiguo Oriente, la profecía no podía verse de ninguna manera en sola relación con el anuncio de la palabra. Aunque algunas de las prácticas enumeradas en Dt 18,10-14 se encuentran también en otros pasajes de la Biblia hebrea (2 Re 21,6), por la escasez de indicaciones no es posible determinar con precisión qué medios y ritos incluían. El artículo de Ora Brison indaga sobre las posibles huellas de tales prácticas en los textos narrativos de la Biblia hebrea. Algunas de ellas se encuentran también en textos no incriminados –por ejemplo, la acción traducida mayormente como «adivinación con la copa» (cf. Gn 44,5-16)–, otras son estrictamente rechazadas, como la nigromancia, o hacer caminar a los niños por el fuego. Sin embargo, de estas prácticas se habla también en relatos que adquieren un significado esencialmente distinto si se los lee en relación con Dt 18,9-22. Así, por ejemplo, entre las prácticas prohibidas en el contexto de las leyes deuteronómicas sobre los funcionarios debe verse la nigromancia de la mujer de Endor, que realiza la práctica adivinatoria del futuro por la cual, tras el juramento de Saúl por YHWH (1 Sm 28,10), hace que el verdadero profeta Samuel se aparezca desde el mundo de los muertos. En esta lectura intertextual la mujer de Endor no debe designarse como una bruja, sino, en el sentido de Dt 18,11, como falsa profetisa, aunque ella ejerce manifiestamente su profesión dentro del culto a la deidad de Israel, pues, de otro modo, el juramento por YHWH no tendría sentido algunoı.
Después de esta primera parte, que declara ilegales todas las prácticas mencionadas, la ley de la profecía pone de relieve en Dt 18,14b-22 lo que en Israel es verdadera profecía y cómo se la puede reconocer. Como criterio por antonomasia se establece la recepción de la palabra (vv. 18-22; cf. también Jr 18,18). A esa palabra debe prestarse oídos (Dt 18,15.19). La institución de la profecía como función de mediación entre Dios y el pueblo se da según esta ley en la escena teológicamente muy significativa que sigue a la recepción del decálogo junto al Horeb (18,15-18 con relación a 5,22-33). Tras la teofanía junto al monte, el pueblo exige no tener que arriesgarse más a un encuentro inmediato con YHWH. Él accede a esta petición y constituye a Moisés como mediador profético, que, a partir de ese acontecimiento, asume la comunicación entre Dios y su pueblo. En consecuencia, la ley de profecía ve cualquier profecía como sucesión de Moisés: cuando sea necesario, Dios hará surgir a una persona con dones proféticos como él (18,15.18). Con ello, el cargo de profeta es el único que los seres humanos no ocupan a partir de sí mismos ni pueden tampoco transmitir a la siguiente generación. Pues la presunción de recibir la palabra profética sin la precedente iniciativa divina declara a una persona culpable de falsa profecía, algo que, según Ez 13,17, practican también mujeresı.
3. Las profetisas como mediadoras entre Dios y el pueblo y como transmisoras de mensajes divinos
Martti Nissinen muestra en su artículo que en el Antiguo Oriente había profecía mucho antes que en Israel y que fue siempre un fenómeno inclusivo en cuanto al género. Entre las personas que actúan como mediadoras entre el mundo humano y el divino se encuentran en todo el ámbito del Antiguo Oriente tanto mujeres como hombres, incluso hasta personas transexuales o intersexuales. Los testimonios que documentan la profecía neoasiria, que son las que se encuentran más cerca de las bíblicas y que hoy en día nos son más conocidas9, muestran incluso un claro predominio de las profetisası.
En la Biblia hebrea la primera profetisa que se menciona aparece ya en la Torah. Es Miriam, designada en Ex 15,20 como נְבִיאָה, «profetisa». Desde el punto de vista narrativo este texto se encuentra antes del encuentro del pueblo junto al monte de Dios, algunos capítulos antes de la institución de la función profética oficial tal como la exponen Dt 5 y 18. A Miriam se ha dedicado ya un extenso artículo en el volumen primero de esta serie, artículo en el que se tienen en cuenta también los testimonios presentes en la profecía10. Las demás profetisas, Débora, Julda, la profetisa con la que se une Isaías y Noadías, son tratadas en el artículo de Nancy Lee, que aborda también la interesante pregunta de si pueden demostrarse discursos proféticos pronunciados por mujeres, del mismo modo que se pueden demostrar, a través de particularidades lingüísticas de la expresión, por ejemplo, en los cánticos atribuidos a mujeres. La importancia de las esposas de los profetas en la profecía posterior, por ejemplo, Gomer o la mujer de Ezequiel, pero también la profetisa con la que se une Isaías, así como la condición célibe de Jeremías son objeto de investigación en el artículo de Benedetta Rossi, que se manifiesta sumamente escéptica en cuanto a la evidencia de rastros de una «vida privada» de los profetas escritoresı.
4. Sobre los papeles políticos asumidos por mujeres en el relato de la historia de Israel
La profecía anterior relata una historia continua del pueblo de Dios sobre la vida en la tierra prometida desde la entrada en el territorio bajo la conducción de Josué hasta su abandono forzado rumbo al exilio en Babilonia. Esta parte de la Biblia está marcada por relatos generadores de mundo11 que esbozan la identidad de Israel como un pueblo cohesionado que ocupa el territorio desde Dan hasta Berseba. Omer Sergi llega a la conclusión, partiendo de los testimonios históricos y arqueológicos de la Edad del Hierro, de que la historia inicial en esa tierra tiene que haber seguido un curso sustancialmente distinto del presentado por los relatos de la Biblia, y de que, originariamente, el nombre «Israel» no estaba restringido al reino del Norte –del mismo modo como el nombre volvió a utilizarse con un significado más amplio también en la época posterior a su caídaı.
Las historias que se desarrollan en la Edad del Bronce12 relatan una y otra vez acerca de mujeres fuertes que marcaron de manera decisiva los acontecimientos políticos. Michaela Bauks estudia las figuras femeninas de la denominada época preestatal, de las que se narra en los libros de Josué y Jueces. En su mayoría se trata de textos que relatan luchas y guerras en las que las mujeres intervienen en caso de necesidad y son capaces de obtener un buen resultado. Atendiendo al hecho de que en las sociedades del Oriente Antiguo hay que presuponer un orden patriarcal y de que el oficio de la guerra estaba exclusivamente en manos de hombres, los textos que presentan a las mujeres como personas con gran independencia que actúan audazmente en la comunidad resultan sorprendentes. Rainer Kessler se centra específicamente en los diversos perfiles de lo que él describe como mujeres resistentes. Las mujeres son retratadas como víctimas de violencia sexual, como líderes de su comunidad, como partidarias de los futuros vencedores. Las mujeres pueden abusar de su poder o pueden luchar por sus derechos. Esta diversidad de roles es importante, ya que las narraciones de los antiguos profetas no reducen el retrato a una sola imagen de la mujer resistente. Los testimonios iconográficos correspondientes son presentados por Silvia Schroer en su artículo sobre las mujeres en la guerra y el culto. La autora estudia también cuestiones de la historia de las religiones acerca del cambio de significación del culto a deidades femeninas en la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. Relaciona asimismo textos bíblicos que sugieren la existencia de culto a deidades femeninas con material iconográfico de la ʿeretz Yisrael de la misma época. Además, el artículo es relevante para la comprensión de metáforas femeninas, de imágenes del lenguaje en los textos bíblicos. Dos artículos se ocupan de este ámbito temático: Christl Maier muestra el fenómeno de las personificaciones femeninas de ciudades y países que se encuentran en numerosos textos proféticos y plantea el problema de las repercusiones específicas de género de tales construcciones lingüísticas. Marta García Fernández se dedica a las metáforas nupciales que en muchos textos proféticos representan la esplendorosa, pero también espinosa relación entre la deidad de Israel y su pueblo. Aun cuando en la parte femenina se representa también a hombres, este lenguaje gráfico tiene después repercusiones específicas de género en papeles y construcciones sobre los sexos. Y el artículo de Hanne Løland Levinson analiza el lenguaje metafórico para Dios en la literatura profética y reflexiona sobre lo que ha cambiado y lo que no desde que los eruditos bíblicos comenzaron la búsqueda del lado femenino de Diosı.
Ilse Müllner investiga la gran importancia de las figuras narrativas en los textos que relatan la fundación de un reinado dinástico en tres generaciones. A pesar del contexto político del poder real, las numerosas mujeres que rodean a David le ayudan a ascender y a legitimar su poder, lo apoyan como diplomáticas, pero también necesitan de su ayuda, como su hija Tamar, están ancladas en el círculo familiar. Mientras que en estos textos sobresalen las reinas sobre todo en su función genealógico-dinástica de madres de futuros reyes que intervienen también en la sucesión al trono, en 1–2 Re aparecen también muchas referencias a la importancia económica y religiosa de mujeres en el ámbito de la corte. De estas figuras femeninas y de las referencias a su independencia económica y política o incluso a cargos desempeñados por mujeres se ocupa el artículo de Maria Häusl.
Todos estos distintos artículos, que muestran los diferentes aspectos de circunstancias de vida de mujeres en el antiguo Israel en tiempos del surgimiento de los textos bíblicos, dan como resultado, leídos en su conjunto, un cuadro múltiple y variopinto que refuta claramente la opinión, sostenida a menudo, de que en las sociedades patriarcales las mujeres no tenían nada que decir ni que decidir, que económicamente dependían por completo de sus padres o esposos y que no desempeñaban papel alguno ni en la política ni en el culto. No obstante, en la mayoría de los casos, lo que se relata permite arrojar una mirada a la clase alta o a gente pudiente –por lo menos, vista en el contexto socioeconómico en que vivían (cf. el díptico de los discursos conminatorios de Is 3,1-15 y 3,16–4,113)–. En las clases sociales desfavorecidas de ese tiempo, no solo las mujeres, sino también los varones de la sociedad tenían poco que decidir. Si ellos faltaban como esposos, hermanos o hijos, en esos estratos sociales las mujeres tenían que asumir rápidamente su trabajo y su responsabilidad social. Seguramente, un artículo sobre este conjunto de problemas específicos de género, que la crítica social profética tematiza en muchos libros bíblicos (cf., p. ej., Os 4,12-14; Miq 2,8-11; Mal 2,10-16), habría enriquecido este volumenı.
5. Aspectos descubiertos recientemente a través de enfoques específicos
Un acceso relativamente nuevo sobre todo a los textos de la profecía relacionados con la violencia representa la hermenéutica del trauma, que, con una aproximación consciente en cuanto al género, ayuda a esclarecer muchos textos oscuros de la Biblia hebrea. Hechos desconcertantes como, por ejemplo, las crudelísimas amenazas divinas de castigo o la escalada de fantasías de venganza pueden ser leídos desde este enfoque sobre el trasfondo de la sintomatología de personas traumatizadas y hacer fructificar para la exégesis del Antiguo Testamento las investigaciones sobre el trauma transgeneracional. L. Juliana Claassens examina con esta hermenéutica aquellos textos de la profecía escrita que utilizan metafóricamente circunstancias del proceso de nacimiento como la inevitable aparición de dolores para referirse a grandes cambios políticos preñados de violencia. Ruth Poser estudia la conexión entre trauma y género en textos proféticos y es capaz de arrancarles múltiples aspectos en el contexto de las premisas hermenéuticas de los estudios poscoloniales. Así, por ejemplo, expone que la explicación, afín a la teodicea, de que Dios quiso castigar conscientemente a su pueblo a través de la victoria de sus enemigos (y de que, por supuesto, no es que fuese demasiado débil para salvarlo) refleja una estrategia de superación del trauma que permite salir de la experiencia de impotencia total en la medida en que uno mismo estuvo involucrado en las causas de la catástrofe y podrá evitarla en el futuro a través de un cambio de conducta. Y Athalya Brenner-Idan vuelve a analizar, décadas más tarde, lo que ha descrito como pasajes pornoproféticos (Jr 2 y 5; Ez 16 y 23; Os 1–3), en el contexto del movimiento #MeToo y los recientes acontecimientos en términos de teoría de géneroı.
Este volumen ofrece así una visión múltiple de la representación de las circunstancias vitales de las mujeres, correlaciona textos bíblicos con materiales histórico-arqueológicos e iconográficos del Antiguo Oriente y lee con una mirada justa en cuanto al género los numerosos textos metafóricos que representan al pueblo como mujer e ilustran los acontecimientos que en él ocurren con imágenes de la biología femenina. De ese modo ofrece un compendio compatible con recepciones históricas, así como bases hermenéuticas para ideas o representaciones que siguen actuando hasta el día de hoyı.
Traducción del alemán, Roberto H. Bernet
1 La contextualización de la visión patrística de las profetisas ha sido elaborada por Agnethe SIQUANS, Die alttestamentlichen Prophetinnen in der patristischen Rezeption: Texte – Kontexte – Hermeneutik (HBS 65; Friburgo de Brisgovia: Herder, 2011)ı.
2 Para un tratamiento más exhaustivo véase Irmtraud FISCHER, «Konstruktion, Tradition und Transformation weiblicher Prophetie», en Ruth EBACH y Martin LEUENBERGER (eds.), Tradition(en) im alten Israel: Konstruktion, Transmission und Transformation (FAT 127; Tubinga: Mohr Siebeck, 2019), 181-204; 189-199ı.
3 A propósito de la traducción de la forma plural masculina hebrea a lenguas con formas neutrales en cuanto al género, véase Irmtraud FISCHER, «Zwischen Kahlschlag, Durchforstung und neuer Pflanzung: Zu einigen Aspekten Feministischer Exegese und ihrer Relevanz für eine Theologie des Alten Testaments», en Bernd JANOWSKI (ed.), Theologie und Exegese des Alten Testaments/der Hebräischen Bibel: Zwischenbilanz und Zukunftsperspektiven (SBS 200; Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 2005), 41-72ı.
4 La primera en tematizar esta inclusión fue Klara BUTTING, Prophetinnen gefragt: Die Bedeutung der Prophetinnen im Kanon aus Tora und Prophetie (Erev-Rav-Hefte: Biblisch-feministische Texte 3; Wittingen: Erev-Rav, 2001), 165-167ı.
5 He expuesto esto mismo de forma más extensa en Irmtraud FISCHER, Gotteskünderinnen: Zu einer geschlechterfairen Deutung des Phänomens der Prophetie und der Prophetinnen in der Hebräischen Bibel (Stuttgart: Kohlhammer, 2002)ı.
6 Véase al respecto Klaus KOCH, Ratlos vor der Apokalyptik: Eine Streitschrift über ein vernachlässigtes Gebiet der Bibelwissenschaft und die schädlichen Auswirkungen auf Theologie und Philosophie (Gütersloh: Mohn, 1970), 35-46ı.
7 Por ejemplo, la comprensión de la profecía como actualización de la Torah, que al final es presentada con metáforas análogas a las de la sabiduría. El punto final de este desarrollo puede reconocerse probablemente en Sir 24,23-33. Para un tratamiento más extenso véase Irmtraud FISCHER, Gotteslehrerinnen: Weise Frauen und Frau Weisheit im Alten Testament (Stuttgart: Kohlhammer, 2006), 204-209ı.
8 Véase al respecto, de forma más extensa, FISCHER, Gotteskünderinnen, 43-51, con un cuadro sinóptico sobre los testimonios de estas prácticas, ibíd., 48ı.
9 Este nexo lo establece ya Hermann SPIECKERMANN, Juda unter Assur in der Sargonidenzeit (FRLANT 129; Gotinga: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982), 302ı.
10 Mercedes GARCÍA BACHMANN, «Miriam. Figura política de primer plano en el Éxodo», en Irmtraud FISCHER y Mercedes NAVARRO PUERTO (eds.), con la colaboración de Andrea TASCHL-ERBER, La Torah (La Biblia y las mujeres 1; Estella: Verbo Divino, 2010), 337-378ı.
11 Sobre este concepto, véase Nelson GOODMAN, Weisen der Welterzeugung (Fráncfort del Meno: Suhrkamp, 1984); acerca de su aplicación a la exégesis del Antiguo Testamento, cf. Irmtraud FISCHER, «Menschheitsfamilie – Erzelternfamilie – Königsfamilie: Familien als Protagonistinnen von Welt erzeugenden Erzählungen», BiKi 70 (2015ı) 190-197ı.
12 Para una distinción con sentido entre tiempo narrado, en el que se desarrolla la historia, y tiempo de narrar, en el que se relata la historia, cf. Paul RICŒUR, Tiempo y narración III: El tiempo narrado (Madrid/Buenos Aires/México: Siglo XXI, 2009)ı.
13 Para un tratamiento más extenso, véase Irmtraud FISCHER, «Das Buch Jesaja: Das Buch der weiblichen Metaphern», en Luise SCHOTTROFF y Marie-Theres WACKER (eds.), Kompendium Feministische Bibelauslegung (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 21999), 246-257; 249sı.
I. Trasfondo histórico. Profecía y género en el Antiguo Oriente Próximo
NARRACIÓN E HISTORIA EN LAS TRADICIONES BÍBLICAS SOBRE LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA ISRAELITA (1 Sm 9–2 Sm 5)
Omer Sergi
Universidad de Tel Aviv
Las tradiciones acerca de la formación de la monarquía israelita en 1 Sm 9–2 Sm 5 hablan de Saúl, el primer rey de los israelitas, que no logró fundar una monarquía dinástica; le sucedió su rival, David, que tuvo éxito exactamente allí donde Saúl fracasó. Así pues, David logró crear una monarquía dinástica de larga duración y puso a los israelitas y a los judaítas bajo su gobierno. A pesar de que se trata de una historia bastante unificada (al menos en cuanto a su tema y argumento), con muchos vínculos que unen los diferentes relatos que la conforman1, la creencia generalizada que rige los estudios contemporáneos en la materia indica que estas tradiciones provienen de dos fuentes distintas, cada una de ellas con un origen diferente: las tradiciones israelitas del Norte sobre Saúl (generalmente identificadas en 1 Sm 9–14) y una colección judaíta de historias sobre el ascenso de David al trono, que lo presentan como el sucesor de Saúl (1 Sm 16–2 Sm 5). Por lo tanto, se supone que las tradiciones del norte de Israel sobre Saúl llegaron a Judá solo después de la caída de Samaría en el año 720 a. C., y estimularon la composición de las narraciones sobre la subida de David al trono, que están fechadas, en consecuencia, en el siglo VII a. C. Estas narraciones crearon el primer vínculo literario entre Saúl el israelita y David el judaíta para presentar a Judá como el sucesor político y cultural del antiguo reino de Israel2. En otras palabras, se argumenta que los relatos sobre el ascenso de David al trono conectan a dos protagonistas literarios que antes no tenían relación entre sí –el primer rey de Israel (Saúl) y el primer rey de Judá (David)– para presentar a la Casa de David (Judá) como la sucesora legítima de la Casa de Saúl (Israel)ı.
Esta hipótesis se basa en la suposición de que los relatos en 1 Sm 16–2 Sm 5 son en realidad una alegoría de la historia de Israel y Judá. Sin embargo, esta suposición es el resultado de un problema histórico y no literario: históricamente, parece bastante claro hoy en día que los reinos de Israel y Judá nunca estuvieron unidos en una entidad política bajo el gobierno de la Casa de David de Jerusalén3; por lo tanto, se cree que cualquier descripción de los primeros reyes de Judá (David) como herederos del primer rey de Israel (Saúl) solo reflejaría un «ideal» judaíta y no una realidad política cierta. El problema es que tanto las antiguas tradiciones sobre Saúl como las narraciones sobre el ascenso de David al trono reflejan la realidad social y política del sur de Canaán a principios de la Edad del Hierro (véase más abajo). En ese caso, no hay ningún motivo real para interpretarlas como alegorías, sino que más bien deberíamos tratar de leerlas como lo que son: un intento de describir el nacimiento de la monarquía israelita. Y este es precisamente mi objetivo en el siguiente estudio. Así pues, tras un breve repaso del contexto histórico en el que debe situarse la formación de Israel y Judá, haré un resumen de los restos arqueológicos que podrían dar fe de la formación de estos dos reinos. Este análisis histórico y arqueológico constituirá la base sobre la cual examinaré el contexto histórico, los orígenes y el significado de las tradiciones bíblicas sobre la formación de la monarquía israelita en 1 Sm 9–2 Sm 5ı.
1. CONTEXTO HISTÓRICO: «FORMACIÓN DE ESTADOS» EN EL LEVANTE DE PRINCIPIOS DE LA EDAD DEL HIERRO
A principios de la Edad del Hierro se reformó la organización política en todo el Levante. Tras la desaparición de la dominación política hitita y egipcia, surgieron en escena nuevas políticas territoriales basadas en el parentesco y regidas por dinastías locales4. Fue la desaparición de la estructura social de la Edad del Bronce tardía con sus élites gobernantes –relacionadas con el antiguo sistema de ciudad y Estado y con los poderes regionales (egipcios e hititas)– lo que permitió el surgimiento de nuevas élites, de origen diferente, que encontraron su legitimidad en una estructura social diferente5. A medida que estas nuevas élites emergentes se fortalecían, no cesaban de expandir su hegemonía política más allá de sus principales núcleos de población, y de este modo lograban integrar diferentes territorios, comunidades y formaciones políticas bajo su gobierno centralizado6. Este es el contexto social y político en el que debemos entender el nacimiento de Israel y Judá. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos, en primer lugar, cuándo llegó al poder una nueva élite y sobre quién estableció su hegemonía política. Una breve reseña de los hallazgos arqueológicos en las montañas centrales de Canaán puede arrojar luz sobre estas cuestionesı.
2. LA FORMACIÓN DE ISRAEL Y JUDÁ EN LAS MONTAÑAS CENTRALES DE CANAÁN: PERSPECTIVA ARQUEOLÓGICA
Las montañas centrales de Canaán pueden dividirse en dos unidades geográficas principales: los montes de Samaría al norte y los montes de Judea al sur. Los montes de Samaría se extienden desde el valle de Jezreel en el norte hasta las tierras altas de Silo/Betel en el sur, y constituyen la zona más apta para los asentamientos humanos. Al sur, los montes de Judea, entre Jerusalén y el valle de Beerseba, tienen zonas desérticas marginales al este y al sur. La cordillera central es relativamente plana, pero rocosa y escarpada en su flanco occidental. La zona al norte de Jerusalén, la meseta de Benjamín entre Jerusalén y Betel, con su margen desértico, es relativamente habitable y, por lo tanto, constituye una zona intermedia entre las montañas de Samaría más habitables al norte y las montañas de Judea más inhóspitas al sur7ı.
Durante el Hierro I (finales del siglo XII-principios del X a. C.) tiene lugar un gran proceso de sedentarización en las tierras altas centrales de Canaán8. Hoy en día, muchos estudiosos están de acuerdo en que el patrón de asentamiento (desde el Bronce I hasta el Hierro I), la disposición arquitectónica y los restos materiales de la población recientemente asentada reflejan la sedentarización de los grupos de pastores nómadas que pasaron de una economía de subsistencia, basada principalmente en la cría de animales, a un modo de vida agropastoril. Esto significa que los pobladores de las montañas durante el Hierro I eran la población nómada indígena de los montes de Samaría y Judea, y si esto es así, no solo conocían bien las regiones en las que decidieron asentarse, sino que también formaban parte de la estructura social de las tierras altas9. La mayoría de los asentamientos recién fundados se agruparon en las montañas de Samaría, entre el valle de Jezreel y Silo10. El terreno montañoso al sur de Silo, hasta llegar a Betel (a unos 20 km al sur de Silo), fue poco poblado durante el Hierro I y aún menos en el Hierro IIA. El siguiente grupo de asentamientos se concentró en la meseta de Benjamín, entre Betel en el norte y Jerusalén en el sur11. Cabe remarcar que la expansión de los asentamientos hacia el terreno montañoso de las regiones de Siquem y Silo demuestra una clara continuidad espacial entre el norte y el sur de las montañas de Samaría, mientras que no existe tal continuidad al sur de Silo o al sur de Jerusalén. Esto deja bastante aislado el conjunto de asentamientos del sur (en la meseta de Benjamín)ı.
Siquem (Tell Balâṭah) fue el centro político y económico más importante de las montañas de Samaría a lo largo del segundo milenio a. C., como lo demuestran las fuentes textuales (textos de execración egipcios, archivo de el-Amarna) y los restos arqueológicos. Desde el Bronce medio II-III y hasta el Hierro I (con un pequeño paréntesis en el Bronce tardío I), Siquem fue un baluarte bien fortificado de las tierras altas con santuarios construidos en su cima12. Siquem demuestra una continuidad clara y natural en la transición del Broce tardío al Hierro I13, pero fue totalmente destruida al final de ese período, es decir, a principios del siglo X a. C.14 Siquem estuvo escasamente poblada durante el Hierro IIA (siglos X-IX a. C.)15, y a lo largo de ese período el peso político y económico se desplazó primero a Tell el-Farʽah norte, identificado con la Tirsa bíblica16, y luego a Samaría. En algún momento a finales del siglo X o principios del IX a. C., Tirsa dejó de ser un asentamiento bastante pobre (estrato VIIa) para convertirse rápidamente en un centro urbano rico que exhibía una jerarquía social, actividades cultuales y comercio a larga distancia (estrato VIIb). Fue totalmente destruida poco después, con toda probabilidad aún en la primera mitad del siglo IX a. C., y fue abandonada a lo largo del siglo IX a. C.17ı
Tras la destrucción de Tirsa a principios del siglo IX, el equilibrio de poderes volvió al centro de Samaría, donde se construyó un recinto palaciego espléndido sobre lo que antes era un terreno agrícola sin ninguna tradición urbana ni monumental anterior18. Aquel recinto ponía en evidencia la acumulación de riqueza –y, en consecuencia, también de poder político– en manos de la nueva élite emergente, la dinastía de los omridas, con la que se relaciona de forma exclusiva el palacio situado en la cima de la montaña de Samaría (1 Re 16,24)19. Si damos por sentado que el rico terreno agrícola que precedió a la construcción del palacio de los omridas en Samaría fue propiedad de la familia20, esto reflejaría la riqueza acumulada en manos de los omridas antes de su llegada al poder21ı.
A principios del siglo IX a. C., desde su sede en el corazón de Samaría, los omridas extendieron su hegemonía política sobre vastos territorios que habitaban diferentes grupos sociales, como también se desprende claramente de fuentes bíblicas y extrabíblicas22. La extensión de la hegemonía política de los omridas quedó marcada en el paisaje por la construcción de palacios reales en los límites occidental (Megido VA-IVB) y oriental (Jezreel) del valle de Jezreel. Una nueva ciudad fortificada fue erigida en el valle de Hula (Jasor X-IX), sobre las ruinas de lo que una vez fue la capital del reino de uno de los gobiernos más fuertes del segundo milenio a. C. en Canaán. Todas estas edificaciones evidenciaban el poder y la riqueza de la dinastía de las tierras altas, y sirvieron para integrar a las élites locales en la recién creada hegemonía de los omridas23. Los omridas también extendieron su hegemonía política a las regiones más áridas y menos sedentarias de las llanuras de Moab: establecieron relaciones de patronazgo con los líderes locales de los grupos de pastores nómadas (cf. 2 Re 3,4), y erigieron fortalezas en las principales rutas comerciales que atravesaban la región24ı.
Los cambios radicales en el equilibrio de poderes en el norte de las montañas de Samaría, de Siquem a Tirsa y a Samaría, tuvieron poco o ningún efecto en la política del sur, alrededor de Jerusalén. Jerusalén fue la sede de la élite gobernante local ya a partir del segundo milenio a. C.25 y, sin embargo, la arquitectura monumental de la ciudad de David apareció –por primera vez desde el Bronce medio– solo a principios del Hierro temprano, con la construcción de la «estructura de piedra escalonada» en las laderas orientales de la elevación. Es casi unánime la opinión de que no se pusieron los cimientos de esta estructura antes de la segunda mitad del Hierro I, es decir, a mediados del siglo XI o principios del siglo X a. C.26 La estructura escalonada de piedra, que destacaba en el paisaje rural que rodeaba Jerusalén, se erigía como una fortaleza de las tierras altas, la sede de la élite gobernante local. Así pues, parece que a finales del siglo XI/principios del siglo x a. C., se estableció un gobierno político centralizado en Jerusalén, con una estructura social jerárquica en desarrollo. A fin de explicar este cambio social, debemos poner el foco de atención en los alrededores de Jerusalénı.
A lo largo de los siglos XIV-XII a. C., Jerusalén dominó una tierra bastante árida habitada principalmente por pastores nómadas, mientras que al sur había algunos asentamientos sedentarios27. La sedentarización masiva es característica del siglo XI a. C., cuando por primera vez desde el Bronce medio se fundaron asentamientos al norte de Jerusalén, en la meseta de Benjamín, mientras que al sur el número de asentamientos no aumentó de forma significativa28. Por lo tanto, la estructura de piedra escalonada refleja el establecimiento del poder político, que buscaba sobre todo imponer la autoridad sobre los pobladores al norte de Jerusalén, puesto que ellos eran los únicos habitantes que podían proporcionar a los reyes de Jerusalén los recursos (humanos y financieros), así como la motivación política, necesarios para erigirlaı.
Como se demostró anteriormente, el grupo de asentamientos al norte de Jerusalén estaba bastante aislado, ya que las regiones al norte de Betel y al sur de Jerusalén estaban poco pobladas en el Hierro I-IIA. Jerusalén –en el extremo sur de este grupo– fue la sede de los gobernantes locales desde el segundo milenio a. C., y a finales del siglo XI/principios del X a. C. la estructura escalonada de piedra diferenciaba Jerusalén de los asentamientos rurales de los alrededores. Por lo tanto, en ausencia de continuidad territorial y teniendo en cuenta el antiguo estatus político de Jerusalén, es difícil creer que Siquem pudiera haber establecido su hegemonía política sobre asentamientos rurales situados a unos 30 o 40 kilómetros al sur, sobre todo cuando se reafirmó el estatus político de Jerusalén con la construcción de la estructura de piedra escalonada. Así pues, debe concluirse que a principios del siglo X a. C. la meseta de Benjamín estaba políticamente vinculada a Jerusalén, cuya hegemonía política se extendía con toda probabilidad entre Belén/Bet-zur en el sur y Betel en el norte. La construcción de la estructura de piedra escalonada marca, por lo tanto, la temprana aparición de un sistema político gobernado desde Jerusalén y, evidentemente, Benjamín formó parte de este sistema de gobierno desde sus inicios. A lo largo del Hierro IIA, el poder y la fuerza de Jerusalén crecieron incesantemente29, reflejando la acumulación de riqueza económica y, por consiguiente, también política en manos de la dinastía gobernante en Jerusalén: la Casa de David. Antes de la caída de la dinastía de los omridas en la segunda mitad del siglo IX, los reyes davídicos de Jerusalén no extenderán su hegemonía desde las montañas de Judea a las tierras bajas judaítas en el oeste y a los valles de Beerseba y Arad en el sur30ı.
Por último, es importante señalar la diferencia entre los sistemas políticos de las montañas de Samaría y los de la región de Jerusalén-Benjamín: mientras que el equilibrio de poderes en el norte cambió, culminando en la expansión territorial y el establecimiento de la política de los omridas (el reino de Israel), el sur experimentó un proceso bastante natural de centralización del poder en manos de la élite gobernante en Jerusalén, que culminó en la formación del sistema político territorial gobernado por la Casa de David (el reino de Judá). A lo largo de este tiempo, las tierras altas entre Betel (y más tarde Mizpa) en el sur y Silo (e incluso Siquem) en el norte carecían de cualquier centro político31 y, por lo tanto, es difícil imaginar que los acontecimientos políticos en el norte tuvieran alguna influencia en la centralización del poder en el sur. Es evidente, pues, que Israel y Judá se desarrollaron por separado, uno junto al otro, a lo largo de los siglos X-IX a. C., y mientras que el sistema político de Israel viene marcado por luchas y alianzas políticas cambiantes, el de Judá se caracteriza por la centralización del poder en manos de la familia gobernante davídica, que reside en Jerusalén. Con esto en mente, analizaré a continuación las tradiciones bíblicas recogidas en el Libro de Samuel con respecto a los orígenes de la monarquía israelitaı.
3. SAÚL: EL PRIMER REY DE LOS ISRAELITAS
Las antiguas tradiciones sobre Saúl se suelen identificar con el material recogido en 1 Sm 9–14. Es casi unánime la opinión de que el comienzo de estas tradiciones se encuentra en 1 Sm 9,1–10,16, en el legendario relato sobre el joven benjaminita, hijo de una rica élite patriarcal y rural, que fue a buscar las mulas de su padre. En su camino se encontró con el hombre de Dios, quien le dijo que estaba a punto de realizar una gran obra32. A partir de Wellhausen33, se ha aceptado que esta historia continúa en 1 Sm 11,1-15 (excluyendo 1 Sm 10,17-27 como una expansión secundaria, exílica o incluso posexílica), donde se cumplen las palabras del hombre de Dios34: Saúl dirigió con éxito una campaña militar en Jabés de Galaad y liberó a los jabesitas de la opresión amonita35. Un punto de controversia es si la exitosa batalla contra los amonitas llevó a la coronación de Saúl en Gilgal en 1 Sm 11,1536, o si el texto sobre la coronación fue añadido más tarde a la narración original37. Yo me inclino por la primera opción, no solo porque es la conclusión perfecta para el relato heroico del joven benjaminita, sino también porque la realeza de Saúl se anticipa ya en la historia de su encuentro con el hombre de Dios: como defendía Edelman, las mulas eran concebidas como un animal real (cf. 1 Re 1,33.39), y, cuando Saúl las busca, en realidad lo que busca es ser nombrado rey38. La coronación en Gilgal sitúa a Saúl en el punto de partida geográfico y político de las narraciones sobre las guerras de Saúl y Jonatán con los filisteos en 1 Sm 13–14. Estas historias presuponen la realeza de Saúl y deben ser consideradas como la continuación directa de 1 Sm 11,1-1539. Forman una colección de anécdotas y relatos heroicos que se entrelazaron porque comparten el tema de la guerra con los filisteos40, pero la mayoría de estudiosos están de acuerdo en que pertenecen al estrato más antiguo de las tradiciones sobre Saúl41ı.
Finalmente, en la batalla con los filisteos en el monte Gilboa, Saúl y sus hijos encontraron la muerte: según el relato en 1 Sm 31,1-13, los filisteos victoriosos colgaron los cuerpos de Saúl y sus hijos en la muralla de Betsán, pero los jabesitas, en una acción audaz, rescataron los cuerpos, regresaron a Jabés, los quemaron, enterraron los huesos y guardaron luto durante siete días. Naturalmente, la pregunta es si el relato de la muerte de Saúl en el monte Gilboa formaba parte de las antiguas tradiciones sobre Saúl. De hecho, algunos estudiosos lo han excluido, defendiendo que la mayor parte de las antiguas tradiciones sobre Saúl se hallan incorporadas solo en 1 Sm 1–14, con un probable final en 1 Sm 14,46-5242. Sin embargo, la guerra con los filisteos –el tema principal en 1 Sm 13–14– tiene también un papel preponderante en 1 Sm 31,1-13. Ninguna de las dos narraciones menciona a David y, en cambio, ambas se centran en Saúl y sus hijos. Además, este relato conduce las antiguas tradiciones sobre Saúl a su perfecta conclusión literaria: Saúl subió al trono porque salvó al pueblo de Jabés de Galaad y, cuando murió, lo recompensaron rescatando su cuerpo43. Por lo tanto, no hay razón alguna para suponer que el relato sobre la muerte y el entierro de Saúl y sus hijos en 1 Sm 31,1-13 era de algún modo distinto a las historias sobre las guerras de Saúl y Jonatán con los filisteos en 1 Sm 13–1444. Por consiguiente, todo el tema de las guerras con los filisteos podría formar parte de las antiguas tradiciones sobre Saúl. Nos encontramos, pues, frente a una colección de relatos antiguos incorporados en 1 Sm 9–14 y 31, que narran la historia del ascenso al trono y la caída de un rey heroico45ı.
Tal como se ha mencionado anteriormente, se da casi por sentado que las antiguas tradiciones sobre Saúl tienen su origen en el norte de Israel, y que no pudieron haber llegado a Judá antes de la caída de Samaría46. No obstante, estas tradiciones apenas reflejan la realidad geográfica o política del reino de Israel. Su ámbito geográfico se limita a la región de Benjamín, al norte de Jerusalén, y a las áreas más meridionales de la región montañosa de Efraín, con una sola incursión en Galaad. No se menciona en ningún momento la región montañosa al norte de Betel, que era el centro del reino de Israel. No hay nada en estas historias que revele una relación directa con el reino del Norte: los principales centros políticos de Israel (Siquem, Tirsa, Samaría), la importancia de Betel como lugar de culto, las ciudades reales israelitas en los valles del norte o los centros de culto israelitas en Galaad –especialmente en Penuel– no aparecen en ninguna ocasión en la narración47. Además, no hay ni siquiera un indicio de la historia israelita: su intervención en las políticas levantinas del norte, las relaciones feroces con Aram-Damasco, o su constante esfuerzo (y éxito) para expandirse hacia el norteı.
La incursión militar de Saúl en Galaad es vista a menudo como un reflejo del interés territorial y político de los israelitas por la región48. De hecho, al menos algunas partes de Galaad estuvieron vinculadas a Israel durante ciertos períodos de los siglos IX y VIII a. C.49 Sin embargo, a nuestro juicio, el interés de los israelitas por Galaad se centraba principalmente en el vado de Jaboc (que estaba en el camino a Siquem, cf. 1 Re 12,25). Esta región y los lugares situados a lo largo de ella –Penuel, Mahanaim y Sucot– desempeñan un papel destacado en lo que a menudo se conoce como literatura israelita: el ciclo pre-sacerdotal de Jacob, considerado por muchos como el mito de origen del reino israelita del Norte50, atribuye la fundación de estos sitios al antepasado eponímico de Israel. Estos lugares también son importantes en la historia de la persecución de los madianitas por parte de Gedeón (Jue 8,4-21), que se considera parte de una colección de relatos heroicos israelitas51ı.
Ninguno de estos sitios, tan destacados en la literatura israelita, se menciona en las antiguas tradiciones sobre Saúl. De hecho, Saúl va a la guerra a Jabés de Galaad52, un topónimo muy frecuente en las narraciones relacionadas con Saúl (1 Sm 11,1.3.5.9-11; 31,13; 2 Sm 2,4-5; 21,12; cf. también 1 Cr 10,12)53. Jabés de Galaad nunca se menciona en relación con Israel54, ni siquiera en la lista de ciudades de las tribus del Norte. Además, como se ha observado correctamente, la cremación no es una práctica israelita y, al atribuirla al pueblo de Jabés de Galaad (1 Sm 31,12), probablemente el autor pretendía señalarlo como no israelita55. Por lo tanto, el papel de Galaad y sus residentes en las antiguas tradiciones sobre Saúl difícilmente podía reflejar el punto de vista israelitaı.
Si revisamos la imagen geopolítica que surge de las antiguas tradiciones sobre Saúl, parece que reflejan mejor el punto de vista jerosolimitano: el ámbito de influencia de Saúl se sitúa principalmente en Benjamín y en el sur de la región montañosa de Efraín, regiones que según la narración fueron agredidas por los filisteos, que eran los habitantes de la Sefelá judaíta (1 Sm 13,20; 14,31). Los filisteos son descritos como guerreros que atacaron y saquearon la sociedad rural en la región de Benjamín; al parecer son más ricos (dominan producciones especializadas, cf. 1 Sm 13,19-22) y se les considera el bando más fuerte y agresivo del conflicto (1 Sm 13,5-6.17-18). Por otro lado, se representa a los israelitas como una sociedad rural, que reside en las montañas y sus laderas, que depende de la producción filistea de metal y que necesita defenderse de la agresividad de los filisteos. Estas características marcan el límite entre las sociedades más urbanas del sudoeste de Canaán y las sociedades rurales de la región de Benjamín-Jerusalén antes del Hierro IIB y, probablemente, incluso antes de la caída de Gat en el último tercio del siglo IX a. Cı.
El limitado ámbito geográfico de estas historias es revelador: 1 Sm 13–14 contiene una descripción topográfica detallada de un pequeño territorio al norte de Jerusalén. Resulta obvio que sus autores conocían bien la región de Benjamín, mientras que no conocían tan bien las regiones más bajas de Canaán –los valles del norte o la Sefelá (al oeste de Judá)–, como también puede deducirse de la extraña aparición de los filisteos en el valle de Jezreel (1 Sm 31,1.10). Si bien el fenómeno arqueológico de los filisteos se limita sobre todo al sudoeste de Canaán en el Hierro I56, el valle de Jezreel durante este período, y antes de que cayera bajo el dominio israelita, mantuvo su antigua estructura social y política (Bronce tardío) de las ciudades estado y la economía palaciega57. No hay razón alguna para suponer que las ciudades del valle de Jezreel estaban de alguna manera vinculadas con los filisteos, tal como sugirieron Dieterich y Münger58. También resulta improbable la propuesta de Finkelstein de que la memoria de los filisteos en el valle de Jezreel (y especialmente en Betsán) refleja el dominio egipcio durante el Bronce tardío59. A nuestro juicio, el valle preisraelita de Jezreel fue concebido en la memoria histórica israelita como cananeo (cf. Jue 4–5) y no como filisteo o egipcio. Resulta obvio que el autor de la historia de Saúl no tenía mucho conocimiento de la composición política o social del valle preisraelita de Jezreel. Por otra parte, los filisteos eran el principal enemigo del reino de Judá, como también queda claro por el importante papel que juegan en las historias sobre los orígenes de la monarquía davídica60. De hecho, a lo largo del período de formación de la monarquía judaíta, Gat fue el gobierno más fuerte hacia el oeste61. Solo un narrador de Jerusalén, alejado del valle de Jezreel, asumiría que Saúl se encontró en el valle de Jezreel con los mismos enemigos que encontró en Benjamín, a saber, los filisteosı.
Por último, desde el punto de vista arqueológico, los habitantes de la región de Benjamín ya estaban bajo la hegemonía política de Jerusalén en el siglo X a. C. Por lo tanto, si el recuerdo de un héroe benjaminita se hubiera guardado y registrado en algún lugar, habría sido en la escuela de los escribas de Jerusalén. Esta es también la mejor explicación posible de la falta total de cualquier indicio de la geografía, de la política o de las preocupaciones de los israelitas dentro de estas tradiciones antiguas, que más bien reflejan la realidad política, los problemas y los intereses de Judáı.
Y, sin embargo, Judá y Jerusalén no se mencionan en estas tradiciones antiguas, que presentan a Saúl como el primer rey de los israelitas (ver más abajo). ¿Podría ser que la memoria de un rey israelita fuera preservada en Jerusalén? Antes de responder a esta pregunta, comentaré brevemente el contexto histórico de las historias sobre el ascenso al trono de Davidı.
4. DAVID: ¿EL SEGUNDO REY DE LOS ISRAELITAS?
Las historias sobre el ascenso de David al trono en 1 Sm 16–2 Sm 5 incluyen muchos hilos narrativos diferentes que fueron entretejidos de forma bastante libre por un escriba predeuteronomista (es decir, antes de que fueran integrados en los libros de Samuel). Estas tradiciones hablan del servicio de David en la corte de Saúl (1 Sm 16,14-23; 17–19); la escena en que David huye de Saúl (1 Sm 20–26); su consiguiente servicio para el rey de Gat (1 Sm 27–2 Sm 1) hasta la muerte de Saúl (1 Sm 31–2 Sm 1); y la coronación de David primero sobre Judá (2 Sm 2,1-4) y luego sobre Israel (2 Sm 5,1-3). Por supuesto, la extensión y el desarrollo literario de esta composición son controvertidos; sin embargo, para el objetivo de este estudio basta con resaltar que, aunque las historias sobre el ascenso de David al trono son de naturaleza muy diversificada, tienen una ideología real, unificadora y prodavídica, lo que significa que sus autores no eran meros recopiladores62ı.
De modo muy similar a las antiguas tradiciones sobre Saúl, el ámbito geográfico de las historias sobre el ascenso de David al trono se restringe al sur de la región montañosa cananea y sus laderas, mientras que los filisteos controlan la Sefelá occidental. Por consiguiente, David es bastante independiente (como líder de una banda de guerreros) siempre que actúa en la región montañosa de Judea y sus laderas (1 Sm 23–26 y 2 Sm 5), pero está al servicio del rey de Gat siempre que cruza hacia el oeste o el sur (cf. 1 Sm 27; 29–30). La importancia de Gat en estas narraciones resalta aún más este escenario geopolítico (1 Sm 17,4.23.52; 21,11.13; 27,2-4.11). Gat alcanzó su apogeo durante los siglos X-IX a. C., cuando se convirtió en la ciudad más grande y próspera del sur de Canaán. Sin embargo, fue totalmente destruida en el último tercio del siglo IX y nunca recuperó su poder anterior63. Las historias de 1 Sm 16–2 Sm 5, igual que las de 1 Sm 9–14, son pues coherentes con la realidad social y política en el sur de Canaán durante los siglos X-IX a. C. y antes de la expansión judaíta a la Sefelá, como también lo demuestra el hecho de que ninguna de estas tradiciones menciona Laquis, la principal ciudad real judaíta en la Sefelá desde la segunda mitad del siglo IX a. C.64ı
A la luz de todo lo explicado anteriormente, las narraciones del ascenso de David al trono no se pueden datar mucho después de principios del siglo VIII a. C., lo que significa que fueron compuestas mucho antes de la caída de Samaría. Dado que tanto las antiguas tradiciones sobre Saúl como las historias sobre el ascenso de David al trono evidencian un buen conocimiento del entorno geopolítico en el sur de Canaán –entre Benjamín y las montañas de Judea en el este y la Sefelá judaíta en el oeste–, reflejan con toda probabilidad un punto de vista judaíta (o, mejor dicho, jerosolimitano) y no israelita. En ese caso, parece que fueron compuestas de manera contigua65, a más tardar a principios del siglo VIII a. C. Y ahora queda un problema por resolver: ¿Por qué David, considerado el fundador del reino de Judá, es visto como el sucesor del primer rey de los israelitas mucho antes de la caída de Samaría? La clave para la solución de este problema reside en la respuesta que demos a la pregunta de cómo es la identidad israelita asumida por los narradores de las tradiciones sobre la naciente monarquía israelitaı.
5. ISRAEL COMO UNA IDENTIDAD DE PARENTESCO EN LAS TRADICIONES SOBRE LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA ISRAELITA
Como se demostró anteriormente, tanto las antiguas tradiciones sobre Saúl como las historias sobre el ascenso de David al trono reflejan la realidad social y política del sur de Canaán en el Hierro IIA. En este contexto debemos examinar cómo dichas narraciones describen el nacimiento de la monarquía y su significado histórico. Las historias sobre las guerras de Saúl con los filisteos en 1 Sm 13–14 presuponen su reinado sobre Israel o, al menos, lo recuerdan como el líder militar y liberador de Israel (cf. 1 Sm 11,15; 14,47). El nombre Israel se menciona 14 veces en 1 Sm 13–14; en la mayoría de estos casos se refiere claramente a un grupo de personas. Es decir, «Israel» en 1 Sm 13–14 designa un grupo de parentesco y no un gobierno territorial. El texto identifica a los israelitas como un conjunto de clanes y tribus asentados en la meseta de Benjamín y en el sur de la región montañosa de Efraín (1 Sm 13,4-6.20; 14,22-24), entre Guibeá en el sur (o incluso Belén, cf. 1 Sm 17,2) y Betel en el norte. También considera la complejidad de Israel como un grupo de parentesco, formado por diferentes clanes (como los benjaminitas) que fueron reunidos bajo una identidad de parentesco «israelita» más amplia. Siendo un benjaminita (1 Sm 9,1), Saúl también era considerado un israelita, y por eso las antiguas tradiciones sobre Saúl cuentan la historia del ascenso al trono y caída de un benjaminita que vino a gobernar a sus parientes, los israelitas. En otras palabras, la narración nunca caracteriza a Saúl como el rey de Israel, entendiendo Israel como el sistema de gobierno del norte formado por los omridas, muy al norte, en la región de Siquem y Samaría. Relata más bien cómo Saúl llegó a gobernar a sus parientes israelitas, que residían en la meseta de Benjamínı.
Es pues necesario establecer una clara distinción entre Israel como identidad política, es decir, el sistema de gobierno territorial que adoptó este nombre a partir de la época del régimen de los omridas, e Israel como identidad social, es decir, el nombre de un grupo de parentesco. El nombre Israel se utilizó para identificar un grupo de parentesco (en la Estela de Merneptah, a finales del siglo XIII a. C.) mucho antes de que se utilizara para designar el reino del Norte66, como en los otros tres casos en que aparece este nombre fuera de la Biblia hebrea: en la inscripción de Mesha, en el monolito de Kurkh y en la inscripción de Dan (todos datados a mediados de la segunda mitad del siglo IX a. C.). Además, en el monolito asirio de Kurkh (852 a. C.), se aplica el nombre de Israel a Acab, que es identificado como «israelita» (KUR.syrʽalāya), y no como el rey de Israel (igual que Omrí y Jorán en la estela contemporánea de Mesha y en la inscripción de Dan respectivamente). Así pues, queda claro que el nombre de Israel era (al menos inicialmente) una designación de parentesco y, por lo tanto, la cuestión sería la siguiente: ¿cómo es que la designación de un grupo de parentesco se aplicó más tarde a una entidad política? Esta pregunta solo adquiere relevancia por el hecho de que «Israel» no era el único nombre del reino del Norte, ya que también era llamado (por los asirios) «la Casa de Omrí». Después de todo, cuando aparece «Israel» en las fuentes históricas, casi siempre es en relación con la época del gobierno de los omridas, y este hecho por sí solo pone en duda la suposición de que Israel era solo o principalmente una identidad política, es decir, un nombre de un sistema político territorial y nada más. El parentesco era en esencia la ideología social más dominante en las sociedades del Antiguo Oriente Próximo67. Las relaciones de parentesco se formulaban para legitimar la pertenencia a un grupo68, y se utilizaban para alargar el tiempo y el espacio, y para extender la concepción de una identidad común a desconocidos69. Las relaciones de parentesco parecen mantener su integridad esencial durante largos períodos de tiempo e incluso bajo diferentes formaciones políticas. Así, por ejemplo, la élite gobernante en Ebla o Mari podía mantener su identidad «tribal», relacionada con el parentesco, incluso cuando residía en un centro urbano rico70. Del mismo modo, y más cerca del escenario de las historias de Saúl y David, la inscripción de Mesha presenta a Mesha como «rey de Moab, el dibonita». Knauf ya indicó que Mesha no se consideraba un moabita –nombre del sistema político territorial que formó y dirigió–, sino un dibonita71, que sería probablemente su identidad de parentesco, es decir, el grupo social al que pertenecía72. Por lo tanto, no existe una verdadera dicotomía entre la identidad social y la política, ya que ambas representan identidades que son actuales. Esto revela que Israel era ante todo una identidad de parentesco, incluso cuando se dio el nombre de Israel al sistema político gobernado por los omridas73. Además, dado que fuentes extrabíblicas de la Edad del Hierro identifican a Israel exclusivamente con los omridas, se puede sostener que los omridas estaban vinculados a un grupo de parentesco llamado Israel, el cual dio finalmente su nombre al sistema político que ellos dirigían. Ahora bien, esto no significa que todos los israelitas vivieran dentro de los límites del gobierno de los omridas y, evidentemente, al menos las antiguas tradiciones sobre Saúl localizan israelitas también en la región de Benjamín, al sur de la comunidad central de los omridas en Samaríaı.





























