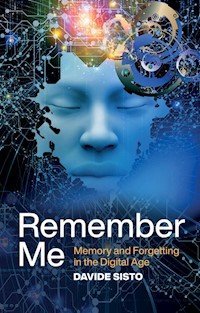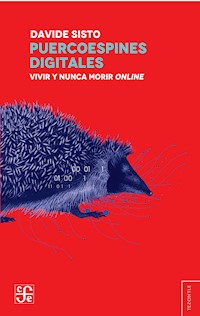
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En 1851, Arthur Schopenhauer formuló una metáfora que describe la dificultad para encontrar un equilibrio entre la proximidad y la distancia en las relaciones interpersonales. Durante una fría jornada de invierno, varios puercoespines se acercan unos a otros para darse calor y no morir congelados. Mientras más cerca están, más agudo es el dolor que sienten a causa de las púas de los otros. Así, se ven obligados a alejarse, pero pronto el frío regresa y ven la necesidad de volver a acercarse. La oscilación entre ambos sufrimientos se repite una y otra vez. A partir de esta metáfora, Davide Sisto analiza qué sucede en la actualidad con la ampliación de los espacios virtuales, como Facebook, Instagram y WhatsApp: la cercanía y la distancia ya no se formulan solo en términos de presencia física, sino también como proximidad digital y virtual. Si bien durante la pandemia del covid-19 nos vimos obligados a "congelar" nuestros cuerpos dentro de nuestras casas, nunca hemos dejado de interactuar físicamente en el mundo. Hemos compensado la fragilidad de nuestros cuerpos biológicos con la presunta intangibilidad de nuestros cuerpos digitales. Se produjo una verdadera metamorfosis antropológica que nos obliga a pensar de nuevo algunas categorías fundamentales de nuestro imaginario: el vínculo entre el cuerpo y la imagen, lo real y lo virtual, la presencia y la ausencia, el yo y sus múltiples identidades virtuales. En Puercoespines digitales, Sisto se propone demostrar cómo, desde un punto de vista emotivo y psicológico, los cuerpos digitales ejercen una influencia directa sobre nuestro modo de estar en el mundo y nos revelan además que, aunque estemos por completo inmersos en la nueva civilización digital, nunca dejamos de ser puercoespines, entre la necesidad de estar solos y la de estar en compañía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DAVIDE SISTO
PUERCOESPINES DIGITALES
Vivir y nunca morir online
En 1851, Arthur Schopenhauer formuló una metáfora que describe la dificultad para encontrar un equilibrio entre la proximidad y la distancia en las relaciones interpersonales. Durante una fría jornada de invierno, varios puercoespines se acercan unos a otros para darse calor y no morir congelados. Mientras más cerca están, más agudo es el dolor que sienten a causa de las púas de los otros. Así, se ven obligados a alejarse, pero pronto el frío regresa y ven la necesidad de volver a acercarse. La oscilación entre ambos sufrimientos se repite una y otra vez. A partir de esta metáfora, Davide Sisto analiza qué sucede en la actualidad con la ampliación de los espacios virtuales, como Facebook, Instagram y WhatsApp: la cercanía y la distancia ya no se formulan solo en términos de presencia física, sino también como proximidad digital y virtual.
Si bien durante la pandemia del covid-19 nos vimos obligados a “congelar” nuestros cuerpos dentro de nuestras casas, nunca hemos dejado de interactuar físicamente en el mundo. Hemos compensado la fragilidad de nuestros cuerpos biológicos con la presunta intangibilidad de nuestros cuerpos digitales. Se produjo una verdadera metamorfosis antropológica que nos obliga a pensar de nuevo algunas categorías fundamentales de nuestro imaginario: el vínculo entre el cuerpo y la imagen, lo real y lo virtual, la presencia y la ausencia, el yo y sus múltiples identidades virtuales.
En Puercoespinesdigitales, Sisto se propone demostrar cómo, desde un punto de vista emotivo y psicológico, los cuerpos digitales ejercen una influencia directa sobre nuestro modo de estar en el mundo y nos revelan además que, aunque estemos por completo inmersos en la nueva civilización digital, nunca dejamos de ser puercoespines, entre la necesidad de estar solos y la de estar en compañía.
DAVIDE SISTO
Es doctor en filosofía por Università degli Studi di Verona, profesor en antropología filosófica, cultura cyborg y realidad aumentada en Università degli Studi di Torino e investigador en Università degli Studi di Trieste. Se ocupa especialmente de tanatología, cultura digital y posthumanidad.
Ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas y es miembro y editor del blog Si può dire morte. Entre sus libros, se cuentan: Posteridades digitales. Inmortalidad, memoria y luto en la era de Internet (2018), y Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria e oblio (2020).
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroSobre el autorAgradecimientosIntroducción. Los cuerpos digitales no mantienen la distanciaI. Casas transportables y carnes digitalesII. La ciudad (digital) de los fantasmasIII. COVID-19. La Digital Death y el MetaversoBibliografíaÍndice de nombresCréditosTraducción de
ANA MIRAVALLES
Agradecimientos
AUNQUE PAREZCA superfluo señalarlo, todo libro surge en un preciso contexto histórico y personal que, quiérase o no, determina su proceso de escritura, su contenido y su estilo. Un libro escrito durante la pandemia de COVID-19 nunca podrá prescindir del eco de los largos meses de aislamiento doméstico, de la falta de pasatiempos interpersonales y de la constante preocupación e incertidumbre generadas por una situación de emergencia de la cual aún no se puede ver un resultado cierto. Al mismo tiempo, siempre llevará consigo el reflejo de las pocas vías de escape que me concedí: las caminatas solitarias por las calles de una Turín aún más lúgubre, la inmersión en las series de televisión (sobre todo, surcoreanas), los experimentos creativos en un ejercicio de la docencia a distancia sin precedentes. Al tratar de encontrar un sentido a dos años verdaderamente claustrofóbicos, hay muchas personas a las que deseo expresar mi agradecimiento. En primer lugar, a Roberto Gilodi, Michele Luzzatto, Flavia Abbinante, Elena Cassarotto, Francesca Coraglia, Claudia Matteini y a todos los amigos y amigas de Bollati Boringhieri. Luego, a Pierpaolo Marrone, con quien hemos iniciado una profunda y espero también provechosa colaboración en la Università degli Studi di Trieste. Además, a todas las personas que comparten conmigo la misión de la Death Education, nunca tan importante como en este período: en especial a Marina Sozzi y el blog Si può dire norte, a Ines Testoni y al máster Death Studies & the End of Life de la Università di Padova, a Ana Cristina Vargas y a la Fondazione Ariodante Fabretti de Turín, Mariangela Gelati, Massimiliano Cruciani y Zero K.
Finalmente, quiero dedicar un recuerdo afectuoso a mis familiares, quienes enfrentaron miles de problemas, laborales y de salud, durante los dos últimos años. Ya que detesto ese canónico y nunca del todo reconfortante “todo va a estar bien”, auguro a cada uno de ellos que puedan mantener vivo ese espíritu roquero que fortalece nuestra personalidad más allá de cualquier dificultad. Quisiera dedicar un último pensamiento para Roberta, compañera de vida más valiosa aún en un delicado momento como el actual, y a la pequeña Lagertha, gatita de cuatro meses cuya vivacidad de carácter no tiene nada que envidiarle a su homónima protagonista en Vikings.
Introducción Los cuerpos digitales no mantienen la distancia
2020: BLACK MIRROR 6. EN VIVO, EN ESTE MISMO MOMENTO, EN TODOS LADOS
“Black Mirror. Sexta temporada. En vivo, en este mismo momento, en todos lados.” En inglés y con el logo oficial de Netflix, este lapidario eslogan aparece de manera sorpresiva en Madrid, a fines de la primavera de 2020, sobre numerosos afiches publicitarios ubicados en las paradas de transporte público. El 3 de junio, un usuario español de Twitter comparte en su perfil una primera fotografía de esa propaganda; inmediatamente, decenas de miles de personas la retuitean en todo el mundo usando el hashtag —de más está decirlo— blackmirror.1 Sin embargo, en la programación de primavera y verano de Netflix no hay ningún indicio de una nueva temporada de la popular serie televisiva británica, y su creador, Charlie Brooker lo confirma explícitamente en una entrevista concedida a Radio Times, el 4 de mayo de 2020. En realidad, el objetivo de Tito Rocha, Alberto Arribas, Rubén de Blas y Mer Mandrés, estudiantes de la escuela Brother de Madrid y responsables de esa campaña publicitaria, es otro, simbólico y provocativo a la vez: tomar al pie de la letra la enseñanza de Timothy Morton sobre la omnipresencia viscosa de los hiperobjetos, demostrando cómo, durante esos primeros desconcertantes meses del año 2020, “la amenaza de irrealidad” se convirtió definitivamente en “el signo inequívoco de la realidad misma”. Como esos rostros amenazantes aplastados contra el vidrio de una ventana, repetido cliché de las películas de terror, los hiperobjetos —el calentamiento global, por ejemplo— permiten que su sombra irreal preanuncie, siniestramente, su inminente llegada “como una pesadilla —escribe Morton— que trae noticias de una verdadera intensidad psíquica”. De pronto, lo que hasta ese momento había permanecido oculto en el fondo, como alusión genérica a algún eventual peligro futuro, se ubica ahora implacable en primer plano. La distancia sideral que habíamos mantenido con respecto a los hiperobjetos demuestra ser no más que “una construcción psíquica e ideológica”, que no puede en absoluto protegernos como corresponde “de la excesiva cercanía de las cosas”.2 Esto hace pensar en Don’t Look Up (2021), la popular película de Adam McKay, que representa de un modo tragicómico la incapacidad de nuestra sociedad de tomar en serio el clamor desesperado (“moriremos todos”) con el que una científica advierte, por televisión, de la inminente catástrofe apocalíptica que está a punto de abatirse sobre la Tierra.
Los cuatro publicistas madrileños hacen propio, a su modo, este concepto y lo actualizan. Diseñan, entonces, una publicidad para Netflix que, pareciendo lo más verosímil posible y con todo el impacto visual necesario, subraye la definitiva coincidencia entre los acontecimientos reales ocurridos en el mundo entre enero y mayo de 2020 y los escenarios catastróficos e hipertecnológicos preanunciados con tonos distópicos por Black Mirror desde 2011. Los incendios en Australia, el impeachment de Donald Trump, la imprevista muerte de Kobe Bryant, la inesperada vinculación entre las innovaciones científicas y la literatura ciberpunk de la década del ochenta y, sobre todo, el estricto lockdown impuesto en todo el mundo por la pandemia de COVID-19: la amenaza de las fantasías distópicas creadas por Charlie Brooker parece el rasgo inequívoco de la “nueva edad oscura” que estamos viviendo realmente en la actualidad y que hemos fingido ignorar hasta ayer mismo. “No podemos comprender el conjunto, pero aún somos capaces de pensarlo”:3 la nueva edad oscura, considerando el sentido actual que da James Bridle a las palabras usadas por Howard Phillips Lovecraft en La llamada de Cthulhu (1926), surge de la objetiva contradicción entre la capacidad de pensar y de diseñar las cosas, a causa de la abundancia de información y la pluralidad de visiones del mundo generadas en el mundo online, y la incapacidad de comprender lo existente, captándolo de una vez por todas. En efecto, no podemos alcanzar un consenso universal, maduro y razonado con respecto a una realidad que sea coherente, desde el momento en que usamos instrumentos —las computadoras— que no existen para darnos respuestas seguras, sino para que, a través de ellas, nos planteemos las preguntas. La nueva edad oscura nos lleva así al colapso, fragmentando “nuestra perspectiva en millones de puntos de vista que nos iluminan y nos desorientan al mismo tiempo”.4 Oscilamos, por lo tanto, entre nuevas oportunidades y otros tantos y no menos insólitos desafíos. En efecto, si, por un lado, se abren ante nosotros horizontes hermenéuticos inéditos y fascinantes, por otro, andamos a tientas en la oscuridad, sin terminar de entender completamente el mundo en el que nos encontramos.
He aquí, entonces, el golpe maestro final, pensado con gran habilidad por los cuatro estudiantes madrileños: en cada panel publicitario, debajo del inquietante eslogan, hicieron agregar un enorme espejo negro, como una heterotópica y tétrica actualización de la celebérrima portada de Time de Navidad de 2006.5 Quien decida fotografiarlo encontrará inevitablemente reflejada en él su propia imagen, convirtiéndose así en protagonista involuntario de la sexta temporada de Black Mirror, perfecta síntesis narrativa de los hiperobjetos de Morton y de la nueva edad oscura descripta por Bridle. Precisamente, en directo, ahora mismo y en todos lados, excepto, paradójicamente, en su único (y protector) hábitat natural: Netflix.
TE EVITO COMO A LA PESTE. LA ESPERANZA DE SOBREVIVIR HACE DEL HOMBRE UN SER AISLADO
Los periódicos nacionales, al sintetizar el hallazgo publicitario español, toman en cuenta solo una mínima parte de su intrínseca genialidad: interpretan apresuradamente la imagen de los seres humanos reflejados en el espejo negro como un modo original de representar el mundo, en el preciso momento en que tiene que lidiar de golpe con la difusión de la pandemia de COVID-19. La relación planteada exclusivamente entre el tema principal de la propaganda y la pandemia es, quizás, un efecto directo del brusco despertar colectivo, después de haber compartido de manera incauta y optimista las palabras —no precisamente proféticas, para usar un eufemismo— escritas por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han diez años antes en La sociedad del cansancio: “A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral. La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica”.6 A lo sumo, sigue impertérrito Han, estamos amenazados solo por enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el trastorno límite de la personalidad o, de nuevo, el síndrome de burnout.
Ahora bien, los acontecimientos acaecidos de repente a partir de fines del invierno de 2020 pusieron bien pronto los tantos en claro: los virus —más allá de lo que piense Han— siguen siendo algo más que programas informáticos transmitidos para alterar ilegalmente el funcionamiento de las computadoras o para robarnos datos personales confidenciales. A pesar de eso, se sostuvo una conexión mental exclusiva entre la difusión global de la infección causada por el SARS-COV-2 con sus inmediatas consecuencias sociales, políticas y económicas, y las lúgubres fantasías de Black Mirror. Como si la concreción de estas últimas fuera una consecuencia directa e inmediata de aquella. Pero la historia nos lo enseña, la pandemia de COVID-19 por sí sola no basta para transformar la amenaza de lo irreal en signo inequívoco de la realidad misma y, menos aún, si identificamos esa presunta amenaza con las narraciones distópicas de Charlie Brooker. “Declaren el estado de peste. Cierren la ciudad”: cada vez que irrumpe una peste en el espacio público, vuelve a aparecer el lacónico contenido del parte emanado por el prefecto, tal como se describe en La peste, de Albert Camus. Estado de peste, ergo, ciudad cerrada: “Un sentimiento tan individual como es el de la separación de un ser querido —continúa Camus— se convirtió de pronto, desde las primeras semanas, mezclado a aquel miedo, en el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio”.7 Miedo, aislamiento, largos períodos de separación: encontramos abundantes testimonios de estas conductas particulares en todas las reconstrucciones históricosociales de las principales epidemias que marcaron la historia de Occidente en el transcurso de los siglos, sin desconocer, naturalmente, las obvias diferencias de índole política, cultural, sanitaria y científica entre ellas.
Lo demuestra, por ejemplo, Frank M. Snowden en el voluminoso libro Storia delle epidemie. Dalla morte nera al COVID-19 (2020): los reiterados períodos de cuarentena en mar y en tierra, descriptos por Snowden, sobre todo en relación con las epidemias que se propagaron entre los siglos XV y XVIII, permiten al profesor estadounidense demostrar cómo la prohibición de contacto físico constituye, desde siempre, la principal medida de salud pública adoptada inmediatamente al inicio de una epidemia. Él cita, en particular, el imponente despliegue de tropas ordenado por el imperio de los Habsburgo, a partir de 1710, en la península balcánica, a lo largo de más de mil quinientos kilómetros desde el Adriático hasta las montañas de Transilvania, para evitar los peligros del comercio por vía terrestre desde Turquía a través de los Balcanes. “Dotada de fuertes, puestos de observación y puntos de cruce obligatorios munidos de estructuras para la cuarentena —dice Snowden—, la frontera militar tenía un ancho que oscilaba entre dieciséis y treinta dos kilómetros y, entre un puesto y el otro, se desplazaban patrullas en busca de fugitivos.”8 El estudioso estadounidense subraya luego que el desmantelamiento de ese cordón de seguridad se debió, sobre todo, a las reiteradas quejas de los liberales por la naturaleza opresiva del dispositivo y por los problemas de índole económica y agrícola que implicó la prolongación en el tiempo de una estrategia como esta.
Carlo M. Cipolla, en el libro Il pestifero e contagioso morbo (2012), analiza los documentos públicos promulgados en Italia ante la presencia de una epidemia y demuestra que las palabras “prohibición” y “suspensión” son los términos técnicos utilizados con mayor frecuencia para señalar la interrupción de las actividades comerciales y de casi todas las vías de comunicación. En un territorio donde se establecen por ley restricciones de tipo comercial y social, no pueden ingresar de ninguna manera ni personas, ni embarcaciones, ni mercaderías, ni correspondencia. A lo sumo se permite el ingreso en aquellos pocos puertos en los que funcionan áreas específicas preparadas para el cumplimiento de la cuarentena. Laura Spinney, en el libro El jinete pálido. 1918: La epidemia que cambió el mundo (2017), describe los medios a través de los cuales se difundió la gripe española y se detiene, en particular, en el distanciamiento social como la primera estrategia adoptada por aquellos países que disponían de los recursos necesarios para ponerla en práctica. Observa Spinney:
Se decidió el cierre de las escuelas, teatros y lugares de culto, se adoptaron restricciones al transporte público y se prohibieron las reuniones masivas. En los puertos y en las estaciones ferroviarias se impuso la cuarentena y los enfermos fueron trasladados a los hospitales, donde se crearon áreas de aislamiento para que estén separados de los pacientes no infectados. A través de campañas informativas se recomendaba el uso constante del pañuelo cuando se estornudaba y el lavado regular de manos, evitar los lugares muy concurridos y mantener las ventanas abiertas (se sabía que los gérmenes prosperaban en ambientes cálidos y húmedos).9
A su vez, Marzio Barbagli, en el libro Alla fine della vita. Morire in Italia (2018), en el capítulo dedicado a la relación entre la muerte y las epidemias, señala que la principal consecuencia recurrente del vínculo entre el aislamiento forzoso y el peligro de muerte es la tendencia de cada individuo a proteger su propia seguridad personal, sin conmoverse por el sufrimiento de los demás. Esta actitud, muy frecuente en diferentes momentos históricos, permite a Barbagli analizar los rasgos sociales y políticos comunes a las epidemias que afectaron a Italia a lo largo de los siglos. Barbagli, enfocándose en particular en la peste bubónica declarada en Messina durante el otoño de 1347 y en la pestilencia que se originó en Val di Susa y en la zona del lago de Como en 1629, describe algunas de las consecuencias que se produjeron y estas resultan, en gran medida, similares a los efectos causados por el COVID-19 en un mundo como el actual, aun estando dotado de mayores posibilidades médico-científicas y tecnológicas: el imprevisto aumento de la mortalidad, la disminución progresiva de las actividades productivas y de los intercambios comerciales, la crisis financiera del Estado, “obligado a afrontar enormes y crecientes gastos precisamente en el momento en el que los ingresos normales se veían reducidos”, la difusión de la delincuencia como un reguero de pólvora, las rupturas matrimoniales y disgregación familiar, el debilitamiento de los lazos conyugales y parentales, los problemas psicológicos individuales, y el descenso de la natalidad.10 Finalmente, la práctica adoptada desde febrero de 2020, de emplear términos hasta ese momento infrecuentes (“aglomeración”, “distanciamiento social”) o incluso inéditos (el anglicismo “lockdown”),11 coincide en líneas generales con la descripción que hace Elias Canetti en Masa y poder:
El contagio, tan importante en la epidemia, hace que los hombres se aparten unos de otros. Lo más seguro es no acercarse demasiado a nadie, pues podría acarrear el contagio. Algunos huyen de la ciudad y se dispersan en sus posesiones. Otros se encierran en sus casas y no admiten a nadie. Los unos evitan a los otros. El mantener las distancias se convierte en la última esperanza. La expectativa de vida, la vida misma se expresa, por decir así, en el acto de mantenerse a distancia de los enfermos. Los infestados se transforman poco a poco en masa muerta; los no infestados se mantienen lejos de todos y de cada uno, a menudo también de sus parientes, de sus cónyuges, de sus niños. Es notable cómo en este caso la esperanza de sobrevivir hace del hombre un ser aislado, frente al que se sitúa la masa de todas las víctimas.12
La esperanza de sobrevivir convierte a cada persona en una isla, a pesar de lo que diga John Donne: se equivoca —nuevamente— Han cuando considera a la ligera el procedimiento específico implementado en el espacio público durante 2020 y los primeros meses de 2021, para frenar el contagio de COVID-19. En efecto, Han lo atribuye a las características propias de una presunta e inédita “sociedad sin dolor”, una sociedad algofóbica, donde “la ansiedad por la supervivencia vuelve la vida radicalmente efímera”.13 La obsesión por la mera supervivencia nos habría vuelto completamente dependientes, según el filósofo surcoreano, de una verdadera farmacologización sociocultural del espacio público, a la que se suma la sumisión voluntaria a las tecnologías de control, minuciosamente analizadas por Michel Foucault. No es casual el uso reiterado, por parte de Han, de palabras como “paliación” y “anestesia” para describir, de un modo en absoluto metafórico, las experiencias humanas del siglo XXI. Sin embargo, de una manera errónea y confusa, une una fase histórica transitoria y propia de una emergencia con un insoslayable rasgo problemático de la sociedad del siglo XX, concretamente, el borramiento de la muerte y del sufrimiento del espacio público y la exclusión social del individuo afectado por una enfermedad invalidante. Si la naturaleza misma de las crisis consiste, desde siempre, en generar una aceleración de los procesos históricos, es necesario, no obstante, ser cautos al pensar que estas medidas de emergencia de corto plazo están destinadas a convertirse en parte constitutiva de la vida cotidiana.
Con frecuencia, como hemos visto, frente a la amenaza de una epidemia viral y al riesgo cotidiano de morir, algunos términos que, en principio, tienen una connotación negativa (distanciamiento social), asumen, al menos provisoriamente, un significado positivo, mientras que, por el contrario, términos generalmente aceptados en sentido positivo (contacto físico) adquieren un carácter negativo. Con respecto a esto, Charles Kenny señala que las encuestas realizadas en todo el mundo durante la primavera de 2020 revelaron que la mayor parte de las personas estuvo a favor del lockdown y de las medidas de distanciamiento social: “A mediados de abril más del 70% de los habitantes de Senegal y tres cuartas partes de la población de Estados Unidos estaban de acuerdo”.14 El estudioso estadounidense subraya, sin embargo, que —sobre todo en sociedades científica y tecnológicamente avanzadas— el lockdown no debería ser la única solución posible para hacer frente a una pandemia, precisamente para evitar que —como señala Sergio Givone con respecto a las descripciones del Diario del año de la peste (1722) de Daniel Defoe— la prohibición de contacto físico prolongada por mucho tiempo lleve a los seres humanos a convertirse en verdaderas marionetas enloquecidas, abrumados por la incontenible urgencia de expresarse en público: “Como si, únicamente a través de la imitación del delirio y la degradación —explica Givone— fuera posible redimirse de la condena y reencontrar la propia humanidad perdida”.15
Como conclusión de este breve repaso, si Snowden tiene razón cuando sostiene que las epidemias son de algún modo un espejo —revelan el nivel de civilización alcanzado en el momento en que se desatan y permiten entrever cómo proyectamos el futuro—, es necesario comprender que Black Mirror 6, en las intenciones de los publicistas españoles, constituye la actualización de un conjunto de tendencias que ya se habían manifestado en décadas pasadas. Estas tendencias van mucho más allá de las respuestas humanas inmediatas frente a la difusión de la pandemia de COVID-19, ya que estas repiten los comportamientos y los peligros que suelen presentarse frente a la amenaza de una epidemia.
LA URDIMBRE QUE SOSTIENE LA TRAMA DE TODOS LOS VÍNCULOS: LA DISTANCIA Y LOS CUERPOS DIGITALES
Las breves referencias históricas mencionadas en el parágrafo precedente demuestran que, para sentirme un protagonista verosímil de la sexta temporada de Black Mirror, no alcanza con la instantánea sensación de malestar que sentí, durante el lockdown de 2020, cuando volví a ver por casualidad en YouTube el videoclip oficial de la canción “Unfinished Sympathy” del grupo Massive Attack. En este video, filmado bajo la dirección de Baillie Walsh en 1991, la popular banda trip hop muestra a Shara Nelson cantando mientras camina a paso rápido en Los Ángeles, a lo largo del concurrido West Pico Boulevard, entre S. New Hampshire Avenue y Dewey Avenue. “Like a soul without a mind / in a body without a heart / I’m missing every part”: ella canta sobre el más normal de los cortocircuitos entre los sentimientos y la razón durante esos excitantes primeros momentos de una nueva relación sentimental, en medio de una considerable cantidad de borrachos, gánsteres, ciudadanos comunes, además de los propios músicos de Massive Attack, que aparecen camuflados, un día cualquiera de los primeros años de la década de 1990. La desazón que experimenté mientras miraba el videoclip se debía, obviamente, a que, de repente, un ambiente urbano como ese parecía absolutamente anómalo, durante esos primeros meses de aislamiento pandémico, con las ciudades de pronto completamente desiertas y habitadas tan solo por la curiosidad de los animales salvajes.
La verosimilitud de la publicidad madrileña y, por lo tanto, la yuxtaposición entre la realidad del momento y Black Mirror 6, comienza a volverse clara en el momento preciso en que tomo conciencia de esta circunstancia: al mismo tiempo que yo, una inmensa cantidad de personas en todo el mundo, desde su propio refugio doméstico anti-COVID, no solamente vio el mismo video de Unfinished Sympathy en YouTube. Todos ellos, gracias a las prolongaciones digitales de su propia presencia en el mundo, también expresaron, comunicaron y compartieron un malestar igual al mío, en innumerables sitios online, tanto públicos como privados. Resulta, por lo tanto, completamente obsoleta la situación imaginada por Camus y que se ambienta alrededor de 1940, en la cual está prohibida la correspondencia epistolar ya que podría ser un vehículo de contagio, el uso del teléfono queda limitado únicamente a las situaciones más urgentes (muertes, nacimientos, casamientos), y solo resta la posibilidad de enviar telegramas para manifestar ante el mundo la propia presencia. “Seres ligados por la inteligencia, por el corazón o por la carne fueron reducidos a buscar los signos de esta antigua comunión en las mayúsculas de un despacho de diez palabras.”16
Black Mirror se convierte entonces en una realidad creíble a partir del preciso momento en que caemos en la cuenta de que la pandemia de COVID-19 representa el imprevisto histórico perfecto para confirmar, de una vez por todas, la metamorfosis antropológica a la que nos está sometiendo la así llamada “revolución digital”, de manera gradual, desde hace varias décadas. Un gran crash test de la civilización digital, para retomar las enfáticas palabras usadas por Alessandro Baricco el 5 de marzo de 2020, durante una videoconferencia del periódico La Repubblica.
Esta metamorfosis antropológica explica tanto la omnipresencia cotidiana de la tecnología en nuestro espacio público como la transformación definitiva de las pantallas en la interfaz privilegiada de nuestras relaciones sociales y culturales. Y lo hace interceptando, y haciendo que se vuelvan cada vez más complejos, el vínculo atávico entre el cuerpo y su imagen, la dialéctica entre lo que nos parece real y lo que nos parece virtual, la relación entre la presencia y la ausencia, la correlación entre la proximidad y la distancia, el nexo entre la huella y su sombra, y la conexión entre el yo y sus múltiples ramificaciones. Esta transformación genera, además, una rápida renovación en los enfoques filosóficos con respecto a los conceptos de identidad personal, reconocimiento individual, localización, presencia y representación. En efecto, aunque obligados a “congelar” nuestros cuerpos dentro de nuestras casas para evitar contagiarnos unos a otros, esta vez no hemos dejado en ningún momento de interactuar físicamente en el mundo. La expansión global de la infección de SARS-COV-2 en el siglo XX demuestra, con toda claridad, que la atávica fragilidad constitutiva de nuestros cuerpos biológicos, sometidos al riesgo concreto de la muerte y, por lo tanto, obligados a permanecer aislados, puede ser compensada, al menos en parte, recurriendo a la presunta intangibilidad tecnológica de nuestros cuerpos digitales. Cada uno de estos está constituido por el desordenado y multifacético conjunto de reflexiones escritas, fotografías y sonidos que enviamos a los demás a través de miradas, gestos y voces. Ese conjunto, publicado, grabado y, por lo tanto, repetido incesantemente y de mil formas cambiantes en el espacio virtual, constituye, al mismo tiempo, un inmenso archivo y el espectro autónomo de cada vida carnal individual, y vuelve cada vez más difuso el límite entre lo cercano y lo distante, entre lo material y lo inmaterial. “Ya no somos criaturas dotadas de solo cinco sentidos: la tecnología nos ha provisto centenares de ellos”, escribía Myron W. Krueger en 1991 sobre el concepto de realidad artificial: lo importante es darse cuenta de esto para poder convertir el producto de esa prolífica sensorialidad tecnológica en una forma que pueda ser fácilmente interpretada por los cinco sentidos originales.17 En otras palabras, no hay olvidar que, si atribuimos a nuestros cuerpos digitales una cierta intangibilidad no alterada, hasta ahora, por las constantes metamorfosis tecnológicas a las que están sometidos, esa intangibilidad, sin embargo, no es absoluta sino que está subordinada a algunas condiciones específicas e ineludibles: por ejemplo, la constante adopción de diferentes estrategias para limitar su precariedad, primer efecto de la obsolescencia programada característica de cada innovación tecnológica. Pero, también, la más simple y regular disponibilidad de energía eléctrica o el uso de una conexión a la red actualizada y en funcionamiento, a partir de la cual se construye la dialéctica entre la dimensión sincrónica y la asincrónica.
La pandemia de COVID-19, al confirmar de manera definitiva esta ampliación o prolongación digital de nuestra presencia corpórea, por un lado, subraya enfáticamente la sensación de protección y de reparo a la que remite, etimológicamente la palabra italiana “schermo” (como en alemán “Schirm”, en inglés “screen” y en francés “écran”). “Homo comfort” es, por definición, aquel que está “apantallado”, es decir, velado y protegido por procesos tecnológicos en condiciones de disociar progresivamente el cuerpo físico de la organicidad del mundo, portadora de peligros, dolor y sufrimientos.18 Por otro, sin embargo, la pandemia pone de manifiesto las características específicas de la humanidad actual, tanto las conectivas e interactivas como las inmersivas, revitalizando el sueño erótico, casi orgásmico, que está en la base del “gran proyecto” de Italo Calvino, tal como aparece descripto en Antes de que respondas. Calvino, refiriéndose al uso del teléfono, se proponía transformar la totalidad de la red telefónica mundial en una extensión de sí mismo capaz de propagar y atraer vibraciones amorosas, usando el teléfono como un “órgano” de su persona, “por medio del cual se pueda consumar un acto de amor con todo el planeta”.19 Un deseo anticipado, en 1964, por Norbert Wiener, el padre de la cibernética, quien confesaba su esperanza de que, desde un punto de vista conceptual, un ser humano pudiera ser enviado a través de una línea del telégrafo.20
El acto de amor con todo el mundo al que Calvino aspiraba a través de un doble proceso de interiorización del instrumento tecnológico y, al mismo tiempo, de exteriorización de la propia organicidad, es antes que nada la consecuencia metafórica de la transferencia —operada por el teléfono— de “un fenómeno real de nuestro cuerpo, es decir, de nuestra voz, que a través de los cables o del éter llega hasta lugares muy distantes”.21 Representa, por lo tanto, el punto de llegada “erótico”, con rasgos panteísticos, de una fascinante reflexión literaria sobre la dialéctica entre la proximidad y la distancia, basada en el permanente sentimiento de insatisfacción propio de los seres humanos. Dos amantes, físicamente cercanos, sienten que su “opaca presencia física” ocupa el campo completo de los sentidos; por lo tanto, se perciben entre sí distantes porque el contenido de la vida de pareja les parece “demasiado conocido, superfluo, automático”. Por el contrario, si están distantes físicamente, captan la intensificación de “la frecuencia de las vibraciones” que atraviesa materialmente las redes telefónicas y, por lo tanto, dando libre expresión a sus voces, se sienten absolutamente cercanos entre sí y mucho más aún si, paradójicamente, no tienen nada importante que decirse:
Desde entonces la distancia es la urdimbre que sostiene la trama de todas las historias de amor, así como de todas las relaciones entre los vivos, la distancia que los pájaros tratan de colmar lanzando al aire de la mañana las finas arcadas de sus gorjeos, como nosotros lanzando en las nervaduras de la tierra ramalazos de impulsos eléctricos traducibles en órdenes para los sistemas de relés: única manera que les queda a los seres humanos de saber que se están llamando por necesidad de llamarse y punto. […] Como un bosque ensordecido por los gorjeos de los pájaros, nuestro planeta telefónico vibra de conversaciones realizadas o intentadas, de trinos de campanillas, del tintinear de una línea interrumpida, del silbido de una señal, de tonalidades, de metrónomos; y el resultado de todo esto es un piar universal que nace de la necesidad de cada individuo de manifestar a algún otro la propia existencia, y del miedo de comprender al final que solo existe la red telefónica y que el que llama y el que responde tal vez no existan.22
Particularmente impactante resulta la parte final de este estupendo fragmento si repensamos esa propagación telefónica de nuestra corporeidad a través de la mirada hiperconectada de la sociedad posdigital actual. Calvino justifica el piar universal producido por el uso del teléfono no solo haciendo referencia a la necesidad —más que lógica— de confirmar ante los demás la propia existencia cuando alguien está obligado a mantener una distancia física. Además, y por sobre todo, subraya el temor de los seres humanos de vivir en un mundo en el que, en definitiva, solo existe la dimensión tecnológica como un espacio autónomo sin precedentes cuyo objetivo es abolir la distancia. Este espacio autónomo amenaza con fagocitar a quien lo usa a diario, en carne y hueso, o con hibridarlo con las máquinas, llegando incluso a modificar sus comportamientos biológicos y culturales. El piar universal remite, por lo tanto, en primer lugar, a la evocativa idea de la “máquina espiritual” que, cuando superpone los ruidos de fondo de la línea telefónica alterada a las voces individuales, parece aludir más a la presencia espectral de los muertos que a la vigorosa expansividad de los vivos, “pegados” físicamente al tubo del teléfono.23 En segundo lugar, si se lo traspone al mundo contemporáneo, evoca el gemido único de la “creatura planetaria”, teorizada por Giuseppe O. Longo sobre la base de la noosfera de Teilhard de Chardin: al fusionarse todas las formas de comunicación y los saberes de todos los seres humanos, esta creatura disuelve todos los rasgos individuales en una dimensión colectiva, conectiva y omnipresente de la cual se desprende, con una cierta inspiración mística, una vida semejante a “un flujo numérico que gira constantemente alrededor del mundo, asomándose, ora aquí, ora allá, con el rostro de una imagen, de un sonido, de una persona”.24 Finalmente, el piar universal evoca la advertencia formulada por Günther Anders en La obsolescencia del hombre (1956) con respecto a la supervivencia solo de la representación tecnológica, en detrimento de las personas de carne y hueso. Anders, con un tono y una expresión mucho más lúgubres y apocalípticos que los de Calvino, para decirlo eufemísticamente, anuncia, consternado, la desaparición de la identidad subjetiva a partir del instante en que el desarrollo tecnológico la “desorganizó radicalmente”. Según este filósofo alemán, las innovaciones artificiales disuelven la identidad subjetiva no solo “en una multitud de sitios del mundo, sino en una pluralidad de funciones particulares”:25 los ojos que se entretienen sobre las ilustraciones, los oídos atentos a seguir el partido de fútbol, etc. Por lo tanto, la identidad radicalmente desorganizada y reducida a una pluralidad de funciones particulares, con la complicidad de un cuerpo biológico constante y obtuso, desde el punto de vista morfológico, favorece la transformación de cada persona en un ermitaño de masa. Protegida en su casa y completamente alienada por los instrumentos tecnológicos de los que se sirve, se ilusiona pensando que ha adquirido una preciosa autonomía y una amplia libertad de elección. En realidad, su destino es desaparecer literalmente tras la disimulada imposición de un estilo de vida único, en el cual se licúan las acciones, las opiniones y los sentimientos que conciernen a la humanidad en su conjunto.
Ahora bien, al yuxtaponer la realidad del año 2020 con Black Mirror 6, la intención de la propaganda española que hemos tomado como punto de partida parece estar mucho más cercana al pesimismo cósmico de Anders que a la excitación literaria de Calvino. En otras palabras, alude al uso que hacemos de las tecnologías digitales, más desde el punto de vista de la total descomposición de la identidad que del de su impetuosa expansión erótica. Por eso, este libro intentará poner a prueba la descripción alegremente orgiástica de Calvino, sin dejar de tener en cuenta los aspectos críticos del piar universal y del espacio autónomo generados por las nuevas tecnologías. En especial, el libro analizará la heterogénesis del ser humano que, a partir de un momento de emergencia sanitaria, se une a la progresiva reinvención digital de nuestro modo de estar presentes y de estar cerca unos de otros. Veremos, por lo tanto, smartphones que adoptan la apariencia de casas transportables; carnes digitales que —suspendidas entre los vivos y los muertos— exhiben su delicada vulnerabilidad; ciudades digitales globales dotadas de realidad virtual y aumentada; experiencias en vivo en las que no se distingue la presencia real de la espectral. El hilo rojo de este libro es la cambiante relación entre la proximidad y la distancia, la presencia y la ausencia: en esa relación se reflejan, de hecho, tanto los diferentes modos con que las tecnologías digitales han dado respuesta a la prohibición de reunirse durante la pandemia como las transformaciones a largo plazo a las que estamos sometiendo los conceptos de identidad, corporeidad y presencia. En la base de todo este análisis, está presente, lógicamente, el tema de la muerte digital.26 Nuestra adaptación a la vida online, en un momento de crisis global, implica en realidad tener que lidiar con todos los fantasmas, los espectros y las variadas presencias que regresan del pasado, cuya materialización es resultado del rol central que cumplen los procesos de grabación en el espacio virtual.
El punto de partida del libro consiste en un detallado análisis filosófico de los términos que definen la transformación de la dialéctica entre la proximidad y la distancia, la presencia y la ausencia, en la era digital. Ese análisis, presentado en el primer capítulo, constituye la base teórica fundamental para comprender las respuestas concretas de los seres humanos durante la pandemia y su proyección futura hacia el Metaverso, que se analizan en el segundo y tercer capítulo. El objetivo final es comprender el motivo por el cual hoy podemos definirnos como puercoespines digitales actualizando, en la era de las tecnologías digitales, el famoso dilema del puercoespín del que habla Arthur Schopenhauer y que, a continuación, presentaremos brevemente.
1 Véase Sara Polo, “El anuncio con truco de la nueva temporada de Black Mirror del que todos somos protagonistas”, en El Mundo, 3 de junio de 2020, disponible en línea: <www.elmundo.es>.
2 Timothy Morton, Iperoggetti, Roma, Nero, 2018 [trad. esp.: Hiperobjetos, trad. de Paola Cortés Rocca, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2018, p. 56].
3 James Bridle, Nuova era oscura, Roma, Nero, 2019, p. 14 [trad. esp.: