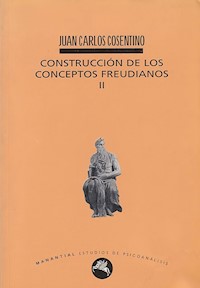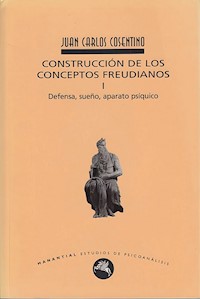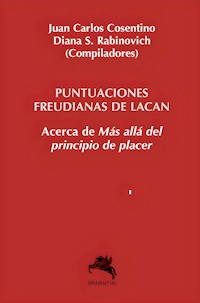
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Manantial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Este libro, que responde a la necesidad de realizar una articulación entre los textos fundamentales de Freud y la lectura que de ellos realiza Lacan, reúne un ciclo de conferencias realizado en 1991 en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, auspiciado por el Centro de Estudiantes de dicha facultad. Como punto de partida se eligieron los primeros cuatro capítulos de Más allá del principio de placer. Las conferencias aquí recogidas cumplen con la meta propuesta: el comentario detallado del texto freudiano en su relación con la lectura lacaniana del mismo. Cuatro ejes teóricos organizan las ocho conferencias, agrupadas temáticamente en cuatro pares. El primero de ellos examina la experiencia de satisfacción freudiana en su relación con el deseo y el goce; el segundo, los sueños traumáticos y el fort-da; el tercero, el concepto de compulsión a la repetición, y el cuarto y último, la angustia traumática, la ruptura de la membrana protectora contra los estímulos y el más allá freudiano en su articulación con la topología lacaniana de la Cosa y la angustia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portadilla
Legales
Capítulo I de Más allá del principio de placer
La experiencia de satisfacción en su articulación con el más allá del principio del placer en los Seminarios II y VII
Capítulo II de Más allá del principio de placer: sueños traumáticos y Fort-da
Lectura de Lacan del Fort-da, los Seminarios II y VII. Índice razonado de los Escritos
Capítulo III de Más allá del principio de placer. Compulsión a la repetición. “Recuerdo, repetición y reelaboración”
La compulsión a la repetición en Lacan. Seminarios II y XI
Capítulo IV de Más allá del principio de placer
Topología de la Cosa y angustia. Seminarios VII y X
Juan Carlos Cosentino, Diana S. Rabinovich
(Compiladores)
PUNTUACIONES FREUDIANAS DE LACAN
Acerca deMás allá del principio de placer
MANANTIAL
Juan Carlos Cosentino
Puntuaciones freudianas de Lacan : acerca de más allá del principio de placer
1a edición impresa - Buenos Aires : Manantial, 1992
1a edición digital - Buenos Aires : Manantial, 2015
ISBN edición impresa: 950-9515-73-6
ISBN edición digital: 978-987-500-212-8
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Derechos reservados
Prohibida la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
© 1992, Ediciones Manantial SRL
Avda. de Mayo 1365, 6º piso
(1085) Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4383-7350 / 4383-6059
www.emanantial.com.ar
Juan Carlos Cosentino
Capítulo I deMás allá del principio de placer
Para este curso vamos a tomar como referente los cuatro primeros capítulos de Más allá del principio de placer, el texto de Freud.
La lectura que pensamos hacer articulará los puntos principales de Más allá del principio de placer entre Freud y Lacan. Esta primera clase va a tener como referencia el capítulo I de Más allá del principio de placer.
La segunda clase a cargo de Diana Rabinovich va a estar centrada en la experiencia de satisfacción y en su articulación con Más allá… –hoy voy a adelantar algo desde Freud– referido a los Seminarios II y VII de Lacan.
La tercera clase toma como referente en Freud el capítulo II donde aparecen el Fort-da y los sueños traumáticos, y va a estar a cargo de Jorge Kahanoff.
La cuarta va a estar referida a lecturas de Lacan del Fort-da, a cargo de Mario Fischman, y va a estar centrada especialmente en los Seminarios II y VII y en el índice de los Escritos.
La quinta toma el capítulo III de Más allá..., donde se acentúa el tema de la compulsión de repetición en Freud, y va a tener relación con el texto de 1914 “Recordar, repetir y reelaborar”, a cargo de Mónica Torres.
La sexta retoma el mismo tema, y va a estar referida a los Seminarios II y XI, a cargo de Osvaldo Umérez.
En la séptima voy a tomar el capitulo IV de Más allá..., donde reaparece el problema de los sueños traumáticos y la ruptura de la protección antiestímulo y lo voy a conectar, dentro de las Nuevas conferencias de Introducción al psicoanálisis, con la 29° conferencia: “Revisión de la doctrina de los sueños”.
Y la última, a cargo de Diana Rabinovich, va a estar relacionada con la topología de la Cosa, el das Ding freudiano, y la angustia, referido a los Seminarios VII y X.
Para introducirnos en el capítulo I de Más allá del principio de placer, que tiene sus dificultades, quiero recordarles una primera definición que Freud da sobre lo que en ese momento se conoce como principio de constancia, que es en 1893. En un texto que se llama “Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos” señala que: “Si un ser humano experimenta una impresión psíquica en su sistema nervioso, se acrecienta algo que, por el momento, llamaremos suma de excitación”. Y agrega: “En todo individuo, para la conservación de su salud, existe el afán de volver a empequeñecer esa suma de excitación”.
Al principio de Más allá del principio de placer hay con una definición bastante parecida. Freud comenta: “En la teoría psicoanalítica adoptamos sin reserva el supuesto de que el decurso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio de placer –ahora ya no habla del principio de constancia sino de principio de placer–, vale decir –sigue– creemos que en todos los casos lo pone en marcha una tensión displacentera y después adopta tal orientación que su resultado final coincide con una disminución de aquella” –o sea, hasta aquí es coincidente con aquella definición del 1893–. Y culmina: “Esto es con una evitación de displacer o una producción de placer”. La producción de placer, vía el Lustgewinn o ganancia de placer, introduce una modificación con el texto de 1893, pues en el ínterin ha introducido el más allá, que reconsideraremos en mi próxima clase, a partir de las articulaciones conceptuales que iremos proponiendo: principio de constancia, principio de placer, experiencia de satisfacción.
Es cierto que una primera lectura acerca las definiciones que introduce en 1893 y en 1920. Sin embargo, Freud hace una aclaración en este capítulo I de Más allá...: “Cuando consideramos –con referencia a ese decurso– los procesos anímicos por nosotros estudiados introducimos en nuestro trabajo el punto de vista económico”. Su importancia se revela, como luego lo señalaremos, cuando se conecte con la introducción del más allá.
Comentemos, en primer lugar, cómo ubica el principio de placer. Una vez que Freud dice que los procesos anímicos son regulados automáticamente por el principio de placer y que su orientación es disminuir la tensión displacentera y producir placer, comenta en un momento determinado –se trata de algo que no es fácil de articular teniendo en cuenta que en este capítulo I intenta introducir el más allá–: “El primer caso de una tal inhibición del principio de placer nos es familiar; tiene el carácter de una ley. Sabemos que el principio de placer es propio de un modo de trabajo primario del aparato anímico –es decir, lo conecta con el proceso primario– desde el comienzo mismo inutilizable y aun peligroso en alto grado para la autopreservación del organismo en medio de las dificultades del mundo exterior. Bajo el influjo de las pulsiones de autoconservación del yo, este principio de placer es relevado por el principio de realidad, que, sin resignar el propósito de una ganancia final de placer (Lustgewinn), exige y consigue posponer la satisfacción, renunciar a diversas posibilidades de lograrla y tolerar provisionalmente el displacer en el largo rodeo hacia el placer”. Y agrega: “El principio de placer sigue siendo todavía por largo tiempo el modo de trabajo de las pulsiones sexuales, difíciles de ‘educar’, y sucede una y otra vez que, sea desde estas últimas, sea en el interior del mismo yo, prevalece sobre el principio de realidad en detrimento del organismo en su conjunto”.
Entonces, surge una primera complicación. Pues en este mismo capítulo Freud señala que, en verdad, es incorrecto hablar de un imperio del principio de placer sobre el decurso de los procesos anímicos. ¿Por qué? Pues, por una parte, la mayoría de los procesos anímicos, si así fuera –o sea, si hubiera un imperio del principio de placer–, tendrían que ir acompañados de placer homeostático o llevar a él. Y, por otra parte, porque se van a agregar dos elementos esenciales. En primer lugar, lo que el analizante repite se opone al principio de placer, y, en segundo lugar, la compulsión a la repetición se conecta, se articula con la pulsión de muerte.
Entonces, ¿cómo ubicar este párrafo, que aparece en el capítulo I, donde Freud se refiere al principio de placer relevado por el de realidad, todavía sin el más allá, como modo de trabajo primario del aparato anímico, inutilizable y peligroso en alto grado? ¿Cómo ubicarlo, si ese principio de placer –todavía sin el más allá– es el modo de trabajo de las pulsiones sexuales que prevalece sobre el principio de realidad, en detrimento del organismo en su conjunto? ¿Cómo podemos dar cuenta de este principio de placer ligado al proceso primario, ligado al modo de trabajo de las pulsiones sexuales, cuando intenta introducir el más allá? Incluso, ¿cómo ubicar esta problemática que va de la evitación de displacer a la producción de placer?
Retornemos a los puntos C y E del capítulo VII de la Traumdeutung. Allí Freud va a retomar –en estos dos puntos– la concepción o interpretación de la experiencia mítica de satisfacción. ¿Concepción? Señala en la 32° conferencia que habla adrede de concepción. Y aclara: “Se trata real y efectivamente de concepciones, vale decir, de introducir las representaciones correctas, los conceptos, cuya aplicación a la materia bruta de la observación hace nacer en ella orden y transparencia”. Veamos si aplicando esta concepción de la experiencia de satisfacción, sobre estos problemas que nos plantea el capítulo I, podemos encontrar algún orden y alguna transparencia.
Ubiquémonos en la experiencia de satisfacción. ¿Para qué le sirve a Freud la distinción, la diferencia que él establece?
Va a establecer una distinción entre la satisfacción de la necesidad y la realización o cumplimiento de deseo. ¿Qué es la satisfacción de la necesidad? La satisfacción de la necesidad lleva a la acción específica, que sobreviene, se resuelve por el auxilio ajeno cuando el chico berrea. Un individuo experimentado –señala Freud– advierte el estado del niño y opera el trabajo de la acción específica cancelando el estímulo endógeno. Dicho de otra manera, “el niño hambriento llorará o pataleará inerme. Pero la situación se mantendrá inmutable, pues la excitación que parte de la necesidad interna no corresponde a una fuerza que golpea de manera momentánea, sino a una que actúa continuamente”. Esto es interesante, porque antes de que él haya conceptualizado la pulsión, diferencia algo que actúa de una manera momentánea como un estímulo, de lo que después va a ser la pulsión, algo que actúa continuamente.
Bien, Freud aclara que sólo puede producirse un cambio cuando, por algún camino –en el caso del niño por el cuidado ajeno– se hace la experiencia de la vivencia de satisfacción que cancela el estímulo interno.
La función de comunicación –secundaria en relación con la descarga– depende de la imposibilidad del niño, en relación con el desamparo inicial, de ejecutar la acción específica por sí solo.
La acción específica con el desamparo y la mediación del otro se transforma en fuente de comunicación (y en fuente de “motivos morales”). Entonces, la acción específica, apoyada en el arco reflejo, sobrepasa esa dimensión de descarga motriz refleja y gira. Desde el comienzo, pues, la introducción de la subjetividad separa la satisfacción de la necesidad de la realización de deseo.
La realización de deseo lleva a la identidad de percepción, marco y regla de la alucinación de deseo.
Esta distinción que Freud establece implica de entrada una ruptura entre el sujeto y el objeto en la satisfacción humana. Esta distinción entre la satisfacción de la necesidad y la realización de deseo significa que no hay complementariedad, desde el punto de vista del sujeto humano. No estoy hablando del organismo.
El objeto, a partir de allí, queda ubicado de otra manera: se va a constituir en el objeto perdido. Y, en tanto tal, ese objeto ya no responde más a la satisfacción de la necesidad. Y no sólo no responde más a la satisfacción de la necesidad, sino que introduce otra manera distinta de “satisfacción” cuyo correlato es el sujeto del inconsciente, vale decir, el sujeto mismo en los llamados procesos inconscientes.
La identidad de percepción, marco de esta nueva “satisfacción” –la realización o cumplimiento de deseo–, no concuerda con la convergencia entre el organismo y su medio ambiente. No sólo no concuerda con la coaptación, sino que la contraría. La realización de deseo, que es esta novedad que introduce Freud, aleja al sujeto de la vía de la satisfacción. No sólo lo aleja sino que lo lleva a un arranque que es ineficaz desde el punto de vista adaptativo, un arranque que va a estar marcado –y todavía Freud no introdujo la repetición– por la repetición.
Este arranque, este punto de partida ineficaz adaptativamente, marcado por la repetición, introduce una búsqueda de una percepción primera que tiene como referente, como marco una mítica primera vez, un mítico primer encuentro entre sujeto y objeto de “satisfacción”. Volver a evocar esa percepción (la nutrición en nuestro ejemplo) es el fin propio de la realización de deseo –Freud comenta: “La reaparición de la percepción es el cumplimiento de deseo”,– la forma en que el deseo se cumple, meta a la cual llama identidad de percepción. “Esta primera actividad psíquica –añade Freud– apuntaba entonces a una identidad perceptiva –algo perceptivamente idéntico a la “vivencia de satisfacción”–, o sea, repetir aquella percepción que está enlazada con la satisfacción de la necesidad”.
Sin embargo, la realización de deseo se cumple cuando reaparece la percepción, pero su marco específico es la alucinación. La alucinación no en el sentido psicótico, sino la alucinación que se da en el sueño.
Esta diferencia entre la satisfacción de la necesidad y la realización de deseo, introduce una apertura, una hendidura, una hiancia entre el señuelo obtenido de la percepción que la alucinación produce (la alucinación específica de la realización de deseo) y, por otro lado, el objeto de satisfacción de la necesidad.
En el esquema del capítulo VII, Freud invierte la dirección inicial de la excitación.
Inicialmente –el arco reflejo– ocurre desde la percepción al polo motor. La invierte para explicar lo que sucede en el sueño. Si esta es la dirección progrediente –ver esquema– al invertir la dirección de la excitación la va a llamar dirección regrediente. Es decir, el movimiento que atraviesa las huellas y va hacia el polo perceptivo.
En su sentido progrediente se basa en el arco reflejo. Cuando la invierte, vale decir, un movimiento distinto del arco reflejo de la descarga, no es solamente una inversión que hace de la dirección. Esta inversión que hace trastrueca la adaptación, porque vía regrediente va a emerger, se va a investir la huella mnémica de la mítica experiencia de satisfacción.
Esa huella, que tiene el valor de señuelo –o sea, un artificio para atraer–, desplaza la acción específica e instaura otra dimensión, que es la memoria o rememoración alucinatoria.
La alucinación en esta situación se va a referir siempre a una huella mnémica específica, vale decir, como señala Freud, “restablecer la situación de la satisfacción primera”: la de la experiencia mítica de “satisfacción”. De allí –añade– “que un impulso de esa índole es lo que llamamos deseo y la reaparición de la percepción –como señuelo– es el cumplimiento de deseo”. Esta rememoración procura, intenta, la repetición de una percepción imposible que la alucinación finge pero no logra, no consigue, y viene en ese lugar a dar cuenta de ese punto de pérdida.
Por lo tanto, la memoria freudiana que introduce la experiencia de satisfacción, a partir de esta huella, no es la memoria del organismo. Hay un cambio de registro. Al producirse ese cambio, la memoria freudiana introduce una nueva perspectiva del placer. Esta nueva perspectiva del placer quiebra el marco de la homeostasis, rompe el marco de la homeostasis del organismo e impone al aparato el placer de desear.
Esta es para Freud una de las caras del deseo indestructible unido a la hiancia que introduce en la estructura esa nueva posición del objeto en juego en el nivel del proceso primarlo. Insisto entonces, este cambio de registro implica que no se trata de la memoria del organismo y que hay una nueva perspectiva del placer que no es un placer homeostático y que impone el placer de desear.
En el Seminario VII, Lacan señala que con la experiencia de satisfacción se produce para el sujeto humano un arranque desgraciado, un arranque desdichado. ¿Por qué? Porque ese arranque desgraciado está unido al hecho de que el sujeto humano sólo puede alucinar su primera mítica satisfacción.
De allí –se habla de la satisfacción de la necesidad– que Lacan diga –en este mismo Seminario VII– que la repetición de la necesidad sólo vuelve en Freud como la oportunidad de la necesidad de repetición.
En la medida en que el sujeto humano se sitúa y se constituye en relación con ese arranque desdichado, se produce en el sujeto esa ruptura, esa división, esa Spaltung en el nivel de la cual se ubica la tensión del deseo: “Un impulso psíquico que querrá investir de nuevo la imagen mnémica de aquella percepción y producir otra vez la percepción misma, vale decir, en verdad, restablecer la situación de la satisfacción primera”.
Pero si se trata del deseo alucinatorio en el acto –señala Freud en el punto C del capítulo VII de La interpretación de los sueños– se vuelve evidente que el sueño es un cumplimiento de deseo, puesto que sólo un deseo puede impulsar a trabajar a nuestro aparato anímico. “El sueño que cumple sus deseos por el corto camino regrediente no ha hecho sino conservarnos un testimonio del modo de trabajo primario de nuestro aparato anímico.”
Entonces, este principio de placer –como aparece en el capítulo I de Más allá...–, relevado por el principio de realidad, aun sin que Freud haya introducido el más allá, modo primario del aparato anímico y modo de trabajo de las pulsiones sexuales, permite una nueva perspectiva del placer que quiebra el marco de la homeostasis –del organismo– y que impone y, en tanto tal, sostiene el placer de desear.
“A consecuencia del principio de displacer –así lo llama en la Traumdeutung–, entonces, –señala en el apartado E– el primer sistema Ψ –el proceso primario– no puede hacer otra cosa que desear.”
Que no puede hacer otra cosa que desear indica que el aparato psíquico tiene hambre –partíamos de la satisfacción de la necesidad–. Pero con este giro que se produce, tiene hambre de signos. Se introduce entonces, a partir de aquí, –como señala Diana Rabinovich en El concepto de objeto en la teoría psicoanalítica– una dimensión de ficción propia del deseo en tanto que humano, que no implica intención de fingir.
El objeto, una vez que se produjo este desvío de la satisfacción de la necesidad a la realización de deseo, aparece como no hallable, como perdido, no es complemento del sujeto, no hay un sujeto que va al encuentro de un objeto y se conjuga con él. En el nivel del inconsciente, este objeto no hallable, perdido, no se lo puede diferenciar de ese Wunsch (anhelo) ficticio –que tiene estructura de ficción– que soporta un encuentro que falla por estructura, no por ningún desorden natural o social.
Vale decir, no se lo puede diferenciar de ese hambre de signos que –como señala Lacan en Televisión– racionalizan lo imposible, allí donde el Otro es alcanzado por la hiancia de la estructura.
En este desvío que se produce de la satisfacción de la necesidad a la realización de deseo, no hay complementariedad entre el sujeto y el objeto. El objeto queda perdido, se ubica en una nueva posición, el sujeto alucina vía realización, el deseo sostiene este movimiento y el objeto no aparece.
Sin embargo, ese primer sistema –el sistema Ψ, el proceso primario–, señala Freud en este capítulo VII de La interpretación de los sueños, es “incapaz de incluir algo desagradable en el interior de la trama de pensamiento”.
Que diga aquí que el sistema Ψ es incapaz de incluir algo desagradable es doblemente importante, por lo que va a introducir a continuación y porque cierta dimensión de lo desagradable es lo que le va a dar lugar al más allá del principio de placer en el texto que estamos considerando.
¿Qué introduce? La contraparte de la vivencia de satisfacción, que es la vivencia de terror frente a algo exterior. Y la fuente de la vivencia de terror es el dolor, que es muy importante porque después nos vamos a encontrar con una paradoja en Freud, que va a ser el placer en el dolor.
En el Proyecto..., el dolor, en la experiencia de dolor –lo que en La interpretación de los sueños llama experiencia de terror– que es el otro polo del objeto (un polo es la experiencia de satisfacción y el otro polo es la experiencia de dolor), va a dejar también signos: la imagen mnémica de ese objeto hostil (en el otro polo tenemos la imagen mnémica del objeto de deseo). Esa huella lleva directamente a la descarga cuando el displacer, sobrepasado cierto límite, alcanza el umbral del dolor: “Es indiscutible –señala– que el dolor posee una cualidad particular, que se hace reconocer junto con el displacer”. Se crea una forma de fuga, con esta experiencia de dolor, que sustituye la fuga motriz, que Freud denomina defensa primarla refleja, que obtiene la descarga a través del establecimiento de cargas laterales “por desprendimiento repentino”.
Los restos, para la experiencia de dolor, son los afectos y para la experiencia de satisfacción, los estados de deseo; común a ambos restos es contener una elevación de la tensión, que Freud llama en el sistema Ψ. En el caso del afecto –ligado a la experiencia de dolor– por desprendimiento repentino, y en el del deseo por sumación.
Del estado de deseo se sigue directamente una atracción hacia el objeto de deseo, respectivamente su huella mnémica; de la vivencia de dolor resulta una repulsión, una desinclinación a mantener investida la imagen mnémica hostil, hay una repulsión a mantenerla cargada, investida. Son estas, para Freud, la atracción de deseo primaria y la defensa primaria.
“Al proceso psíquico que contiene exclusivamente al primer sistema –señala en el punto E del capítulo VII– lo llamaré ahora proceso primario, y proceso secundario al que resulta de la inhibición impuesta por el segundo (sobre el primero).”
Retornemos al capítulo I de Más allá del principio de placer: “El relevo, la sustitución del principio de placer por el principio de realidad puede ser responsabilizado sólo de una pequeña parte, y no la más intensa, de las experiencias de displacer”.
Hay otra fuente surge de los conflictos y escisiones que se han producido en el aparato anímico mientras el yo recorre su desarrollo. Añade que repetidamente ciertas pulsiones o partes de pulsiones se muestran, ya sea por sus metas, ya sea por sus requerimientos, inconciliables con las restantes que pueden conjugarse en la unidad del yo.
Vale decir, algunas no se conjugan en esta unidad: el yo narcisista, homeostático. Son separadas, son segregadas, pues, de esa unidad por el proceso de la represión, se las retiene y se les corta, en un comienzo, la posibilidad de alcanzar satisfacción. Y si luego consiguen procurarse por ciertos rodeos una satisfacción directa o sustitutiva, es sentido por el yo –concluye– como displacer.
Aparece una novedad interesante que nos permitirá hacer un poco más inteligible la cuestión: introduce el displacer del lado del yo. Una satisfacción por ciertos rodeos que habría sido una posibilidad de placer, es sentida por el yo como displacer. Por lo tanto, “a consecuencia del viejo conflicto que desemboca en la represión, el principio de placer experimenta otra ruptura (habíamos hablado antes de la ruptura de la homeostasis del organismo) justo en el momento en que ciertas pulsiones trabajan por ganar un placer nuevo en obediencia a ese principio”.
¿Cómo ubica esta otra ruptura? En principio habíamos visto, a partir de la experiencia de satisfacción, que la primera ruptura se relaciona con esa nueva perspectiva del placer que quiebra el marco de la homeostasis del organismo y que impone al aparato el placer de desear, aunque este deseo, por el punto de partida, no puede encontrar el objeto que está estructuralmente perdido.
El principio de placer –como señalamos– queda ubicado, se sitúa del lado de aquella ficción que constituye su meta propia. Y esa ficción, que racionaliza lo imposible producido como objeto perdido, otorga a esa nueva realidad –la realidad psíquica– un marco de equilibrio diferente –con ese placer de desear que le impone al aparato– a la homeostasis del organismo. Vale decir, es esa ficción la que le da a la realidad psíquica su marco de equilibrio, diferente, en tanto tal, de la homeostasis del organismo. En el capítulo III de Más allá..., Freud señala lo que ya había elaborado en 1914 (“Recordar, repetir y reelaborar”), el analizante puede no recordar todo lo que hay en él de reprimido, acaso lo esencial. Se ve obligado a repetir lo reprimido como vivencia presente, en vez de recordarlo en calidad de fragmento del pasado. Esta repetición –reproducción– se juega en el terreno de la transferencia y se relaciona siempre con un fragmento de la vida sexual infantil.
Un fragmento de vida olvidado –a diferencia de la definición que el diccionario da del olvido– es así revivido, el cual, en el lugar del recuerdo que falta, servirá para fundar la convicción del analizante. No puede ser recordado, cae el psicoanálisis como una teoría del recuerdo, ese fragmento revivido sirve para fundar la convicción del analizante sobre la existencia del inconsciente.
¿Dónde ubicar, ahora, la resistencia que se opone a la rememoración? En 1914 –“Recordar, repetir y reelaborar”– la compulsión de repetición le pone un límite al trabajo del recuerdo. El retorno de lo reprimido bajo forma de rememoración halla un límite, un término a su avance como resistencia (allí surge la repetición como obstáculo, se trata del agieren).
De cómo respondamos a esta pregunta –o sea, dónde ubicar la resistencia que se opone a la rememoración–, tal cual lo señala Freud, depende la ubicación correcta del fenómeno de la repetición.
¿Qué dice Freud? Que la resistencia emerge aquí como la ausencia de recuerdos que corroboren la interpretación o la construcción del analista. Si esto ocurre, si hay ausencia de recuerdos “no adquiere convencimiento ninguno sobre la justeza de la construcción que se le comunicó”. Si con la construcción no hay recuerdos asociativos, no hay convicción.
Esa resistencia es inconsciente, aunque no viene del inconsciente. Lo inconsciente –escribe Freud en el capítulo III de Más allá...–, vale decir, lo reprimido, no ofrece resistencia alguna a los esfuerzos de la cura; –con Lacan, Seminario II– no sólo no resiste, sino que insiste. Y aun no aspira a otra cosa que a emerger, a irrumpir hasta la conciencia.
En tanto que inconsciente, la resistencia debe ser relacionada con el yo, instancia que Freud opone aquí, iniciando su segunda tópica, con lo reprimido inconsciente.
Falta después la escisión inconsciente-ello y el valor estructural de la resistencia: “sin duda –añade– en el interior del yo es mucho lo inconsciente, justamente lo que puede llamarse el núcleo del yo”.
“Hecho esto –la oposición yo/reprimido inconsciente–, enseguida advertimos que hemos de adscribir la compulsión de repetición a lo reprimido inconsciente, pues es preciso ante todo librarse de un error, a saber, que en la lucha contra las resistencias uno se enfrenta con la resistencia del ‘inconsciente’”: una vez más el inconsciente no resiste, repite.
¿Entonces? La resistencia del yo consciente y preconsciente –aclara– está al servicio del principio de placer: quiere ahorrar el displacer que se excitaría por la liberación de lo reprimido, lo que habíamos llamado con ese cambio que se producía a partir de la experiencia de satisfacción, el placer de desear.
La primera ruptura, vía experiencia de satisfacción, entre el principio de constancia y el principio de placer, es retomada en el capítulo III por Freud: “El displacer que se excitaría por la liberación de lo reprimido” es el displacer que se excita por la liberación del desear cuando el primer sistema Ψ “no puede hacer otra cosa que desear”. El placer de desear, la tensión del deseo, es displacentero para el yo.
Ahora bien, ¿qué relación guarda con el principio de placer la compulsión de repetición, la expresión forzosa de lo reprimido?
Es claro –señala– que, la mayoría de las veces, lo que la compulsión de repetición hace revivenciar no puede menos que provocar displacer al yo, puesto que saca a luz operaciones de impulsos pulsionales reprimidos.
¿Se puede decir entonces que hay oposición entre la repetición y el principio de placer?
No, responde Freud, pues este displacer –que ya lo venimos considerando desde el capítulo I– no hace más que confirmar el postulado que resume el modo de funcionamiento del inconsciente; “no contradice al principio de placer, es displacer para un sistema –el yo– y, al mismo tiempo, satisfacción para el otro –el inconsciente–”.
Vale decir, lo que causa displacer en un sistema es causa de placer para el otro.
Pero, ¿de qué se trata aquí? Se trata, hasta aquí, de los deseos inconscientes censurados por el yo, evocados por la compulsión de repetición.
El marco es entonces la experiencia de satisfacción. Estos deseos inconscientes convocados por la repetición y censurados por el yo, evocan, como decíamos hace un momento, que el primer sistema Ψ, el proceso primario, no puede hacer otra cosa que desear.
Sin embargo, “esa atracción hacia el objeto de deseo –como Freud señala en el “Proyecto”–, [...] su huella mnémica”, en tanto el objeto está perdido, en tanto esa atracción sostiene una búsqueda imposible por estructura, le otorga a la experiencia de satisfacción, en relación con la problemática del deseo, una dimensión ética.
¿Por qué? Porque la experiencia de satisfacción no lleva a la realización de la armonía. La experiencia de satisfacción fundamentalmente es un obstáculo –como señala Lacan– a la demanda de felicidad y no tiene un alcance moralizante.
En el capítulo XII de La ética..., que se titula “La demanda de felicidad y la promesa analítica”, comenta “cuán lejos estamos de toda formulación de una disciplina de la felicidad”.
¿Qué conviene recordar en el momento en que el analista se encuentra en posición de responder a quien le demanda la felicidad? Conviene recordar –añade– que “hacerse el garante de que el sujeto puede encontrar de algún modo su bien mismo en el análisis es una suerte de estafa”.
Comentamos esa ruptura de la homeostasis del organismo, esa imposición del sólo desear, lo que es placentero para un sistema y displacentero para el otro, esa otra forma de “satisfacción” que es ese placer de desear sostenido en la realización de deseo.
Sin embargo, sólo nos hemos referido con la experiencia de satisfacción a la primera ruptura del principio de placer. En el capítulo I se anuncia –como señalamos– otra ruptura. Esa segunda ruptura es introducida por la indagación que realiza Freud de la reacción anímica frente al peligro exterior. Justamente, la indagación de la reacción anímica, con la que Freud concluye el capítulo I y que puede brindar –como señala– un nuevo material y nuevos planteos en relación con el problema que nos ocupa, introduce esa segunda ruptura.
Para concluir, anticipando esta otra ruptura, comentaremos el punto de fracaso de un ceremonial de dormir de una analizante de Freud. Lo relata en la 17° conferencia de introducción al psicoanálisis: “El sentido de los síntomas”. Es un ceremonial de dormir de una muchacha de 19 años. Entre paréntesis –salvo cierta inflexibilidad que tiene un ceremonial patológico de dormir– todos, antes de irnos a dormir tenemos nuestro secreto y normal ceremonial de dormir. ¿Cómo es este?
Este ceremonial de dormir le va a permitir diferenciar en el sentido de un síntoma: su “desde dónde” y su “hacia dónde”. Vale decir –18° conferencia–, las impresiones y vivencias de las que el síntoma arranca –su desde dónde– y los propósitos a los que sirve: la tendencia, lo pulsional del síntoma, lo que funda su dependencia respecto del inconsciente o respecto de aquello que sostiene al inconsciente.
¿En qué consiste este complicado ceremonial de dormir? “Nuestra paciente pretexta como motivo de sus precauciones nocturnas que le hace falta silencio para dormir y tiene que eliminar todas las fuentes de ruido. Con este propósito hace dos cosas: el reloj grande de la habitación es detenido, y se quitan todos los otros relojes; ni siquiera tolera sobre la mesa de noche su pequeñito reloj de pulsera. Floreros y vasos son acomodados sobre su escritorio, de suerte que por la noche no puedan caerse, romperse y así turbarle el dormir. Ella sabe que el imperativo del silencio sólo puede dar una justificación aparente a estas medidas; el tic-tac del reloj pequeño no se escucharía por más que lo dejara sobre la mesita de noche, y todos hemos hecho la experiencia de que el rítmico tic-tac de un reloj de péndulo nunca constituye una perturbación para dormir; más bien ejerce un efecto adormecedor. Admite también que el temor de que floreros y vasos puedan caerse y hacerse añicos durante la noche si se los deja en su sitio es por completo infundado. El imperativo del silencio no se invoca para otras estipulaciones del ceremonial. Y aun su exigencia de que permanezcan entreabiertas las puertas que comunican su dormitorio con el de sus padres, cuyo cumplimiento se asegura arrimándoles diversos objetos, parece, al contrario, activar una fuente de ruidos perturbadores. Las estipulaciones más importantes se refieren, empero, a la cama misma. La almohada de la cabecera no puede tocar el travesaño (queda una luz entre la almohada y el travesaño). La almohadita más pequeña (duerme con dos almohadas) en donde apoya la cabeza no puede situarse sobre la grande si no es formando un rombo; además, ella pone su cabeza exactamente siguiendo (en la almohada más pequeña) la diagonal mayor del rombo. El edredón (acolchado y con plumas) tiene que ser sacudido antes de que se meta en cama, de manera que quede bien grueso a los pies; pero ella (antes de acostarse) no deja de emparejar (reparte) de nuevo esta acumulación de plumas aplastándola.”
Para esta muchacha, introducirse en el dormir evidentemente tiene sus complicaciones.¿Cuál es para Freud el sentido central de este ceremonial?
La paciente adivinó el sentido “un día en que repentinamente comprendió su precepto de que la almohada no debía estar en contacto con la cabecera de la cama. La almohada había sido siempre para ella –dijo– una mujer, y el derecho respaldo, un hombre”.
¿Qué quería? “Quería entonces –de manera mágica, podemos acotar– mantener separados hombre y mujer, vale decir, separar a sus padres, no dejarlos que llegaran al comercio sexual.” En años anteriores a que se constituyera este ceremonial de dormir, había procurado obtener eso mismo –la separación– por vías más directas. “Había simulado angustia o explotado una inclinación a la angustia preexistente en ella para no permitir que se cerrasen las puertas que comunicaban el dormitorio de sus padres y su cuarto.”
¿Por qué quería mantener separados de manera mágica hombre y mujer? Porque –a pesar de ella, allí donde espía– el comercio sexual puede activar la escena primaria –uno de los fantasmas primordiales– y con ella puede introducirse la hiancia de la castración, vale decir, el descubrimiento traumático.
Freud acota que este mandato –mantener separados hombre y mujer de manera mágica para evitar el encuentro con la castración, que vuelve imposible inscribir la diferencia de los sexos– se había conservado en su actual ceremonial.
Si el imperativo del silencio le hacía falta para dormir, sin embargo, con la exigencia en el mismo ceremonial de las puertas entreabiertas, “se procuró la oportunidad de espiar con las orejas (se puede espiar con las orejas no sólo con los ojos) a los padres”. Si se espía con las orejas no está en juego la pulsión de ver, la pulsión escópica. Con las orejas se activa la pulsión invocante.
Ahora bien, la paciente proscripto el reloj para irse a dormir. ¿Por qué? Freud descubre que lo había proscripto para la noche como símbolo de los genitales femeninos y, a su vez, su angustia se dirigía en particular a la posibilidad de ser turbada (la turbación es retomada por Lacan en el Seminario X La angustia en su dormir por el tic-tac del reloj.
Y es que el tic-tac del reloj, en esta situación, es equivalente, se equipara, con el latir del clítoris en la excitación sexual.
Ese latir no la llevó a soñar o despertarse y seguir soñando despierta con ensoñaciones o fantasías eróticas diurnas; al contrario, repetidas veces el latir del clítoris la había despertado transformado en una sensación penosa para ella como angustia de erección, dejando filtrar, allí donde espiaba con las orejas, algo nada tranquilizador: ruidos.
Turbación de la analizante y activación (satisfacción) de la pulsión invocante –¿por qué satisfacción?– que invoca, más allá de la palabra –es un punto de angustia, un punto penoso–, una fuente de ruidos perturbadores: la voz. De allí, como señala Freud, que este espiar con las orejas le trajo cierta vez un insomnio que duró meses, en tanto se activó como ruido perturbador.
Es decir, el ceremonial intenta “reprimir” la pulsión (que no actúa momentáneamente sino que es una fuerza constante), y en su punto de fracaso, ya que la pulsión por definición insiste, no sin censura y sin velo, no puede impedir esta satisfacción de la pulsión, ajena a la necesidad biológica que no produce placer, que introduce lo penoso y que despierta, aboliendo al sujeto en el ruido.