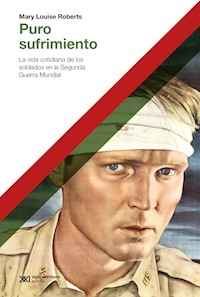
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Hacer Historia
- Sprache: Spanisch
En plena marcha victoriosa de su regimiento de infantería por territorio de Francia, en 1944, el soldado Leroy Stewart no pensaba en la gloria ni en la muerte. Estaba preocupado por su ropa interior: "Cuando empezamos a caminar, tuve un problema nuevo: los calzoncillos me incomodaban. Se me subían todo el tiempo". Los recuerdos del teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial están plagados de comentarios similares: los pies congelados, el estómago vacío, los dedos azules de frío que apenas podían accionar el gatillo, la diarrea vergonzante. Para millones de soldados, la vida en Europa era una calamidad que parecía no tener fin. Sus ojos contemplaban horrores insólitos, en el oído retumbaban ruidos desconocidos y la nariz detectaba olores insoportables. ¿Cómo era realmente estar ahí? A partir de un archivo enorme de memorias, testimonios epistolares, caricaturas de la época, documentos y entrevistas, Mary Louise Roberts aborda la experiencia de los Aliados a partir del seguimiento casi etnográfico de un puñado de batallones de infantería. Desde una perspectiva pegada al ras del suelo, reconstruye la cotidianidad de los soldados, sometidos a las condiciones más extremas, y revela el padecimiento físico y mental de esas mayorías de jóvenes que no tenían la menor idea del panorama más amplio de la contienda, ni de por qué estaban donde estaban, y vivían pendientes de la comida, los zapatos que dolían, la ropa húmeda o mojada durante días, la suciedad, y expuestos a las enfermedades, las heridas, los cadáveres. En ese contexto hostil, reclutados y entrenados como cuerpos obedientes al servicio de una causa mayor, los soldados forjaban vínculos de solidaridad y un lenguaje común para dar sentido a situaciones intolerables y resistir incluso a la disciplina militar. Así, en un relato salpicado de voces y anécdotas, la autora va mostrando las contraseñas de ese código compartido y las estrategias a las que recurrían para preservar algo de su condición humana. Ejemplo magistral y conmovedor de lo que se conoce como historia somática de la guerra, este libro recupera el punto de vista de los "dominados" del campo de batalla y aporta una pieza clave para entender la magnitud de un acontecimiento crucial del siglo XX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Dedicatoria
Epígrafe
Mapa 1
Introducción
1. Los sentidos
Mapa 2
2. La suciedad del cuerpo
Mapa 3
3. Los pies
Mapa 4
4. Las heridas
5. Los cadáveres
Agradecimientos
Mary Louise Roberts
PURO SUFRIMIENTO
La vida cotidiana de los soldados en la Segunda Guerra Mundial
Traducción de Elena Marengo
Roberts, Mary Louise
Puro sufrimiento / Mary Louise Roberts.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2023.
Libro digital, EPUB.- (Hacer Historia)
Archivo Digital: descarga y online
Traducción: Elena Marengo // ISBN 978-987-801-244-5
1. Historia. 2. Guerra Mundial. 3. Historia Militar. I. Marengo, Elena, trad. II. Título.
CDD 909
Título original: Sheer Misery. Soldiers in Battle in WWII
© 2021, Mary Louise Roberts
© 2023, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Edición en castellano bajo licencia de la University of Chicago Press, Chicago Illinois, Estados Unidos, publicada por acuerdo con International Editors, Barcelona, España
Diseño de portada: Ari Jenik
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: abril de 2023
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-244-5
Para Elizabeth
En una época oscura, el ojo empieza a ver.
Theodore Roethke
Mapa 1
Introducción
En plena marcha victoriosa de su regimiento de infantería por territorio de Francia, en 1944, el soldado Leroy Stewart no pensaba en la gloria ni en la muerte. Estaba preocupado por su ropa interior. “Cuando empezamos a caminar, tuve un problema nuevo: […] los calzoncillos me incomodaban. Se me subían todo el tiempo”.[1] Ya sea en el caso de soldados británicos, estadounidenses, alemanes o franceses, los recuerdos del teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial están plagados de comentarios similares. Para millones de soldados de infantería, la vida en Europa era una calamidad de agua y frío que parecía no tener fin. Seguramente soportar una ropa interior molesta no sea un precio demasiado alto para lograr la liberación de millones de personas; aun así, sumidos en las penurias del momento, los soldados perdían de vista ese loable objetivo.
Como la muerte, las desdichas eran totalmente equitativas, no tomaban partido. Los oficiales planificaban las batallas; los soldados de infantería las padecían. De ahí que los oficiales y los soldados rasos tuvieran imágenes diferentes del cuerpo. El general de división Ernest Harmon describió así el frío de las Ardenas: “La nieve, el hielo y el frío eran enemigos más terribles que los alemanes. Hacia el final de la batalla, el frío había mandado al hospital al doble de hombres que las balas alemanas”. Harmon concibe el frío en términos estratégicos: lo ve como un enemigo que resta hombres a sus filas. El tanquista británico Bill Bellamy afirma, en cambio:
Hacía tanto frío que casi no se veía sin antiparras, pero resultaba imposible usarlas porque se congelaban sobre la nariz. Si te las quitabas para ver con mayor claridad, los ojos se te llenaban de lágrimas que rodaban por tus mejillas y se congelaban en tu cara o te sellaban los párpados como un cerrojo de hielo.[2]
Bellamy conocía su cuerpo como fuente de sensaciones: le lagrimeaban los ojos, se le congelaban los párpados, tenía la visión disminuida. El general Harmon, por el contrario, concebía el cuerpo de Bellamy como una unidad abstracta de fuerza violenta: si sufría demasiado frío, podía tornarse pasivo.[3]
De todos modos, la diferencia entre estas dos actitudes no era nítida. Los militares de bajo rango –jefes de pelotón, sargentos– no eran meros testigos del sufrimiento de los soldados; ellos mismos lo padecían. Al avanzar la guerra, esos militares sin formación académica eran promovidos y ascendían en la jerarquía. Si bien tenían más autoridad, no podían olvidar lo que habían visto y sentido en la primera línea del frente. Al hacerse cargo de comandos intermedios, se veían obligados a conciliar objetivos opuestos: por un lado, mantener con vida a todos los hombres de los pelotones y, por el otro, cumplir las misiones que les asignaban a nivel de división o aun superior. Los jefes militares, sin excepción, querían que sus soldados no padecieran el frío, que descansaran y comieran bien, puesto que todos esos factores contribuían a la victoria. Después de visitar a soldados gravemente heridos en un hospital de Sicilia, el general George Patton anotó en su diario que no había podido “contener la emoción” ante la nobleza de ese sacrificio. Sin embargo, respecto de un herido muy grave en particular, se advirtió a sí mismo: “Era una masa de carne horrorosa y sangrienta que no me convenía mirar; de lo contrario, habría sentido algo personal al mandar soldados a la batalla. Algo fatal para un general”.[4] Así, Patton sostenía que el mando exigía hacer abstracción del cuerpo de los soldados, lo cual no implicaba que no reconociera sus padecimientos ni impedía que se preocupara por ellos.
Pese a eso, muchos soldados de infantería se quejaban de que a los altos mandos les importaban poco y nada sus desdichas. La diferencia entre los sucios agujeros donde dormían y las pulcras camas de sus superiores causaba resentimiento. El soldado George Neill, por ejemplo, recordaba un momento en Bastoña, en 1944. Estaba tendido en posición fetal junto a su mejor amigo y el frío calaba sus cuerpos, haciéndolos tiritar. “Me di vuelta, tratando de aliviar el insoportable malestar”, cuenta. Y le prometió a su camarada: “Después de la guerra, escribiré una crónica detallada de todo este sufrimiento. El público y el resto del ejército deben saber cómo es esto realmente”. [5]
Pero ¿cómo era realmente? En cierto sentido, es imposible contestar esa pregunta: nosotros jamás sabremos a ciencia cierta cómo era el ruido o el olor de la guerra, cómo era el sufrimiento. Las memorias existentes son excesivamente subjetivas y a menudo inexactas, en especial aquellas que fueron escritas varios años después de finalizada la guerra.[6] Sin embargo, “lo que se recuerda con el cuerpo, es recuerdo fiel”, ha dicho una escritora.[7] En la década de 1990, Robert Conroy reunió testimonios sobre la participación de su compañía en la batalla de las Ardenas. Advirtió entonces que el recuerdo de los hechos ocurridos en los combates había empalidecido, pero que aún permanecían vívidos en la memoria
los detalles sobre el frío excepcional, la vestimenta y los equipos inadecuados, la extenuante disentería, los pies congelados, el horroroso estruendo de la artillería y los silbidos de las balas que chocaban contra los árboles, el hambre y la fatiga agotadora. Como si todo hubiera sucedido ayer.
Y agregaba Conroy: “Creo que esas imágenes se graban a fuego en el cerebro”. Aunque los testimonios no suelen ser fiables, los recuerdos de los sentidos son indelebles.[8]
Lo que sí es posible recuperar son nociones compartidas acerca de los sonidos y los olores del campo de batalla; del sabor de las raciones; acerca de la suciedad, el frío y la humedad en el frente; acerca de las lesiones y las heridas; las impresiones ante un cadáver. Por ejemplo, ¿cómo utilizaban sus sentidos los soldados para interpretar formas nuevas de artillería? ¿Qué significaba la suciedad durante la instrucción básica y cómo cambió esa idea para los soldados empapados y muertos de frío en las montañas de Italia? ¿Cómo fue que algunas lesiones como el pie de trinchera llegaron a simbolizar la resistencia del soldado, pero también la traición? ¿Cuáles eran las heridas que los soldados consideraban mejores o peores y por qué? En el frente, los hombres creaban un lenguaje de significados sensoriales a fin de que el mundo aberrante al que habían sido arrojados les resultara inteligible y, por lo tanto, negociable. Según cierto historiador, “en gran medida, el significado se construye por medio de los sentidos”.[9] El modo en que los soldados entendían su cuerpo –y los cuerpos sucios, muertos o heridos que los rodeaban– forjaba su experiencia de la guerra. Pese a rotundas diferencias en cuanto a ideologías, lenguas y culturas, descubrimos una notable coherencia en las nociones de los soldados de distintos ejércitos. Los padecimientos eran idénticos a uno y otro lado de las líneas; lo mismo ocurría con las ideas acerca de esos padecimientos.
Este libro está compuesto por un conjunto no muy estructurado de ensayos cuya finalidad, precisamente, es recuperar esas nociones compartidas que constituyen un campo de conocimiento histórico: la historia somática de la guerra. La magnitud del conflicto impone un enfoque limitado, por eso el libro se atiene a Europa durante los dos últimos años de la Segunda Guerra Mundial. En ese continente y en esa época, hubo tres campañas que constituyeron el apogeo de los padecimientos de la infantería: la campaña del invierno [septentrional] de 1943-1944 en las montañas de Italia, las batallas del verano de 1944 en Normandía y los combates que tuvieron lugar en el noroeste de Europa durante el invierno de 1944-1945.[10]
En el invierno de 1943, en los Apeninos italianos, los soldados aliados se vieron acosados sin tregua por una lluvia implacable y por la obstinada resistencia de la maquinaria bélica alemana. Después de los triunfos alcanzados en el norte de África y en Sicilia, el objetivo del ejército aliado era avanzar hacia el norte por territorio italiano, capturar Roma y llegar al núcleo mismo del Tercer Reich. Idear el plan fue mucho más fácil que llevarlo a cabo. La campaña comenzó en septiembre de 1943, se arrastró hasta el final de la guerra y produjo unas 300.000 bajas según las estimaciones. Entre las numerosas dificultades que debían superar los aliados, la geografía de Italia no era un escollo menor: un suplicio combinado de montañas y ríos, donde los hombres no podían cavar hoyos para refugiarse y solo contaban con las rocas para su protección. Las mulas trepaban los cerros cargadas de provisiones y luego descendían a tropezones cargadas de muertos.
Al año siguiente no cesaron las desdichas: en el verano de 1944, el ejército aliado se topó con una vigorosa resistencia alemana en Normandía, en la península de Cotentin y la ciudad de Caén. La médula del capítulo 4 está dedicada a las heridas que sufrieron los soldados británicos durante esa campaña. Una vez encerrado el enemigo en la zona de Falaise, los aliados avanzaron con rapidez por la franja noroeste de Europa. Todos concibieron entonces la esperanza de que la guerra terminara en vísperas de esa Navidad, pero se decepcionaron una vez más. Los soldados aliados encontraron un ejército alemán debilitado pero firme en las ciudades fronterizas de Francia, como Colmar y Metz, como asimismo en Holanda, Bélgica y la Renania. No hubo celebraciones de Navidad. El ejército de los Estados Unidos vaciló antes de responder a una sorpresiva ofensiva alemana en la franja belga de las Ardenas. La batalla posterior se desenvolvió en condiciones atmosféricas hostiles pocas veces vistas en Europa; la temperatura era inferior a 0 ºC y nevaba copiosamente. Las tormentas bloquearon las líneas de abastecimiento y los soldados de infantería tuvieron que pelear con el estómago vacío, las manos azules de frío y los pies congelados.
En esos años, Europa no era más que un infierno entre tantos otros. La Segunda Guerra Mundial fue una calamidad física para soldados y civiles de todas partes, pero el sufrimiento variaba muchísimo según las condiciones meteorológicas, el terreno y el clima, y también dependía del tipo de batalla y lo que se jugaba en ella. En particular, las dificultades que los soldados soportaron en Italia tuvieron que ver con el terreno montañoso, el ancho de los ríos y el clima frío y lluvioso. Por el contrario, en las calurosas y húmedas junglas de Guadalcanal y Birmania los soldados se vieron inmersos en otro infierno, por completo diferente.
Sin embargo, todos los soldados de infantería tenían algo en común: sabían demasiado bien que los ejércitos los enrolaban, adiestraban y enviaban al combate en calidad de cuerpos. Los nuevos reclutas debían aprobar un examen físico en el que se evaluaban sus aptitudes para la guerra. Los exámenes del ejército estadounidense estudiaban cada órgano, cada músculo, cada hueso del cuerpo. Al comienzo de la guerra se exigía que los reclutas fueran jóvenes: debían tener entre 18 y 38 años. El tamaño también contaba: el futuro soldado debía pesar por lo menos 48 (47,62) kg y tener, como mínimo, 1,5 m de estatura; la circunferencia torácica mínima debía ser de 72 (71,75) cm.[11] Para pertenecer a la categoría “1-A”, el cuerpo debía cumplir ciertos requisitos. Los huesos, músculos y articulaciones de las extremidades superiores debían ser capaces de soportar la “lucha cuerpo a cuerpo”. Los de las extremidades inferiores debían tener resistencia suficiente para permanecer largo tiempo de pie y tolerar marchas prolongadas. Había patrones de referencia para definir la fuerza, la energía, la agilidad y la amplitud de movimientos. También existían especificaciones para los ojos, los oídos, la boca, la nariz, la tráquea, el esófago y la laringe, la piel, la columna vertebral, las escápulas y las articulaciones sacroilíacas, así como para el corazón, los vasos sanguíneos y los órganos abdominales.[12]
Las condiciones de los soldados británicos se evaluaban de manera similar. Cuando estalló la guerra, en 1939, también se buscaban cuerpos jóvenes, de entre 20 y 21 años. A medida que transcurría el conflicto, el rango aceptable se amplió hasta incluir hombres que tuvieran entre 18 y 51 años.[13] En los centros de reclutamiento, los hombres desnudos formaban una larga fila y pasaban de un médico a otro. “En el salón de entrada había un grupo de médicos; nos dijeron que nos quitáramos la ropa y nos incorporáramos a la ‘cinta de montaje’ después de la primera identificación”, recordaba E. J. Rooke-Matthews. “Un médico te examinaba la cabeza y los oídos; otro el pecho y la espalda, un tercero (provisto de una regla) reconocía los genitales y escuchaba la respiración; luego otro examinaba las rodillas y pies; y así sucesivamente”.[14] Pasados esos exámenes, se asignaba al recluta una categoría, que iba de la A a la D. Sin embargo, hacia el final de la guerra existían más o menos noventa y dos subcategorías.[15] El objetivo era asignar a cada soldado la función que mejor le correspondía para que su cuerpo se empleara del modo más eficiente posible. En 1943, el coronel del cuerpo médico S. Lyle Cummins explicaba que, en la guerra, “es fundamental utilizar a pleno todo el material disponible”.[16]
Lo que comenzaba en el reclutamiento se intensificaba en el campo de instrucción. Allí el recluta quedaba prácticamente reducido a su cuerpo. David Holbook describió el entrenamiento militar en estos términos: “Nadie se sentía ya el mismo. La personalidad se sometía a la vida mecánica del cuerpo y el cuerpo apenas podía mantener el ritmo: el resto de lo humano se había desmoronado”.[17] Se le enseñaba al recluta a abstraerse del cuerpo; de este modo aprendía a soportar la agonía física sin detenerse, se acostumbraba a ignorar las señales de malestar que le enviaba su cuerpo. Una vez despachado al combate, ese soldado se convertía en la unidad de fuerza violenta que mencionaba el general Harmon.
Sin embargo, había un problema. El soldado de infantería era, por sobre todas las cosas, un ser sensible y vulnerable a las enfermedades, las lesiones y la muerte. Por mucho que se esforzara, el comando militar no podía transformar un cuerpo humano en una ciega unidad mecánica de fuerza. La campaña invernal de 1943-1944 en Italia y la de 1944-1945 en Bélgica revelaron la futilidad de ese intento. En las terribles condiciones del frente, el cuerpo de los soldados comenzó a desmoronarse y manifestar con obstinación que necesitaba calor, descanso y buena alimentación. Los pies se hinchaban, se congelaban y se necrosaban; caminar se volvía difícil, a veces imposible. La diarrea ensuciaba la ropa interior y los pantalones. El estómago y el abdomen dolían. Los dedos se congelaban de tal manera que era imposible accionar el gatillo. En suma, el cuerpo de los soldados empezó a rechazar las exigencias que le imponían. Algunos aguantaban las penurias “como hombres”. Otros utilizaban ese poder del cuerpo para salvarse: procuraban tener pie de trinchera o lesiones por congelamiento para ser retirados de la primera línea. Hurgaban y reabrían sus heridas para prolongar la estadía en el hospital. En otras palabras, hacían uso de ese cuerpo ingobernable como instrumento para resistir al comando.
Los desdichados buscan compañía. En el frente se forjaban lazos de solidaridad en torno a esas percepciones de los sentidos y tribulaciones corporales. Los hombres compartían la pericia adquirida para distinguir los diversos sonidos de la artillería, protestaban contra la comida incomible y olían la muerte en sus uniformes. Se enseñaban unos a otros trucos para mantener los pies secos, el estómago lleno y el cuerpo caliente. Willie y Joe, famosos personajes del historietista Bill Mauldin, dependían el uno del otro para aliviar sus penurias. Daban por sentado que no podían acudir a los oficiales de retaguardia. La desdicha hermanaba a los soldados.
Según Elaine Scarry, “la guerra es el acontecimiento colectivo que encarna de modo más radical en el cuerpo” porque su esencia consiste en lastimar a otros o ser lastimado.[18] Entonces, ¿por qué sabemos tan poco acerca de cómo se sentía el cuerpo en combate? Tal vez no quisieran que supiésemos demasiado: las fotografías de soldados muertos eran censuradas, excepto cuando las utilizaban para incrementar la venta de bonos de guerra.[19] Para mantener la moral de las tropas, el ejército británico trasladaba a los soldados heridos al amparo de la noche. Los altos mandos anunciaban las bajas en forma de lista. Lo único que se sabía de los heridos era su nombre y su número de identificación. Pero los soldados de infantería escuchaban los gemidos de los que sufrían, conocían el aspecto de un cuerpo despanzurrado, el olor del pus, el sabor de la sangre. Los cadáveres también se hacían desaparecer rápido: los ejércitos hacían enormes esfuerzos para “limpiar” el campo de batalla. Pero los soldados de infantería eran testigos permanentes de la muerte. Para ellos, el cadáver era un complejo símbolo de la guerra pues sobre ese cuerpo estaban inscriptos multitud de signos relacionados con el significado de la guerra, su porqué y sus consecuencias.
Estudiar las sensaciones y lo que les sucedía a los cuerpos puede decirnos mucho sobre cómo veían los soldados que combatían en el frente ese mundo que los rodeaba y cómo se comunicaban entre ellos. Comer, dormir, oír, oler y demás funciones corporales se dan por sentadas en los seres humanos, pero en aquel lugar y en aquella época tenían un significado singular. Pensemos, por ejemplo, en defecar y orinar. La disentería era moneda común debido a las antihigiénicas condiciones del frente.[20] El olor de los excrementos impregnaba el campo de batalla. Según William Condon, los hombres preferían la palabra “disentería” en lugar de “diarrea” porque era más fina.[21]
Cierta noche en que el oficial de infantería Paul Fussell hacía marchar a su pelotón, lo acometieron “intensos retortijones que produjeron una catarata de excrementos líquidos antes de que pudiera ir al costado del camino y bajarme los pantalones”. Durante quince minutos intentó limpiarse con hojas arrancadas de su libreta de campaña y luego alcanzó corriendo a sus hombres, pero uno de ellos le espetó: “Teniente, ¡usted apesta!”. Fussell comenta: “Nunca me sentí tan mortificado, tan humillado, tan incapaz de adoptar una actitud digna”.[22] La vergüenza de Fussell no se debía solamente al descontrol de su cuerpo sino a su incapacidad para superarlo.[23] Cagarse en los pantalones significaba que uno no podía dominar su cuerpo y comportarse de manera civilizada. Incapaz de controlar los esfínteres, uno volvía literalmente a la infancia. El mal olor era un estigma todavía mayor si provenía de una diarrea producida por el miedo. Hacerse encima durante un ataque de artillería o una batalla era señal de debilidad. Los soldados de infantería llamaban “cagones” a los cobardes y, por esa misma razón, era raro que los hombres confesaran que habían perdido el control de las tripas.[24]
La orina tenía otro significado. En marzo de 1945, cuando las tropas aliadas entraron por fin en Alemania, Winston Churchill se empeñó en que lo llevaran a la Línea Sigfrido, bloque alemán de fortificaciones que se decía impenetrable y al cual por esa razón también llamaban Muro del Oeste. Llegado al lugar, Churchill descendió con solemnidad del vehículo y se dirigió hacia el muro rodeado por sus ayudantes. Con el cigarro en la boca y el rostro iluminado por una sonrisa, se abrió la bragueta y orinó sobre las fortificaciones. “Caballeros –dijo invitándolos con un gesto–, les ruego que me acompañen. Orinemos sobre el gran Muro del Oeste alemán”. Tres semanas más tarde, el general Patton lo imitó meando en el Rin. Churchill no permitió que lo fotografiaran (argumentando que era “una de las operaciones de esta gran guerra que no deben reproducirse gráficamente”), pero Patton permitió que le tomaran fotos (figura 1).[25] De ahí en más, todos los soldados de infantería del Tercer Ejército querían mear en el Rin. Para usar las palabras de Walter Brown, “ungir” el Rin “era un proyecto prioritario. […] No conseguimos que el nivel de las aguas subiera ni un poco, pero tuvimos la satisfacción de hacer lo que habíamos anunciado con jactancia durante tanto tiempo”.[26] Orinar se transformó en el modo predilecto de celebrar los triunfos aliados. Si bien se trata de un ritual con raíces profundas en la cultura occidental, en ese momento y ese lugar tuvo facetas particulares.
Para quienes luchaban, la guerra tenía que ver sobre todo con su cuerpo. Los habían reclutado, entrenado y desplegado en campaña como cuerpos. Su tarea consistía en herir y matar cuerpos, pero también en ser heridos y morir. Neil McCallum lo resumió así: “Ahora soy lo que mi civilización se ha empeñado en crear durante tanto tiempo: un montón de carne y huesos valioso desde el punto de vista técnico y sin valor desde el punto de vista humano, una masa animada, con capacidad de respuesta, presuntamente fiel hasta la muerte”.[27] El cuerpo de McCallum se había convertido en eso que la guerra había hecho de él: un elemento técnico, dócil, fiel. Pero la ira que expresan sus palabras cuenta otra historia; dice que, en el frente, los soldados utilizaban su cuerpo para desafiar la disciplina militar y reivindicar su condición humana.
Figura 1. George Patton orina sobre el Rin
[1] Dork: Documentos privados de Leroy Stewart, “Hurry Up and Wait”, 44, World War Two Survey Collection, 1st Infantry Division, U.S. Army Military History Institute, Carlisle Barracks, PA.
[2] Ernest Harmon, Milton MacKaye y William Ross MacKaye, Combat Commander. Autobiography of a Soldier, Englewood Cliffs, Prentice, 1970, p. 243; Bill Bellamy, Troop Leader. A Tank Commander’s Story, Phoenix Mill, Reino Unido, Sutton, 2005, p. 152.
[3] Kenneth T. MacLeish describió el cuerpo del soldado como “un organismo sintiente, sensible, que simultáneamente es un objeto abstracto, producido por sistemas disciplinarios y reguladores”. Véase MacLeish, “Armor and Anesthesia: Exposure, Feeling, and the Soldier’s Body”, Medical Anthropology Quarterly, 26(1), 2012, p. 55.
[4] Patton, cit. en Carlo d’Este, Patton. A Genius for War, Nueva York, HarperCollins, 1995, pp. 539, 544.
[5] George W. Neill, Infantry Soldier. Holding the Line at the Battle of the Bulge, Norman, University of Oklahoma Press, 2000, p. 95. Diversos historiadores investigaron a fondo la vida de los hombres de infantería. Véanse, por ejemplo, Lloyd Clark, Blitzkrieg. Myth, Reality and Hitler’s Lightning War. France, 1940, Nueva York, Atlantic Monthly, 2016; Stephen G. Fritz, Frontsoldaten. The German Soldier in World War II, Lexington, University Press of Kentucky, 1995 y John Ellis, On the Front Lines. The Experience of War through the Eyes of the Allied Soldiers in World War II, Nueva York, John Wiley and Sons, 1990.
[6] Se puede hallar una conversación especialmente reflexiva sobre el uso de fuentes personales en obras de historia sobre el siglo XX en Konrad Jaurausch, Broken Lives: How Ordinary Germans Experienced the Twentieth Century, Princeton, Princeton University Press, 2018, pp. 5-14.
[7] Elaine Scarry, The Body in Pain. The Making and Unmaking of the World, Nueva York, Oxford University Press, 1985, p. 110.
[8] S. Agulnick y otros (comps.), In Their Own Words. The Battle of the Bulge as Recorded by Members of Company, ed. de los autores, 1996, pp. i-ii.
[9] Martin Jay, “In the Realm of the Senses: An Introduction”, American Historical Review, 116(2), 2011, pp. 307-315.
[10] Aun hoy, la mejor descripción de esas campañas desde la perspectiva de las operaciones de infantería del ejército estadounidense es la que figura en Peter R. Mansoor, The GI Offensive in Europe. The Triumph of American Infantry Divisions, 1941-1945, Lawrence, University Press of Kansas, 1999, caps. 5, 8 y 9.
[11] William B. Foster y otros, Physical Standards in World War II, Washington, Office of the Surgeon General, Department of the Army, 1967, p. 132.
[12] Ibíd., pp. 69-79, 129-157. La mejor fuente no oficial sobre el servicio de selección es William A. Taylor, Military Service and American Democracy. From World War II to the Iraq and Afghanistan Wars, Lawrence, University Press of Kansas, 2016, cap. 2. Véanse también Robert R. Palmer, Bell I. Wiley y William R. Keast, The Procurement and Training of Ground Combat Troops. The United States in World War II, Washington, Center for Military History, United States Army, 1948 y Christina S. Jarvis, The Male Body at War. American Masculinity during World War II, DeKalb, Northern Illinois University Press, 2004, pp. 58-61. En cuanto a los requisitos antropométricos del Ejército Rojo Soviético durante la guerra, véase Brandon M. Schechter, The Stuff of Soldiers. A History of the Red Army in World War II through Objects, Ithaca, Cornell University Press, 2019, p. 27.
[13] Corinna Peniston-Bird, “Classifying the Body in the Second World War: British Men in and out of Uniform”, Body & Society, 9(4), p. 33.
[14] Documentos privados de E. J. Rooke-Matthews, Imperial War Museum, Londres. Sobre este tema, véase Emma Reilly, Civilians into Soldiers. The British Male Military Body in the Second World War, tesis doctoral, University of Strathclyde, 2010, pp. 30-31. Como señala Reilly, ese método de reclutamiento se inspiraba en investigaciones sobre la salud en la industria y las prácticas tayloristas para racionalizar el cuerpo que se llevaban a cabo en las fábricas.
[15] Peniston-Bird, “Classifying the Body”, cit., pp. 34-35; Reilly, ob. cit., p. 33.
[16] Cummins, reprod. en Reilly, ob. cit., p. 41.
[17] David Holbrook, Flesh Wounds, Londres, Methuen, 1966, p. 51.
[18] Scarry, ob. cit., p. 71. Sobre este tema, véanse también Kevin McSorley, “War and the Body”, en K. McSorley (comp.), War and the Body. Militarisation, Practice, and Experience, Londres, Routledge, 2015, p. 160, y John M. Kinder, “The Embodiment of War: Bodies for, in, and after War”, en D. Kieran y E. A. Martini (comps.), At War. The Military and American Culture in the Twentieth Century and Beyond, Nuevo Brunswick, Rutgers University Press, 2018. En p. 217 de este libro, los autores dicen: “El cuerpo humano ha sido –y continúa siendo– el elemento que define el conflicto armado”. Kinder señala también que la historia militar ha eludido la dimensión corporal de la guerra (comer y dormir; las enfermedades y las heridas; el hambre y la salud)” (p. 219).
[19] George H. Roeder Jr., The Censored War. American Visual Experience during World War II, New Haven, CT, Yale University Press, 1998, p. 14.
[20] Algunas medidas que tomó el ejército británico para evitar la disentería se describen en Brian Harpur, Impossible Victory. A Personal Account of the Battle for the River Po, Nueva York, Hippocrene, 1980, pp. 98-100.
[21] Testimonio de William Condon en Agulnick y otros, ob. cit., p. 21.
[22] Paul Fussell, Doing Battle. The Making of a Skeptic, Boston, Little Brown, 1996, p. 114. Véase también Lester Atwell, Private, Nueva York, Simon and Schuster, 1958, p. 125.
[23] Rachel Woodward y K. Neil Jenkins, “Soldiers’ Bodies and the Contemporary British Military Memoir”, en K. McSorley (comp.), ob. cit., p. 160.
[24] Sean Longden, To the Victor the Spoils. Soldiers’ Lives from D-Day to VE-Day, Londres, Robinson, 2007, p. 229; Paul Fussell, Wartime. Understanding and Behavior in the Second World War, Nueva York, Oxford University Press, 1989, p. 254.
[25] Charles Whiting, The Battle of Hürtgen Forest. The Untold Story of a Disastrous Campaign, Nueva York, Orion, 1989, p. 257; Nat Frankel y Larry Smith, Patton’s Best. An Informal History of the 4th Armored Division, Nueva York, Hawthorn, 1978, p. 12.
[26] Walter L. Brown, Up Front with U.S. Day by Day in the Life of a Combat Infantryman in General Patton’s Third Army, ed. del autor, 1979, pp. 414-415. Con respecto al acto de orinar como símbolo de poder en el ejército estadounidense actual, veáse Aaron Belkin, “Spoiling for a Fight: Filth, Cleanliness and Normative Masculinity”, en Bring Me Men. Military Masculinity and the Benign Façade of American Empire, 1898-2001, Nueva York, Columbia University Press, 2012, pp. 125-150.
[27] Neil McCallum, Journey with a Pistol, Londres, Victor Gollancz, 1961, p. 45. Cuando escribió el fragmento citado, McCallum no estaba en Europa sino en el norte de África.
1. Los sentidos
Los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, espacios donde la potencia de fuego se hacía sentir desde todas las direcciones, ejercían violencia sobre los sentidos.[28] El ojo contemplaba horrores insólitos, en el oído retumbaban ruidos inesperados y la nariz detectaba olores desconocidos. Para el soldado británico G. W. Target, las batallas que se desarrollaron en las montañas italianas fueron, ante todo, un ensordecedor estrépito de sonidos destemplados:
Continuo rechinar de un metal contra otro o contra la piedra, explosiones, chasquidos, gritos, llantos, rugidos o truenos mecánicos, convulsiones, temblores de la tierra o de la carne agonizante, crujidos de maderas o de huesos, estampidos cercanos o lejanos, chasquidos súbitos, estallidos inesperados, tronar de cañones y de bombas, días, noches, pesadillas.
Representadas por los mandos mediante alfileres pinchados sobre un mapa, las batallas se materializaban para Target en un aullante torbellino de fuego y de muerte. Donald Burgett, soldado del regimiento 82 de tropas aerotransportadas, soportó un infierno similar en las Ardenas.
Lo único que uno puede hacer es quedarse tendido escuchando el destemplado alarido de las balas de cañón que se acercan y las explosiones que provocan cuando llegan al blanco. La garganta se reseca y los pulmones arden al respirar la pólvora, el polvo y el humo agrio de los estallidos.[29]
Ni Target ni Burgett eran casos especiales. Los recuerdos de soldados de infantería nos muestran hombres sumamente alertas al paisaje sensorial del campo de batalla. El sonido de un proyectil que se aproxima, el olor de la cordita y de la pólvora, el espectáculo de los cuerpos en descomposición, el sabor de la sangre son recuerdos que eclipsan cualquier otro.[30] ¿Por qué predominan los recuerdos sensoriales en los testimonios de soldados de infantería? Los científicos opinan que el sistema perceptual y el sistema de la memoria están vinculados en el cerebro, de modo que uno pone al otro en acción.[31] Por otro lado, el alto nivel de adrenalina de los combatientes agudiza su memoria sensorial. El soldado británico A. G. Herbert cuenta que la primera descarga de artillería que soportó “me hizo saltar unos treinta centímetros del suelo; me retumbaba el corazón de miedo y tenía los nervios de punta porque en esa etapa todos los ruidos eran nuevos para mí”.[32] Durante el combate, los hombres de infantería vivían en un presente focalizado con suma intensidad. Dijo el soldado británico Peter White: “Nuestra vida se concentraba en el minuto que estaba transcurriendo”. Por su parte, Brian Harpur comenta: “Solo teníamos conciencia de lo que la vida podía depararnos en los próximos diez minutos o en la hora siguiente”.[33]
Las órdenes pasaban del alto mando a un cuerpo de ejército, de allí a la división, de esta a la brigada, de la brigada al batallón, del batallón a la compañía y de la compañía al pelotón. En todo ese recorrido descendente el soldado de infantería era, en palabras de Harpur, “una isla solitaria de incomprensión”.[34] Rex Wingfield, de Gran Bretaña, explica su experiencia así: “Al principio por necesidad y después por puro hábito, adquirí la capacidad de pensar solo en la próxima comida o, a lo sumo, en el día siguiente”. White añade: “Por lo general, solo nos enterábamos por rumores del ‘panorama total’”. Y Arnold Whittaker, soldado estadounidense, lo confirma: “No creo que hubiera en todo el ejército una sola unidad que ignorara más lo que sucedía en la guerra que los pelotones de infantería. […] La mayor parte del tiempo existíamos en nuestro pequeño mundo de autopreservación”. Frank Denison admite: “A menudo no sabíamos dónde estábamos, ni conocíamos los ‘grandes’ planes, ni sabíamos por qué estábamos ahí”.[35] Según uno de los oficiales, los soldados de infantería franceses tenían una doble desventaja para imaginar las operaciones. Desde las trincheras que cavaban para resguardarse veían apenas una fracción del frente pero, además, estaban demasiado cansados y asustados para recordar con precisión.[36] La comprensión de la guerra que tenía un soldado de infantería no iba más allá de su campo de visión.[37] Por su parte, Patrick Morrisey escribe: “No tienes idea del panorama general, un soldado solo sabe lo que ocurre en su rinconcito, […] se concentra en las exigencias de cada día”.[38] Para el hombre de infantería, la guerra era una serie de órdenes de corto plazo que dejaban exhausto su cuerpo.[39]
Dado que las impresiones sensoriales predominan en los recuerdos de los hombres de infantería, ¿qué nos dicen esas impresiones sobre los soldados y su vida en el frente? Oír un proyectil que se acerca, oler la sangre de un compañero o comer alimentos congelados durante semanas son tribulaciones que en general se ven como un “dato” de la guerra, que no tienen una historia. Sin embargo, las impresiones sensoriales tienen una historia porque son producto de un contexto particular recuperable a través de los relatos en primera persona. Por ejemplo, oír de cierta manera un sonido de artillería dependía de dónde se encontraba el soldado, de qué sector soplaba el viento, del tipo de proyectil que se aproximaba, de la calidad del entrenamiento recibido y de cuánto tiempo llevaba el hombre en primera línea.
Entre las pocas cosas que el soldado podía llamar propias, estaban sus sentidos. La vida militar ponía en duda la calidad de persona de cada uno. La regla imperante era la obediencia absoluta y los soldados casi no podían decidir sus movimientos. No elegían la ropa que usaban ni los alimentos que ingerían. Más importante aún, sabían que sus cuerpos eran “el material bélico más necesario y más fácil de reemplazar”.[40] Así, en diversos sentidos, los soldados eran pertenencias de sus superiores, que podían exponerlos al peligro y a la muerte. Pero sus cinco sentidos eran suyos y solo suyos.[41] Al desentrañar el significado de lo que oía, olía, veía y saboreaba, el soldado preservaba un débil dominio sobre la percepción de su persona.
1
Para sobrevivir en primera línea, el sentido más importante era el oído.[42] En un campo de batalla donde la artillería se hallaba en gran medida fuera del área de visión, donde ver al enemigo implicaba también ser visto por este, orientarse con la vista podía ser mortífero.[43] En cambio, los soldados escuchaban los sonidos de la batalla para ubicar topográficamente su posición con respecto al enemigo. La capacidad de identificar e interpretar las detonaciones de los cañones los ayudaba a ubicarse en un campo plagado de peligros. La supervivencia dependía de saber escuchar y los diferentes ruidos de la batalla ayudaban a salvar la vida.[44]
Los hombres que marchaban al frente medían la distancia que los separaba de su destino por la intensidad de los sonidos. El soldado de la infantería británica Tom Perry recuerda: “El ruido llegaba antes. Parecía que mil portones rechinaban sobre bisagras oxidadas y ese ruido se amplificaba un millón de veces”. En una carta enviada a su madre a principios de 1945, un soldado alemán explicaba que medía su proximidad al frente por el estruendo de la artillería.[45] Durante la noche, el ruido de los morteros les recordaba a los soldados que estaban en peligro incluso detrás del frente.[46] El ruido demarcaba el campo de batalla, haciendo más patente aún la frontera entre el frente y la retaguardia, entre el peligro y la seguridad.
En el campo de batalla, el estruendo venía de todas las direcciones. A veces el fragor caía desde arriba, como le sucedió a Mack Bloom la primera noche que pasó en Anzio:
De pronto oímos un aullido que bajaba del cielo y el ruido se volvió cada vez más fuerte y aterrador mientras un aeroplano ametrallado caía en espiral hacia la tierra. Se estrelló con un estrépito terrible, tan cerca que hizo saltar todo lo que había en nuestra trinchera. Sentí que me habían estallado los oídos.
A veces, el ruido se acercaba velozmente desde lejos. El mayor H. W. Freeman-Attwood describe algo que le sucedió en Italia: “El ruido se acercaba como un tren expreso y se hacía cada vez más fuerte, hasta que creí que me iba a estallar la cabeza”. Y el soldado alemán Hans Stock relata en una carta enviada a su familia desde Montecassino: “A veces la muerte se acerca aullando”.[47] También en Italia, un soldado de artillería francés anotó en su diario que los cañones “ladraban y roncaban”.[48]
El ruido podía ser ensordecedor. Durante los combates en Normandía, el soldado británico Eric Codling escribió en su diario el 9 de julio: “transcurrido un rato, el continuo percutir en los oídos nos hacía andar a los tumbos como borrachos por la intensidad del ruido”. Un soldado estadounidense de la Novena División comentó: “Temblábamos y tiritábamos y llorábamos y rezábamos, todo al mismo tiempo. Era el primer ataque que sufríamos”. Otro soldado británico, Sidney Jary, dijo: “Nunca olvidaré la onda de choque de las bombas de mortero, que te partía el cerebro”. Y el doctor Stuart Mawson, también de Gran Bretaña, recuerda: “sentía que cada silbido venía a buscarme y que las explosiones eran mazazos destinados a mi débil voluntad”. Durante un ataque nocturno, los órganos de Raymond Gantter empezaron a “sacudirse y bailar. Era como si el corazón y los pulmones, el estómago y el hígado estuvieran inmersos en una gelatina y alguien sacudiera el recipiente con violencia”.[49] Muchos no podían “aguantarlo” y eran retirados de la línea de fuego.[50] Un camillero británico evoca: “Había un pobre tipo que perdió el control y yacía tendido en tierra, sacudiéndose y llorando”. Hasta los comandantes de batallón se quebraban, empezaban a llorar y se negaban a luchar.[51] El fuego de la artillería demolía el cuerpo y el alma. Aproximadamente la mitad de las bajas en los campos de batalla fueron causadas por la artillería.[52]
Los soldados aliados detestaban, sobre todo, el cañón alemán de 88mm. El sargento estadounidense Ed Steward explica así sus sensaciones: “Era como un alarido. Al principio es aterrador, como una pesadilla”.[53] Por su parte, Robert Kotlowitz cuenta que casi siempre tenía una erección cuando oía el disparo de un cañón de 88mm: “El pánico y la sangre me inundaban las ingles, una reacción casi pavloviana por lo matemática”.[54] También está el caso del soldado francés cuya fobia al cañón de 88mm era enorme, tanto que llevaba consigo un bolso marinero para meterse adentro durante los cañonazos.[55] Uno de los motivos del odio a ese cañón alemán era que “no te avisaba para que te arrojaras cuerpo a tierra”. Según un soldado francés de infantería, “era tan veloz que, apenas se oía el sordo disparo, el proyectil ya estaba llegando ‘SHIIIIIV’”.[56] Como la trayectoria era muy plana, solo se oía el ruido cuando el proyectil ya estaba encima.[57] El caricaturista estadounidense Bill Mauldin escribió que los soldados de infantería detestaban “más los proyectiles que llegaban en línea recta que los que caían desde arriba, porque los de altura daban más tiempo” y Leroy Coley confirmó esa opinión: “El que te alcanza es el que no escuchas llegar”.[58]
Sin embargo, el cañón de 88mm era piadoso precisamente por su velocidad. Para muchos hombres, los peores momentos eran esos pocos segundos anteriores al instante en que el proyectil alcanzaba el blanco. Un soldado británico, Geoffrey Picot, comenta al respecto: “Uno oía los proyectiles que se acercaban durante unos segundos que parecían interminables. El silbido se hacía cada vez más intenso y violento. El pánico nos invadía y nos temblaban las rodillas”. Los recuerdos de Lester Atwell destacan esa misma situación:
Se oía ese larguísimo alarido salvaje, cuya intensidad no dejaba de aumentar: parecía que estaba buscándote y sabía exactamente dónde te escondías. […] Ese sonido llenaba el mundo entero hasta que se producía un instante brevísimo de espera intolerable, y luego la ensordecedora explosión.[59]
Cuando había cañoneo nocturno, era imposible dormir. “Apenas te sumergías en el sueño” –recuerda Brian Harpur–, “siempre ocurría algo que te despertaba sobresaltado y te devolvía a la calamidad de la conciencia. Podía ser la explosión de una mina, un proyectil de obús o de mortero”.[60] Por si esto fuera poco, la oscuridad hacía que las explosiones de artillería parecieran más cercanas.[61] Para D. G. Aitkin era difícil dormir detrás de la línea del frente porque “cada ruido inspiraba terror”.[62] Sin embargo, al cabo de cierto tiempo, los soldados se acostumbraban a los ruidos de la guerra. Un cañoneo intolerable para un recién llegado podía no perturbar el sueño de un veterano.[63] El 14 de junio de 1944, el británico P. J. Cremin, oficial médico, le escribió a su esposa: “Hay mucho ruido casi todo el tiempo. Pero ahora ya nos acostumbramos”.[64] Así, la capacidad para tolerar el ruido indicaba cuánto tiempo llevaba cada quien en el frente.
Con toda intención, el cañoneo no daba tregua. Una de las estrategias de la artillería consistía en disparar hasta doscientos cañones en simultáneo sobre un blanco relativamente pequeño.[65] Maurice Piboule describió uno de esos ataques nocturnos, efectuado en Italia en mayo de 1944, como “un concierto de muerte”. En Colmar, el tanquista francés Jean Navard estimó que se producían veinte disparos de cañón por segundo: “El martilleo sobre los bosques tiene un ritmo infernal”. De manera análoga, en un diario personal hallado entre la ropa de un paracaidista alemán en Montecassino se leía lo siguiente:
Lo que soportamos aquí es indescriptible. Nunca experimenté algo tan tremendo en el frente ruso. No hay un segundo de paz, solo se oye continuamente el tronar de los cañones y los morteros, además de los aviones en el cielo.[66]
La idea era aterrorizar al enemigo creando una zona de infierno que no ofrecía ninguna esperanza de salvación. “Uno se sentía literalmente acorralado por la perspectiva de morir o recibir heridas de gravedad, sin capacidad alguna para responder al ataque”.[67] El soldado británico Rex Wingfield resumió sus impresiones con estas palabras: “El cañoneo arreciaba de frente y después cerraba las puertas a nuestras espaldas”. Según el soldado de infantería Richard Byers, el estruendo y la potencia de los proyectiles que explotaban le hacían sentir que estaba atrapado en el interior de una campana enorme “que unos gigantes golpeaban con mazas”.[68] El ataque de artillería era una versión extrema de la guerra misma: los soldados se encontraban atrapados sin ninguna alternativa, salvo afrontar la muerte.
El ruido los agotaba porque recurrían continuamente a los sonidos para ubicarse dentro del campo de batalla. En palabras de Mauldin: “Después de algún tiempo en el frente, el soldado de infantería se convierte en un especialista en proyectiles”.[69] El ataque con armas de corto alcance, como los morteros y los obuses, era respaldado con artillería de mayor calibre. Como los blancos de artillería se comunicaban por teléfono o por radio, se lanzaban ataques contra blancos invisibles situados varios kilómetros detrás de la línea del frente. Aprender a distinguir sonidos y aprender a seguir con el oído la trayectoria de los proyectiles eran habilidades vitales. Había que escuchar con atención para diferenciar los distintos sonidos del campo de batalla y determinar su proveniencia. “Uno podía rastrear cada sonido e imaginar los movimientos de las baterías de mortero enemigas”, decía Peter White. Los oídos se convertían en ojos. “No era fácil pensar” –comenta el soldado británico Trevor Greenwood–. “Cada fibra del cuerpo, cada nervio estaba demasiado ocupado en tratar de descubrir de dónde provenían los disparos”. Otro ardid, que aprendió el soldado francés Louis-Christian Michelet, consistía en diferenciar el humo proveniente de cañones del que despedían los morteros y los tanques.[70]
No eran, de ningún modo, métodos infalibles. A veces –comenta White–,
eran tantas las armas que disparaban que el ruido de cada disparo y cada explosión que alcanzaba el blanco, sumados al graznido incesante de los proyectiles que pasaban como bandadas de aves gigantescas, impedía identificar individualmente cualquier sonido, excepto disparos de corto alcance o proyectiles enemigos que caían en las cercanías.
De todos modos, en la mayoría de los casos, los soldados determinaban su posición en el frente mediante el sonido. A fin de cuentas, de poco servía saber cuándo te alcanzaría un proyectil. Según Roscoe Blunt, “lo más aterrador de un ataque de artillería era pensar que el próximo proyectil te caería encima”; pero el escritor André Malraux, que luchó en el Primer Ejército Francés, era más filosófico: “En la guerra es imposible sobrevivir si uno tiene que preocuparse por cada ruido que oye”.[71]





























