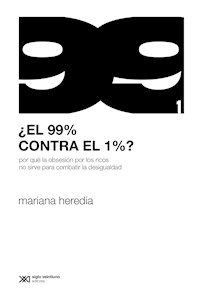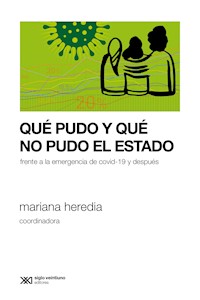
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sociología y política
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
En la Argentina, la pandemia de covid-19 agravó una situación ya de por sí dramática. ¿Cómo reaccionó el Estado frente a la emergencia? ¿Confirmó ese cliché arraigado de que tenemos un "Estado bobo que hace todo mal"? ¿No es hora ya de contar con un balance serio que evite las conclusiones rápidas o engañosas, y sobre todo que sirva para el futuro? Este libro evalúa exhaustivamente cómo funcionaron las políticas públicas en esos meses febriles y abre la oportunidad de preguntarnos qué aprendizajes pueden extraerse de una experiencia inédita. A partir de una investigación realizada en tiempo real en varias ciudades del país, representativas de la heterogeneidad federal, autoras y autores ponen la lupa en los dos principales programas lanzados por el gobierno: la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), destinado a empresas y trabajadores registrados, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), para quienes no contaban con vínculos laborales formales o tenían fuentes de ingreso precarias. Analizando estas políticas desde todos los ángulos, muestran cómo se decidieron y diseñaron en tiempo récord bajo la épica de la urgencia, con qué infraestructura contaban para sortear el riesgo de "dar de más o dar de menos", qué significaron para los empresarios y para los trabajadores formales, cómo vivieron el impacto los sectores medios muy críticos de los "planes" que por primera vez debían recurrir a la ayuda estatal, qué rol jugaron los intendentes y gobernadores, de qué modo las plataformas digitales de la AFIP y la Anses requirieron de "mediadores" (vecinos, militantes, sacerdotes, contadores) para facilitar los trámites. Así, revelan cómo mientras el ATP fue modificándose con versatilidad a medida que la economía se abría, el IFE mostró los límites del Estado para registrar y llegar a una población vulnerable que estaba por completo fuera de su radar. En la medida en que la economía no logre volver a crecer de manera sostenida y que el empleo formal no consiga integrar a gran parte de los argentinos, las políticas de asistencia estarán destinadas a perpetuarse. Este libro es una contribución imprescindible para reconocer lo que fuimos capaces de hacer y un llamado a conservar algo de inteligencia y pasión para aprender de lo ocurrido, proteger lo logrado y perfeccionarlo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Aclaración
Introducción (Mariana Heredia)
Parte I. La política y las políticas
1. Argentina: el universalismo posible. Respuestas estatales comparadas frente a la crisis (Pablo Nemiña, Julieta Almada, Pablo Gordon Daluz)
2. La decisión política en la urgencia. Sobre la confección del IFE y el ATP frente a la pandemia en la Argentina (Mariana Gené)
3. Abriendo la caja negra de la digitalización. Distancia y proximidad en la implementación del IFE en la Argentina (Pilar Arcidiácono, Luisina Perelmiter)
4. Políticas crediticias en pandemia. Estado, bancos y empresas ante la crisis (Andrea Lluch, Virginia Mellado)
Parte II. Los mediadores de la política social
5. Asistir a distancia. Registros y plataformas como mediadores de la ayuda pública (Claudia Daniel, Mariana Heredia)
6. La acción de las provincias y los municipios. La distribución federal de la asistencia en un contexto crítico (Vilma Paura, Juan Ignacio Staricco, Nadia Tuchsznaider)
Parte III. La sociedad argentina frente a la crisis
7. Empresas y hogares en crisis. Una exploración estadística de los efectos socioeconómicos del covid-19 en la Argentina (Beatriz Álvarez, Ayelén Flores, Federico Reche)
8. Sectores económicos y empresas en la pandemia. Experiencias y opiniones ante la implementación del ATP (Jimena Caravaca, Marina Dossi)
9. “Entre los establecidos y marginados”. Los nuevos beneficiarios de clases medias de la asistencia estatal (Gabriel Obradovich, Susana Vidoz, Fabiana Leoni)
10. La construcción social del merecimiento, ¿definido por la urgencia? (Betsabé Policastro, Graciela del Río)
Acerca de las y los autores
Mariana Heredia
coordinadora
QUÉ PUDO Y QUÉ NO PUDO EL ESTADO
Frente a la emergencia de covid-19 y después
Autoras y autores:Julieta Ayelén Almada, Beatriz Álvarez, Pilar Arcidiácono, Jimena Caravaca, Claudia Daniel, Marina Dossi, María Ayelén Flores, Mariana Gené, Pablo Gordon Daluz, Fabiana Leoni, Andrea Lluch, Virginia Mellado, Gabriel Obradovich, Vilma Paura, Luisina Perelmiter, Betsabé Policastro, Pablo Nemiña, Federico Hernán Reche, Graciela Del Río, Juan Ignacio Staricco, Nadia Tuchsznaider, Susana Vidoz
Heredia, Mariana
Qué pudo y qué no pudo el Estado / Mariana Heredia.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2022.
Libro digital, EPUB.- (Sociología y Política)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-801-205-6
1. Sociología. 2. Política. 3. Estado. I. Título.
CDD 301
© 2022, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Diseño de portada: Ariana Jenik
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: noviembre de 2022
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-205-6
Aclaración
El uso de un lenguaje que no discrimine, que no reproduzca estereotipos sexistas y que permita visibilizar todos los géneros es una preocupación de quienes trabajaron en esta publicación. Se optó por distinguir por géneros en algunos pasajes y por el masculino genérico en otros, de acuerdo con lo que resultó más claro y fluido para la lectura, y siempre con la intención de incluir en estas páginas a las personas de todos los géneros.
Introducción
Mariana Heredia
Las experiencias traumáticas, sobre todo cuando se imprimen sobre un pasado difícil y un presente cargado de incertidumbre, plantean grandes exigencias a sus protagonistas. La pandemia de covid-19 se destaca por su ubicuidad. Nadie pareció quedar a salvo de los embates y riesgos de un virus que comprometió a la mayoría de las actividades y los vínculos sociales en el mundo. En la Argentina, su llegada agravó una situación social delicada, al tiempo que instituía nuevas formas de desigualdad y padecimiento. Quedó en evidencia que la debilidad de los servicios públicos, las carencias habitacionales, la precariedad laboral y los bajos ingresos exponen a los más pobres a mayores probabilidades de pasar hambre y morir. Sin embargo, de alguna manera la crisis resultó ecuménica. Su oleada de descalabro fue alcanzando a poblaciones ajenas a la pobreza que, de un día para el otro, perdieron sus fuentes de ingreso. A los habitantes de los barrios populares, se sumaron los proveedores de bienes y servicios no esenciales que debían interrumpir sus tareas. Con una riqueza nacional reducida, necesidades sanitarias y asistenciales agravadas, condiciones laborales perturbadas e ingresos erosionados, el miedo y la frustración se propagaron sin poder descansar en el encuentro con los seres queridos para aliviarlos.
Para enfrentar la emergencia, el primer desafío es siempre interpretar los sucesos e intentar encauzarlos. En momentos críticos, determinada información (profesional, estadística, administrativa) se torna crucial para anticipar el golpe y reducir su impacto. Gracias a ella, se precisan los riesgos, se definen los grupos más afectados, se intenta proteger a los más débiles, se delinean estrategias, se monitorea el alcance del socorro. No obstante, aunque sean más necesarias que nunca, las categorías disponibles también revelan sus límites y defectos: suponen fronteras que se erosionan y semejanzas que se debilitan. Una de las fronteras cuestionadas por el covid-19 fue la separación entre política económica y social, las dos igualmente tensionadas por las medidas sanitarias. Aunque se divida en ministerios y persiga imperativos distintos, la acción del gobierno tenía que contener, a la vez, las variables macroeconómicas del país, las actividades productivas más diversas y la asistencia a las poblaciones excluidas. Para eso, la separación entre personas ocupadas, desocupadas e inactivas también resultaba problemática. La pandemia puso de manifiesto la diversidad de situaciones que conviven en las organizaciones y hogares del país. Hasta la pobreza adquiría significados distintos al interrumpirse muchos de los lazos sociales que suelen contenerla.
Sobre estos pilares frágiles, con tiempos breves e implicancias mayúsculas, actuaron las autoridades. A menos de cien días de un cambio de gobierno, con un Estado quebrado y sin crédito, ante una sociedad empobrecida, se forjaron las decisiones que marcaron la vida de los argentinos. No sorprende que, ante los dilemas planteados, muchos de los objetivos gubernamentales fueran contradictorios: debían impedir la propagación de los contagios y a la vez preservar cierto nivel de actividad, proteger el derecho de los trabajadores y garantizar la provisión de bienes y servicios básicos, sostener el ingreso de los hogares y evitar el aumento de la inflación.
En este desfiladero estrecho, el pasado y el futuro se dieron cita en las políticas adoptadas y quedó en evidencia, con particular claridad, qué puede y qué no puede hacer el Estado argentino frente a la emergencia. En efecto, a pesar de la novedad introducida por la pandemia, las oleadas anteriores de empobrecimiento de los hogares y de fragilización de las empresas ofrecieron, en la Argentina, una cantera de diagnósticos para anticipar las consecuencias de la crisis. A su vez, las políticas preexistentes brindaron herramientas para alcanzar a las unidades domésticas y productivas vulnerables o vulnerabilizadas. Aunque la delimitación de la pospandemia resulte imprecisa, la estela de estas medidas se proyecta hacia el futuro y es posible que marque la asistencia social y económica por venir.
Este libro se interesa en dos sentidos en el modo en que se enfrentó la urgencia del covid-19 en la Argentina. Primero, con materiales y testimonios recogidos al calor de los sucesos, se pregunta por la experiencia de personas, hogares y organizaciones ante un acontecimiento que los trastocó profundamente. Al tiempo que sus rutinas habituales quedaban suspendidas, los miembros de las familias renegociaban sus roles y las organizaciones reasignaban tareas y responsabilidades. Quizá la pandemia instituyó una cesura en la biografía de muchas personas que seguirá elaborándose en los próximos años. Esta obra también aborda el modo en que el Estado intentó acompañar este proceso, diseñando protocolos y medidas que permitieran la supervivencia. En este segundo sentido, el gobierno y sus políticas intentaron sostener o establecer lazos que preservaran la vida en un contexto extraordinario.
Situados entre las personas, las empresas y el Esado, los procesos administrativos conocen una agitación febril en momentos críticos. Aunque tengan fama de grises y aburridos, resultan eslabones privilegiados para observar la acción (estatal y social) en la tormenta de la historia. En las reglamentaciones cristalizan los principios de justicia que se da una sociedad y que deben honrar sus autoridades. Quedan allí labrados los valores que se intenta defender ante la amenaza en ciernes, que exigen tomar posición ante alternativas dilemáticas, jerarquizar objetivos e intereses en conflicto. Los trámites, con sus expedientes e intermediarios, son nada menos que la (posible) realización de esas promesas. Constituyen las puertas de acceso o de exclusión a recursos que pueden determinar que las personas cuenten o no con condiciones elementales para sobrevivir, que se conserven o desaparezcan organizaciones que llevó años construir. Al fin, en la interacción entre agentes estatales y beneficiarios se define la capacidad del Estado y la sociedad de poner en práctica los distintos ideales que profesan. No sorprende que muchos protagonistas volvieran con obsesión sobre las mismas preguntas: ¿lograron las políticas su cometido? ¿Eran sus criterios de selección justos y sus procedimientos eficaces? ¿Se alcanzó a quienes lo necesitaban y con los recursos requeridos? ¿Honró la sociedad las normas con espíritu solidario o se entregó a capturar los recursos en juego?
Es cierto: superar la urgencia es a veces olvidar. Despedirse de lo perdido, curar las heridas, mirar hacia delante. La cuestión con la pandemia es que, más que instituir una nueva sociedad –como fantaseaban algunos tempranos intérpretes–, empeoró problemas anteriores y generó otros. En la medida en que la economía no logre volver a crecer de manera sostenida y que el empleo formal no consiga integrar a gran parte de los argentinos, las políticas de asistencia estarán llamadas a perpetuarse y lo harán, probablemente, en las condiciones tecnológicas y financieras del siglo XXI.
En este marco, el reconocimiento de la experiencia, sobre todo cuando es intensa, incita a una mirada respetuosa y detallada de lo sucedido, una perspectiva capaz de inscribirlo en una historia de mediano plazo, susceptible de trascender la coyuntura y extraer aprendizajes. Por eso, focalizarse en la voluntad política, sus equipos y potestades, es apenas un punto de partida. Tampoco alcanza con subrayar el dramatismo de los acontecimientos o denunciar las carencias extremas que quedaron al descubierto. La suerte de las políticas ofrece un punto de vista intermedio donde ideales y necesidades se conjugan con los instrumentos puestos a disposición de las administraciones, con la apropiación de las medidas gubernamentales que hacen distintos interlocutores y territorios, con la eficacia y legitimidad que adquieren y que revisten un particular interés para cualquier proyecto de transformación.
La llegada de nación: la experiencia del IFE y el ATP
A nueve días de detectado el primer caso de coronavirus en la Argentina, se declaró el estado de emergencia sanitaria y se estableció la cuarentena preventiva para personas que arribaban desde el extranjero. Pocos días más tarde, el gobierno restringió la movilidad de personas, suspendió las clases y prohibió reuniones y aglomeraciones. Ante la incertidumbre generada por una nueva enfermedad sin tratamiento, sin vacuna y sin modelo consensuado de prevención, el gobierno nacional avanzó en dos sentidos. En materia sanitaria, buscó ampliar la infraestructura hospitalaria, comprar insumos básicos y difundir medidas para evitar el contagio. Una vez adoptada la estrategia de aislamiento social, el freno súbito de la actividad comenzó a afectar primero a las poblaciones vulnerables y a desestabilizar casi de inmediato a quienes podían enfrentar, hasta ese momento, sus necesidades sin ayuda. El segundo objetivo de las autoridades fue, por tanto, mitigar todo lo posible las consecuencias sociales y económicas de esta paralización.
El gobierno definió, desde el principio, dos grandes destinatarios. Por un lado, con el acuerdo de sindicatos y cámaras empresarias, intentó proteger a las empresas y a los trabajadores registrados que se verían más afectados por el cese de actividades. Para hacerlo, en marzo de 2020, prohibió los despidos, habilitó suspensiones temporales de trabajadores y garantizó el pago de, al menos, el 75% del salario. Unos días más tarde, el 1º de abril, adoptaría el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Por otro lado, estaban los que no contaban con vínculos laborales registrados o tenían fuentes de ingreso precarias. Para ellos, las autoridades organizaron la distribución de bolsones de comida y productos de higiene al tiempo que, el 23 de marzo del 2020, se promulgaba el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El IFE y el ATP no fueron las únicas medidas de asistencia. Sí se distinguen por haber sido las más tempranas y masivas. El IFE se asentaba, claro, en el antecedente de la Asignación Universal por Hijo (AUH)[1] y evocaba el proyecto de salario mínimo universal que desde hace años se discute en la Argentina y en el mundo. Su singularidad no deja por eso de ser superlativa. Se trataba de una transferencia monetaria no condicionada de 10.000 pesos por hogar, destinada a quienes no tenían ingresos, los tenían pero eran muy bajos y no registraban grandes consumos recientes ni patrimonios que los eximieran de una “situación de real necesidad”. Se realizaron tres transferencias, en abril, junio y agosto de 2020 y, en su ronda más generosa, el IFE alcanzó a casi nueve millones de personas.
El ATP, por su parte, reconocía un predecesor en el Programa de Reprogramación Productiva (REPRO), una estrategia creada en 2002 y reactivada en 2008 con el objetivo de subsidiar a empresas en crisis para evitar que se perdieran puestos de trabajo. Pero la complejidad y sobre todo la magnitud del ATP también resultan inéditas. Mientras en su momento el REPRO había alcanzado a poco más de cien mil trabajadores, la compensación salarial ofrecida por el ATP llegó, en su primera ronda, a casi dos millones y medio de trabajadores y prácticamente a 250.000 empresas. El salario complementario pagado por el Estado, por cierto, era solo una de las ayudas brindadas por el ATP: también se reducían y reprogramaban las contribuciones patronales, laborales y se ofrecían créditos a tasa preferencial.
La innovación fundamental del IFE y el ATP radicó sobre todo en que su celeridad y cobertura tuvieron lugar en el marco de un completo trastrocamiento de las rutinas burocráticas y de una apelación jamás vista a los registros y plataformas digitales del Estado nacional. Como relatan Pilar Arcidiácono y Luisina Perelmiter (2020), todas las agencias de atención al público migraron de sus ventanillas y mostradores a los celulares y computadoras de los agentes. De modo remoto, los funcionarios de las más diversas oficinas públicas intentaron dar continuidad a los trámites, minimizando los encuentros cara a cara. Esta desterritorialización de la acción estatal y su inscripción en herramientas digitales neutralizó en cierto punto la importancia de la cercanía a las agencias públicas, permitiendo que, a través de internet primero y de cuentas bancarias o transferencias canalizadas por el Correo Argentino después, los fondos provistos por el Estado nacional fluyeran a los parajes más distantes del territorio nacional.
Claro que las distintas empresas y hogares no estaban igualmente expuestos a los riesgos y reacomodamientos de la pandemia, ni tampoco equipados en forma equivalente para responder a esta mano tendida por el Estado. Mientras algunos actuaron con experticia y rapidez, con la única suspicacia de evitar dar a las autoridades más información de la que era de su conveniencia, otros intentaban acercarse por primera vez a una operatoria digital y a una infraestructura bancaria de la que habían estado hasta entonces completamente excluidos.
Así, incluso en una etapa histórica en la cual los dispositivos técnicos adquirieron una centralidad mayúscula, la pandemia siguió revelando la importancia de las personas que ofician como mediadores del Estado, tanto en sus distintos niveles como en los grupos heterogéneos que componen la sociedad. Los vecinos que ayudaron a sus pares, los militantes que repartieron comida, los sacerdotes que ofrecieron el patio de iglesias para organizar el empadronamiento en la asistencia pública, los trabajadores sociales que fueron, casa por casa, informando a las familias, los contadores que facilitaron información, los delegados sindicales que denunciaron abusos, los representantes sectoriales que intervinieron en nombre de sus asociados…En medio del aislamiento y el distanciamiento social, en un contexto de digitalización de los trámites para obtener ayuda, los lazos sociales entre los argentinos no perdieron vitalidad ni importancia.
La experiencia de la pandemia en clave federal
Tantas veces la mirada nacional se confunde con la del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, en tiempos de virtualización, el riesgo sería creer que hubo una sola experiencia de la pandemia y de las políticas de asistencia llamadas a contrarrestarla. Es innegable que el IFE y el ATP fueron medidas que alcanzaron a hogares y empresas argentinas en todo el territorio. No obstante, cuando se las mira de cerca, la importancia relativa de estas medidas a nivel provincial revela la diversa composición social y económica de las unidades políticas del país. Mientras la proporción de población de entre 18 y 65 años alcanzada por el IFE fue mayor (alrededor del 40%) en las provincias del norte, no llegó al 20% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ni al 25% en la Patagonia.[2] Sin ser exactas, las proporciones se condicen con la magnitud diferencial de los hogares pobres que residen en los dos extremos del territorio nacional. Algo semejante ocurre con el ATP. Miradas en términos absolutos, más de la mitad de las compañías beneficiadas se localizaban en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, un 17% sumando a Córdoba y Santa Fe, con porcentajes irrisorios en Tierra del Fuego, Formosa o La Rioja.[3] Si se tiene en cuenta la magnitud productiva de las provincias, se pone en evidencia que la cobertura del salario complementario fue relativamente mayor en aquellas donde la cantidad de unidades productivas y trabajadores formalizados es más elevada. Cruzando diversa información estadística, concluimos que, mientras el ATP alcanzó a casi el 70% de las empresas privadas radicadas en la CABA, a más del 50% en la provincia del mismo nombre, no llegó al 40% en Chaco o La Pampa.[4]
Expresión de la magnitud, de la densidad poblacional y económica de sus territorios, estas diferencias iluminan que el fenómeno urbano tiene significados muy distintos en la Argentina. Es sabido que la pandemia supuso particular peligro en espacios de mayor densidad poblacional. No obstante, que más del 90% de la población argentina resida en ciudades (Prévôt-Schapira y Velut, 2016: 61) oculta experiencias muy diversas. Aunque las aglomeraciones intermedias –de 50.000 habitantes o más, excluyendo el AMBA– crecieron mucho en los últimos cincuenta años (Vapñarsky, 1995), su diversidad sigue siendo manifiesta. No es lo mismo residir en el AMBA (con la disparidad que presenta la ciudad y su cono urbano próximo) que en los tejidos urbanos que contienen y rodean a ciudades como Córdoba, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Resistencia, Santa Fe, Santa Rosa o San Miguel de Tucumán.
Son estos los conglomerados urbanos que estudiamos, que presentan condiciones sociodemográficas, económicas, políticas diversas y que conocieron además ritmos distintos de expansión del virus y de las medidas de aislamiento y distanciamiento social. En efecto, además de distribuirse en distintos puntos del territorio nacional, los hay entre ellos relativamente pequeños (por ejemplo, Comodoro Rivadavia), otros particularmente populosos (AMBA), regiones con una importancia fundamental de las actividades industriales (Córdoba o el AMBA) y otras donde las actividades agropecuarias, extractivas o turísticas resultan preponderantes (Santa Rosa, Comodoro Rivadavia o Mendoza). A la vez, existen jurisdicciones donde los gobiernos municipales, provinciales y nacionales tenían, al momento de la pandemia, el mismo color político (como en los municipios de San Martín, Malvinas Argentinas, Santa Rosa o Resistencia), y otras donde se observaban combinatorias diversas: en Mendoza, por ejemplo, tanto el gobierno provincial como la mayoría de los municipales estaban gestionados por un frente opositor a las autoridades nacionales, mientras en Santa Fe y San Miguel de Tucumán los municipios tenían un signo político distinto al de la administración nacional y provincial.
Sobre este conjunto que nos permitía aproximarnos a cierta diversidad del país, las estadísticas y registros públicos nos ofrecieron una primera medida del impacto socioeconómico de la crisis. A ellas recurrimos para elaborar un diagnóstico de las actividades, unidades productivas, hogares y poblaciones más afectadas.[5] En la totalidad de los casos, la pandemia profundizó la delicada situación previa, aunque no todos los sectores y ramas productivas fueron afectadas por igual. Como era de esperar, la estructura productiva de cada provincia condicionó el impacto. Sin embargo, en la medida en que, en todas ellas, es el sector de servicios el que más emplea a la población, observamos numerosas similitudes. Aunque su peso fuera diferente, en todos los aglomerados fueron las empresas turísticas, culturales, los proveedores de bienes o servicios no indispensables quienes se vieron más perjudicados y hasta interrumpidos. Entre ellos, las empresas y los trabajadores con mayor grado de informalidad resultaron las primeras víctimas de la interrupción de los intercambios económicos y comerciales. En la medida en que toda la sociedad conoció un proceso de retracción y empobrecimiento, aumentó el número de los hogares pobres e indigentes. Fueron también las poblaciones históricamente fragilizadas las que quedaron fuera de las actividades laborales y sin percibir ingresos. En San Miguel de Tucumán, en Malvinas Argentinas, en gran Mendoza o en Comodoro Rivadavia, la crisis se abatió con particular virulencia sobre los sectores informales, las mujeres y los jóvenes.
Aunque la iniciativa de la presidencia, y con ella la presencia del Estado nacional, se afirmó en los primeros meses de la pandemia, éramos conscientes de que, si el territorio no puede formularse en singular en la Argentina, tampoco es ya posible dotar de uniformidad y coherencia a las autoridades institucionales y políticas. Como otros acontecimientos, la pandemia ofrecía la ocasión para asomarse a las complejidades del federalismo argentino y para preguntarse cuál había sido, en estos momentos críticos, la distribución federal del trabajo asistencial. Mientras documentábamos el modo en que el gobierno nacional había ofrecido fondos líquidos a empresas y hogares de todo el país, nos sumergimos en archivos oficiales y material periodístico para desentrañar la manera en que las provincias y los municipios habían actuado ante la pandemia.[6] A través del análisis de casi 600 iniciativas, concluimos que los gobiernos subnacionales habían operado tanto habilitando “ahorros” como reforzando la asistencia próxima.
Entre las estadísticas y las iniciativas oficiales se situaba la experiencia de millones de argentinos que tramitaron, con mayor o menor éxito, la ayuda estatal. Fuimos a su encuentro para conocer su situación en marzo de 2020 y las transformaciones que introdujo en su vida el decreto del aislamiento y el consiguiente trastrocamiento de las actividades laborales y sociales. En barrios populares de Santa Fe, en un jardín maternal de Comodoro Rivadavia, en pequeños talleres de San Martín o en una familia de comerciantes en Resistencia, escuchamos el relato del día en que recibieron el discurso presidencial y su vida mutó.
Para acercanos a esa experiencia de tramitación, acceso y uso del IFE y el ATP no nos interesamos solo en los beneficiarios y los (pocos) que habían sido rechazados. Los facilitadores formales e informales de la asistencia pública (a quienes llamamos “mediadores”) fueron grandes lazarillos de nuestro estudio. En la medida en que estas personas habían colaborado con una amplia diversidad de hogares y empresas, cada uno atesoraba el conocimiento de una multiplicidad de casos, conocía anécdotas reveladoras y permitía precisar dificultades recurrentes así como identificar las estrategias adoptadas para solucionarlas. Los relatos de los mediadores contribuían a confirmar regularidades mientras profundizábamos en las experiencias de los beneficiarios y esperábamos los números oficiales.
En relación con el IFE, si bien el perfil de los perceptores fue amplio y presentó una diversidad de situaciones socioeconómicas, ubicación, cantidad y composición de los hogares, su mayoría (62%) eran trabajadores informales o estaban desempleados. La implementación de esta política implicó la movilización de recursos informáticos y, en algunos casos, la intervención de mediadores humanos resultó imprescindible para facilitar la inscripción. La centralidad del sistema informático de la Anses exigió, y por lo tanto propició, cierto grado de alfabetización digital de las poblaciones vulnerables. Al tiempo que el IFE ponía en evidencia la desconexión de muchos beneficiarios del sistema bancario, forzaba un proceso inédito de bancarización.
Para la implementación del ATP también se destaca la intervención de mediadores, muy especialmente los contadores, que fueron los principales operadores de la inscripción en la página de la AFIP. A diferencia del IFE, el ATP sufrió modificaciones en sus sucesivas rondas para dirigirlo a las empresas y trabajadores más necesitados. El requisito de ciertos niveles máximos de facturación interanual resultó claro y ofició como una (auto)exclusión automática del beneficio.
El proyecto y el libro
Este libro no solo aborda una experiencia singular, es también resultado de un trabajo académico infrecuente. La Argentina adolece de cierto desencuentro entre docencia e investigación. La vocación masiva y profesionalizante de las universidades se contrapone a un conjunto de centros financiados por el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica (Conicet). Aunque ambas actividades conocieron una notable expansión a comienzos del siglo XXI,[7] el creciente interés y la inyección de recursos no alcanzaron para quebrar la dualidad del campo académico argentino: siguieron conviviendo dos mundos distintos con pocos intercambios y pasarelas. Estas lógicas (dislocadas) de producción y transmisión de conocimiento perjudican sobre todo a las provincias.[8] En el caso de las ciencias sociales y humanidades, sus especialistas tienden a publicar en libros o revistas locales con muy poca circulación en el resto del país. Como concluye Piovani (2015: 85-86): “En la mayoría de los casos los equipos han investigado de manera relativamente aislada, sin lograr el desarrollo de mecanismos sinérgicos capaces de poner en relación a expertos de diversos ámbitos institucionales y a instituciones de diferentes zonas geográficas del país”.
Sobre la base de este diagnóstico, surgió en 2009 el Consejo Nacional de Decanos en Ciencias Sociales (Condesoc), y poco más tarde el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (Pisac). Con la representación de las principales autoridades de las facultades o unidades académicas dependientes de las universidades nacionales y dedicadas a carreras tales como Comunicación Social, Ciencia Política, Sociología y Trabajo Social, se generó un espacio de reconocimiento mutuo, en pos del fortalecimiento del intercambio universitario y la realización de actividades académicas conjuntas.[9]
Frente a la pandemia, con apoyo de este Consejo, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación lanzó la convocatoria Pisac Covid-19, de la cual esta obra es tributaria.[10] El llamado supuso un conjunto de condiciones excepcionales. La primera era la conformación de equipos interdisciplinarios con la representación de al menos seis centros de investigación ubicados en puntos distintos del territorio nacional. La segunda, la producción de bases de datos y conocimientos en áreas definidas como prioritarias para contribuir a la elaboración y mejora de las políticas públicas. La tercera, la posibilidad de contar, en tiempo y forma, con los recursos necesarios para cumplir con los objetivos planteados. En condiciones sanitarias excepcionales, bajo una convocatoria inédita, se desplegó entre febrero de 2020 y mayo de 2022 la investigación que dio lugar a este libro.[11]
Como otras modalidades de organización social, los equipos de investigación revisten formas distintas. Pueden ser una agregación de esfuerzos individuales dispersos (donde cada objetivo y su rendición queda a cargo de una persona), la combinación de un pequeño grupo que dirige y equipos subcontratados con un fin preestablecido (por ejemplo, consultoras externas encargadas de la recolección de la información) o pueden constituir un trabajo gestado y desplegado de manera conjunta. Nuestro proyecto adoptó esta última modalidad de trabajo con la doble vocación de integrar y formar a jóvenes estudiantes y graduados en ciencias sociales y de producir conocimiento de calidad.
La composición del equipo y las condiciones en que se desplegó el trabajo revelan la magnitud de la tarea. Diez centros de estudio distribuidos en ocho aglomerados del país integraron a casi ciento cincuenta miembros, de al menos tres generaciones de profesionales, con carreras de grado y posgrado tan diversas como economía, trabajo social, comunicación, historia, ciencia política, antropología y sociología. Cada equipo local estuvo dirigido por un investigador de experiencia acompañado de un conjunto de responsables por objetivo. Aunque los economistas tendieron a concentrarse en el análisis cuantitativo y los trabajadores sociales en la realización y el análisis de las entrevistas, el proyecto intentó propiciar un diálogo entre las disciplinas que construyera conocimiento de manera colaborativa. En activo intercambio durante meses, a través de plataformas digitales, el equipo solo pudo encontrarse cara a cara una vez.
No todos sus miembros, ni siquiera aquellos que cumplieron roles trascendentes, pudieron participar de esta obra. Quienes lo hicieron, enfrentaron un doble esfuerzo: por un lado, el de inscribir el análisis de los fenómenos ocurridos durante la pandemia en una perspectiva de mediano plazo susceptible de hacerlos inteligibles a la luz de problemáticas más amplias y de identificar continuidades y rupturas. Por el otro, muchos autores aceptaron la desafiante invitación de escribir junto con otros especialistas ubicados en puntos distantes del país. El resultado es una aproximación a un momento de excepción para la Argentina y el mundo, analizado a partir de una diversidad de ángulos y, a la vez, con una perspectiva convergente.
Al considerar un fenómeno de alcance planetario, no hay mejor manera de conjurar cierto provincianismo en el análisis de la política argentina que la comparación. A desentrañar la magnitud y el carácter de las políticas de asistencia pública implementadas por el país se destina precisamente el capítulo de Pablo Nemiña, Julieta Almada y Pablo Gordon Daluz. A través de la consideración detallada de la información provista por una diversidad de organismos internacionales, los autores se preguntan por el esfuerzo fiscal de países centrales y en vías de desarrollo, así como por las características y el alcance de las principales políticas socioeconómicas implementadas. Los autores subrayan el carácter dual de las iniciativas (destinadas al sector formal e informal), la concentración de las medidas en el primer año de la pandemia y la correspondencia de los recursos invertidos por la Argentina con el volumen que movilizaron países de riqueza semejante.
Tras estas grandes comparaciones internacionales, Mariana Gené nos invita a asomarnos a la intimidad del pequeño equipo que tuvo a su cargo la elaboración del IFE y el ATP. Gracias al testimonio de los principales protagonistas, la autora logra reconstruir tanto las incertidumbres y desafíos de la hora como la singular concentración de atribuciones en la vicejefatura de Gabinete y un conjunto acotado de ministerios y agencias clave. Acompañando la vertiginosidad de los acontecimientos, presenta las alternativas consideradas y los argumentos que respaldaron las medidas implementadas, las relaciones dentro y fuera del equipo y las capacidades e impotencias de la presidencia ante un problema apremiante.
De los despachos oficiales nos dirigimos luego a la particular experiencia de implementación del IFE en los sectores populares más vulnerables. Ahí donde el diseño técnico y muchos discursos apocalípticos tienden a subrayar el imperio de las pantallas sobre toda relación personal, Pilar Arcidiácono y Luisina Perelmiter ponen en evidencia la intervención crucial de los intermediarios. Muestran así las particularidades que adquirió el confinamiento y, sobre todo, el empadronamiento en las medidas de asistencia para los ciudadanos más pobres. Es en las plazas de los municipios, los patios de las Iglesias, las calles de los barrios de emergencia donde hay que ir a buscar ese contacto humano que permitió que los trámites se completaran y que el acceso a la ayuda fuera posible. En su análisis, se subraya la flexibilidad de los funcionarios y la desindividualización de los dispositivos digitales. La experiencia movilizada y colectiva de lo popular se afirma en la presentación de las autoras como un fundamento de la llegada del Estado a sus ciudadanos más débiles.
Para las empresas, no solo existieron el ATP y sus créditos, sino también la generosidad de los préstamos bancarios. La contribución de Andrea Lluch y Virginia Mellado tiene la capacidad de despertar atención sobre uno de los temas más importantes y menos analizados de la pandemia: la financiación a las empresas por medio de créditos a tasas preferenciales. Elucidando a la vez las particularidades del sistema bancario argentino, las autoras recorren las medidas de financiamiento al sector privado promovidas por el Banco Central, el Ministerio de Desarrollo Productivo y los grandes bancos públicos nacionales y provinciales. Al hacerlo, identifican los cambios de enfoque de las políticas crediticias durante el 2020 y las oportunidades y riesgos que este activismo público significó para las entidades privadas y los tomadores de préstamos.
Atentas a las potencialidades y riesgos que entrañó la virtualización de los lazos entre el Estado nacional y la sociedad, Claudia Daniel y Mariana Heredia se interesan por el lugar de las plataformas digitales en la distribución de ayuda pública. Preguntándose por las novedades que instituyen las nuevas tecnologías, pero sin olvidar ciertos aspectos persistentes de la administración de la ayuda estatal, las autoras analizan la compleja traducción de los valores inscriptos en las normas en el conjunto de aplicativos y algoritmos que procesaron de manera automática y centralizada los millones de solicitudes elevadas por los hogares y empresas argentinas. El análisis de los registros y portales digitales y de la acción de los representantes sectoriales, autoridades y beneficiarios, les permite evidenciar las implicancias políticas diversas que tuvo la virtualización del IFE y el ATP.
Pero estas dos medidas estuvieron lejos de agotar las iniciativas del Estado argentino frente a la crisis: como en otras políticas públicas, provincias y municipios tuvieron también una intervención destacada en la pandemia. Movilizando las 600 políticas identificadas en la base de datos construida por el proyecto, Vilma Paura, Juan Ignacio Staricco y Nadia Tuchsznaider se preguntan por el modo en que gobernadores e intendentes dieron respuesta al impacto socioeconómico de la pandemia sobre sus poblaciones. Detallan con minuciosidad el modo en que introdujeron exenciones o postergaciones en el pago de impuestos, flexibilizaciones en ciertas reglamentaciones o incluso algunas heterodoxias para asistir a los más vulnerables. Aunque manifiestan que no existió una coordinación explícita, concluyen que en los hechos puede observarse una particular división federal del trabajo asistencial.
El activismo estatal considerado en los capítulos anteriores no puede soslayar que el impacto económico y social de la pandemia fue mayúsculo y se sumó a una tendencia crítica que llevaba varios años. Gracias a la movilización de distintas fuentes de datos estadísticos, Beatriz Álvarez, Ayelén Flores y Federico Reche miden la magnitud del choque en los distintos aglomerados, sectores económicos, empresas, hogares y poblaciones del país.
Será tiempo entonces para que Marina Dossi y Jimena Caravaca profundicen en la situación de las empresas y el modo en que sus dueños y trabajadores se enfrentaron a la paralización de muchas actividades económicas y la extensión de la ayuda pública. Las autoras analizan con detalle la situación de distintos sectores y empresas en los aglomerados del país, documentando cómo las más pequeñas, concentradas en los servicios y el comercio, fueron las más perjudicadas. Sobresale de su análisis la tensión que produjo el ATP entre los beneficiarios: mientras para los dueños se trataba de una medida tendiente a sostener el empleo y garantizar la prohibición de los despidos, para muchos trabajadores era una asistencia a las empresas que, en caso de continuar con sus tareas, los perjudicaba por los cobros escalonados y la imposibilidad de comprar dólares.
Igual de novedosa era, para muchos hogares de clase media, la posibilidad de tramitar la asistencia estatal. Gabriel Obradovich, Fabiana Leoni y Susana Vidoz se adentran en los testimonios de muchos argentinos vulnerabilizados que recibieron por primera vez dinero de las arcas públicas. Tras una consideración apasionante sobre la situación de las clases medias en un país donde se fueron precarizando sus trabajos, erosionando sus ingresos y privatizando su bienestar, los autores presentan las ambigüedades que supone pedir ayuda para un grupo social que denuesta a los receptores de planes en los sectores populares. Entre la solidaridad, la impugnación y el reconocimiento, los beneficiarios de clase media expresan en estas páginas su particular condición en la estructura social argentina.
Los conflictos morales y las disputas por el merecimiento no se limitan al IFE ni a los sectores medios. Betzabé Policastro y Graciela del Río se interesan en el modo en que empresarios, trabajadores y ciudadanos definieron si tenían o no derecho a solicitar la ayuda pública, y qué era razonable hacer con ella. En un recorrido por la reflexión en voz alta de quienes atravesaron esta experiencia de urgencia, las autoras detallan cómo estas personas justificaban su propia necesidad y juzgaban a otras ubicadas en posiciones sociales distintas.
Agradecimientos
Este trabajo no hubiera sido posible sin la apuesta por las ciencias sociales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. La voluntad estratégica de Fernando Peirano y la diligencia de Guido Giorgi y Catalina Roig fueron determinantes para que esta singular experiencia de financiamiento público existiera y llegara a buen puerto.
Siete de los diez directores de nodos que llevaron adelante la investigación son autores de este libro. A Martín Armelino, María Florencia Gutiérrez y Silvia Morón, responsables respectivamente del nodo Malvinas Argentinas (AMBA), Tucumán y Córdoba, que tanto aportaron al trabajo colectivo y que por distintas razones no pudieron participar del libro, nuestro sincero agradecimiento.
Algunos expertos en temas diversos nos acercaron con generosidad su tiempo y su saber. A Gabriela Benza, Sebastián Etchemendy, Horacio Cao, Lorena Poblete y Sebastián Pereyra, nuestra gratitud por aceptar la invitación de conversar con nosotros y transmitirnos su conocimiento. A Caty Galdeano y Federico Rubi, nuestro reconocimiento por la edición cuidadosa de esta obra. A Nicolás Sidicaro, por su intervención decisiva en la elaboración del tablero de políticas públicas, y a Nahuel Mercado Díaz por la desgrabación de gran parte de la información.
Sería imposible nombrar aquí a todos los investigadores, tesistas y estudiantes que participaron del relevamiento. Cada uno de ellos está mencionado en los cuadernillos publicados con los resultados de los aglomerados estudiados,[12] y cada uno merece nuestro agradecimiento por el compromiso en la coordinación, el análisis y la compilación de la información que se analiza en las páginas siguientes.
Los proyectos de investigación, como otras políticas públicas, necesitan mediadores. Contamos con la asistencia certera y amorosa de Yamila Sahakian en todas las cuestiones académicas y administrativas y con la orientación contable de Carla Campagnale. Sin ellas, tramitar el Pisac Covid-19 no hubiera sido posible.
Tras las ilusiones refundacionales que acompañaron el comienzo de la pandemia, hubo que aceptar que, como la ansiada vacuna, las complejidades de la intervención pública y la reversión de las desigualdades sociales no tenían soluciones inmediatas ni milagrosas. La experiencia del covid-19 reveló con contundencia todo lo que el Estado argentino puede y no puede hacer ante la emergencia. Puede actuar con compromiso, coordinación, creatividad y rapidez ante la urgencia. No puede, muchas veces, sostener sus logros, corregir sus defectos e inscribir la resolución de las crisis en una senda superadora. Los resultados de este proyecto indican que una forma de progresar sea tal vez reconocer lo que fuimos capaces de hacer y conservar algo de inteligencia y pasión para aprender de lo ocurrido, para proteger lo logrado y para comprometernos en perfeccionarlo.
Bibliografía
Arcidiácono, P. y Perelmiter, L. (2020), “Cien días que sacudieron al Estado”, Anfibia, 22 de junio, disponible en <revistaanfibia.com/ensayo/cien-dias-que-sacudieron-al-estado>.
Beigel, F. y Sorá, G. (2019), “Arduous institutionalization in Argentina’s SSH: Expansion, asymmetries and segmented circuits of recognition”, en Freck, C., Duller, M. y Karády, V. (eds.), Shaping Human Sciences Discipline. Institutional Developments in Europe and Beyond, Cham, Palgrave Macmillan, pp. 327-360, <doi.org/10.1007/978-973-319-392780-780_9>.
D’Alessandro, M. (2022), Ingreso Familiar de Emergencia. Una política pública a contrarreloj, Buenos Aires, Fundar, disponible en <www.fund.ar/wp-content/uploads/2022/08/Fundar_IFE_Una_politica_publica_contrarreloj.pdf>.
Piovani, J. (2015), “El programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea”, Sociedad, 34, pp. 85-105, disponible en <www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.9740/pr.9740.pdf>.
— (2022), “El Programa Pisac: claves de una experiencia inédita para las ciencias sociales en Argentina”, Ciencia, Tecnología y Política, 5(8), pp. 1-12, disponible en <www.revistas.unlp.edu.ar/CTyP>.
Prévôt-Schapira, M.-F. y Velut, S.(2016), “El sistema urbano y la metropolización”, en Kessler, G. (comp.), La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura, Buenos Aires, Siglo XXI - Osde, pp. 61-84.
Vapñarsky, C. (1995), “Primacía y macrocefalia en la Argentina. La transformación del sistema de asentamiento humano desde 1950”, Desarrollo Económico, 35(138), pp. 227-254.
[1] Creada en 2009, la AUH provee una suma mensual a cada hijo menor de edad de jefes de hogar desocupados, con trabajos informales o del sector doméstico que se comprometen a enviarlos a la escuela y completar sus controles de salud y su esquema de vacunación.
[2] Fuente: MTEySS (2021), Alcance de la Seguridad Social a Personas aportantes y beneficiarias. Tema especial: Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), p. 12. Recuperado de <www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ass-pab-03-marzo-2021_210416.pdf>.
[3] Elaboración propia sobre la base de <datos.gob.ar/dataset/produccion-asistencia-emergencia-al-trabajo-produccion-atp/archivo/produccion_d2b7f903-fb2a-4a66-8877-681cdce60a05>.
[4] Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, OEDE (MTEySS) y SIPA (AFIP), disponibles al 15/9/2021.
[5] Se procesaron datos a partir de diferentes indicadores y fuentes secundarias. Dentro de las principales, se destacan Producto Bruto Interno (PBI), Indec; Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), Indec; Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Indec; Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), MTySS; además de datos disponibles en dependencias estadísticas y ministeriales nacionales, provinciales y municipales. Se ha puesto a disposición pública (en el cuadernillo metodológico, uno de los diez que produjo la investigación) un compilado de bases complementarias por aglomerado.
[6] El relevamiento derivó en la construcción de una base de datos, con distintas herramientas de búsqueda y visualización de la información, de acceso público y, por ende, susceptible de ser empleada por otros interesados para ulteriores indagaciones. Las bases y el tablero de políticas públicas pueden consultarse en <www.argentina.gob.ar/bases-de-datos>.
[7] Los estudiantes en carreras universitarias de grado crecieron de manera sostenida desde el retorno a la democracia, mucho más en ciencias sociales que en humanidades. El número de investigadores en estas áreas empleados en Conicet eran 250 en 1983, y pasaron a ser más de 2000 en 2015 (Beigel y Sorá, 2019: 333).
[8] Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias de 2019, alrededor del 50% de los estudiantes en ciencias sociales y humanidades de universidades nacionales se agrupa en el AMBA. La concentración de los investigadores es más aguda: en el AMBA residen el 63% de los especialistas dedicados tiempo completo en Conicet a la investigación en esta área (Beigel y Sorá, 2019: 344).
[9] El detalle de sus objetivos puede consultarse en <www.codesoc.org/estatuto.htm>.
[10] Como sintetiza Piovani (2022: 7), la convocatoria despertó gran interés: se presentaron 90 proyectos con 800 nodos y cerca de 6700 investigadores de todo el país. Tras el proceso de evaluación, se seleccionaron 19 propuestas.
[11] Nos referimos al proyecto Pisac Covid-19 titulado “El sostén público a la supervivencia de hogares y unidades económicas en la urgencia. Iniciativas, mediaciones y alcances de la asistencia en perspectiva comparada”, dirigido por Mariana Heredia.
[12] El proyecto produjo diez cuadernillos: uno metodológico, uno nacional y ocho que retratan el impacto de la pandemia y las políticas adoptadas en cada uno de los aglomerados analizados. Esta información es de acceso público y está disponible en <www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/acciones-covid-19/pisac-covid-19/informes-y-publicaciones>.
Parte I
La política y las políticas
1. Argentina: el universalismo posible
Respuestas estatales comparadas frente a la crisis
Pablo Nemiña, Julieta Almada, Pablo Gordon Daluz[13]
El carácter global de la pandemia de coronavirus (covid-19) puso de relieve, una vez más, el lugar de las instituciones estatales como reguladoras de las relaciones sociales (Hui, 2020). En efecto, para reducir la propagación del virus la mayoría de los gobiernos tomaron medidas que paralizaron las actividades económicas y establecieron restricciones a la movilidad de las personas, siguiendo el ejemplo de los países asiáticos (Boyer y Gaudillière, 2021). En ese contexto, los Estados, las organizaciones multilaterales y las sociedades enfrentaron importantes desafíos: implementar medidas coordinadas a nivel nacional para controlar la expansión del virus y crear mecanismos de protección destinados a sostener el empleo, los ingresos y la producción.
Sin embargo, el impacto económico y social de este proceso ha sido desigual, entre otras cosas, porque la intervención estatal presentó diferencias ligadas a la posición ocupada por los países en el sistema mundial, los arreglos institucionales, la dinámica política, la situación fiscal, y las características sociohistóricas de las economías nacionales. Así, la crisis repercutió fuertemente en América Latina, dado que la región ingresó a este escenario con debilidades y brechas socioeconómicas históricas, un limitado margen fiscal, alta informalidad laboral, fuertes disparidades de productividad y alto endeudamiento; facetas de la desigualdad y la exclusión que la caracterizan (Benza y Kessler, 2020).