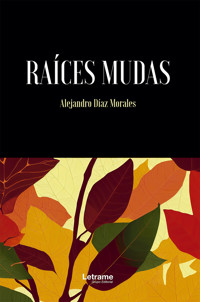
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La familia Montecinos se ha dedicado tradicionalmente al cultivo de la tierra. Desde que les alcanza la memoria han habitado un paisaje que, además, ha sido su modo de vida. Raíces mudas narra la historia de tres generaciones de esta familia durante las que la aparente estabilidad en la que han vivido se verá sacudida por los cambios de una sociedad en rápida evolución. El camino de los personajes abandonará la senda establecida, obligándoles a transformarse en un proceso de búsqueda de la identidad propia. De todo esto será testigo el árbol que crece frente a la casa de los Montecinos; pues esta historia se desarrolla, casi en su totalidad, bajo su sombra. Allí los personajes se reúnen, discuten o sueñan tratando de amarrar un destino que, a pesar de sus esfuerzos, se rebela y escapa libre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Alejandro Díaz
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz
Diseño de portada: Rubén García
Supervisión de corrección: Ana Castañeda
ISBN: 978-84-1181-018-0
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
Dedicado a mis padres, Alfonso y María del Carmen.
Su amor y entrega me han abierto el camino a la vida.
Prólogo
La familia Montecinos se ha dedicado tradicionalmente al cultivo de la tierra. Desde que les alcanza la memoria han habitado un paisaje que, además, ha sido su modo de vida.
Raíces mudas narra la historia de tres generaciones de esta familia, durante las cuales, la aparente estabilidad en la que han vivido, se verá sacudida por los cambios de una sociedad en rápida evolución. El camino de los personajes abandonará la senda establecida, obligándoles a transformarse en un proceso de búsqueda de la identidad propia.
De todo esto será testigo el árbol que crece frente a la casa de los Montecinos; pues esta historia se desarrolla, casi en su totalidad, bajo su sombra. Allí los personajes se reúnen, discuten o sueñan tratando de amarrar un destino que, a pesar de sus esfuerzos, se rebela y escapa libre; como una hoja arrancada por el viento revolotea por el aire.
Es verano y la familia sestea el sopor de las eras. Asomémonos al caserío donde casi cuatro décadas están a punto de trascurrir…
I Tormenta
El canto monótono de las chicharras inundaba el paisaje. Los campos, sofocados bajo el peso del sol, olían a tierra cálida y cereales maduros. Todo parecía inmóvil. Los árboles permanecían estáticos, las hierbas de los ribazos yacían lacias sin una brisa que las animara. Unas nubes densas se petrificaban sobre un cielo de un azul cansado. El sol iluminaba sus bordes con violencia pero no alcanzaba a atravesar sus entrañas grises que amenazaban lluvia.
Oculta en la aparente quietud se animaba una vida invisible. Las hormigas se afanaban frenéticas por el suelo; de vez en cuando, algún moscardón solitario atravesaba el aire con un zumbido grueso. Los pájaros saltaban entre las ramas y cruzaban el cielo rápidos y silenciosos.
Bajo un centenario castaño un escarabajo de extraños colores trepaba torpe y lentamente por la rama flexible de un joven almez. El brote trataba de despuntar entre la desordenada maleza que crecía a la sombra del inmenso castaño. Este se alzaba sobre un pequeño talud de poco más de un metro de altura que bordeaba un camino de tierra. Sus raíces se enterraban en el terreno bajo una sólida roca que afloraba al pie de su tronco.
Pocos pasos más adelante se podía ver el caserío de la familia Montecinos. La vivienda se separaba ligeramente de la vía dejando frente a ella una plazoleta protegida por la sombra del viejo árbol. Era una construcción antigua, de sencillas paredes encaladas y de dos plantas. Los tejados de cerámica árabe sobresalían en pequeños aleros bajo los que se veía algún nido de golondrina.
En la planta baja, un pequeño pórtico de dos arcos se adosaba a la fachada. Su volumen protegía a la entrada de la lluvia y en verano refrescaba con su sombra el interior. La cocina y la entrada daban a esta arcada y a su derecha se abría la ventana de la sala de estar.
En la planta alta se asomaban las ventanas de dos dormitorios y un vestíbulo; eran sencillas, no tenían balcones ni más adornos que unas pocas macetas en los alféizares. Hacia el lado del comedor una tapia alta prolongaba la fachada delimitando un amplio patio trasero al que se accedía por una cancela metálica. En su interior se adivinaban otras construcciones, secaderos, naves para material de labranza y almacenes.
Cruzando el camino, un arroyo discurría paralelo al sendero formando algunas pozas recogidas entre rocas redondeadas. En sus riberas de podían ver algunos restaños de aguas suaves inundados de una vegetación fresca que desafiaba el calor dominante.
Dentro del caserío la familia sesteaba abandonada a la soporífera quietud de la tarde.
Fuera, las nubes parecían despertar animadas por un viento lejano. Sus formas empezaron a evolucionar, se hinchaban y crecían. Sus sombras empezaron a extenderse oscureciendo la tierra en su avance. Un perro que jadeaba por el calor tumbado bajo el castaño alzó sus orejas puntiagudas y levantó la cabeza.
Más allá del arroyo se levantó una polvareda que avanzó rápidamente por las eras. El viento que arrastraba las nubes se desplazaba ahora furioso sobre la tierra azotando los sembrados y los árboles a su paso, levantando el polvo de la tierra reseca y barriendo las briznas doradas de los cereales.
Un golpe de aire, cálido y denso, alcanzó el viejo castaño. Un grupo de hojas que había amarilleado prematuramente se desprendió y esparció por la placeta. Un trueno quebró el espacio y las chicharras callaron por un momento, titubearon un poco para enseguida recuperar su canto aún con mayor intensidad. El perro se levantó perezosamente y, arrastrándose hasta el pórtico de la fachada, se volvió a tumbar con un bostezo.
Por la puerta de la casa asomó una niña apartando la tela que protegía la entrada de las moscas. Con la cara somnolienta miró al frente, hacia el árbol cuyas ramas aún se movían. Algunos frutos malogrados habían caído al suelo sin llegar a madurar. Más allá del árbol, el camino ascendía muy suavemente salpicado de olmos y álamos que crecían junto al arroyo. Poco más adelante el camino desaparecía doblando en un recodo. Allí una densa alameda se agrupaba junto a un remanso del arroyo. Se podía ver la lejana masa de hojas moverse nerviosamente con brillos verdes y blancos.
Una pesada gota cayó sobre el polvoriento camino con un ruido sordo y acolchado. La niña miró al cielo.
—¡Quique! ¡Tormenta! ¡Tormenta! —gritó animadamente hacia el interior de la casa.
Era una niña de unos diez años con una cara pequeña y redondeada, salpicada de algunas pecas casi imperceptibles. La nariz fina, terminaba en una pequeña bola. Los ojos oscuros y amplios eran ligeramente abultados sin llegar a ser saltones. Tenía unos párpados amplios, que no llegaban a abrirse del todo, rasgo que le daba un aspecto soñador.
Las gotas se espesaron para, inmediatamente, dar paso a un auténtico torrente de agua que se desató con furia tiñendo el paisaje de gris.
—¡Vamos, Quique! ¡Ven! —repitió la niña y salió corriendo hacia la plazoleta, llevaba solo unas chanclas y una braguita a modo de bañador. Saltaba y reía bajo una lluvia densa que, a pesar de su intensidad, no conseguía apagar del todo el calor de la tarde.
De la casa salió corriendo un niño.
—¡Espera, Laurita! ¡Que estaba dormido!
Enrique era el hermano de Laura y, aunque era un año mayor, su estatura era prácticamente la misma. Tenía un cuerpo más robusto que ella, con brazos y piernas algo más cortas. La cara era ovalada, similar a la de la hermana, pero con unos ojos castaños más vivaces. Cubría su cabeza perfectamente redonda un denso pelo negro, corto y un poco ensortijado. Del pelo sobresalían unas orejas puede que un poco más grandes de lo normal. Estas, junto con una boca también grande y sonriente, le daban un aspecto amigable.
Se soltó las chanclas de los pies de forma apresurada dejando una de ellas boca abajo y se puso a chapotear en el barro salpicando a su hermana. Esta había arrancado el tallo de una cola de liebre del ribazo del camino y le azotaba con el extremo plumoso de la hierba, empapado en agua, mientras él intentaba esquivar.
La madre salió al porche de la casa. Era una mujer pequeña y delgada. Llevaba un sencillo vestido estampado de flores azules. Su pelo castaño tenía los mismos reflejos cobrizos que el de su hija pero lo llevaba recogido en un moño. En su cara redonda destacaban las cejas que, en lugar de ser rectas se combaban hacia arriba enmarcando unos ojos pequeños y un poco almendrados.
—¡Niños! ¡Qué hacéis! Mirad cómo os estáis poniendo de barro —dijo con cierta indulgencia.
—Mamá, hace mucho calor, luego nos bañamos en la poza y nos lo quitamos —respondió Laura sin dejar de perseguir a su hermano.
—Id a enjuagaros y venid aquí, que voy a por unas toallas.
La madre entró en la casa justo cuando el aguacero se detuvo tan inesperadamente como había comenzado.
—Mira cómo tienes los pies de barro —dijo Enrique riéndose.
—Pues anda que tú...
Los niños, ya sin la diversión del agua se habían refugiado bajo el castaño. Las gotas del agua, engordadas en las hojas del árbol, caían pesadas y espesas como gotas de miel sobre la piel de los críos.
Laura se acercó a la roca que yacía al pie del árbol. Se subió a ella y extendió los brazos sosteniendo todavía el tallo de cola de liebre a modo de varita.
—Adora a la maga «Altina» o te convertiré en un oso peludo—dijo sin saber muy bien lo que decía recordando historias que les contaba Ambrosio, un amigo de la familia que vivía cerca.
Enrique se acercó sin hacerle caso. En la mano llevaba el extraño escarabajo de colores tornasolados que había recogido del tallo del almez.
—Mira qué bonito.
—¡Ah, quita eso!
Laura bajó de la roca de un salto con un gesto de repugnancia. El escarabajo abrió sus alas y, tras frotarlas un poco, salió volando y se perdió en la copa del castaño.
—Niños, ¿todavía así? ¡Vamos!
La madre esperaba bajo el porche con unas toallas colgando del brazo.
Los hermanos recogieron sus chanclas y salieron corriendo camino arriba donde el arroyo trazaba una suave curva y formaba un remanso rodeado de álamos esbeltos y elegantes. Iban a enjuagarse en la poza antes de que su madre los secara para continuar sus juegos.
A Nicolás le gustaba sentarse por las tardes en la piedra bajo el castaño. Allí descansaba de la jornada y se relajaba mirando el paisaje. A menudo, recibía la visita de algún vecino y se montaba una tertulia improvisada.
Estar ahí sentado, en la misma piedra y bajo el mismo árbol donde, años antes, solía hacerlo su padre, le hacía sentir cierto orgullo, mezcla de respeto y responsabilidad. Le gustaba fantasear con que su hijo Enrique, cuando él ya no estuviera, se sentaría allí también con su familia y continuaría trabajando esas tierras que le rodeaban y que habían sido el sustento de generaciones.
Nicolás era un hombre no muy alto, de complexión recia y rasgos angulosos. En su cara se marcaban los mentones y los pómulos. Los ojos, pequeños pero con una mirada fuerte, se hundían ligeramente. Las cejas gruesas y la boca fina marcaban trazos horizontales en su cara cuadrada. La complejidad geométrica de su cara no había sido heredada por sus hijos Laura y Enrique. La naturaleza, en este caso, había optado por las formas más redondeadas de la parte materna.
Después del aguacero el ambiente se había impregnado con el olor a tierra húmeda. Nicolás miraba más allá del camino y del arroyo, donde las eras iban descendiendo gradualmente en una amplia perspectiva. En la lejanía unas lomas suaves mantenían su vegetación autóctona de quejigos y encinas que se recortaban como islas entre los campos de labranza. Estos se extendían hasta allá donde el monte, rocoso y agreste, hacía inviable el cultivo. Las nubes que habían cegado el sol se retiraban ahora dejando algunos claros por los que se descolgaba el astro rabioso y cristalino. Sus rayos formaban estelas brillantes que atravesaban el aire como inmensas cortinas de luz. Con el movimiento de las nubes, Intensos claroscuros se desplazaban sobre la tierra.
La piedra en la que se sentaba Nicolás estaba cálida a pesar de la lluvia. La superficie se había secado con rapidez; a excepción de las dos huellas de barro de Laura. Su padre reparó en ellas. Le hizo gracia ver las marcas de los piececitos y, erróneamente, se imaginó que eran las de su hijo, quizá porque en ese momento estaba pensando en él. Cogió la navaja que siempre llevaba en el bolsillo y se puso distraídamente a perfilar en la piedra las dos marcas de barro.
En esto estaba cuando vio que alguien se acercaba camino abajo más allá del caserío. Reconoció la figura algo encorvada de su vecino Juan. Lo apodaban «el Alcayata» porque su espalda se había ido doblando hacia abajo con los años. Juan había sido amigo de su padre y era bastante mayor que él pero, a pesar de la diferencia de edad, habían continuado el trato y mantenido la costumbre de pasar algunas tardes a la sombra del castaño. Su mujer había fallecido y sus cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres, vivían en diferentes sitios y lo visitaban de vez en cuando. Juan vivía ahora solo y se resistía a abandonar su casa a pesar de la insistencia de sus hijos.
—Buenas tardes —dijo Nicolás.
—Buenas... Y aguadas.
En ese momento salían Enrique y Laura de la casa, ya secos y cambiados, con pantalón corto, camiseta y zapatillas.
—¡Hola, Juan! Papá, vamos a ver a Ambrosio.
Y, sin esperar respuesta, se dirigieron corriendo al patio de la casa al que entraron por el portón lateral que se usaba para el tractor.
La madre, después de arreglar a los críos, salía para reunirse con Nicolás. En la mano llevaba una sencilla silla de madera para sentarse.
—¡Ah! Hola Juan, no sabía que estabas aquí. Toma, siéntate por favor —dijo tendiéndole la silla
—Buenas tardes, doña Aurora. Gracias. Pues, ya ve que venía a ver si su marido de usted me echaba una mano, que resulta que debo tener unas tejas rotas que me están dando agua.
Los niños salieron del patio montados en sendas bicicletas dejando el portón abierto detrás de ellos.
—¡Niños, tened cuidado! Ya sabéis que no queremos que vayáis por las sendas de la serranía, y no deis demasiado la lata a Ambrosio...¡Y no volváis tarde! —La madre dijo esto último alzando la voz porque las bicicletas se alejaban ya camino abajo.
En esa dirección, el sendero avanzaba entre los campos sembrados de cereales y girasoles; próximas al arroyo se podían ver algunas huertas diseminadas aquí y allá. Más adelante el camino cruzaba el cauce, descendía hacia el noreste junto a unas alamedas, y continuaba serpenteando perdiéndose en la lejanía. Hacia el norte el valle se cerraba con una serranía que comenzaba con unos collados modestos; poco a poco se iban trasformado en riscos más y más escarpados, hasta convertirse en farallones que se levantaban desafiantes, mostrando la roca fragmentada y salpicada de zarzas y espinos.
La pequeña pareja ya tenía su ruta pensada. Primero fueron a lo que ellos llamaban «su escondite», un rincón oculto entre encinas y riscos en la falda de la serranía cercana. Sabían que sus padres no querían que merodearan por la sierra, de forma que los hermanos lo mantenían en secreto. Les gustaba subir hasta allí para fantasear, jugar y pasar el rato. Ese rincón apartado tenía para ellos el atractivo excitante de lo oculto. Sin saber muy bien por qué, los niños se sentían transformados, tocados por la magia del lugar, por la sensación misteriosa, y un tanto intimidante, de la naturaleza virgen.
Desde allí podían ver el valle y el camino que lo atravesaba. Se vislumbraba el castaño que crecía junto a su casa y, algo más lejos, hacia el suroeste, se adivinaba el pueblo cercano.
Dejaron las bicicletas y entraron al escondite que no era más que una pequeña depresión del terreno a la que se accedía por un hueco entre una encina y unas zarzas. Dentro, la encina formaba un techo bajo. Los niños podían entrar de pie pero un adulto habría tenido que agacharse. Hacia un lado una roca hacía las veces de pared y ocupaba también parte del suelo. El frente daba a un cortado rocoso que descendía abruptamente inundado de zarzas, jaras y aulagas.
—Traje los botes con tierra y agua.
Enrique sacó de los bolsillos del pantalón sus pequeños botes de vidrio, uno con agua y otro con tierra.
Laura sacó de debajo de una zarza una bolsa
—Ten cuidado, no te pinches.
—Mira, suerte que lo guardamos en la bolsa, no se ha mojado —dijo mientras sacaba de ella unos tablones de madera.
En uno había, colocados en filas, una especie de pequeños ladrillos de barro seco. En el otro se había dibujado con lápiz un laberinto. Sobre parte de los trazos se habían colocado los diminutos adobes a modo de paredes de forma que el laberinto se había levantado ya casi en su mitad.
Enrique había empezado a hacer la mezcla de tierra y agua en un recipiente de plástico que había en la bolsa. Removía meticulosamente con un palito, añadía agua muy poco a poco y continuaba mezclando concentrado en la tarea; se esmeraba en el trabajo, le gustaba mostrar a su hermana el interés que se tomaba en sus ideas. En realidad, la mayoría de sus juegos eran idea de su hermana que, normalmente, era más ocurrente. A pesar de ser el hermano mayor, adoptaba gustoso el rol que se le asignaba en estos inventos y aportaba entusiasta sus propias ideas.
—¿Crees que la hormiga encontrará la salida? He pensado que podemos taparlo con el mallazo de un tamiz que hay roto en el patio.
—¡Qué buena idea! Funcionará mejor que un plástico y se puede ver a través.
Laura separaba del madero los muritos de barro seco con cuidado de no romperlos.
Luego se pondrían entre los dos a pegarlos en la tabla siguiendo el dibujo del laberinto y usando la mezcla que estaba preparando su hermano.
Despegaba los adobes con suaves golpecitos en el madero. Algunos saltaban fácilmente. Otros, que se habían quedado más pegados, se rompían, pero no importaba, tenían todo el tiempo del mundo.
Se sentía orgullosa al ver el laberinto a medio levantar con el trabajo de ambos. «Quedará muy bonito cuando esté acabado», se decía mientras lo imaginaba ya terminado. En realidad ella no había pensado en poner una hormiga dentro, simplemente le atraía su forma y la idea de construirlo, pero la ocurrencia de su hermano le hizo gracia. «Al fin y al cabo, ya que lo hacemos, ¿por qué no usarlo?».
Los dos hermanos continuaron con su invento un rato, colocaron las piezas secas y dejaron otras preparadas secándose.
Después cogieron de nuevo las bicicletas y bajaron del cerro hacia la casa de Ambrosio.
Cuando salieron del «escondite» ya casi no quedaba ni rastro de la tormenta, salvo por algún charco aislado. El suelo volvía a estar polvoriento y cálido. El sol se había sacudido las nubes y reinaba de nuevo sin estorbos.
Aurora esperaba sentada bajo el castaño a que volviesen los niños. Había improvisado una mesa con algo para picar porque Nicolás y Juan volverían después de haber echado un vistazo a las goteras.
La tarde decaía. El sol empezaba a descender por detrás del árbol. Las hojas se encendían como fanales de papel verde y sus sombras se movían sobre el camino hasta el arroyo. El aire se refrescaba al pasar sobre el cauce, suavizando la tarde y trayendo el rumor de los álamos lejanos.
Aurora se impacientaba. Los niños volvían a hacerse los remolones. Sabía que estarían cerca, visitando a Ambrosio pero, cuando se acercaba la noche, no podía evitar sentirse un poco inquieta hasta que regresaban.
Repasaba mentalmente las tareas del día, cosas por hacer, mil pequeños detalles domésticos. Aurora era la segunda mujer de Nicolás. La primera había fallecido muy joven, al poco de casarse y no habían tenido niños.
Él empezó a pretenderla algunos años después. Al principio la relación no era bien vista por las familias. Él era diez años mayor que ella. Sin embargo terminó por enamorarse de ese hombre trabajador y honrado cuyo gran deseo siempre había sido formar una familia y criar a sus hijos en estas tierras que también lo criaron a él. Su firmeza de carácter y la claridad con que Nicolás planteaba sus objetivos habían ejercido sobre ella una fascinación que había terminado por convertirse en atracción.
Además, su noviazgo coincidió con una época desgraciada en la que sus hermanos se desangraban en una lucha por la herencia de sus padres. Aurora tenía cuatro hermanos y todos le llevaban bastantes años; según decían ella había sido una especie de “accidente” de sus padres. Sus hermanos la querían, pero no la tenían muy en cuenta para asuntos serios. Ella había aprendido a vivir entre los espacios dejados por ellos. Como una hierba que crece en las grietas de una piedra, se acostumbró a habitar entre las fisuras que dejaban sus hermanos. Las circunstancias la hicieron flexible como un junco y amplia como un horizonte; pero fue con Nicolás con quien empezó a sentirse centro en lugar de periferia.
Ya se escuchaba por el camino el rodar de las bicicletas. Los niños volvían en silencio, quizá cansados del día, quizá algo sobrecogidos por la sobria quietud con que el atardecer vestía los campos y por las crecientes sombras del crepúsculo.
Cuando llegaron se pusieron a contarle lo que habían estado haciendo en casa de Ambrosio, omitiendo la visita a su escondite secreto.
El vecino Ambrosio era invidente, aunque sus padres probablemente nunca llegaron a saberlo porque lo abandonaron recién nacido en el banco de una iglesia. Los salesianos se hicieron cargo del niño que fue criado en un internado hasta que cumplió los veinte años, edad a la que tuvo que abandonarlo. Desde entonces había vivido más o menos de la caridad y con la ayuda de los vecinos en los diversos sitios por los que había pasado.
Ambrosio debía contar en torno a los cuarenta años y vivía en una pequeña casa que pertenecía a terrenos de la parroquia. El párroco del pueblo, amigo suyo, le había dejado vivir allí sin renta a cambio de que mantuviera la casa en condiciones.
Aurora estaba hablando con sus hijos cuando vio llegar a Nicolás y Juan. Habían terminado de hacer un pequeño apaño en el tejado. Juan traía una linterna en su mano; sabía que volvería a su casa ya entrada la noche.
—Niños, os hemos visto pasar con las bicicletas. Ya era un poco tarde. ¿Habéis estado todo ese tiempo con Ambrosio? —preguntó el padre al llegar.
—No, hemos estado primero en... —comenzó a responder atolondradamente Enrique. La hermana, viendo que iba a meter la pata, le lanzó una rápida mirada de aviso.
—Hemos ido primero hasta las Lagunillas —rectificó el niño sobre la marcha al ver la señal de su hermana. Las Lagunillas era una zona a pocos kilómetros camino abajo donde el arroyo formaba una serie de represas.
—Humm, ya sabéis que no quiero que andéis por los cerros —respondió el padre sin hacer caso a la respuesta del hijo.
El grupo se acomodó bajo el árbol cuando la noche, como una ladrona, avanzaba robando los colores a los campos que se iban tornando brumosos y ligeros a su paso.
Uno de los hijos encendió una sencilla bombilla que colgaba, sin más adornos, de las ramas del castaño. Con la luz se escuchó el aletear de unos pocos pájaros que permanecían ocultos en el refugio oscuro de la copa del árbol.
Abajo el grupo cenaba entre conversaciones cotidianas. Los niños se entretenían enredando con una baraja en un extremo de la mesa. Lo hacían calladamente y con cierta desgana con los ojos pesados por el cansancio del día.
—Niños, anda, id a dormir ya, que es tarde.
Se despidieron y entraron en la casa. Se encendió la luz de la habitación que compartían en la planta de arriba. Como si se hubieran espabilado un poco, aún se escucharon algunas risas antes de apagarse la luz y hacerse el silencio.
Quedaron los adultos solos. Los grillos cantaban con un sonido espaciado, largo y monótono. Más lejano y apagado se podía distinguir el gramófono de Ambrosio tocando la «romanza de Nadir» de la ópera «Los buscadores de perlas».
Ambrosio había recibido una esmerada educación en el internado. De ella había heredado el amor por la música que, al crecer, derivó en una afición casi enfermiza por la ópera. Contaba con una buena colección de discos, todos regalados, pues él tenía pocos recursos para permitirse algo así. A menudo los hacía sonar en un cochambroso tocadiscos, regalo de su amigo el párroco.
—Ahí vuelve Ambrosio a la carga.
—Sí, pues aquí se oye mejor que en mi casa. A veces es un poco pesado, pero otras... pues no está mal. El hombre no ha tenido las cosas fáciles.
—No las tiene, ni las tendrá. Pero no es mal vecino. De vez en cuando necesita alguna ayuda, pero quién no.
—Y quiere mucho a los niños —añadió Aurora.
—Eso es verdad, pero a veces les llena la cabeza con fantasías. El otro día me vino el Quique con no sé qué historia de una flauta mágica y un sacerdote mago y no sé qué disparates.
—Je, je, un sacerdote mago, pues está bien la cosa. Si tu hermano lo escuchara...
—Humm, ya, ya, ese es otro que viene a los niños con muchos cuentos.
El hermano de Nicolás se llamaba Sebastián y era sacerdote.
Aunque sus padres habían tenido tres hijos quedaban solo ellos dos, pues el menor había fallecido siendo aún niño.
Ahora Sebastián llevaba varios años destinado en una misión en Uganda y pasaba prácticamente todo el año fuera, por lo que se veían poco. Con todo, tenía una fuerte ascendencia sobre sus sobrinos, a los que les contaba historias divertidas y curiosas. Especialmente a Laura le gustaba pasar tiempo con él y hacerle preguntas sobre otros lugares y países.
Nicolás, en cierto modo, había lamentado la vocación de su hermano, pues para él había significado quedarse solo al frente del caserío y el cuidado de las tierras y, sobre todo, porque quedaba como el único responsable de perpetuar en sus hijos el legado recibido. Y no es que tuviera miedo a la responsabilidad, pero sí que le causaba cierta inquietud. Todo habría sido más fácil si no hubiera fallecido su hermano menor o si no hubiera aparecido la vocación de Sebastián que, además, nació tardíamente, cuando ya contaba cerca de los treinta años. Nicolás interpretó esto como una especie de huida por parte de su hermano menor hacia sus responsabilidades y, aunque con el tiempo la situación se había consolidado, él seguía manteniendo esa espina clavada.
—Los niños crecen rápido —continuó Nicolás— y me preocupa el camino que sigan.
—Normal, mira los míos, ni uno se ha quedado aquí, y eso que no les va mal, ¡Gracias a Dios! Pero dale y dale con que me vaya a la ciudad, que si qué pinto yo aquí solo y otras cosas por el estilo; en fin, no entienden.
La música de Ambrosio había cesado. Una ráfaga de aire atravesó el camino, las ramas del castaño oscilaron con un rumor fresco. La bombilla se balanceó ligeramente; los mosquitos revoloteaban persiguiendo la cálida luz. Una palomita aturdida cayó sobre la mesa dando vueltas en espiral para volver a levantar el vuelo pasados unos segundos. Las sombras de los tres comensales oscilaban juguetonas sobre el suelo como si estuvieran bailando. Aurora se arropó la fina rebeca que vestía.
—Las noches ya anuncian el otoño —dijo Juan.
—Sí, y este viento trae lluvia de nuevo.
—Bueno, es tarde ya, me vuelvo a casa. Muchas gracias por la cena. Que pasen buena noche.
Se levantaron, Juan cogió su linterna y se marchó camino abajo. La noche era oscura, las nubes habían aparecido de nuevo y cubierto la luna.
Aurora recogía la mesa.
—¿Entras?—le preguntó a su marido.
—Ahora voy. Entra tú anda, ¡deja, deja! Esto que queda, ya lo meto yo ahora.
Nicolás encendió un pitillo. La figura de Juan se alejaba por el camino, solo visible por la oscilante luz de su linterna. A ratos se apagaba. Se escuchaban entonces unos golpes secos que Juan daba a la linterna y esta se encendía de nuevo. Más adelante ya no se le veía pero aún se podían escuchar los golpes espaciados.
Nicolás aún se quedó un rato fumando su cigarrillo. Por las noches desde allí llegaba a verse la luz del cortijo de Juan. Se quedaba esperando hasta que veía encenderse la lejana luz; en la distancia parecía una estrella baja. De alguna manera le reconfortaba esa luz, le hacía sentir una sensación cálida, como de comunidad. Como si esa luz transformara la distante oscuridad de los campos con la cercanía de lo humano.
Nicolás, de pie bajo el árbol, miraba en silencio pasar la ambulancia que se llevaba a Juan. Sus cortos pero robustos brazos colgaban inertes mientras seguía con la mirada el vehículo que se alejaba lentamente por el camino embarrado. Las ruedas avanzaban con precaución entre los baches removiendo el agua marrón y pastosa estancada en los charcos. La parpadeante luz amarilla giraba en silencio; no era necesario poner la sirena en ese camino poco transitado.
Aurora estaba un poco atrás con cada niño a un lado. Echaba sus brazos afectuosamente sobre los hombros de cada uno. Los niños permanecían quietos, sin querer molestar. Sabían que Juan se había accidentado al amanecer. Había caído del tejado. Durante la noche estuvo lloviendo y, por la mañana se había subido, al parecer, para continuar haciendo algunos arreglos. Los críos no entendían muy bien lo que pasaba. Miraban muy serios la imagen desolada y desamparada que ofrecía su padre. Callaban y esperaban sin saber muy bien qué hacer. La madre acariciaba sus hombros rítmicamente sumida en sus propios pensamientos.
La ambulancia se perdió por el recodo del camino dirección al pueblo.
Permaneció Nicolás sin moverse mirando aún al lugar por el que había desaparecido el vehículo.
—Anda, niños, entrad en casa que ahora voy a poneros el desayuno.
La mujer se acercó a su marido.
—No va a volver, Aurora, no va a volver.
—No lo sabemos, se recuperará.
—Puede, pero no volverá, no le dejarán... Ve con los niños, querrán desayunar.
Aurora entró en casa y Nicolás quedó aún un rato allí solo. Algo trepó a su mirada, algo indefinido, oculto e incalificable, una fuerza atávica, irracional como el fuego y que le pedía un sacrificio.
Sus músculos se tensaron; se dirigió al patio trasero y volvió con un hacha de mango largo. Se acercó al castaño. Apoyó la cabeza del hacha en el suelo mientras la sujetaba por un extremo.
Hizo una pausa y respiró profundo. Con un gemido de esfuerzo y rabia dio el primer golpe en el tronco del árbol. El castaño lo recibió con un sonido sordo, de madera dura y vieja, casi metálico. La hoja se clavó profunda. El tronco la atrapaba con firmeza como queriendo retenerla. Nicolás tuvo que hacer palanca para poder extraerla. El siguiente golpe, certero, abrió una cuña en la madera blanca. Las astillas volaron frescas y limpias, ajenas a la sucia tierra embarrada en la que aterrizaron.
Un golpe siguió a otro. Nicolás sudaba y en su rostro el sudor se confundía con las lágrimas.
II Amigos
Una asustadiza luz otoñal se confundía con el rumor del arroyo. Se posaba cautelosamente sobre las altas hierbas de la ribera y las cubría con una fina capa de polvo dorado. Un instante después era expulsada por la sombra de una nube errante; los verdes recuperaban entonces su textura brumosa de terciopelo.
La luz, juguetona, saltaba de las hierbas para zambullirse en el agua; sondeaba su fondo de guijarros y los hacía brillar fríos, como ojos de peces. En el cielo, las nubes se movían rápidas; por el suelo se arrastraban sus sombras de extrañas formas. En la tierra, la luz se retiraba de nuevo y las aguas volvían a su oscuridad sedosa.
Al otro lado del camino, la saltarina luz se posaba ahora sobre el tocón del viejo castaño al que, el paso del tiempo, había oscurecido y agrietado. El roce vivificante del sol sobre la gastada madera ofrecía la misma sensación, dolorosa y de desamparo, que se tiene cuando el balón perdido de un niño golpea a un anciano inválido.
Nicolás trabajaba. Su frente, ennegrecida por el verano empezaba a mostrar algunas arrugas como invitadas inesperadas en una cara y un cuerpo llenos de vigor. Arreglaba con mimo el almez que crecía al lado del tocón. Guiaba el tronco de lo que ya era un árbol joven y que, al crecer en un talud, aún mostraba tendencia a inclinarse. Uno de los perros de la casa, un bretón blanco y marrón, deambulaba a su alrededor con gesto aburrido.
Un coche dobló el recodo del camino y se acercó hacia el caserío. Nicolás se dio la vuelta para observar quién venía. Un Renault 4 con los cristales algo sucios se acercaba. No reconoció el coche, debía ser de fuera. Quizá de los nuevos propietarios de las tierras de Juan el Alcayata, aunque rara vez se pasaban por allí.
El vehículo paró a su lado. En el asiento del copiloto venía una señora de unos cincuenta y tantos años. El coche lo conducía un hombre bastante más joven. No conocía a ninguno y, ya se disponía a preguntar si se les ofrecía algo, cuando, del asiento de atrás, descendió su hermano Sebastián, el sacerdote.
Sebastián era un hombre poco más alto que su hermano. Había heredado los mismos ojos pequeños, pero su expresión era algo más suave, si bien algunas veces era atravesada con fugaces destellos irónicos. Compartía también los pómulos algo marcados pero su cara era más redondeada. Su pelo negro, que empezaba a escasear en las sienes, dejaba una frente amplia y algo abultada. Vestía una sotana bajo la que asomaban unos zapatos de cuero, ya con cierta batalla, que habían sido hidratados con grasa de caballo para suavizar sus marcas. En su mano llevaba una pequeña maleta de cuero marcado por decenas de arañazos.
—¡Dichosos los ojos! No sabíamos que venías.
—Escribí una carta avisando. Llevo un par de semanas en España.
Los dos hermanos se abrazaron. El bretón se acercó mansamente moviendo el rabo al visitante.
—Bueno, dinos quiénes son tus acompañantes.
—¡Oh! Ellos se han ofrecido amablemente a traerme. Me han ahorrado la caminata. La señora es doña Asunción. Según me ha dicho viene a vivir con Gregorio, el pastor. Y aquí el señor —dijo señalando al conductor—la trae a su nueva casa.
Nicolás no pudo ocultar su sorpresa. Se fijó algo más en la mujer. Vestía un impecable traje de color violeta oscuro, llevaba pendientes y un collar dorados. Su cara era estrecha, triangular, terminada en una barbilla larga y afilada. Su piel era blanca y seca, las arrugas le daban un aspecto mayor. El pelo recogido en un cuidado peinado. Todo su aspecto le transmitió una sensación de señorío caduco, como conservado en salmuera.
Se acercó a la ventanilla. Un chihuahua se levantó en el regazo de la mujer y empezó a ladrar nerviosamente.
Se dirigió a ella alzando algo la voz porque la mujer no había bajado la ventanilla y el perro no callaba.
—Mucho gusto, yo soy Nicolás, entonces viene usted a vivir con Gregorio, en ese caso seremos vecinos. Encantado de conocerlo a usted también —dijo dirigiéndose al conductor.
La señora asintió con una leve sonrisa casi sin girar la cabeza. El conductor se inclinó sobre ella para girar la manivela y bajar la ventanilla. La mujer se estrechó incómoda contra el asiento evitando el contacto del hombre.
—¿Podría usted decirme cómo se llega a la casa de Gregorio?—preguntó el conductor.
—Claro, no está lejos de aquí. Pero antes me gustaría invitarlos a ustedes a venir al cumpleaños de mi hijo mayor mañana. Gregorio está al tanto y esperamos también su visita.
—Muchas gracias, es usted muy amable —dijo ella con un hilo de voz.
—Muchas gracias hombre, pero yo dejo a la señora y me vuelvo.
Nicolás les dio las indicaciones y se despidieron.
—Esto sí que es bueno, el solitario Gregorio va a tener que compartir la casa con una mujer, ¿y eso?
—Al parecer es su tía, pero ya ves que no es muy habladora, no he querido importunarla con preguntas en el coche.
Desde el interior de la casa salió corriendo Laura.
—¡Tito, Tito!
Se había convertido en una joven algo escuálida y diminuta, como su madre. Su cuerpo apuntaba ya las formas de mujer pero su cara parecía resistirse al cambio y conservaba un aspecto algo aniñado. Se abalanzó con un salto sobre su tío, quien soltó la maleta y la sostuvo en el aire en un abrazo.
Laura, desde muy niña, había sentido una especial afinidad con su tío que había aumentado con los años. Con la adolescencia había encontrado en el sacerdote a alguien con quien podía hablar de cosas lejanas, de los sueños e inquietudes que comenzaban a aflorar en su espíritu joven. Alguien con quien, de alguna manera, podía compartir la oleada de vida preñada de futuro que empezaba a invadirla y a desplazar sus fantasías infantiles.
—¿Cuándo has venido? ¿Por qué no has dicho nada? Te habría preparado las alubias blancas que te gustan, bueno, mañana. ¡Ah, no! Mañana es el cumpleaños, estarás, ¿no? ¿Hasta cuándo te quedas? ¡Espera! Ven a la cocina y me cuentas, estoy preparando la comida, mamá y mi hermano están en el pueblo comprando cosas para mañana. ¡Vamos!
Soltó la parrafada casi sin respirar mientras se lo llevaba arrastrado de la mano hacia la casa.
El sacerdote miró hacia su hermano disculpándose con una expresión de divertida resignación mientras Laura tiraba de él. Este se encogió de hombros con una sonrisa como diciendo «Ve, anda, ¡qué remedio!» y recogió la maleta que había quedado en el suelo.
Sebastián ya se había acomodado en la casa y la familia ultimaba los preparativos para el almuerzo.
—No estéis ahí parados. Poned la mesa bajo el almez. ¡Ea, venga!, espabilad.
—Ya vamos mujer, no vamos a estar parados.





























