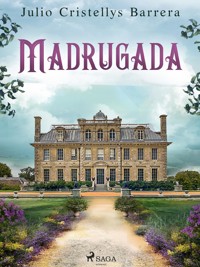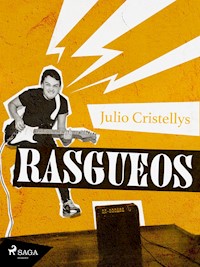
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Original colección de relatos inspirados por pasajes o fragmentos de canciones, momentos en los que el autor se ha abandonado a sus propias ensoñaciones mecido por las notas de una melodía. En ellos encontraremos ajustes de cuentas, encuentros con el ángel de la muerte, pasiones amorosas en plena Semana Santa, secretos de familia y mucho más.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julio Cristellys Barrera
Rasgueos
Saga
Rasgueos
Copyright © 2015, 2022 Julio Cristellys and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374603
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A mi madre, porque me enseñó a leer.
Al recuerdo de mi padre, porque me regaló mi primer libro.
RASGUEOS
Yo no tengo ideas; sólo tengo palabras y silencios
Marguerite Duras
POR QUÉ “RASGUEOS”
Aún no había cumplido diecisiete años, estudiaba el preuniversitario y cada tarde, con las primeras sombras, acudía a casa de don Jacinto, mi profesor de latín y griego. Apenas había pulsado el timbre, me abría la puerta Salomé, una de sus hijas, la benjamina, quien me acompañaría hasta la habitación donde su padre tenía la costumbre de impartir sus lecciones. Allí, de pie, en silencio y todavía sujetando mis libros y cuadernos, aguardaría la entrada de mi maestro, siempre sonriente y con una pipa en su mano. La ventana de aquel cuarto, siempre en penumbra y con la sola iluminación de un flexo colocado en un extremo de la mesa de trabajo, se abría a un patio de manzana del que me llegaba la música de las cuerdas de una guitarra. Los acordes arrancados al instrumento se extraviaban por el patio y si la noche era ventosa, las ráfagas del aire —siempre las imaginé irritadas— volteaban la melodía, ora enmudeciendo algunos compases, ora rematando el agudo o grave tono de algunas notas de la pieza interpretada. A pesar de que, durante los nueve meses del curso, fui cada tarde a casa de don Jacinto, nunca supe —tampoco lo pregunté— quién fuera aquel músico, si un estudiante del conservatorio, si una madre de familia que, antes de preparar la cena, añoraba otro tiempo, cuando, joven y esbelta, soñaba con ser una gran concertista.
Don Jacinto no se hacía esperar más de cinco minutos, quizás menos, pero, escuchando aquellos solos de guitarra, tuve una sensación idéntica a la vivida cuando asistía a algún concierto de la Sociedad Filarmónica: había perdido la noción del tiempo transcurrido. Me parecía que, mientras aguardaba la aparición de don Jacinto en el umbral de la puerta, el rato de espera se había dilatado con la melodía de la guitarra, pues ese momento ya no se computaba por el giro de las saetas de mi reloj, sino por los acordes robados a las cuerdas del instrumento. Y si, como he dicho, el muchacho, que entonces fui, había perdido la noción del tiempo transcurrido, no menos cierto es que también la había perdido del espacio donde se encontraba, ya que, durante aquellos escasos minutos, había desaparecido el despacho de don Jacinto, permaneciendo únicamente a mi vista el circulo de luz trazado por el flexo sobre el tablero de la mesa de trabajo. Quizás aquel destello de luz amarilla sajando la penumbra del cuarto me había hipnotizado, aunque tal vez, por qué no, la música de aquella guitarra me había hechizado —incluso prefiero esta última hipótesis—, ya que cómo explicar aquella súbita serenidad de ánimo —siempre he sido muy nervioso— y la venida a mi encuentro de una, muchas criaturas, que, ya con su silencio, ya con unas pocas palabras, me confiaban algo de sus vidas, también de cuanto sentían, si bien se resistían a revelarme el final de su lances de amor, de sus conflictos familiares, encargándome a mí, el solitario pero apasionado estudiante de preu, que algún día, cuando me pareciera bien, pusiera un broche a sus historias, no tenían prisa, puesto que eran gente de otra dimensión, de un cosmos donde no fluye el tiempo porque, a diferencia de lo que sucede en nuestro universo, allí se desconocen esas medidas contabilizadas en los calendarios, también esas odiosas fracciones comprimidas en las esferas de nuestros relojes.
Así, esperando a don Jacinto y escuchando la melodía de aquella guitarra, supe que un día, cuarenta años después de aquel anochecer de invierno, escribiría un cuento, luego otro y después más relatos, casi tantos como los rasgueos de aquel instrumento cuya canción me llegaba desde una galería de aquel patio de manzana, sombrío, gris y sucio.
Sin embargo aún me inquieta mi desconocimiento de la identidad de la mano cuyos dedos desperdigaban por el aire de aquellas horas del crepúsculo, a veces de la noche, esas, para mí, extrañas melodías que, a pesar del tiempo transcurrido, no he reconocido en ninguna otra interpretación de guitarra escuchada en una sala de conciertos o en la grabación de un disco. Mi imaginación ha urdido distintas fisonomías para aquella mano, describiéndomela a ratos fuerte y con unos dedos cuadrados, en otras ocasiones fina y ágil como la de mi hijo Juan, muy aficionado a tocar ese instrumento, y también blanca con una peca entre el índice y el corazón, tal y como eran las manos de una chica de quien, entonces, me había enamorado, jamás me sonrió, ni siquiera me regaló una mirada. Pude haberle preguntado a don Jacinto quién era aquel guitarrista que, durante mi espera, me había encantado como si fuera el personaje de un cuento de hadas. Sí pude haber hecho a don Jacinto partícipe de mi zozobra, pero habría sido inútil porque don Jacinto se habría limitado a sonreír, era muy risueño. Luego se habría llevado la pipa a su boca y me habría pedido que le leyera mi última traducción de unos versos de la Ilíada. Don Jacinto era sordo, sólo oía a quien le hablaba en una distancia corta.
CAFÉ DE LEVANTE
Rubio y pálido era Guillermo la noche de verano que se enamoró de Belén. Claros tenía los ojos la lluviosa mañana de su boda. Enrojecida de por vida quedó su córnea a la hora del nacimiento de su único hijo. Curtida por la sal, el viento y otros pesares, se agrietó su piel durante el tibio anochecer que le comunicaron la sentencia de su divorcio. Entrecano luce el rizado cabello cuando se sienta, como cada tarde, a una de las mesas del Café de Levante. Es uno de los primeros crepúsculos de marzo, hace frío, pero las vitrinas y los escaparates de las tiendas están repletos de livianas ropas de primavera y verano. Un atroz y sañudo viento sacude las desnudas ramas de los plátanos, ya picadas con minúsculos pimpollos preñados de luz y calor. Se han encendido las farolas de la calle, aún es de día y qué difícil resulta encontrar una mesa libre o un hueco en la barra del Café de Levante, atestado de mujeres que hablan de niños y de otras mujeres, abarrotado de estudiantes, algunos solos y repasando los apuntes de clase, otros en grupo y comentando los azares del amor, y, al igual que todos los días, visitado por algunos solitarios parroquianos como aquella anciana de la mesa del fondo, doña Victoria, sentada en uno de los sofás verdes del establecimiento, muy cuidado el peinado, siempre lleva anudado al cuello un pañuelo de seda donde ha prendido un viejo lazo de oro blanco y esmeraldas. Se murmura que desde hace años está herida de muerte, ¿desde cuando?, quién sabe, tal vez desde el día que fumó su primer cigarrillo y se asomó a las páginas del catálogo de, hoy, un joyero suizo, de, mañana, un anticuario británico, de, ayer, un relojero escocés.
Yago, un espigado muchacho, sus ojos almendrados como los de un jinete de la estepa y recogido el cabello en una coleta de azabache, tan pronto ha visto a Guillermo, le ha servido, sin previa orden, una infusión de tila. Basta con entrar y el camarero dispone todo lo necesario para el pronto servicio de este cliente que, a diario y a esta misma hora, se sienta a una de las mesas arrimadas al ventanal de la calle, siempre cerca de uno de los ovalados espejos de las paredes del establecimiento, después de colgar su elegante abrigo en uno de los percheros próximos a su silla, dejando que una llamativa bufanda tejida con azules fibras de seda y estampada con el dibujo de unos jinetes otomanos, le arrope su cada día más delicada y enfermiza garganta. Pronto vendrá Anselmo, su amigo de siempre, su contertulio de cada tarde, un solterón catedrático de Ginecología y hermano de Belén, aquella bonita chica que un día fue la mujer de Guillermo y otro día dejó de ser su esposa para interpretar hasta su último aliento el papel de la doliente madre de un hijo que poco o nada ha querido saber de sus padres.
Humo. Voces y murmullos. Esencias de tabaco, aromas de café y fragancias de chocolate. Calor y agobio. Estrépito de tazas y cubiertos sobre el mármol de las mesas. Confidencias de un amigo. Alguna carcajada a destiempo. Infusiones y pitillos para los pensamientos y las cavilaciones de una solitaria joven arrebujada en chillones y carísimos harapos de punto y algodón. Rubia, el pelo muy corto, un exquisito perfil inclinado sobre las páginas de un libro, ¿un tratado?, ¿una novela o un poemario? ¿A quién puede importar? Acaso no a su lectora, Susana, una muchacha de delicadas facciones trazadas por el diestro buril de un desconocido artista. Se diría que cierto temor ha paralizado la mirada de la estudiante en la primera línea de su lectura.
Yago, el camarero de rasgos eslavos, se afana por servir los pedidos de los clientes que acaban de sentarse, se atosiga por cobrar a los parroquianos que han de marcharse, en este instante vocea a sus compañeros de la barra y la cocina la urgencia de preparar un ponche y de cocinar unos emparedados, después mandará a uno de los pinches al estanco, doña Victoria se ha quedado sin tabaco, date prisa, no vayan a cerrar antes de que llegues.
Aparece Anselmo. Saluda a su amigo Guillermo con una afectuosa palmada en la espalda y se acomoda al lado de quien fuera el marido de la desventurada Belén, huida con un médico compañero de promoción de su hermano, pues era su destino morir envejecida y abandonada en un mísero suburbio de una capital centroamericana.
Guillermo es alto y delgado. Algo gruesa es la corpulencia de Anselmo. Abundante y plateado es el cabello de Guillermo. Inmaculado y sin rastro de pelo, como la hermosa testa de un recién nacido, reluce el cráneo del tocólogo Anselmo. Filosofía enseña Guillermo en un colegio masculino, detesta a sus alumnos y adora a las mujeres. Para obtener el diploma de especialista en partos y enfermedades del aparato genital femenino mucho ha estudiado Anselmo, no sintiendo jamás el deseo de saber qué es o pudiera ser la mujer en los brazos de un hombre. Guillermo bebe tila, Guillermo no fuma. No se conocen otros vicios a Anselmo que los carajillos y las farias. Desde que fuera un niño y balbuciera las primeras letras, Guillermo colecciona poemas en un cuaderno cuyas cubiertas han sido forradas con raso malva. Ganó Anselmo su primer sueldo, compró en la tienda de antigüedades de doña Victoria una perla negra engastada en un alfiler de corbata y, a partir de entonces, empezó a ser conocido como un caprichoso coleccionista de pasadores, gemelos y otras alhajas destinadas al aderezo de los varones.
Callan los amigos. Nada mejor que un elocuente silencio para iniciar la charla de cada tarde. Un sorbo a la copa del carajillo, el consabido «¿Te molesta que fume?», la chispa del encendedor y un surtidor de ondas y volutas de humo se escapa de los labios de Anselmo. Charlan el médico y el filósofo, al rostro no se miran. Anselmo observa a doña Victoria fumando distraída con su boquilla de ébano y leyendo la relación de joyas que mañana subastará el monte de piedad de una caja de ahorros. Guillermo responde a los comentarios de su amigo clavando los ojos, parecen dos teas, en los trémulos labios de Susana, en una lágrima suspendida en el cordel de una pestaña negra, en la incolora ansiedad del hermoso rostro de una joven desvanecida cuya cabeza reposa privada de sentido junto a una aturdida y elegante señora que, a chillidos, reclama el auxilio de un médico.
Yago humedece con una servilleta mojada la frente de la muchacha. El bullicio y la consternación de los clientes, los gritos de la vecina de mesa de Susana y los ruegos de los camareros para que Anselmo asista a la desfallecida joven han distraído a doña Victoria en su repaso de un estadillo bancario de acciones, bonos y obligaciones. La exquisita dama recoge sus revistas, catálogos y documentos contables en una vieja cartera de cocodrilo. Acto seguido, tras haber apagado su cigarrillo y haber guardado su boquilla de ébano en un pequeño bolso, se abriga con una capa de cachemira rematada con un suave cuello de chinchilla. Muy erguida abandona doña Victoria el café, vuelve el rostro a su paso junto a los parroquianos agolpados en torno a la chica que, atendida por Anselmo, comienza a recobrar el sentido. Por favor, vuelvan a sus sitios, le quitan el aire a la muchacha. Vamos, hija, no ha sido nada. Yago, acompáñala a su casa. Acuéstate, niña, se te pasará con un día de reposo en la cama.
Entre sendas hileras de curiosos y de buena gente que se ofrecen a socorrer a la joven, camina Susana recostando su cabeza en el recio hombro del camarero quien, después de abrir la puerta del local y enfilar la calle, abraza a la estudiante en su regreso a casa, la besa con suma dulzura en sus descoloridos y fríos labios. Susana, asqueada y rabiosa, hinca sus dientes en la boca de Yago y, con la desbocada furia de una cierva herida, corre al encuentro de doña Victoria, se agarra a su brazo, luego ambas mujeres desaparecen tras el resplandor de una farola, han resuelto encaminarse a la búsqueda de un refugio en la intimidad del frío, en la negrura de una de las postreras noches de este interminable y crudo invierno.
Yago regresa al café cuando Anselmo, sentado frente a su amigo Guillermo, apura el contenido de su primer carajillo de la noche. Ya lo ves, esta mañana he atendido a esa chica en mi clínica. Creo recordar que es una estudiante de derecho. Le he resuelto un buen problema. Es una lástima, tan joven, tan guapa, y pronto la tendrás lista para cuanto te plazca en el dormitorio holandés del ático de doña Victoria. Esta buena señora sabe lo que lleva entre manos, con qué cuidado escoge a sus chicas y con qué buen ojo elige a sus clientes. Menudo gaznápiro estás hecho.
Guillermo, al tiempo que asiente con una plácida sonrisa a la amena charla de su compadre, ordena otra infusión de tila a Yago, cuyos carnosos labios se han agrietado, sangran al contacto del cierzo de esta fiera noche.