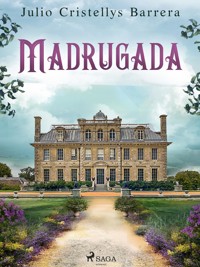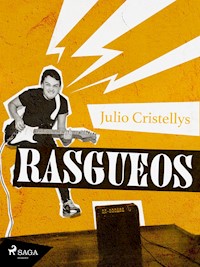Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Curiosa colección de cuentos en la que su autor, Julio Cristellys, recopila una serie de relatos para su hija Mariana, a punto de empezar la universidad. En estos cuentos hay leyendas populares del pasado del autor, cuentos narrados por su abuela a la lumbre, historias viejas vividas en la infancia, relatos que recogen el nacimiento de su amor por la literatura y viejos amores que quedaron varados a un lado del camino de la vida. Una colección tremenda que destila amor por las historias por los cuatro costados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julio Cristellys Barrera
Relatos para Mariana
Saga
Relatos para Mariana
Copyright © 2015, 2022 Julio Cristellys and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374627
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Relatos para Mariana es un manojo de cuentos que el autor ha de dedicar a su primogénita puesto que ésta, a punto de iniciar su andadura universitaria y compartiendo con su padre la afición por la buena literatura, le sugiere que escriba un libro y le pregunta si antes no ha sentido la tentación de acometer lo que su interlocutor siempre ha considerado un privilegio de ciertos elegidos o la osadía de algunos hombres de buena voluntad. Sin pertenecer a uno u ogro grupo, el padre confiesa a la hija que muchas son las historias que, desde niño, germinaron en su cabeza, bien escuchando las crónicas familiares que, a media voz y con esmerado sigilo—no fuera que el pequeño escuchara algo inconveniente—, narraban las mujeres de su casa, ya fueran la madre, las abuelas, las tías o alguna criada venida a la capital desde alguna perdida aldea, bien imaginando las vidas de personas que, a diario y camino del colegio, de la universidad o del trabajo, se han cruzado con el progenitor de Mariana sin cambiar un breve saludo. Era, pues, el momento de contar a la hija —y tal vez, a sí mismo—, con un estilo sincero y sin trampas, historias viejas y almacenadas durante los años de infancia y juventud, confidencias que, olvidadas por sus protagonistas, aún conservan la frescura de su confesión y, por supuesto, relatos fantaseados que, sin motivo alguno, se ocultaron a la ansiedad de la niña que, a la hora de acostarse, exigía cuentos de la exclusiva imaginación de su padre.
Al lector,
si es que el azar o el capricho divino alguno me dieren
RELATOS PARA MARIANA
«L’adoption»
Cuando era niño, al igual que otros muchos, no todos, vivía con mis padres, hermanas y una de mis abuelas. No, no, que nadie piense que voy a iniciar una larga crónica de mis sinsabores y escasas alegrías infantiles. Cierto es que podría arrojarme en los brazos de esa fiel amante llamada Tristeza y narrar una extensa y, tal vez, entretenida saga de riñas, envidias y palizas a las que tan dados son infantes y adolescentes. Quién sabe si, algún día, Tristeza con sus caprichosas y tentadoras zalamerías de angustias y llantos logre seducirme y, cual escolar obediente, emprenda la fácil tarea del lamento y el relato de mis frustraciones y desengaños.
No, ya he dicho que no, hoy sólo quiero recordar algo tan nimio e insignificante como una caja de galletas que había en nuestra casa y que mi abuela, junto con sus escasas y hermosas alhajas, había salvado del cataclismo que su familia, al igual que otras muchas de aquel entonces, había sufrido con nuestra guerra civil.
La caja era rectangular, no muy grande y supongo que de latón. Cada una de sus caras reproducía un diferente grabado de época. De ellos, que quiero imaginar representarían los verdes y nunca soleados paisajes de la campiña inglesa o las coloristas y elegantes escenas de la caza del zorro, sólo recuerdo uno, el de la tapa o cubierta que, inevitablemente, veía cada vez que abría la caja para comer una galleta maría o un bizcocho de esos que se mojan en el chocolate.
Con inocente y ansiosa laminería de chico, levantaba la tapa de la caja con mi mano derecha, luego la sujetaba con la izquierda y, de nuevo, con la derecha hurgaba con pueril afán entre los dulces y confituras, para hacerme con el más grande y mejor glaseado. Después, y antes de cerrar la caja, daba a mi presa un enorme bocado, casi la mitad de la magdalena o de lo que fuere, para terminar bajando al parsimonioso compás de mis mordiscos la tapa del envase que tan golosos bienes atesoraba. Entonces y únicamente entonces, mi sentido del gusto daba la venia al de la vista y, durante unos instantes, tantos como los que me permitía la completa engullición de mi azucarado deleite, mis ojos, siempre extrañados y perplejos, ponían su mirada sobre el grabado de la tapa de aquel goloso cofre. Éste, ribeteado con una dorada cenefa, reproducía una estampa, cuyo título, al pie de aquel primoroso brocado, rezaba «L’adoption».
Yo, un chaval de corta edad, en la flor de mis cinco sentidos y casi virgen de algunos sentimientos, contemplaba inquieto el estático, pero dramático episodio que, día a día y al ritmo de mis glotonerías, allí y viniendo de un lejano siglo, ocurría ahora ante mi extasiada mirada.
El motivo del grabado, todo él sobre un fondo de grisceniza y verdemuyoscuro, representaba, en el centro, una mesa repleta de legajos y tinteros a la que se sentaba un anciano con faz y lentes de leguleyo y a quien acompañaba, de pie y muy encorvado, un hombre apenas un poco menos viejo que le facilitaba una enorme pluma de avestruz. Frente a la mesa, un niño rubio y muy guapo de una edad parecida a la mía, permanecía de pie, con la manos cruzadas y sosteniendo una gorra tan pobre y descolorida como su modesto atuendo. El pequeño tenía un semblante apurado y, frente a él, una pareja de mediana edad y aspecto acomodado le tendía los brazos; ella vestía de rosa y él una elegante levita. Tras el muchacho, una mujer gruesa y míseramente vestida, levantaba hacia el techo de la estancia una mirada plena de dolor, al tiempo que, entre sus fornidos brazos, sostenía con infinita ternura una niñita descalza que parecía ser la hermana de aquel hermoso mocete.
Contemplaba aquella estampa, mi glotonería menguaba, ahora mordía distraído el dulce que tan fogosamente había arrebatado de aquel tesoro de laminerías y mi mente y mi cuerpo se desazonaban a la vista de aquellos rostros y sus diferentes semblantes. Hoy me distraía con la resignada pose del niño, ayer con el pesar de la madre y el gozo de la mujer del vestido rosa y mañana, tal vez, sería con las lentes y plumas del notario o abogado.
Un día, pregunté a mi madre:
—Mamá, ¿qué ocurre en este dibujo?
—Pues verás, esta señora, la que está sentada con la niña en brazos, es una pobre mujer que no puede alimentar a sus hijos. Por ello, entrega al hijo mayor, ese chiquito rubio que está de pie, a ese otro matrimonio que no tiene hijos, pero sí mucho dinero; así, la pobre madre podrá cuidar de la pequeñita y está segura de que los otros, esa señora del vestido de color de rosa y su marido, darán una buena educación a su hijo. Eso se llama adoptar, hacerte cargo de un niño que no es tuyo y cuidarlo como si fuera tu hijo.
—¿Y...por qué está triste?
—¿Quién?
—La mujer pobre
—Tú, ¿por qué crees? Pues porque ha renunciado a su hijo y ya nunca lo verá. Cuando seas padre, lo entenderás.
Terminó el verano y quien esto cuenta fue, por primera vez, al colegio. Mi abuela me preparó la ropa y la cartera con los libros y, así pertrechado, me llevaron mis padres a un edificio viejo y de ladrillo que, según decían, mientras caminábamos, había sido otrora una fábrica de harinas.
Yo, como era de esperar, andaba inquieto y veía que la luz del sol había sido tamizada y que las hojas de los plataneros comenzaban a cubrirse de un color parecido al óxido. En casa, sí, me habían desgranado, durante los días anteriores, todos los parabienes y dichas que encontraría en la escuela. Naturalmente, yo no entendía qué era todo aquello que me auguraban. Yo sólo comprendía que había niños que, en lugar de vivir con sus padres, lo hacían con otras personas más ricas y que sus auténticos papás sufrían mucho.
Pues, entre viendo y pensando, llegué al colegio cogido de la mano de mi madre. Un fraile de avanzada edad y con acento francés nos hizo pasar a una sala en penumbra y con los muebles tapizados de hule verde. Tal era la oscuridad de la estancia que fui capaz de oír el ruido de coches que no veía y el alboroto de escolares que aún no eran mis compañeros. Mis padres sentados hablaban en voz muy baja y, entonces, a través de los cristales de la puerta, vi un figura borrosa que, cuando entró en la habitación, se dio a conocer como el director del colegio. Era un hombre joven, esbelto y bien parecido, que saludó a mis padres y me extendió los brazos como aquella mujer del vestido rosa. Me acarició el cabello y dijo:
—Disculpen, ahora regreso con el profesor de la clase del niño.
El fraile desapareció y volvió con tal celeridad que, aún hoy, tengo la certeza de que, al regresar, escuchara lo que mi madre dijo tan pronto se hubo marchado: ¡Qué joven y atractivo! Mi padre sonrió con malicia y el director volvió acompañado por un hombre alto y fornido, pelirrojo y pecoso.
—Éste es tu profe, chaval
Mis padres y los dos frailes hablaron cordialmente; yo continuaba escuchando el trasiego de los autos y la algarabía de los críos y, a ratos, cuando miraba a los frailes, me acordaba del leguleyo, de su oficial y de la pluma de avestruz que uno u otro debía tener en su mano. Luego, cuando mis padres se despidieron y mi madre me besó, recordé los legajos.
El fraile pelirrojo tenía unas enormes manos que agarraron mi pescuezo y me llevaron por un patio con la figura del Sagrado Corazón de Jesús en su centro, hasta un aula llena de chiquillos de mi edad que cesaron su jaleo tan pronto como estuvimos dentro.
—Un nuevo compañero. Siéntate allí, junto a Poch.
Poch era un niño enorme y basto. Enseguida supe que era interno, de esos chicos de pueblo que comen y duermen en el colegio.
Allí sentado y quieto, comencé a escuchar al fraile que empezaba a escribir las vocales en la pizarra. Luego, algo ocurrió, todavía no sé el qué, pero yo no era el niño que estaba sentado junto a Poch, yo era el niño rubio que estrujaba una gorra de fieltro frente a una acicalada dama vestida de rosa.
Mi madre y mi abuela vinieron a recogerme a la salida del colegio, me hicieron mil y una preguntas, que si estaba contento, que si había hecho algún amigo, que cómo era nuestro maestro, y yo respondía «si», «no sé».
Una vez en casa, dejé la cartera con sus libros, cuadernos y lápices en la cama de mi dormitorio y fui a la cocina. Allí, sobre el hule de la mesa, me aguardaba la caja de galletas y en mi nuca adiviné un beso de mi abuela.
—A ver, cielo, ¿qué quieres merendar? ¿Por qué no abres la caja?, hay unas cosas riquísimas, vamos, ¡ábrela!
Entonces, giré y me abracé a mi abuela sollozando y roto de dolor.
—Vamos, mi amor, esto nos ha ocurrido a todos el primer día de colegio, mañana será distinto, come, come, come.
Apareció mi madre, alcé la mirada hacía ella, sonreía y tenía los ojos anegados de lágrimas. Tomándome por los hombros, me llevó a su dormitorio y me sentó en la cama, diciéndome que era un niño afortunado por ir al colegio, que allí haría muchos amigos, que luego iría a la Universidad y no sé cuantas cosas más.
—¿No es así, hijo mío?
Yo asentía, pero no podía decirle que lloraba porque me apenaba el niño rubio de la caja de galletas, porque me dolía la faz de su pobre madre, porque me daban asco los mercenarios de la Ley que blandían los legajos, los tinteros y la pluma de avestruz y porque no soportaba la generosidad de la señora del vestido rosa y de su marido.
A partir de entonces, pasaba muchos ratos contemplando el cromo de «L’adoption», pero jamás abrí la caja. Mi abuela, cuando hacía los deberes, dejaba junto a mí un plato con mi merienda preferida.
Ha pasado el tiempo, muchos años, mi abuela falleció hace unos meses, mis padres residen en una nueva casa, yo estoy casado, tengo hijos y la caja de galletas ha desaparecido.
Por cierto, me olvidaba deciros que el elegante director del colegio tenía unas delicadas manos con las uñas repletas de mugre y que el fraile que tuve por profesor era simpático y cuando reía lucía unos dientes y unas encías cubiertos de un sarro negro, pero que muy negro.
Luz, cerezas y mimbre
—Vamos, quédate aquí, juegas o haces lo que quieras.
La puerta acaba de entornarse y una hermosa criatura y de corta edad es suavemente empujada a una estancia con alcoba y galería. Todos se habían olvidado del niño, cuando, precisamente, el niño era o, más bien, iba a ser lo más importante después de aquel día. Cierto es que la silenciosa confusión que se respiraba en la casa no era para menos. A Dios gracias, las mujeres se habían hecho dueñas de la situación, entraban y salían con celeridad y silencio, mientras los hombres, torpes como siempre, no hacían sino fumar y el que no fumaba respiraba profundamente y asía, con triste camaradería, el cuello de algún que otro varón allí presente.
El niño se llama Miguel, tiene pocos años, tal vez cuatro o cinco, eso no importa, viste una camiseta blanca y unos finos pantalones largos de algodón del mismo color, y permanece descalzo en medio de la habitación. Su cabello, rubio y pleno de rizos, parece un manojo de rosas amarillas y sus ojos, garzos y siempre alegres, desbordan, en este instante, la mirada del misterio y la extrañeza. Han quedado lejos aquellos cercanos momentos, cuando las mujeres, entre gritos y mimos, lo sentaban en su regazo y, suave, muy suavemente, soplaban la pelusilla de su diminuta nariz para que el chiquillo cerrara sus ojos y la madre, la abuela, las tías o la criada exclamaran: ¡Qué pestañas! ¡Quién las tuviera!
La habitación rezuma el reconfortante frescor de esas tardes de junio, en las que Sol, cual bárbaro monarca de las tierras del Sur, se abalanza sobre la ciudad con sus huestes de calor, sopor y sudor, y los pueblos así atacados no tienen mejor defensa que el escudo de sus persianas dispuestas sobre las barandas de galerías y balcones. Entonces, los abrasadores rayos, filtrados y depurados por la verde madera de ese pequeño y agrietado muro, son despojados de su vigor y ferocidad para acabar reducidos en unas franjas de luz que rayan allí unas ocres baldosas, aquí una pared blanca, más allá una mecedora de madera negra con asiento y respaldo de mimbre.
Miguel, sin vacilar y conservando la duda en su mirada, se sienta en la mecedora que, con tan liviana y preciosa carga, inicia un sosegado balanceo. La luz rayada va y viene sobre el rostro y el cuerpo de Miguel que, ahora y junto a él, ha descubierto un enorme cuenco repleto de cerezas que alguien, quién sabe quién, la muchacha, la abuela, la tía...ha olvidado sobre un mesa con un tablero de mármol blanco y unos pies negros de hierro forjado.
Nuestro pequeño no tiene hambre pero, sin saberlo, disfruta observando cómo la luz y la sombra juguetean con el color de las cerezas. Una raya de luz brillará sobre el rojo de tan sabrosos frutos, una mancha de sombra hace pensar que aquellas otras son las más dulces, es tan oscuro su tono que no faltará quien asegure que todas ésas han sido picadas por los pájaros.
Una habitación en penumbra, el calor, la luz rayada, el tristrás de la mecedora, la voz de alguna cantarina criada que se deja oír por la luna del patio y las cerezas en su recipiente de cristal conjuran un hechizo para deleite del bello infante. Las cerezas, una a una, silenciosamente y sin derramar una gota de su sabroso jugo, estallan y de su reventón aparecen minúsculos elfos que, vistiendo ropajes de estridentes colores, se despojan de esa crisálida que es la piel de la fruta. Después, ya brincando del borde del cuenco, ya reptando por su deslizante superficie, rodean a Miguel y, en un abrir y cerrar de ojos, conducen al muchachito a una gruta, donde otros diminutos duendes, con alegres atuendos de colores rojos, verdes, azules y amarillos, todos ellos tonos del verano, se afanan, al compás de una hermosa melodía, con martillos, piezas de cuero, clavos y qué sé yo cuántos más instrumentos de esta guisa, sobre un enorme balde repleto de agua. Sus faces, al igual que la de los enanitos brotados de las cerezas, son risueñas, serenas, dulces como el fruto de donde han nacido.
No creáis que Miguel esté asombrado o asustado. No, ni mucho menos, Miguel es feliz y como es feliz, prescinde de la maravilla, no necesita arrinconar tristes recuerdos, simplemente se deja llevar y traer por sus amigos, baila al son de la música, al igual que hacen todos aquellos hombrecillos que no trabajan, y su danza es inocente, como la de los niños chicos, con ritmo y armonía, pero sin academicismos de pasos y figuras.
Entonces, los duendes que rodean y trabajan en el balde de agua, arrojan al aire sus herramientas con una estruendosa exclamación que sintoniza con la melodía que invade la gruta. Ahora, todos a una, rodean al niño y, sin cesar en su mágico baile, calzan sus pies de amorcillo con unos coquetones zapatos de agua. ¡Pero qué blando es brincar sobre estas zapatillas!, y... ¡Son mías, sólo mías!
No sé cuánto tiempo ha transcurrido, tal vez el suficiente para que lo que tuviera que suceder, sucediera. Tan sólo, puedo deciros que la puerta de la habitación se ha abierto y que dos mujeres, una joven que camina estrujando un pañuelo y otra madura, guapa y con un semblante serenamente triste, se acercan a Miguel que ¡con qué placidez! duerme en la mecedora. Ambas contemplan al tierno y hermoso niño, querrían abrazar y besar esta maravillosa creación, pero no osan.
La mujer hermosa y madura exclama:
—¡Pobrecito! ¿Qué haremos, cuando lo sepa?
La más joven rompe a llorar
Tras ellas, aparece un hombre joven, en mangas de camisa y con el semblante desencajado. Con la mano izquierda se mesa el caballo, con la derecha se araña la frente.
Miguel continúa, con sus zapatillas de agua, danzando en la gruta de los duendes.