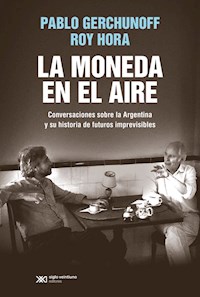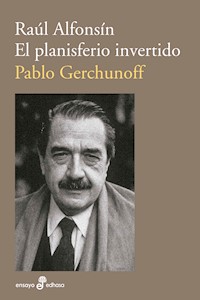
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDHASA
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Cuando cumple treinta y un años, Raúl Alfonsín es un hombre casado y con seis hijos. Acaba de ser electo diputado provincial; sabe que su vida será mayormente una vida política. Es el año 1958. En las décadas siguientes adquirirá cada vez mayor relevancia. Primero dentro del radicalismo; luego en todo el país. Diputado nacional en 1962; referente de los derechos humanos durante de la dictadura; presidente en el regreso a la democracia en 1983; impulsor del llamado "Pacto de Olivos" con Carlos Menem y factotum de la reforma constitucional de 1994. Tras la crisis de 2001, será un actor decisivo en la salida de la Convertibilidad. En este excepcional ensayo histórico, Pablo Gerchunoff analiza y piensa la vida de Raúl Alfonsín sobre los últimos setenta años de la Argentina. Gracias a una investigación exhaustiva que va desde su nacimiento en Chascomús hasta su muerte, en buena medida muestra a un Alfonsín casi desconocido. Pero más importante aún es lo que revela sobre las transformaciones de la economía y la sociedad: las decisiones que cambiaron nuestra historia, las negociaciones in extremis, el Juicio a las Juntas y la amenaza militar durante la década del ochenta, el Plan Austral y la hiperinflación, la intimidad del ejercicio del poder, lo que podría haber sido y no fue, los errores de cálculo, la evolución del radicalismo. Este libro es un lúcido y conmovedor fresco político; lo recorremos guiados por una personalidad impar: Raúl Alfonsín, un líder ético acaso irrepetible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pablo Gerchunoff
RAÚL ALFONSÍNEL PLANISFERIO INVERTIDO
Ensayo biográfico
Cuando cumple treinta y un años, Raúl Alfonsín es un hombre casado y con seis hijos. Acaba de ser electo diputado provincial; sabe que su vida será mayormente una vida política. Es el año 1958. En las décadas siguientes adquirirá cada vez mayor relevancia. Primero dentro del radicalismo; luego en todo el país. Diputado nacional en 1962; referente de los derechos humanos durante de la dictadura; Presidente en el regreso a la democracia en 1983; impulsor del llamado “Pacto de Olivos” con Carlos Menem y factotum de la reforma constitucional de 1994. Tras la crisis de 2001, será un actor decisivo en la salida de la Convertibilidad. En este excepcional ensayo histórico, Pablo Gerchunoff analiza y piensa la vida de Raúl Alfonsín sobre los últimos setenta años de la Argentina. Gracias a una investigación exhaustiva que va desde su nacimiento en Chascomús hasta su muerte, en buena medida muestra a un Alfonsín casi desconocido. Pero más importante aún es lo que revela sobre las transformaciones de la economía y la sociedad: las decisiones que cambiaron nuestra historia, las negociaciones in extremis, el Juicio a las Juntas y la amenaza militar durante la década del ochenta, el Plan Austral y la hiperinflación, la intimidad del ejercicio del poder, lo que podría haber sido y no fue, los errores de cálculo, la evolución del radicalismo. Este libro es un lúcido y conmovedor fresco político; lo recorremos guiados por una personalidad impar: Raúl Alfonsín, un líder ético acaso irrepetible.
Gerchunoff, Pablo
Raúl Alfonsín: el planisferio invertido / Pablo Gerchunoff; prólogo de Susana Lumi. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Edhasa, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-628-698-5
1. Biografías. I. Lumi, Susana, prolog. II. Título.
CDD 920.71
Diseño de cubierta: Juan Pablo Cambariere
Primera edición: octubre de 2022
Edición en formato digital: octubre de 2022
© Pablo Gerchunoff, 2022 © del prólogo, Susana Lumi, 2022
© de la presente edición Edhasa, 2022
Avda. Córdoba 744, 2º piso C
C1054AAT Capital Federal
Tel. (11) 50 327 069
Argentina
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.com.ar
Diputación, 262, 2º 1ª, 08007, Barcelona
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.es
La editorial ha realizado las investigaciones y los esfuerzos necesarios para contactar a los titulares de derechos sin que surgiera de los mismos un resultado positivo de la fotografía que ilustra la cubierta.
ISBN 978-987-628-698-5
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Conversión a formato digital: Libresque
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroCréditosPrólogoParte I. La muerte de Alfonsín (31 de marzo de 2009)El planisferio invertidoParte II. La construcción de una personalidad política (marzo de 1927-octubre de 1983)Las raíces (1927-1957)Los saltos del delfín (1957-1967)Onganía, la bestia negra. ¿La continuidad de un Perón de derecha?Alfonsín y la JuventudEl desencuentro Alfonsín-Balbín (1970-1976)Salir del infierno, entrar a otro peor (24 de marzo de 1976-14 de junio de 1982)La inspiración (9 de septiembre de 1981-30 de octubre de 1983)Parte III. ¿Qué podía salir bien? (10 de diciembre de 1983-8 de julio de 1989)Semana de vértigo (10 de diciembre-16 de diciembre)Dunkerque o NormandíaEl laberinto de la política sindicalTiempo de reír, tiempo de llorar. La ofensiva de Alfonsín, la recuperación peronistaAlfonsín-Cafiero: ¿otra Argentina que no fue?Alfonsín y la economía. Viejas ideas, nuevos problemasParte IV. Gobernar desde el llano (9 de julio de 1989-28 de octubre de 2007)“Volvemos”Una nueva oportunidad para su reforma constitucionalLa Alianza, sin Alfonsín en las boletas electorales¿Conspiró Alfonsín contra De la Rúa y apuró su caída?Final. “Un último esfuerzo”TestimoniosBibliografíaAgradecimientosSobre el autorPrólogo
Susana Lumi
Soy de la generación que vivió la campaña de Raúl Alfonsín de 1983 peleando por decir que esos ojos que yo veía por televisión “me miraban a mí”, mientras Pablo Gerchunoff, a mi lado, afirmaba “que lo miraban a él”. Fue una larga controversia conyugal y el comienzo de una inquietud compartida por saber “quién era ese hombre” con ese mensaje extraordinariamente novedoso en nuestras vidas, ese hombre al que íbamos a votar con entusiasmo pero tristemente convencidos de que perdería frente a Ítalo Luder. “Quién era ese hombre.” Quizás esa antigua pregunta fue la semilla de este libro.
Sobre Alfonsín se ha escrito mucho; sobre su gobierno, mucho más. ¿Por qué insistir entonces? ¿Por qué vuelve a la carga Gerchunoff? Mi respuesta después de leer el libro es que lo que ha buscado Gerchunoff –y creo que lo ha logrado– es bajar a Alfonsín del pedestal de “padre de la democracia” y devolverlo a su condición de ser humano, descifrar los pliegues de su personalidad, indagar en sus aciertos, pero también en sus errores, sus dilemas, sus tensiones, sus silencios, sus gritos. A su juego lo llamaron al autor de este libro. Gerchunoff se ha detenido a lo largo de su propia vida en varias estaciones –periodista, economista, historiador de la política económica, historiador de la política– siempre con la obsesión por comprender antes que por juzgar. Ahora hace lo mismo con la historia de una vida. La vida de un hombre empeñado en cambiarlo todo con la herramienta de la voluntad política. En ese sentido, el título del libro es sugerente: el planisferio invertido. El norte en el sur, el sur en el norte, Argentina en el centro del mundo. No fue puro ingenio de Gerchunoff ese título. Un planisferio invertido fue el regalo que le hizo a Alfonsín su edecán naval Joaquín Stella y que Alfonsín colgó en una pared de su escritorio.
¿Es este libro una biografía? Por el tono en el que escribe, ciertamente Gerchunoff leyó las palabras de Borges en su Evaristo Carriego: “Que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja es la inocente voluntad de toda biografía”. Este libro no es inocente, no pretende la tarea imposible de reproducir la vida de Alfonsín a escala natural. Que el lector se prepare entonces para leer algo alejado de una biografía convencional. Lo que sí pretende Gerchunoff es descubrir y transmitir conexiones no siempre visibles, usar una lente para mirar de cerca, usar otra lente para mirar de lejos, encontrar lo permanente en la vida de Alfonsín, pero también las coyunturas críticas que explican “los cambios de sentido” a lo largo de su trayectoria.
Estamos ante lo que podríamos denominar entonces un ensayo biográfico, pero quisiera subrayar que es un ensayo en el que se respiran aires posalfonsinistas. Se habla de un Alfonsín que con sus claros y oscuros ha completado su parábola y pertenece ya a la historia. Valen aquí las palabras que escribiera Lucio V. Mansilla en el prólogo de su biografía de Rosas: “Este libro no es, no puede ser, no debe ser ni una justificación ni un proceso. Sería un libro de partido que, no sustituyendo las realidades históricas a los disfraces de la leyenda, no haría sino aumentar la incertidumbre y las confusiones”.
Gerchunoff atiende el contexto, pero no reemplaza lo biográfico con el contexto, investiga con fuentes escritas y audiovisuales, acude a testimonios orales, interpreta, combina lo cronológico con lo temático, usa la anécdota si sirve a lo conceptual, descree de las versiones demasiado cerradas de los acontecimientos, deja interrogantes sin contestar. Así como en su libro La Caída le pregunta a un Perón imaginario, esta vez le pregunta a un Alfonsín que ya no puede contestar, y lo atractivo es que parece esperar una respuesta. Desde luego, también imagina. En su ensayo Cómo se escribe una vida, Michael Holroyd dice que “en las malas biografías cada detalle se subraya, no se cuenta, y la vida se narra como la de un santo. La biografía exige cierta destreza en el arte del bordado, no exenta de una bienvenida ligereza…”. Espero no estar descalificando a Gerchunoff si digo que esa destreza está presente en este libro.
Los hechos que se narran están organizados en un antes, un durante y un después del gobierno, aunque el primer capítulo trata de su muerte y sus funerales. Algunos ejemplos muestran el tour de force de Gerchunoff. En la primera parte, la relación especial de Alfonsín con su madre, y a través de ella, con el progresismo cristiano; el vínculo irrompible con sus pagos de Chascomús y con el campo, ese vínculo que lo convirtió en un agrarista y en un reformista agrario, y por un largo tiempo en un conservador de costumbres; la decisión de adherir a Balbín y no a Frondizi en la fractura de la Unión Cívica Radical a fines de 1956; la decisión de romper con Balbín quince años más tarde, denunciando el acercamiento de su maestro a Perón, acompañado Alfonsín por los jóvenes radicales movilizados. El vínculo con Balbín es revisado, contradiciendo las reseñas que suelen reducirlo a un enfrentamiento y disputa por el poder partidario entre lo “nuevo” y lo “viejo”, entre lo “progresista” y lo “conservador”. En este texto se hilvana una historia con trazos más ricos, en la que Alfonsín se nutre de Balbín, se mide con él, le da pelea y “lo mata” como se mata al padre para poder crecer. “Como la mayoría de la gente en rebelión […] estaba más que levemente enamorado de aquello contra lo que se rebelaba”, así se refirió Anthony Powell al escribir sobre Orwell. Más adelante en el libro, las batallas contra Onganía, la bestia negra corporativista que en la visión de Alfonsín representaba la continuidad de un Perón virando a la derecha en 1952; las denuncias contra la dictadura y a la vez el intento de un diálogo con los dictadores en la búsqueda de una salida democrática; finalmente la inspiración de 1982 y 1983, esa inspiración que lo cambió para siempre y lo llevó a la presidencia.
Difícil reflejar en pocas palabras la intensidad dramática de los cinco años y medio del paso de Alfonsín por el gobierno, que es el tema de la segunda parte del libro. Había batallado exitosamente por el poder contra un adversario a priori imbatible, ¿disfrutó del ejercicio del poder? Es dudoso. Alfonsín fue un formulador de proyectos, un imaginativo del porvenir; allí es donde mejor se sentía, mucho mejor que en el ejercicio del gobierno. Es comprensible. De hecho el suyo fue un gobierno al límite de lo imposible. El intento de dar solución simultánea a la cuestión militar, la cuestión sindical y la cuestión económica (el triángulo móvil, lo llama Gerchunoff) se frustró en el contexto de los juicios a los involucrados en la represión ilegal, del porfiado encono sindical y de la densa bruma en la que navegó el gobierno de Alfonsín en materia económica. El lector descubrirá en la lectura del libro que los protagonistas de cada uno de los vértices de aquel triángulo actuaban –en el mismo ámbito gubernamental– abstraídos en sus propias lógicas internas. Solo la mirada exhaustiva de Alfonsín alcanzaba a capturar el conflicto en su integridad. Y desde esa mirada abarcativa, a partir de 1986 Alfonsín rearma, una y otra vez, su agenda de gobierno, intentando retomar la iniciativa, salir de la encerrona, fabricar nuevos proyectos. En ese contexto entiende Gerchunoff el traslado de la Capital hacia el sur del país, los primeros pasos hacia la reforma constitucional, los acuerdos con Brasil.
El tratamiento de la cuestión militar ocupa en el libro un lugar significativo (lo que no podía ser de otra manera) pero a la vez novedoso. Gerchunoff propone una interpretación respecto a la centralidad de los hechos de Semana Santa que no es la más frecuente. A diferencia del recuerdo cristalizado en la mayor parte de la sociedad argentina –en el que todo se desata y se resuelve entre un jueves santo y un domingo de resurrección–, Gerchunoff afirma que los padecimientos de Alfonsín en su relación con el mundo militar se extendieron hasta el final de su gobierno.
¿Es el Alfonsín después de su salida del gobierno un hombre a la defensiva o a la ofensiva? El sueño de un acuerdo democrático y reformista con un peronismo que se le pareciera, el de Cafiero, se había desvanecido. Ahora estaba en el gobierno el peronismo de un Carlos Menem, en pleno viraje “neo-liberal”. En la tercera parte del libro vemos a Alfonsín defendiendo su gobierno y criticando sin matices y con poco éxito a Menem, al tiempo que decidía un acercamiento definitivo a una Internacional Socialista que, para su enojo, se estaba volviendo liberal. El centro de esta tercera parte del libro es la reforma constitucional de 1994, un proyecto incomprendido y, según Gerchunoff, la segunda gran inspiración de Alfonsín (“Solo al fuerte le es permitido sellar alianzas” escribió Hannah Arendt en un poema, “En el septuagésimo cumpleaños de Blumenfeld” ). Frente a la perplejidad al sentirse rechazado incluso en su frente interno, Alfonsín recurre, a fines de 1993, a la acción y a la poderosa arma de la persuasión. Dos rasgos le eran ajenos: indolencia y autocompasión, aunque en algún momento reveló el riesgo de “tenerse lástima”. Cita Gerchunoff a propósito de los debates con sus correligionarios sobre la necesidad de la reforma constitucional de 1994: “En algún momento de esas largas horas me ocurrió lo peor que le puede pasar a un luchador: sentí lástima de mí”. Un luchador. Así se veía Alfonsín. Y así lo trasmitía. Hacia el final, Gerchunoff nos ofrece un tenso relato sobre el lugar de Alfonsín en la Alianza y sobre su áspero choque con Fernando de la Rúa, que terminó en la desintegración del partido al que había llevado a la cima. Se pregunta Gerchunoff: ¿conspiró Alfonsín contra De la Rúa?
No es un recorrido completo el de este prólogo. Apenas unas pinceladas del retrato que compone Gerchunoff. Son solo ejemplos, pero en ninguno de ellos ni en el libro entero se cae en la celada de una visión complaciente con Alfonsín. Y no es una vida intensa la que nos cuenta Gerchunoff. Es una vida casi frenética que no se da tiempo para un momento de paz. ¿Encontraría algo de paz en la lectura? Dice Richard Holmes en Letters for Children que para penetrar en las “áreas silenciosas” de una vida, esas que tampoco aparecen en las autobiografías, existe el recurso de observar al personaje como lector. Alfonsín fue lector desde la niñez y se convirtió con el paso de los años en un lector intencionado que concentraba su limitado tiempo de soledad en textos que le dieran sustento histórico e inspiración a sus proyectos. Harold Laski, Norberto Bobbio, sus “disputas” con Anthony Giddens. Huellas que deja un lector y que recoge el biógrafo.
Alfonsín lector, Alfonsín escritor. Alfonsín escribió y leyó probablemente como ningún otro radical. Por fuera de sus intervenciones periodísticas, escribió su primer libro en 1980, La cuestión argentina, y desde entonces siempre lo hizo para darse herramientas políticas. En 1996 publica Democracia y consenso. En el prólogo Alfonsín anticipa que ese libro es el primero de un conjunto de cinco que espera escribir en el lapso de dos años, aclarando que ya tiene material “seleccionado y clasificado”. No se detiene. Puro voluntarismo. La lectura como insumo, la escritura como herramienta política. Escribe Memoria política en 2004 y Fundamentos de la República Democrática en 2007.
Gerchunoff ofrece en este libro una llave de entrada a una vida teñida por la urgencia, apasionada, imperfecta. El prólogo que aquí termina es una invitación a un viaje. Que el lector se deje llevar.
Parte I La muerte de Alfonsín (31 de marzo de 2009)
El planisferio invertido
La muerte previsible estimula los homenajes tempranos a los hombres públicos cuando se intuye que la muerte los va a embellecer. A veces, esos homenajes son actos de astucia, como el de Cristina Kirchner en la Casa Rosada para con aquel Raúl Alfonsín que ya amenazaba con convertirse en prócer. No convenía estar peleado con un prócer. “Los homenajes hay que hacerlos en vida”, dijo descarnadamente la presidenta al moribundo, vestida con un traje rosa primaveral que contrastaba con la vestimenta oscura del caudillo del 83. Era el primer día de octubre de 2008 y en primera fila estaba sentado Néstor Kirchner, al que la muerte sorprendería dos años y nueve días después. Al poco tiempo, ya no como una astucia, se celebró en el Luna Park el acto del 30 de octubre de 2008, organizado por la UCR, que convocó a unas quince mil personas y al que Alfonsín ya no pudo concurrir, pero al que envió un mensaje grabado en el que se percibía la voz fatigada. Fue un acto nostálgico y paradójico: “Somos la vida”, cantaban los jóvenes. Las visitas que permanentemente recibía Alfonsín en el quinto piso de Santa Fe 1678 eran homenajes no confesados. Pretendían ser también inyecciones de optimismo. Se tomaba el té, se discurría sobre la actualidad política y sobre temas menores, menores para un hombre que había sido toda su vida y todavía era en esos días pura política. Pero sustantivamente eran despedidas. Alfonsín, la cara cada día más color cera, los ojos más apagados, los rastros de tratamientos agresivos e inevitables, les decía a casi todos lo mismo: “De cáncer al pulmón no me voy a morir”. Tenía un cáncer de pulmón terminal, con metástasis óseas, y el deterioro había avanzado durante el verano. A Federico Polak, su vocero, se lo había dicho casi en un grito el día de 2007 en el que le dieron el diagnóstico: “¡Tengo cáncer, Polak! No sé para qué tanto médico y tanto análisis cada quince días. ¡Tengo cáncer!”. Esa comprensible protesta contra el destino y contra la medicina se repetiría recurrentemente, aunque la familia trataba de ocultarle lo sombrío del pronóstico. Era la rebeldía de un luchador frente a un enemigo que esta vez –por primera vez– no le daba chances de pelea.
Desde diciembre de 2008, el octavo piso del edificio, el hogar de los Alfonsín en Buenos Aires, se había convertido en un sanatorio. Por María Lorenza y por Raúl. María Lorenza tenía una enfermedad neurológica desde las épocas de la presidencia y estaba casi ciega. Necesitaba atención permanente. Raúl estaba agonizando. La vejez es cruel, y la vejez enferma es más cruel. Raúl estaba físicamente cerca de María Lorenza como casi nunca antes. Pero ya no le iba a pedir perdón por las largas épocas de abandono. Más de una vez lo había hecho antes, pero ya no, ya no había tiempo. Enfermeras y médicos poblaban el departamento. Los hijos y los nietos también. Raúl estaba sedado con morfina, dormido buena parte del tiempo. En la mañana del 31 de marzo, ya se sabía que era el final. Lo habían dicho los médicos del Hospital Italiano. Monseñor Justo Laguna, su amigo, el obispo de Morón, le daría los santos óleos. No su primo hermano entrañable de la rama materna, monseñor José María Arancedo, que también estaba allí y que celebraría la misa de cuerpo presente en las escalinatas del Congreso dos días más tarde. Se notaba en el aire porteño que el verano estaba terminando. De a poco, el quinto piso se fue transformando en una sala de espera, a la espera de la muerte. Allí estaban los amigos y los militantes más cercanos. La vigilia se extendía a la calle. Alfonsín murió a las ocho y media de la noche. Ricardo Alfonsín, el único de sus seis hijos dedicado a la política, bajó al quinto piso y dio la noticia. Luego se dirigió a Margarita Ronco y le dijo: “¿Querés subir?”. Margarita subió. Nadie más subió. Unos minutos después, se hizo el anuncio oficial en la puerta de calle. Era la hora de los noticieros televisivos. José Ignacio López, que había sido su portavoz presidencial, decía, en paralelo al comunicado de los médicos, que Alfonsín había muerto en la fe inculcada por su madre.
Al día siguiente fue el velatorio en el Congreso de la Nación. La muerte es el hecho más misterioso de la vida, un misterio privado e intransferible, pero el velorio y el entierro del 2 de abril en el cementerio de la Recoleta fue también un misterio, aunque más fácil de develar. El muerto ocupó por unas horas, con una enorme y paradójica vitalidad, un vacío político. Néstor y Cristina Kirchner pasaban por el peor momento desde que el 25 de mayo de 2003 Néstor asumiera la presidencia, y de hecho caerían derrotados poco después, en las elecciones intermedias de fines de junio. Derrotados –la palabra maldita para el kirchnerismo– en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, en todo el centro del país, y hasta en Santa Cruz. Una derrota no tan contundente como sorpresiva. En algunos casos, como el de la provincia de Buenos Aires, a manos de políticos desconocidos hasta hacía poco tiempo. Pero a principios de abril, las exequias de Alfonsín fueron la herramienta que, más allá de los radicales y sus banderas rojas y blancas, usó buena parte de la sociedad porteña para expresar de manera oblicua su descontento con el gobierno, haciendo filas de cinco horas para ingresar al Salón de los Pasos Perdidos, y al día siguiente apiñándose sobre la avenida Callao, para acompañar la cureña con el féretro. En el día y la noche del 1° de abril, solo se escuchó el murmullo de la multitud. Pero en el desfile del día 2 de abril desde el Palacio del Congreso hasta el cementerio, se escuchó el grito casi olvidado: “¡Alfonsín! ¡Alfonsín! ¡Raúl, querido, el pueblo está contigo!”. No era solo una despedida. Era también una difusa identificación política con el hombre que desde veinte años antes había perdido los favores electorales de buena parte de quienes ahora lo vivaban. ¿Tenía ese grito el mismo sentido político que en 1983? ¿Contenía la misma voluntad restaurada o significaba ahora otra cosa? Veremos si estas páginas ayudan a contestar esas preguntas.
Mientras Julio María Sanguinetti –el expresidente uruguayo por el Partido Colorado– y Antonio Cafiero –el amigo y competidor peronista, cinco años mayor que Alfonsín– hacían llorar a los propios radicales con sus discursos en la Recoleta, en la puerta del panteón donde yacen los muertos de la Revolución de 1890, el departamento del octavo piso permanecía semivacío. María Lorenza no estaba en condiciones de ir al entierro de su marido. Ni siquiera de comprender que su esposo había muerto: “¿Volvió Raúl?”, preguntó ese día y los siguientes. Se había quedado con una escasa compañía. Las oficinas del quinto piso estaban completamente vacías, solo pobladas por el silencio más completo –apenas perturbado por los ruidos habituales de la calle– y por los objetos inanimados. Los libros de la biblioteca, los sillones del living, los papeles algo desordenados sobre la mesa de Margarita, el escritorio, los diplomas y las fotos del despacho que raramente usaba Alfonsín. Si la lente de una cámara imaginaria hubiera tenido capacidad de conmoverse recorriendo esos objetos, se habría detenido frente al planisferio invertido que estaba en el despacho, colgado en la parte derecha de la pared que da al oeste, junto a una foto familiar y a otra en la que un joven Alfonsín compartía una comida con Balbín e Illia. El planisferio invertido, figura simbólica que ya había atraído a Arturo Jauretche durante los años sesenta: el norte está en el sur, el sur está en el norte, Argentina en el centro del mundo. Era el símbolo de la pasión política, de la voluntad política que Alfonsín ya no podría ejercer: la realidad puede cambiarse, puede darse vuelta; el peronismo puede perder; la plaza de Mayo puede ser vista desde el Cabildo, y no desde la Casa Rosada; la Capital Federal podría mudarse; el sistema político, mutar por obra de esa voluntad; la democracia, curar y educar. Así fueron las cosas. Muchas veces la voluntad falló, o se equivocó, pero nunca cedió, precisamente porque estaba guiada por la pasión. Hasta ese 31 de marzo de 2009, cuando murió el hombre del que ahora vamos a hablar.
Raúl Alfonsín, con el planisferio invertido de fondo.
Parte II La construcción de una personalidad política (marzo de 1927-octubre de 1983)
Las raíces (1927-1957)
“Yo vivo en Chascomús, en Olivos tengo residencia temporaria”.
Raúl Alfonsín, noviembre de 1985.
Alfonsín nació el sábado 12 de marzo de 1927, pocos días después de los carnavales que se celebraron a principios de ese mismo mes. El país se estaba reponiendo rápidamente del colapso provocado por la Gran Guerra y por las dificultades de la posguerra. Todo volvería a la normalidad. Para la mayoría de los políticos y los estudiosos, nada de lo malo que había ocurrido desde 1914 tenía que ver con problemas propiamente argentinos. Gobernaba el presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Se recuperaba el optimismo económico y para muchos también el optimismo político. Pronto regresaría a la presidencia Hipólito Yrigoyen. Casi nadie tenía dudas de eso. Tampoco los padres de Alfonsín, Serafín Alfonsín y Ana María Foulkes.
Toda persona hunde sus raíces en el lugar en que nació, en la familia que le dio vida y lo cobijó en sus primeras experiencias, las que quedan grabadas con una intensidad no siempre fácil de comprender cuando el tiempo pasa. Muchas veces esas raíces no son visibles para el observador inadvertido, pero ese no va a ser el caso de Alfonsín, como se descubrirá a medida que nos adentremos en estos capítulos y las veamos reaparecer una y otra vez en momentos críticos de su vida política. Nunca el lugar en que nació se disolvió en el ácido corrosivo de la historia, esa historia que se prolongó por 82 años; nunca la familia pasó a un segundo plano como experiencia vital e incluso como un ingrediente nada menor de la experiencia política; nunca la aproximación inicial a la política –digamos entre los años cuarenta y la caída de Perón– borró su huella en la trayectoria política posterior. Decisiones cruciales de Alfonsín que a primera vista, incluso para él mismo, parecen dictadas por circunstancias y decisiones coyunturales, tienen como trasfondo al pago, al padre, a la madre, la guerra civil española y sus secuelas, la Segunda Guerra Mundial, una anécdota de Yrigoyen que alguna vez le contaron, a Ricardo Balbín encarcelado por Perón cuando él tenía 24 años y recién se iniciaba en la política. Que Alfonsín perdone al autor de este párrafo el sesgo psicologista que él hubiera rechazado.
Chascomús
El lugar en que Alfonsín nació fue Chascomús. Apresurémonos a aclarar (no debería hacer falta) que cuando nos referimos a Chascomús y a la influencia que tuvo ese origen en el entramado de su personalidad, no aludimos a un “determinismo del medio ambiente”, al estilo del barón de Montesquieu, Thomas Malthus, Carl Ritter, Ellsworth Huntington o incluso Sarmiento en su Facundo. Eso sería una inocencia decimonónica. Chascomús fue un ingrediente que persistió en Alfonsín y no desapareció nunca, pero que se fue mezclando luego con su educación, con la sociabilidad de la gran ciudad y con la experiencia política del hombre adulto –incluida la presidencia– cargada de contingencias, de viajes hasta los confines del mundo, de nuevos saberes. Digamos que no fue una marca particular en Alfonsín la laguna de más de 3.000 hectáreas y más de 2 metros de profundidad, la más extensa del sistema de las Encadenadas, asentada sobre la cuenca deprimida del río Salado, de la que Alfonsín habló y escribió poco. La laguna fue “la diferencia” en la monotonía de la llanura pampeana del centro de la provincia de Buenos Aires, un sobresalto geográfico, un orgullo de los lugareños que parece haber contagiado a Alfonsín solo superficialmente. Si en 1833 Charles Darwin hubiera desembarcado en la bahía de Samborombón en vez de hacerlo en las orillas del pueblo uruguayo de Maldonado y se hubiera internado unos 90 kilómetros tierra adentro en línea recta, quizás sus escritos habrían sido sobre flores acuáticas, saetas, margaritas de bañado, bagres, pejerreyes y tarariras, mosquitos y moscardones, vacunos y caballos cimarrones, flora y fauna propia de aquel espejo de agua. Pero esas no eran las curiosidades típicas de Alfonsín, hombre interesado, desde temprano, más en los paisajes sociales que en los paisajes naturales.
Chascomús fue para Alfonsín, además de la rutina diaria de una ciudad pequeña, tres cosas que se combinaron: el ferrocarril temprano, la producción agropecuaria –sobre todo ganadera– y el coronel Ambrosio Crámer. El Ferrocarril del Sud llegó a Chascomús de la mano de inversiones privadas tan temprano como 1865, y fue punta de riel durante diez años, un pequeño fin del mundo, otro motivo de orgullo paisano. Ese rol estratégico del ferrocarril lo estudió Alfonsín en la escuela normal regional, donde le enseñaron desde primer grado que esa había sido la palanca del progreso material de Chascomús, porque había permitido, una vez superado el estadío primitivo de la caza de animales salvajes, que los frutos de la tierra trabajados por el hombre llegaran al puerto de Buenos Aires y entonces conectaran a Chascomús con Europa. Se lo habían enseñado, pero subrayemos que él fue testigo presencial y consciente de cambios trascendentales: la ruta nacional número 2 que unió a la Capital Federal con Mar del Plata desde enero de 1938, y el empedrado de las calles de su ciudad, ambas cosas abrieron las puertas para que el automóvil, los camiones y los micros entablaran competencia al ferrocarril, y también para que llegara a Chascomús el todavía tímido turismo porteño. Dos meses después de esa revolución vial, exactamente el mismo día en que las tropas de Hitler ingresaban a Austria, Alfonsín cumpliría once años. Carreteras y guerra alojadas en la memoria del niño, como de tantos niños del mundo en esa época. De un año después, Alfonsín con doce años, se conserva una foto añeja en que puede vérselo sonriente, acompañando el paseo de su padre por una calle céntrica de Mar del Plata. El turismo moderno de la familia próspera, pero no de la familia con aires aristocráticos, ni tampoco de una familia porteña de clase media. De Chascomús a las playas del Atlántico Sur: eso eran los Alfonsín de fines de los años treinta en algunos veranos. En la foto, se ve al padre vestido con traje, corbata y sombrero, y al hijo, Raúl, de pantalones cortos, sonriente, camisa clara de manga corta abrochada hasta el último botón del cuello, prolijamente peinado, con corbata angosta, sin medias, pero el zapato derecho con el cordón desatado. De ese niño aliñado y desaliñado al mismo tiempo, decimos que nunca abandonaría del todo Chascomús, del mismo modo que Sarmiento nunca abandonaría del todo San Juan o, por tomar un ejemplo más reciente, Carlos Menem nunca abandonaría la provincia de La Rioja. Cuando Alfonsín no vivió en Chascomús, siempre fue Chascomús un recurso de última instancia, la cuadrícula en que podía moverse con los ojos cerrados.
De todas maneras, el hecho de que el ferrocarril haya sido la palanca del progreso de Chascomús podía constatarlo el Alfonsín niño casi como un fenómeno natural, por la gran cantidad de inmigrantes y de hijos de inmigrantes que habían poblado la localidad desde hacía mucho tiempo con aspiraciones de compartir ese progreso de la zona. Los apellidos de los vecinos y el coro de entonaciones diversas que todavía podía identificarse ilustraban el mosaico de las nacionalidades originarias. Vinculado a eso, las sociedades de beneficencia española e italiana y los nombres de las fondas y los hoteles cercanos a la estación: L’Universal, Nueva Fonda Inglesa, Fonda Francesa, Hotel Provenzal, Gran Hotel Colón, Hotel Americano; añoranzas de ultramar, o quizás no solo añoranzas, porque la Europa de entreguerras era por entonces un continente sombrío y sangriento. Sobre la crisis de los años treinta en la Argentina y sobre las tribulaciones del continente sombrío, el Alfonsín maduro escribiría y hablaría, por ejemplo, con Julia Constenla, aunque con la parquedad para referirse al pasado que descubrió Pablo Giussani, en contraste con el entusiasmo “adolescente” con el que hablaba del futuro.
El campo
Alfonsín vivía en el casco céntrico de la ciudad, siempre viviría allí pero Chascomús era un partido de la provincia de Buenos Aires que, como tantos otros, dependía de los avatares de la producción agropecuaria, y sobre todo, en este caso, de la ganadería. Al comenzar la Gran Guerra, el censo de 1914 había contado más de dieciséis mil habitantes, con predominio de la población rural. Se habían registrado además catorce cabezas de ganado vacuno y trece de ganado lanar por habitante. Y también se habían contabilizado 529 explotaciones ganaderas y solo 140 explotaciones agrícolas. Se entiende el sesgo que revelan estos números. La tierra no era especialmente rica en minerales y nutrientes, era muy vulnerable a las sequías y fácilmente inundable en las temporadas de lluvias excesivas. A los ojos de Alfonsín, cobraron visibilidad entonces el ganado y la alfalfa por sobre el trigo y el maíz, pero siempre iba a ser, como político, sensible al destino del productor agropecuario, y ya veremos que especialmente sensible al destino del pequeño productor, propietario o arrendatario. Alfonsín iba a ser, desde fines de los años cuarenta, un joven reformista agrario a la vez que un progresista social, convencido de que la tierra estaba mal repartida, pero que había que evitar estrategias tributarias que perjudicaran al campo, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones.
No tuvo mucha suerte con esas convicciones en su vida de hombre público. En todo caso, algo de suerte creyó tener durante el gobierno de Arturo Illia, cuando el secretario de Agricultura y Ganadería Walter Kugler y el subsecretario de Agricultura Raúl Borrás –que se convertiría en su gran amigo– proclamaron la superioridad del impuesto a la tierra libre de mejoras por sobre los impuestos que reducían la producción, y para llevar esa idea a la práctica decidieron confeccionar una detallada Carta de Suelos de la República Argentina, que diera fundamento a la carga diferencial del impuesto a la tierra. De haberse concretado, esa Carta habría sido una gran novedad para Chascomús y su tierra mediocre, cuyos propietarios no hubieran tenido que pagar gravámenes importantes, pero el proyecto se frustró con la caída del gobierno de Illia. En cambio, durante su propia presidencia, Alfonsín tuvo mala fortuna. Juan Sourrouille era partidario de sostener un tipo de cambio alto con retenciones al agro para estimular exportaciones industriales más que “las estancadas” exportaciones agropecuarias, y Alfonsín cedió una y otra vez ante su ministro, no porque Sourrouille lo hubiera convencido en términos de una visión sobre el progreso argentino (en eso se mantendría terco, pero sin alzar la voz), sino porque las retenciones eran un recurso fiscal insustituible en medio de la crisis de la deuda que lo agobió como presidente. La última vez en la vida política de Alfonsín en que Chascomús se cruzó con los impuestos fue por la vía de una desmesura: intentó convencer a Eduardo Duhalde de no reponer retenciones después de la hiperdevaluación de 2002. Naturalmente, no fue tenido en cuenta ni siquiera por sus correligionarios, pero él pudo contarles a los chacareros de su tierra que los había defendido. Siempre los defendería. Era un acto político, pero era un acto reflejo, no una meditación.
Raúl Alfonsín en el campo de los Bigatti. Archivo familia Bigatti.
Dijimos que Chascomús fue para Alfonsín el ferrocarril (y también su declinación), la producción del campo y fue el coronel Ambrosio Crámer, el hacendado que se plegó a la revuelta de los Libres del Sur contra Rosas. Esa fue una combinación que le vino como anillo al dedo para su futura narrativa política. Crámer y los Libres del Sur fueron y son en Chascomús nombres de calles, de parques, monumentos y discursos municipales, la voz del campo en nombre de la libertad. Lo mencionó varias veces Alfonsín a lo largo de su vida. No le harían falta los intelectuales antirrosistas de las grandes ciudades para quedar “del lado bueno” (de eso estaba convencido) en una de las importantes confrontaciones de la historia argentina. Crámer fue un producto diferenciado de Chascomús, una figura romántica y a la vez un equívoco. La figura romántica se llamó en realidad Ambroise Jérome Cramer, nacido en París en 1792, soldado de las guerras napoleónicas que se mudó a las Provincias Unidas del Río de la Plata a los 24 años y, rebautizado Ambrosio Crámer, se sumó a las guerras de la independencia contra los realistas y cruzó la Cordillera. A su regreso, después de pasar por otros destinos militares, luchó a las órdenes del gobernador general Martín Rodríguez en las campañas contra el indio de 1823. En 1825, pidió su retiro militar, obtuvo la licencia militar de agrimensor y se dedicó a la mensura de campos en épocas de reparto de tierras por la Ley de Enfiteusis.
Uno de los campos que midió fue el que finalmente sería el suyo, la estancia La Postrera, al sur de Chascomús, dedicada a la cría de ovejas. ¿Cuál es entonces el equívoco? ¿No eran retribuciones merecidas por Crámer las obtenidas después de arriesgar tantas veces la vida en defensa de una patria que no era la suya? El hecho es que la rebelión de los estancieros del sur de la provincia de Buenos Aires contra Rosas no fue un grito de libertad contra el tirano –como creyeron, creen y repiten casi todos los ciudadanos de Chascomús, incluido Alfonsín (aunque no sabemos si tan convencido)–, sino una movilización armada en defensa de sus intereses. Con el bloqueo francés al Río de la Plata, de 1838, y el consecuente quebranto económico, Rosas había elevado el canon de enfiteusis y consecuentemente se habían reducido las rentas de los ganaderos. De ese modo se iniciaron las hostilidades, aunque no duraron mucho. El 7 de noviembre, las tropas de los Libres del Sur al mando de Pedro Castelli fueron vencidas a orillas de la laguna de Chascomús en lo que se llamó la batalla de Chascomús. Allí murió Ambrosio Crámer y se convirtió en héroe. Desde entonces, el 7 de noviembre es en Chascomús una fecha “patria”, en sentido estricto. Que ningún lugareño con aspiraciones de ser querido por sus vecinos se atreva a ponerlo en duda. Alfonsín nunca lo puso en duda.
La familia
Una vibración fuerte en la vida de Alfonsín, una red social de alta densidad, y a la vez un ancla firme a la tierra. Eso fue la familia. Los Alfonsín eran muchos y eran de Chascomús, con muy pocas ramas hacia afuera. Su padre, Serafín Raúl Alfonsín Ochoa, nacido en Chascomús en 1899; su madre, Ana María Foulkes Iseas, nacida en Chascomús en 1906. Rara mezcla para las tradiciones argentinas, aunque no tan rara para las tradiciones de la ciudad: padre con ascendencia gallega, madre con ascendencia británica, ningún vestigio de italianidad en el árbol genealógico. Los dos bisabuelos maternos de Alfonsín tenían sangre anglosajona: Richard Foulkes Logdon había nacido en Liverpool en 1847; su esposa, Mary Ellen Ford, en las islas Malvinas en 1856. Se habían casado el 16 de marzo de 1873 (ella, de 17 años) en la iglesia presbiteriana escocesa San Andrés de Chascomús –ese todavía difícil pueblo de frontera–, pero se instalaron en Ayacucho, donde Richard Foulkes trabajaría su campo. Un hijo del matrimonio, Ricardo, nacido en Ayacucho en 1882, se casaría a su vez con Ana Ángeles Iseas Etchegoyen, tres años mayor que Ricardo, descendiente de vascos pero nacida en Chascomús. De esa unión nació una única hija, Ana María, la madre de Alfonsín.
Raúl Alfonsín con su madre Ana María Foulkes Iseas, Chascomús 1927. Archivo familia Alfonsín.
Prestemos atención: tres de los cuatro abuelos de Alfonsín fueron argentinos. Y prestemos atención también a los puntos referidos al idioma y al culto religioso: en esos dos aspectos, algo importante se definió en el largo camino. Ana María, la madre de Alfonsín, nunca habló inglés y eso fue así porque en su casa paterna se impondría el idioma de la tierra en que vivían y en la que habían nacido. No le molestó al abuelo Ricardo romper una tradición. De otro modo Alfonsín habría sido posiblemente bilingüe y no hubiera padecido sus reiteradas frustraciones en al aprendizaje de la lengua de las islas. Pero además, Ana María, influida por su madre, no fue presbiteriana, fue católica y se casó con Serafín el 3 de mayo de 1926 por los ritos romanos. Quizás algún vestigio antipapista y por lo tanto antiverticalista haya quedado en ella a pesar de la conversión, y le fue transmitido a su primogénito, Raúl, indisimuladamente su preferido entre los seis hijos que tendría la pareja entre 1927 y 1939. Serafín y Ana María se instalaron en la esquina de Belgrano y Franklin. Serafín administraba el almacén de ramos generales de la familia, la venta de productos de almacén, ferretería, talabartería y bazar, un comercio próspero –como siempre lo ha sido en la campaña bonaerense– y a la vez punto de encuentro de los vecinos alejados del casco urbano, la relación radial de la ciudad chica con el campo inmenso. Ana María era, en principio, lo que casi todas las mujeres de la época, la encargada del hogar y de la educación de los hijos. Decimos “en principio” porque fue eso, pero también mucho más para Alfonsín. Fue el hábito de la lectura, el catolicismo, la democracia y la presencia cercana permanente.
Destaquemos la presencia cercana permanente. Serafín murió en 1964, cuando Alfonsín tenía 37 años y ya era un destacado diputado nacional, pero fue una muerte relativamente temprana; Ana María (“una mujer inteligente y sagaz a la que era imposible mentirle”, la describió su primer hijo en el año 2000 ante el obispo Laguna) murió en 2003, cuando Alfonsín tenía 76 años, ya hacía catorce años que era un expresidente y vivía su propio crepúsculo. Desafío al lector a encontrar a alguien que haya convivido 76 años con su madre, y de manera estrecha, como ocurrió con Alfonsín en Chascomús y en los departamentos de la calle Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires. La relación de Alfonsín con su madre merecería por sí misma un libro. Se la puede ver a Ana María en su cumpleaños número 90 contestando un reportaje para un canal de Chascomús, narrando su propia biografía con una voz llamativamente firme, recordando y recomendando la lectura del Libro de los hechos heroicos, hablando, como su hijo, de la democracia, más con actitud docente que con tono de predicadora. La conexión afectiva de Alfonsín con su madre tuvo un componente de admiración, incluso de admiración política. Su primera hija se llamó Ana María. Cuando en septiembre de 1980 el futuro presidente publicó su primer libro, La cuestión argentina, se lo dedicó con las siguientes palabras: “A mi madre, y a la esperanza de una Argentina fuerte, generosa y solidaria por la que me enseñó a luchar”. Naturalmente, también la desafió, como cuando el 12 de junio de 1987 promulgó la Ley de Divorcio Vincular en medio de las tempestades militares y políticas: “Qué va a decir mi madre”, dicen que dijo. En realidad, no la desafió del todo. Alfonsín siempre observó con curiosidad y hasta con algo de desconfianza a los hombres divorciados (el divorcio por iniciativa de las mujeres nunca ingresó en su horizonte cognitivo). Toda su vida llamó a sus funcionarios y exfuncionarios que se divorciaban para que lo pensaran de nuevo. Lo decía seriamente, como era habitual decirlo hasta los años ochenta. Una cosa era la ley necesaria para que muchos argentinos pudieran rearmar sus vidas; otra cosa eran sus convicciones íntimas que, básicamente, seguían siendo y siguieron siendo las de su madre.
Serafín y Ana María decidieron que Alfonsín cursara sus estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martín, en Buenos Aires. Fue una decisión informada y meditada. Fue informada porque el presidente Roberto Ortiz había inaugurado el Liceo en 1939 como escuela de élite, con profesores muy calificados, y Alfonsín ingresó en la segunda camada; meditada porque, no habiendo escuelas secundarias en Chascomús, la alternativa era una institución religiosa en la ciudad de Buenos Aires, y la experiencia familiar enseñaba que los primos y amigos que habían hecho esa experiencia regresaban con “la fe magullada” 1. El Liceo estaba organizado de modo tal que en el tercer año los alumnos podían elegir entre completar los estudios secundarios o continuar la carrera militar en una de las tres ramas que ofrecía: Ejército, Marina y Aeronáutica (después se agregaría la Gendarmería). Alfonsín nunca tuvo interés en una carrera militar, pero en general se ha subestimado la importancia que tuvo el Liceo en su devenir político. En primer lugar, le permitió familiarizarse con el acero de las armas, y ese no fue un tema menor: ejercicios con el fusil Máuser argentino de 1909 en primer año; un fusil Máuser asignado para los ejercicios militares desde segundo año; prácticas de tiro con ametralladora en el polígono en cuarto año. Se dice que Alfonsín fue un buen tirador, pero quizás sea un elogio desmedido. En segundo lugar, y más relevante, las relaciones con sus compañeros fueron útiles para el Alfonsín ya político desde 1975 y durante la dictadura, no solo para salvar vidas como miembro de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, sino también para mantener un difícil y controversial diálogo con el gobierno militar –al menos con una fracción del gobierno militar–, como veremos más adelante.
Raúl Alfonsín junto a su madre Ana María Foulkes Iseas. Archivo familia Alfonsín.
Hubo algo de fortuito en ello. Esos compañeros llegaron al pináculo de sus carreras justamente en los años tremendos. Albano Harguindeguy, hijo de radicales, fue general de división y ministro del Interior de Jorge Rafael Videla. Jorge Olivera Róvere, general de brigada, se desempeñó como segundo comandante y jefe de Estado Mayor del V Cuerpo entre septiembre de 1975 y febrero de 1976, luego pasó a ser segundo jefe del I Cuerpo de Ejército y, finalmente, entre enero y diciembre de 1977, secretario general del Ejército, un destino con significado político. Carlos Alberto Dalla Tea, general de brigada, fue segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Comando de Institutos Militares entre septiembre de 1975 y enero de 1976, luego subjefe del Estado Mayor Operacional y finalmente, ya durante el gobierno militar y hasta fines de 1977, secretario general del Ejército, otro destino con significado político. Sabemos que Leopoldo Fortunato Galtieri, general de división, llegó a la presidencia de la nación, y Jorge Isaac Anaya, almirante, a la tercera Junta Militar de Gobierno. Todos ellos fueron interlocutores sistemáticos o casuales de Alfonsín en aquellos momentos trágicos, los interlocutores de la “vereda de enfrente”. Jaime Cesio, general de brigada, fue rara avis en esta lista. Secretario general del Ejército durante 1973, pasó a retiro después del golpe militar del 24 de marzo y apoyó desde entonces a las organizaciones de derechos humanos.
Al graduarse en el Liceo a fines de 1944, Alfonsín volvió a Chascomús y a la familia. Tenía 17 años. Como el Hipólito Yrigoyen joven, se dejó crecer los bigotes para siempre y se inscribió en la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Con los bigotes adquirió una apariencia adulta que lo ayudaría en su ejercicio temprano de la política. La carrera de Derecho –que le daría un título también útil para la política en el ambiente tradicional del interior de la provincia de Buenos Aires y del propio radicalismo– nunca lo atrajo. Alfonsín siempre tuvo una actitud huidiza cada vez que se le preguntó sobre su paso por las aulas universitarias, salvo para reconocer que fue un alumno bastante mediocre, con ocho aplazos, que rindió todas las materias sin cursarlas y que no recordaba los nombres de sus compañeros. Esto es, la Universidad de Buenos Aires (no la de La Plata, como apareció a veces en algunos currículum vítae, incluso oficiales) no fue, como sí lo fue para muchos de sus correligionarios, ni un espacio de intercambio juvenil ni una escuela de militancia, sobre todo una escuela de militancia antiperonista, como terminó siendo en 1954 y 1955. Alfonsín se graduó antes de ese momento de efervescencia estudiantil, en noviembre de 1950.
Raúl Alfonsín, siendo alumno del Liceo Militar, entre 1942 y 1944.
A la izquierda, probablemente Leopoldo Fortunato Galtieri, compañero de estudios. Captura de pantalla de Javier Zelaznik de la película Raúl (La democracia desde adentro), de Christian Remoli y Juan Baldana.
Gentileza Quico Pujol.
Aún antes, el 4 de febrero de 1949, todavía con 21 años y la carrera inconclusa, se casó con María Lorenza Barreneche, también del partido de Chascomús, egresada de una escuela de monjas. El cuadro de un hombre conservador de costumbres que con el paso del tiempo daría vuelta a la Argentina tradicional –en algunos aspectos sin proponérselo– se completa con el siguiente dato biográfico: María Lorenza y Alfonsín tuvieron seis hijos en siete años. Otros presidentes constitucionales argentinos tuvieron más hijos, como Nicolás Avellaneda, que tuvo doce, pero ninguno con tanta prisa como Alfonsín. Imaginemos que, hacia 1956, con 28 años, Alfonsín podría haber tenido ya su abigarrada foto de familia –más temprana que las que conocemos– con él parado y María Lorenza sentada, ambos en el centro, la posición clásica. Para ese momento, Alfonsín vivía en la calle Lavalle entre Mitre y Alsina, donde recibía visitas políticas y una chapa en la puerta anunciaba, exageradamente, que ejercía su profesión de abogado, cosa que nunca hizo, salvo para defender presos políticos e interponer recursos de habeas corpus.
Raúl Alfonsín con su esposa, sus hijos e hijas, sus hermanos y otros
familiares. Mediados de la década del sesenta. Archivo familia Alfonsín.
El radicalismo
Chascomús, el campo, la familia, solo falta el radicalismo. En 1934, llegó a la Argentina un joven sociólogo italiano de 23 años llamado Gino Germani. Sus estudios y los de sus discípulos –especialmente Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero– convirtieron a los años treinta en la clave para entender los orígenes del peronismo, esto es, escribieron la historia desde su final2. Es una manera de escribirla, pero no es la única, y apelando a ella se corre el riesgo de disolver en gran medida esa otra historia rica y dramática que fue la de la crisis del radicalismo y la de su ocaso, la imagen invertida en el espejo del surgimiento del peronismo. Una biografía del Alfonsín temprano sirve para rescatar lo que puede perderse. Podemos ayudarnos en la tarea dividiendo los treinta años de este capítulo en dos períodos de quince.
Los primeros quince años, de 1927 a 1942, son sobre todo recuerdos prestados, prestados por la familia, por protagonistas veteranos de la historia radical, por los libros que después leyó, episodios que Alfonsín no vivió conscientemente, pero que impregnaron su evolución posterior con la huella que dejan los hechos trascendentes. Le contaron a Alfonsín que cuando él tenía un año y tres semanas –abril de 1928– Hipólito Yrigoyen ganó sus segundas elecciones presidenciales de manera arrasadora. Alfonsín había nacido, efectivamente, en la nación radical –para ilustrarlo hasta la sorpresa, Jorge Luis Borges, joven escritor de 29 años, era por entonces yrigoyenista3–, y más precisamente en el Chascomús radical, donde Yrigoyen obtuvo el 63% de los votos. Parecía, como iba a ocurrir también con el peronismo, que la Unión Cívica Radical sería imbatible por la vía de las urnas, y de hecho fue abatida no en los comicios, sino por un golpe de Estado, al igual que el peronismo. Supo Alfonsín que el presidente de facto José Félix Uriburu, dando por sentado que con la intervención militar desaparecería esa anomalía llamada yrigoyenismo, convocó a elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero también supo que el 5 de abril de 1931, cuando él tenía 4 años, fue el radicalismo yrigoyenista el que, para estupor del nuevo régimen, ganó la partida con la candidatura de Honorio Pueyrredón. Supo que después llegaron Agustín P. Justo (que había sido ministro de Defensa de Alvear), el fraude electoral, la muerte de Yrigoyen cuando él tenía 6 años y la abstención electoral como respuesta a la supresión de los derechos políticos. Pero supo también que, en enero de 1935, cuando él todavía no tenía 8 años, la conducción del partido encabezada por Alvear levantó la abstención, aunque no todos estuvieron de acuerdo. ¿No iba a ser esa decisión de una tempestuosa Convención Nacional una convalidación del fraude?, se preguntaron algunos, y Alfonsín tuvo a posteriori cierta simpatía por esa posición.
Honorio Pueyrredón, el héroe del 5 de abril, sí la convalidó, pero Alfonsín tuvo razones para indultarlo en su composición de la historia. En primer lugar, porque Pueyrredón era un prócer del yrigoyenismo. En segundo lugar, porque Pueyrredón nunca fue un hombre del todo confiable para la nueva cúpula partidaria encabezada por Alvear. Alfonsín conoció más tarde palabras de Pueyrredón que guardaría para usarlas cuando hubiera que galvanizar a sus partidarios:
La Unión Cívica Radical es una fuerza espiritual, un estado de conciencia, radica en el alma del pueblo; el radicalismo es hoy como lo fuera otrora una esperanza de redención social. Si llegáramos a defraudarle, si por falta de comprensión de sus hombres dirigentes no marcáramos en la acción futura del gobierno rumbos y procedimientos nuevos que lleven a la gran premisa de asegurar la mayor felicidad al mayor número; si no hemos de empeñarnos y crear un estado medio entre la riqueza y la miseria, de modo que el pobre tenga asegurado un mínimo de bienestar, con pan, escuela y trabajo, y el que lo ha conquistado viva libre del miedo a perderlo; si no hemos de hacer lo bastante, para no contemplar el espectáculo de ver levantarse a diario nuevas ciudades, en las que mientras el obrero con sus manos construye palacios, no asegura para su cabeza un solo techo, si no hemos de reivindicar el ideal de civilización moderna, de que el obrero sea el elemento esencial y el asociado de la industria, de que el hombre está primero que la máquina y primero que el producto, que para una Nación fuerte hacer dinero es menos importante que formar hombres, si no hemos de hacer eso, días nebulosos podrán venir para la paz social de la república4.
Ricardo Balbín recordó esas palabras de Pueyrredón el 23 de septiembre de 1946 en la Recoleta ante la tumba de ese viejo dirigente de la Unión Cívica convertido al radicalismo, que había muerto un año antes. Pero, para ese momento en el que Balbín hablaba, las palabras de Pueyrredón, que habían sonado a advertencia para la conducción de la Unión Cívica Radical, ya eran tardías. Perón ya era presidente y el radicalismo ya no era el sol en el centro de la tradición social y política popular, la herida profunda y nunca sanada del radicalismo intransigente, y en particular de Alfonsín, que ambicionaría una y otra vez la revancha. El 26 de octubre de 1983, cerrando en la Capital Federal la campaña electoral que lo llevaría a la presidencia, Alfonsín recordaría a los muertos ilustres del radicalismo, y entre ellos –también como un regalo a su amigo Ricardo Pueyrredón, hijo de Honorio– estaría Pueyrredón.
Simétricamente, no estaría Alvear, muerto en marzo de 1942 cuando Alfonsín tenía 15 años, al que el futuro presidente nunca incorporaría auténticamente al panteón de sus héroes. En la intensidad de sus 15 años, podía comprenderse, pero su posición nunca cambió. Aunque con el paso del tiempo lo mencionaría elogiosamente en algunos discursos, sobre todo durante el ascenso político de Fernando de la Rúa en 1998 y 1999, Alfonsín nunca aceptó en su fuero íntimo –y así se lo diría a más de un dirigente radical hasta el final de sus días– el rol de Alvear manteniendo al partido básicamente unido en los peores momentos; nunca comprendió la indulgencia y el reconocimiento de Yrigoyen para con Alvear, ni el reconocimiento de Balbín; nunca valoró su presidencia, ni su militancia antifranquista; nunca tuvo una mirada auténticamente considerada para el notable programa de tintes socialdemócratas avant la lettre con el que Alvear marchó a la derrota fraudulenta en la campaña presidencial de 1937; nunca concedió Alfonsín que Alvear, como lo haría él mismo, había abierto sus puertas mentales –opuesto simétrico a Yrigoyen– al rol del parlamento en la república democrática. Como muchos de sus correligionarios, Alfonsín murió sin conocer su propio y profundo componente alvearista.
Fue siempre el mismo en su lectura de la historia radical, siempre un intransigente duro con lo que él consideraba la derecha de su partido. En La cuestión argentina –después de exaltar el progreso material argentino entre 1880 y 1930, integrando heréticamente (al menos para un radical) al roquismo con el yrigoyenismo–, argumentó que la decadencia posterior del partido se explicaba por la pérdida de rumbo de su conducción. Agregaba Alfonsín que, tratando de conservar “su patrimonio”, el radicalismo comenzó a perder su fuerza, que descuidó lo que había sido la fuente de su vigor, su acción convocante y movilizadora para canalizar democráticamente las aspiraciones del pueblo, y que aguardando el inevitable fracaso de la minoría que usurpaba el poder, olvidó que lo importante era recrear las condiciones para la victoria del pueblo. Concluía Alfonsín su reflexión en el libro con palabras que bien podían haber sido de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA): el vacío iba a ser cubierto por el entonces coronel Perón, quien desde el gobierno lograría convertirse en intérprete y modelador de la nueva fuerza social que irrumpía5.
Los segundos quince años –de 1942 a 1957– nacieron precisamente con la muerte de Alvear, con Alfonsín en el Liceo Militar y con la Segunda Guerra Mundial en desarrollo. En las raíces políticas de Alfonsín, convivieron la intransigencia radical y el antifascismo. Hubo una combinación entre los dos elementos, no siempre fáciles de ensamblar. Con sus más y con sus menos, tentados algunos dirigentes por repetir el neutralismo de Yrigoyen en la Primera Guerra, la abrumadora mayoría del radicalismo fue antifascista, pero eso no definía una estrategia electoral. Supo Alfonsín de las preferencias del joven Moisés Lebensohn a la salida de la abstención, en 1935 y 1936, por una alianza con fuerzas de izquierda, pero supo también que la conducción del partido prefirió competir en soledad en aquella elección de 1937. Para el momento en que esa posición cambió y en 1942 se concibió la primera versión de la Unión Democrática –una coalición de radicales, socialistas, demócratas progresistas y, subrepticiamente, comunistas, para derrotar a los conservadores y a los fascistas– no se conocen, comprensiblemente, posiciones del liceísta Alfonsín, pero tampoco se conocen posiciones definitivas con el paso de los años. Distinto fue después del golpe de 1943, liderado por oficiales pro-Eje. En 1945, con 18 años y ya afiliado radical de Chascomús opuesto al oficialismo unionista, Alfonsín se convirtió en un militante de la Declaración de Avellaneda de abril de 1945 y del Movimiento de Intransigencia y Renovación, formado pocos meses más tarde y en el que participaría Ricardo Balbín. La Declaración quiso confirmar la raigambre nacional y popular del radicalismo en un intento por competir con el peronismo naciente y pronto triunfante, y dejó huellas duraderas en Alfonsín: el régimen republicano, representativo, federal y –subrayémoslo, porque así está escrito en la Declaración– parlamentario; la intangibilidad de las libertades individuales; la tierra para los que la trabajasen; la nacionalización de todas las fuentes de energía natural, de los servicios públicos y de los monopolios nacionales y extranjeros “que obstaculicen el progreso económico del país”, pero a la vez “la amplia libertad económica sin trabas artificiales creadas por los poderes públicos” para el resto de las actividades productivas; el derecho universal a la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud, el trabajo y la cultura; la necesidad de un seguro nacional obligatorio para toda forma de incapacidad, vejez y desocupación. Cada palabra de la declaración de Avellaneda estará presente a lo largo de toda su vida política.
En cuanto al Movimiento de Intransigencia y Renovación –minoritario por entonces en la Unión Cívica Radical–, atrajo a Alfonsín porque rechazaba la segunda versión de la Unión Democrática, en el que el apoyo subrepticio era ahora de los conservadores, y a una fórmula monocolor, Tamborini-Mosca, que para Alfonsín expresaba el conservadurismo dentro del partido. La ecuación que siempre repitió Alfonsín era simple en su enunciado y difícil en la política práctica, por lo menos en la Argentina de esos días: había que oponerse al autoritarismo y al fascismo, pero había que valorar los avances en los derechos sociales. No era fácil resolver entonces el dilema representado por un Perón que era, al mismo tiempo, autoritarismo y expansión de los derechos sociales, y por eso de un ensamblado complejo en la mente de Alfonsín. Ya sabemos y lo confirmaremos a lo largo de este libro qué tuvo de específico y de original Alfonsín en la historia política: fue la esperanza convencida de que se le podía ganar democráticamente al peronismo –como se le había ganado cómodamente en Chascomús en febrero de 1946– manteniendo las conquistas sociales y las libertades simultáneamente. Al peronismo no había que proscribirlo ni pactar con él, sino derrotarlo limpiamente y, a través de su derrota reconvertir a la sociedad entera. Eso que creyó lograr en 1983.